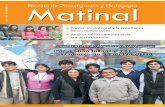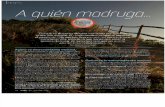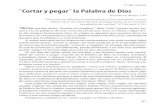Matinal 2
Transcript of Matinal 2

El enfoque vigotskiano, ref lexionesen torno a sus fundamentos
El enfoque vigotskiano, ref lexionesen torno a sus fundamentos
Octubre de 2009Octubre de 2009Año 1 Nº 2Año 1 Nº 2


Sumario
Modelo Pedagógico
Entrevista
Sistematización
Investigación
Ciencia y cultura
El enfoque vigotskiano, Reflexiones en torno a sus fundamentos
5
13
18
22
26
30
34
38
La pedagogía crítica como praxis revolucionaria: entrevista con Peter Mclaren
Sistematización de la experiencia en la enseñanza 2009
La metodologia y didáctica en la enseñanza de la física
La importancia de la contextualización en la enseñaza de problemas matemáticos
La supervición educativa:una experiencia piloto
Ventura García Calderon y la polémica en torno al indigenismo
Relaciones entre Perú y Ecuador durante el proceso de la Confederación Peruano-Boliviana (1835-1839)
Gustavo Villar Mayuntupa
Alexis de la Cruz Huamán
Andrés Espíritu Avila
Yonil Vilca Sánchez
Jim AlexanderAnchante Arias
Gustavo Monrroy Anco
Víctor Canchos López
Christian Arroyo Castillo
Lima, Octubre de 2009Año 1, número 2
Matinal, Revista de Investigación y Pedagogía es una publicación del Instituto de
Ciencias y Humanidades.
Av. Colmena 617, Lima 01.
Email: [email protected]
Depósito legal: 2009-08247
Tiraje: 1000 ejemplares
Director: Alexis de la Cruz
Comité editorial: Andrés Espíritu Danny Gonzáles Gustavo Monrroy Juan Carlos Sotomayor Jim Anchante
Departamento de Desarrollo PedagógicoÁrea de Investigación
Diseño gráfico:
Área de Publicidad y Marketing
Está permitida la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente.
Esta publicación fue impresa en los talleres gráficos de la Asociación Fondo de Investigadores y Editores, promotora de Lumbreras Editores, en el mes de julio de 2009.Jr. República de Portugal Nº 187-Breña. Lima-Perú. Telefax: 332-3786

El desarrollo de un modelo pedagógico requiere de una teoría y una práctica educativa. Asumir una concepción del mundo implica también asumir una concepción pedagógica. La teoría pedagógica
no puede realizarse al margen de una filosofía. En la medida en que ampliamos nuestra práctica educativa, es necesario profundizar los aspectos teóricos. Es importante continuar afianzando la vasta experiencia educativa adquirida con la orientación de una teoría pedagógica acorde a nuestras necesidades.
Consideramos que el aspecto medular de nuestro modelo pedagógico debe ser el enfoque histórico-cultural. Nuestra experiencia evidencia que la concepción del hombre y de la educación de dicho enfoque es compatible con la nuestra. Adoptamos esta teoría, no para imponerla a nuestra práctica educativa, sino para desarrollarla creativamente. La concepción vigotskiana nos ayuda a comprender de manera más científica el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, el papel del docente en la educación y la formación del estudiante, así como la forma de evaluación.
Precisamente, el artículo central del segundo número de Matinal: “El enfoque vigotskiano, reflexiones en torno a sus fundamentos”, sintetiza las razones por las cuales adoptamos como base de nuestro marco teórico, los motivos sociales, políticos y filosóficos. Esta visión nos permite comprender al hombre como un ser esencialmente social, que forma su personalidad a partir de las relaciones sociales. Cómo los alumnos deben formar su pensamiento en el plano social, con ayuda de un mediador, a través de una participación activa, consciente y problematizadora.
Asumir el enfoque histórico-cultural como componente esencial de nuestro modelo pedagógico no implica excluir otras propuestas. En nuestra práctica educativa se evidencia la influencia de diversas escuelas. Es nuestra tarea identificar sus aportes y desarrollarlas desde la perspectiva adoptada, así como valorar las experiencias de otras instituciones y
Editorial
de otros países. Es una tarea fundamental reconocer los aportes de otras corrientes pedagógicas para desarrollarlas de acuerdo a nuestras necesidades.
Un caso que es necesario investigar son los aportes de la Pedagogía Crítica, tema precisamente del segundo artículo de Matinal. En esta entrevista exclusiva con Peter Mclaren se resalta las características sustanciales de una propuesta pedagógica fundada originalmente por Paulo Freire y que transciende más allá de las aulas. Una pedagogía que permite entender las prácticas neoliberales del capitalismo como causantes de los problemas sociales actuales.
En nuestra sección de sistematización presentamos tres artículos sobre la experiencia educativa desarrollada en nuestra institución. En el primero, se recalca la importancia de la sistematización de la experiencia en el desarrollo del modelo pedagógico, así como la metodología que se está empleando en el proceso de interpretación de nuestra práctica educativa. En el segundo, se muestra elementos de la mediación vigotskiana y la aplicación del método problémico en la enseñanza de la física. En el tercero, se reflexiona sobre la relación de la matemática con la realidad, sobre cómo en la presentación de los problemas es necesario que estos traten sobre situaciones reales.
En la sección sobre ciencia y cultura exponemos dos temas de discusión necesaria en nuestra plana de docentes. Con el tema “Ventura García Calderón y el indigenismo” se con-tribuye a la polémica de este último concepto a fin de pro-fundizarlo y esclarecerlo. Con el tema de la “Confederación Peruano-Boliviana” se reflexiona sobre el significado de un momento crítico en la historia de nuestro país.
Matinal es un espacio para nuestros docentes e investigado-res que tienen la iniciativa de difundir nuevas ideas, fomen-tar la investigación y el debate a partir de las experiencias desarrolladas en la institución y las experiencias adquiridas en su formación profesional.
Departamento de Desarrollo PedagógicoInstituto de Ciencias y Humanidades

5Octubre 2009
foque vigotskiano. Y creemos que, con frecuencia, se ha recu-rrido a Vigotsky sólo en términos instrumentalistas, extrayendo y descontextualizando de su enfoque los elementos técnico-pedagógicos, centrados, básicamente, en una mediación en-tendida como mediación didáctica, y orientada únicamente a lograr aprendizajes cognitivos.
RAZONES FILOSÓFICAS, VIGOTSKY Y LA CONCEPCIÓN DE HOMBRE
Concepción de hombre y práctica docente
¿Qué relación guardan las ideas acerca del hombre, acerca de la “naturaleza humana”, con nuestra práctica docente? ¿En qué medida y de qué forma afectan nuestros prejuicios ideológicos sobre la naturaleza del hombre la labor que desempeñamos en las aulas?
“No se trata de partir de grandes teorías para, por un efecto de deducción, llegar a la explicación de lo particular o concreto; tampoco consiste, por el contrario, en partir con la mente en blanco de lo particular e ir descubriendo, poco a poco, la totalidad, sino en partir de lo concreto inicial, es cierto, pero con una teoría provisional que lo explique, para luego ir descubriendo las determinaciones so-cioculturales que han conformado históricamente el objeto”. (Mendo: “Concepción de currículo”)
Modelo PedagógicoGustavo Villar MayuntupaCon estudios en Psicología y Docencia Universitaria
El enfoque vigotskiano: reflexiones en torno a sus fundamentos
El enfoque vigotskiano: reflexiones en torno a sus fundamentos
En el proceso de sistematización de nuestra práctica, el enfoque pedagógico que asumamos en nuestra institución es un aspecto fundamental. Sistemati-zar nuestra práctica educativa implica partir de lo
concreto inicial. En ese sentido, consideramos que el enfo-que histórico-cultural es aquella teoría que nos debe ayudar a explicarla. Dicho enfoque enriquecerá nuestra mirada en re-lación al sentido y carácter que le otorguemos a la práctica educativa, a sus propósitos, a la concepción aplicacionistas de estudiante, al rol docente, entre otros aspectos. Una reflexión crítica de nuestra práctica debe considerar el análisis de estos elementos fundamentales y debe evitar incurrir en concepcio-nes aplicacionistas, de recurrir a un enfoque para, sin mayores intermediaciones, prescribir cambios en nuestras prácticas de enseñanza (Baquero, 2001).
Consideramos que existen razones fundamentales para ali-mentar nuestra reflexión y práctica pedagógica a partir del en-

6 Octubre 2009
Las concepciones de hombre que pue-den hallarse en los docentes pueden ser muchas veces implícitas y afectar nues-tras actitudes, desempeños o decisiones de forma indirecta. Ciertas teorías cientí-ficas o concepciones ideológicas predo-minantes en el medio social o académi-co, y con las cuales hemos tenido cierta cercanía o proximidad, contienen con-cepciones de hombre en su base que vale la pena explorar, explicitar y develar de qué forma se infiltran sutilmente en nuestras concepciones pedagógicas y prácticas docentes, para poder abordar-las y transformarlas críticamente. Veamos algunos ejemplos concretos que podrían presentarse en nuestras planas.
¿Qué explicaciones son las más difundi-das acerca de la creación literaria? Es fre-cuente encontrar explicaciones que nos hablen no solo de cierta influencia sino del predominio, casi monopolizador, de la elaboración inconsciente en la crea-ción artística1. Este sobredimensiona-miento, en la explicación, del momento inconsciente de la creación, asociado in-cluso a la necesidad de provocarse esta-dos alterados de conciencia para alcan-zarla, expresa que en la relación entre lo consciente y lo inconsciente, para expli-car el acto creador, la irracionalidad del segundo ha terminado imponiéndose. Una concepción irracionalista de la crea-ción y del creador está presente en estas teorías.
¿Cómo se explica evolutivamente la dife-rencia entre el hombre y el animal? En la actualidad, es común tanto antropomor-fizar al animal, como animalizar al hom-bre. Mientras al primero se le atribuyen cualidades como tener conciencia, vivir en sociedad y hacer uso de un lenguaje, al segundo se le atribuyen toda clase de instintos y emociones controladas por el “cerebro reptiliano”. Así, un evolucio-nismo lineal no verá saltos y diferencias cualitativas entre el hombre y el animal, y verá al primero como mera prolonga-ción y resultado de las leyes biológicas de la evolución, sin considerar que otro
tipo de leyes (sociales) son en este caso determinantes principales de su origen y desarrollo. Este es uno de los aspectos más “duros” de combatir a nivel ideológi-co por la enorme difusión que ha teni-do la idea del hombre como ser sujeto a instintos. El terreno de “lo biológico” y “lo social”, lo innato y lo aprendido en el hombre es quizá uno de los más contro-vertidos y complejos. Una concepción naturalista del hombre está presente en muchas teorías científicas contemporá-neas, remozadas con novísimas investi-gaciones genéticas que “descubren” nue-vos genes para explicar viejos problemas sociales. ¿Cómo explicamos la determi-nación de lo social en el individuo? Cier-tas teorías psicológicas suelen explicar las conductas humanas por la influencia del ambiente social. No obstante, una con-cepción ambientalista acerca de lo so-cial concibe a este ambiente sólo como medio externo, entorno, sistema de es-tímulos o conjunto de agentes frente a los cuales el hombre debe adaptarse. Es casi el mismo esquema cuando se anali-
za la relación del individuo animal con su entorno o medio natural. Lo social está naturalizado y el hombre, biologizado. Estas explicaciones olvidan además que el hombre se relaciona con su entorno activamente, no es un sujeto pasivo que responda meramente a estímulos ni un animal operante gobernado por el im-perio de los refuerzos y castigos. Es, por el contrario, una personalidad en forma-ción, que desarrolla una conciencia que autorregula cada vez más su actividad a través de la reflexión, sus concepciones, intereses, ideales y aspiraciones. Estas concepciones ambientalistas no resuel-ven dialécticamente las relaciones entre lo individual y lo social. Hasta aquí algu-nos ejemplos de concepciones irracio-nalistas, naturalistas y ambientalistas que pueden estar influyendo a los cursos que dictamos, en el desarrollo de una idea científica acerca del hombre. Pero cabría preguntarse ¿de qué manera afectan, no solo nuestras representaciones y expli-caciones teóricas sobre el hombre, sino también nuestra práctica docente?
Los procesos psiquicos superiores, exclusivos del ser humano, son de origen social, producto de la interacción social
En la actualidad, es común tanto antropomorfizar al animal, como animalizar al hombre. Mientras al primero se le atribuyen cualidades como tener conciencia, vivir en sociedad y hacer uso de un lenguaje,
al segundo se le atribuyen toda clase de instintos y emociones controladas por el “cerebro reptiliano”.

7Octubre 2009
No son pocas las consecuencias de te-ner una cierta idea acerca de cómo es el hombre en la práctica pedagógica. Por ejemplo, en la película francesa Los coris-tas, la consigna impuesta por el director era aplicar a los alumnos el principio de acción-reacción. Si alguien golpea hay que golpearlo, si alguien agrede hay que agredirlo, hacerle saber quién es la auto-ridad y enseñarle a temerla. Hay aquí, de fondo, una visión animalizada del hom-bre. Educar es aquí casi lo mismo o peor que domesticar o entrenar animales.
Sin llegar a esos extremos, en el aula ciertas prácticas tradicionales, escolásti-cas, trasmisivas o bancarias (como señala Freire) suponen un sujeto receptivo, un receptor pasivo de información. Esa vie-ja imagen publicitaria de una academia preuniversitaria, del docente echando “extracto de conocimiento” en la cabeza del estudiante, supone, además de una concepción distorsionada sobre el co-nocimiento y el aprendizaje, una idea de estudiante reducido a objeto: receptivo, acrítico y sin voz.
Un docente lleva consigo siempre un conjunto de ideas acerca de cómo es el educando, de cómo es el niño o el ado-lescente. A veces esas ideas pueden ser objetivas y muy certeras o, en otras, es-tar empañadas por mitos, prejuicios o vi-siones ideológicas deformadas respecto a cómo es el estudiante. El telón de fon-do de estas concepciones particulares es una idea general acerca de cómo es el hombre.
La concepción de hombre y los modelos pedagógicos
Consideramos que una de las discusio-nes filosóficas centrales en el plano edu-cativo es el problema de la concepción de hombre.
Al analizar los fundamentos antropoló-gicos de los modelos pedagógicos exis-tentes, se constata la subsistencia de una concepción aristotélico-darwiniana del hombre concebido como animal (Ortiz, 2004). Esta concepción se encuentra en el sustrato de prácticas educativas basa-das en un modelo pedagógico conduc-tista y aun en el cognitivismo y la neu-rociencia.
En efecto, en el caso del conductismo, los descubrimientos experimentales del aprendizaje por condicionamiento efec-tuados con animales en el laboratorio, se extrapolaron mecánicamente al ser hu-mano para explicar y modificar su con-ducta. Las acciones educativas definidas bajo el patrón de una relación estímulo-respuesta, la valoración de los apren-dizajes considerando solo la conducta observable y el resultado final, la con-sideración de un sujeto que reacciona mecánicamente a los estímulos externos (al reforzamiento o al castigo), son ex-presión de esa concepción mecanicista y animalizada del ser humano.
El cognitivismo, aun cuando procura ex-plicar formas complejas del pensamien-to y de la cognición en general, no llega a explicar satisfactoriamente cómo se in-tegra la cognición con las motivaciones y los afectos (menos aún las relaciones en-tre la “mente” y la sociedad), concibién-dose, de forma racionalista y unilateral, al pensamiento como cualidad esencial, distintiva del ser humano y divorciada de la práctica. Adicionalmente, la relación entre emoción y cognición se sigue ex-plicando “desde ciertos núcleos subcor-ticales del cerebro del primate” (Ortiz, 2004), con lo que subsiste en este enfo-que también una concepción animaliza-da del hombre.
La concepción marxista de hombre
Por el contrario, el enfoque vigotskiano, histórico cultural, parte de la considera-ción del individuo humano como ser esencialmente social, cualitativamente distinto del animal, que desarrolla una conciencia y se forma como personali-dad en el seno de un conjunto histó-ricamente determinado de relaciones sociales.
La base filosófica de este planteamien-to se refleja de forma bastante clara en la sexta tesis de Marx sobre Feuerbach,
según la cual “la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada indivi-duo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales” (Marx, 1974). Esta tesis fundamental del materialismo his-tórico sitúa el problema de la esencia de la humanidad en un plano material, con-creto e histórico. Quiere decir que lo que define a la humanidad no es alguna cua-lidad espiritual, psicológica o natural del individuo aislado (creer en dioses, tener moral, usar lenguaje, razonar, tener un cerebro superior, etc.), sino el conjunto de sus relaciones sociales. En La Ideolo-gía Alemana, Marx dirá en forma sintéti-ca: el ser de los hombres es su proceso de vida real.
La esencia social, por tanto, “no se en-cuentra del lado de los individuos ais-lados sino del lado de las relaciones so-ciales. Pero justamente por excluir de entrada toda psicologización de la so-ciedad, esta concepción implica la socia-lización fundamental de los individuos: en cuanto seres sociales, estos, lejos de desempeñar la función de elementos primordiales, son productos históricos” (Sève, 1975).
Queda claro, a partir de esta afirmación, que los hombres, individualmente consi-derados, adquieren su condición huma-na, a partir y en el seno de un conjunto históricamente determinado de relacio-
Toda función psicologica superior aparece dos veces: primero a nivel social y luego a nivel individual
en el caso del conductismo, los descubrimientos
experimentales del aprendizaje por
condicionamiento efectuados con animales
en el laboratorio, se extrapolaron
mecánicamente al ser humano para explicar y modificar su conducta.

8 Octubre 2009
nes sociales: “las características esencia-les que hacen de él un ser humano, son de carácter social… al nacer, no es por-tador de ideas innatas ni de condiciones económicas y sociales hereditarias. Sus ideas, su concepción del mundo, sus condiciones de vida, sus hábitos y cos-tumbres, sus normas de comportamien-to, se forman a base de las condiciones económicas, sociales y culturales ya exis-tentes, en las que tiene que vivir necesa-riamente.” (Guardia Mayorga, 1970).
El aporte de Vigotsky a la concep-ción marxista de hombre
Si los individuos humanos son produc-tos históricos, ¿de qué forma se vincula el proceso general de la sociedad, la his-toria social, con la producción histórica de los individuos concretos? Es precisa-mente en este punto que Vigotsky y sus colaboradores hacen una importante contribución. Para empezar, Vigotsky dis-tingue claramente un psiquismo propio del ser humano, distinto al psiquismo del animal: los seres humanos desarro-llamos procesos psíquicos superiores (pensamiento, sentimientos, voluntad), mientras que los animales sólo poseen
naturalmente procesos psíquicos infe-riores (emociones innatas, sensaciones elementales). Para Vigotsky los procesos psíquicos superiores, exclusivos del ser humano, son de origen social, resultado de la interacción social. Vigotsky utiliza el concepto de interiorización para referir-se al proceso por el cual se produce la apropiación de lo específicamente hu-mano a través de la interacción social. Lo explica señalando que en el desarrollo cultural del niño toda función psicológi-ca superior aparece dos veces: primero a nivel social (interpsicológico) y luego a nivel individual (intrapsicológico). El pensamiento verbal, la memoria lógica, la atención voluntaria, la formación de conceptos, todos ellos aparecen de esta forma. En este proceso es clave el uso de herramientas culturales de mediación, entre las cuales destaca, en principio, el lenguaje.
Las prácticas educativas como forma es-pecial de interacción social juegan en este proceso un papel importante. Ellas entran a formar parte de la historia cultu-ral del desarrollo individual, impulsando, desarrollando y complejizando los pro-
cesos psicológicos superiores, elevándo-los a grados crecientes de control cons-ciente y voluntario (Baquero, 1996). Así, cuando un docente utiliza estrategias de resolución de problemas de matemáti-ca o de comprensión lectora, al emplear mapas conceptuales, esquemas en la pi-zarra, una maqueta o recursos virtuales, está haciendo uso de instrumentos cul-turales de mediación y está potenciando el desarrollo psíquico de los educandos. En suma, está formando parte de su his-toria cultural de desarrollo.
De esta forma se explica cómo cada hombre se humaniza. Para vivir en socie-dad no le basta al individuo humano con lo que la naturaleza le ha dado al nacer. Debe asimilar lo logrado en el desarrollo histórico de la humanidad. Para hacer-lo debe internalizar la cultura, pero no puede hacerlo sólo: debe desarrollar una actividad ante el mundo que lo circunda, actividad que está mediatizada por sus relaciones con otras personas. De esta forma, también el movimiento histórico se hace posible a través de la transmisión activa a las nuevas generaciones de los avances de la cultura humana, a través de su educación.
Consideramos que la concepción cientí-fica de hombre, que está en la base del enfoque histórico-cultural, enriquece nuestra práctica como docentes de múl-tiples formas:
• Ayuda a combatir el reduccionismoen el planteamiento de los propósitos educativos. La formación de los seres humanos, que en Vigotsky implica el desarrollo de la conciencia, la forma-ción de una personalidad, la apropia-ción de la cultura, conlleva a ver el pro-ceso educativo como un proceso de formación integral, a ver el conjunto de las potencialidades humanas. Nos previene de caer en la parcialidad del academicismo de privilegiar la transmi-sión de conocimientos o la sola forma-ción de habilidades de pensamiento.
Cuando un docente utiliza estrategias para resol-ver problemas, mapas conceptuales, esquemas en la pizarra, maquetas o recursos virtuales, hace uso
de instrumentos culturales de mediación
Un buen aprendizaje precede al desarrollo

9Octubre 2009
• Como enfoque socio- histórico, sitúa la educación de los individuos humanos, la formación de la personalidad, en la historia social. De esta forma permite vincular la tarea educativa de las per-sonas con las necesidades de desarro-llo y transformación de la sociedad.
• Nosproporcionaunabasesólidaparala fundamentación científica de ciertos contenidos educativos en los cuales la concepción de hombre es gravitante. Por ejemplo, la explicación acerca de la antropogénesis, del origen de la conciencia, del origen del lenguaje, etc.
Una concepción científica del hombre en general se reflejará en concepciones de hombre más particulares, como la de niño o adolescente, de educador y educando. En ese sentido, ayudará a combatir ideas pedagógicas falsas. Por ejemplo, pensar que el niño nace bueno y que la sociedad lo corrompe supone una idea innatista de la moral y una visión idealizada del niño, contrarias a una visión socio-histórica del ser humano. Ayudará a no remitirnos a hablar del niño en abstracto, del adolescente en abstracto, sin considerar aspectos como la clase social a la que pertenece, sus
condiciones materiales de existencia, su historia cultural, etc.
RAZONES POLÍTICAS
Nuestras concepciones acerca del hom-bre y la sociedad condicionan nuestro accionar político, es decir, las decisiones que tomamos. El ámbito educativo no es ajeno a esta verdad. Por ello, debemos evitar el punto de vista positivista, ahis-tórico y despolitizado que asume que los procesos de enseñanza-aprendizaje son neutrales y ajenos al poder, la política o el contexto (McLaren, 2005).
Por otro lado, las propuestas educati-vas se adscriben a procesos de transfor-mación o de reproducción y manteni-miento del orden social. Las propuestas educativas basadas consecuentemen-te en un enfoque histórico-cultural se
adscriben claramente a propósitos de cambio social.
Una aproximación interesante a estos propósitos, desde una perspectiva vi-gotskiana, la encontramos en el trabajo de Rosa Arizaga (2009), quien considera que la escuela siempre desarrolla pensa-miento. El problema radica en el tipo de pensamiento que se desarrolla: un pen-samiento empírico o un pensamiento crítico- creativo. “¿No es acaso el tipo de pensamiento desarrollado por una escuela una contribución al ejército de autónomos pensantes o sumisos depen-dientes?” (Arizaga, 2009).
Según la autora, un marco teórico vi-gotskiano, histórico-cultural, permite el desarrollo de una pedagogía que dé cuenta de cómo los alumnos pueden y deben formar su pensamiento cientí-fico-dialéctico, en un plano social, con ayuda de un mediador. Esta pedagogía concibe contextos educativos que de-ben permitir una participación activa, consciente y problematizadora del es-tudiante en la actividad de aprendizaje. El estudiante debe desarrollar un pen-samiento reflexivo que le permita esta-blecer conexiones entre conocimientos de diversas áreas, tomar conciencia del contexto histórico en el que se desarro-lló dicho conocimiento y de su vigencia, que pueda ponerlo en práctica, que sea capaz de cuestionarlo y que le permita proponer alternativas. Ello es posible en un contexto de aprendizaje mediado por un docente que es consciente del tipo de pensamientos y sentimientos que ne-cesita cultivar en sus estudiantes en una sociedad en crisis (Arizaga, 2009).
De forma similar, en nuestras academias la enseñanza, más allá de los objetivos circunscritos a superar las exigencias de un examen de ingreso, posee una se-rie de elementos que contribuyen a la formación de un pensamiento científi-co-dialéctico. Por el carácter del traba-jo institucional, se desarrolla objetivos educativos con miras a la formación de estudiantes críticos y reflexivos que de-sarrollen una sensibilidad social y una actitud de compromiso en la solución de los problemas del país. Estos obje-tivos se cumplen de forma transversal y resultan del trabajo conjugado de las diversas planas y de otros integrantes de Lo que el estudiante puede hacer primero con ayuda, lo hará despues por si mismo
pensar que el niño nace bueno y que la
sociedad lo corrompe supone una idea inna-tista de la moral y una visión idealizada del
niño, contrarias a una visión socio-histórica
del ser humano.

10 Octubre 2009
enfoque histórico-cultural y apoyan la necesidad de conocerla y asumirla crea-tivamente, adecuándola a la realidad que nos es propia.
RAZONES PEDAGÓGICAS
Considerando los postulados más impor-tantes del enfoque histórico-cultural, ca-bría analizar de qué forma los principios pedagógicos basados en dicho enfoque nos pueden ayudar a mejorar nuestra práctica educativa. Recogemos en este punto los aportes de Pérez de Prado y López Morejón (2000), aunque mencio-nando sólo algunos de los principios de-sarrollados por los autores.
Principio del carácter formativo de la enseñanza
Pone de manifiesto la necesidad de for-mar integralmente al ser humano para su inserción transformadora de la realidad. Este proceso formativo no sólo incluye el plano cognoscitivo, sino también el afec-tivo y motivacional.
Se debe además considerar la unidad que existe entre estos tres aspectos del desarrollo, así como sus múltiples inte-
la institución. La investigación que se ha realizado en relación a este aspecto arro-ja indicios de cambios significativos de carácter ideológico-valorativo y actitudi-nal en los estudiantes. Se ha constatado también que dichos cambios tienen re-lación directa con el tiempo de perma-nencia de los estudiantes en el seno de la institución (ver “Estudio del nivel pre sobre pensamiento científico en estu-diantes”, 2008).
En relación a los contenidos, hay también elementos de una concepción científica de la naturaleza, la sociedad y el pen-samiento, inmersos críticamente en los contenidos definidos por los prospec-tos de examen de admisión. En cuanto a la metodología, si bien la necesidad impone la práctica de una didáctica ex-positiva, esta tiene matices especiales en nuestra institución toda vez que contie-ne elementos de una metodología pro-blémica.
Estos elementos, que van siendo reco-gidos en la sistematización de nuestra experiencia, evidencian su cercanía al
rrelaciones. En el aula este carácter uni-tario se refleja, por ejemplo, en un sen-tido problemático, a través de relaciones conocidas para los docentes: crisis fami-liar-fracaso escolar, desorientación voca-cional-desmotivación académica, ansie-dad por los exámenes-bajo rendimiento académico, etc.
La consecuencia práctica de ello recae en el ejercicio del rol docente. Cualquier docente debe concebir su práctica, en cualquier escenario, como orientadora. Es insoslayable, incluso en condiciones en las que exista una fuerte presión por priorizar la transmisión de contenidos, que se ponga de manifiesto dicha fun-ción orientadora.
El clima que el profesor genera en el aula (y su reflejo en los sentimientos de con-fianza o temor en los alumnos), la calidad científica de su enseñanza (y su reflejo en el interés o motivación por el curso por parte de sus estudiantes), la capa-cidad didáctica de hacer comprensible lo complejo (y su reflejo en la confianza en la propia capacidad de aprender del estudiante), entre otros elementos, son expresión de la omnipresencia de la fun-ción orientadora del docente.
Principio del carácter científico del proceso de enseñanza
Implica el proceso de conocimiento de la realidad objetiva que le permita al es-tudiante pasar de un pensamiento em-pírico a uno teórico. En este punto es importante el aporte de Davidov, quien, apoyándose en planteamientos vigots-kianos, critica la enseñanza tradicional en la medida en que esta organiza la en-señanza por medio de conocimientos particulares que no permiten la forma-ción del pensamiento teórico, sino solo empírico. Davidov considera que desde la escuela ya es posible la formación del pensamiento teórico-científico forman-do en los estudiantes la habilidad de uti-lizar los conceptos en el análisis de fenó-menos empírico-concretos y formando una actitud teórica hacia la realidad. Es
Los elementos que van siendo recogidos en la sistema-tización de nuestra experiencia, evidencian su cercanía al enfoque histórico-cultural y apoyan la necesidad de conocerla y asumirla creativamente, adecuándola a la
realidad que nos es propia.
Un docente debe concebir su práctica, en cualquier escenario, como orientadora.

11Octubre 2009
MODELO PEDAGÓGICO
CONCEPCIÓN DE HOMBRE CONCEPCIÓN DE EDUCANDO
DE BASE CONDUCTISTAHOMBRE- ANIMAL: sujeto operan-te controlado por los estímulos del medio
Sujeto de aprendizaje guiado por un docente- transmisor hacia el logro de objetivos instruccionales (conducta observable)
DE BASE COGNITIVISTAHOMBRE- ANIMAL: sujeto cogni-tivo con emociones de nivel ani-mal
Sujeto cognitivo que desarrolla ha-bilidades de pensamiento, apoya-do por un docente facilitador.
DE BASE HISTÓRICO-CULTURALHOMBRE COMO SER SOCIAL: per-sonalidad que desarrolla una con-ciencia de origen social
Personalidad en formación, se de-sarrolla integralmente, interioriza activamente la cultura en interac-ción con un docente mediador.
clave en este proceso que el estudiante sea capaz de generalizar, pero no a partir de nexos aparentes sino de nexos esen-ciales y transitando por diferentes nive-les de generalización de forma gradual. Esta graduación tiene que estar cuida-dosamente diseñada por el docente en tanto mediador.
Principio de la enseñanza que ge-nera desarrollo
Un buen aprendizaje precede al desa-rrollo. El concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) explica de qué forma ca-pacidades potenciales se van convirtien-do en capacidades reales y cómo esta si-tuación coloca al individuo en un nuevo nivel de desarrollo.
En vez de considerar que deba darse pri-mero un desarrollo espontáneo e indivi-dual para luego intervenir y enseñar en función al nivel de desarrollo alcanzado por el niño, el enfoque vigotskiano seña-la que es la intervención social (y educa-tiva) la que genera el desarrollo. Vigotsky afirma que lo que el niño puede hacer con ayuda (de un adulto o un niño más capaz) expresa su siguiente peldaño en el desarrollo, su nivel de desarrollo po-tencial, mientras que lo que puede hacer solo, sin ayuda, expresa su nivel de de-sarrollo real. La distancia entre ambas es la ZDP. Lo que el niño puede hacer pri-mero con ayuda, lo hará después por sí mismo, precisamente gracias a la ayuda recibida a través de los procesos de in-teriorización. Es esta mediación social la que “jalona” el desarrollo.
En nuestra labor docente esta situación ocurre permanentemente y se pone de manifiesto al proporcionar a los estudian-tes las pistas (ejemplos, preguntas, indi-cios) o niveles de ayuda que les permitirán resolver un problema que, aunque ahora ejecutan con nuestro apoyo, más adelante resolverán de forma autónoma.
Principio del carácter consciente
El alumno, a través de su propia activi-dad, mediatizada socialmente por la en-señanza, va desarrollando niveles cada vez más conscientes de autorregulación de sus procesos de aprendizaje, así como niveles cada vez más conscientes de co-nocimiento de la realidad y de sí mismos. Aquí también se cumple el principio se-
gún el cual la regulación es en principio externa, social, para luego ser regulación interna o autorregulación.
En las aulas debemos procurar que los estudiantes desarrollen mayores niveles de autonomía en su aprendizaje, que planifiquen, regulen y evalúen su acti-vidad de estudio, que se vean impulsa-dos por motivaciones intrínsecas, más que por motivaciones extrínsecas, que se orienten por convicciones propias y no por presiones sociales externas, y que dichas convicciones estén teñidas de un compromiso social consciente.
A manera de conclusión
Como se dijo al principio, una mirada a los fundamentos del enfoque históri-co cultural debe contribuir a evitar una aproximación meramente aplicacionista al aporte vigotskiano. Se trata de un en-foque pedagógico y no de una técnica de enseñanza.
Vemos también que sus fundamentos se alimentan de la misma concepción del mundo que inspira nuestra labor institucional, y por eso nos debe intere-sar conocerla cada vez mejor para ade-cuarla creativamente a nuestras propias necesidades. Estamos seguros de que la reflexión que podamos hacer en torno a los fundamentos filosóficos, políticos, pedagógicos y otras dimensiones pre-sentes en el enfoque sociocultural, vin-culándola permanentemente a nuestra propia práctica, enriquecerá el proceso de sistematización emprendido y ayuda-rá a mejorar lo ya logrado. M
Bibliografía
Arizaga, R. “Lineamientos prácticos de la pedagogía crí-tica”. En: Seminario Internacional Modelos Pedagógicos: Pedagogía Crítica, Lima, agosto 2009.
Baquero, R. (1996). Vigotsky y el aprendizaje escolar. Buenos Aires. Aique.
Baquero, R. (2001). La educabilidad bajo sospecha. Cua-dernos de Pedagogía Rosario, 9.
Guardia Mayorga, C. (1970). Filosofía, ciencia y religión. Lima: Ediciones Los Andes.
McLaren, P. (2005). La vida en las escuelas: una introduc-ción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la edu-cación. Siglo XXI.
Marx, Karl; Engels, Friedrich (1974). Obras escogidas. Moscú: Editorial Progreso.
Mendo, J.V. “Concepción de currículo”. En: Revista Inves-tigando, 2008.
Ortiz, P. (2004). El problema del sujeto de la educación.
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicacio-nes/educacion/n1_2004/a04.pdf, fecha de consulta: 21 de setiembre de 2009
Pérez de Prado, A. y López, V. El enfoque histórico cultural una alternativa cosmovisiva en el proceso de enseñanza aprendizaje. Educación Universitaria, 2000. En:
http://www.umcc.cu/pe/Educacion%20Universita-ria%202000/EL%20ENFOQUE%20HISTORICO%20CUL-TURAL%20UNA%20ALTER.pdf, fecha de consulta: 12 de setiembre de 2009.
Sève, L. (1975). Marxismo y teoría de la personalidad. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Vigotsky, L. (1995). “Historia del desarrollo de las fun-ciones psíquicas superiores”. Obras escogidas. Tomo III. Madrid: Visor – MEC.
Nota1“La creación se reduce, como dice André Bretón al de-finir al surrealismo, a un automatismo psíquico puro por el cual se propone expresar sea verbalmente, sea por escrito, o de cualquier otra manera, el funcionamien-to real del pensamiento. Pero la conciencia no deja su lugar tan fácilmente; la actitud tendiente a derrotarla por completo, a excluirla, es una posición absolutamen-te consciente. Y la forma más radical de inconsciencia artística para los surrealistas, o sea, la escritura auto-mática, no podría producirse por una paralización de la conciencia, sino por una activa participación de ella.” (Adolfo Sánchez Vásquez: Filosofía de la Praxis, p. 351).

12 Octubre 2009
Publica tu artículo en
MATINAL
Los trabajos se enviarán al correo electrónico: [email protected]
• Lostemaspuedenserdepedagogía, ciencia o cultura en general (realizados para la institución o para su especialidad o carrera).
• Losartículospuedenserinéditosopublicadosenotromedio(espe-cificar).
• Los géneros serán principalmente artículos o ensayos científicos.También pueden ser reseñas, crónicas, semblanzas, narraciones, re-tratos, caricaturas o entrevistas.
• Lostrabajosiránprecedidosdeunahojaenlaquefigureeltítulodeltrabajo, el nombre del autor (o autores), correo electrónico y teléfo-no, así como una reseña académica, grado académico y el nombre de la institución a la que pertenece(n).
• Enestamismahojasedebeincluirunresumendeunmáximode6líneas de extensión (no más de 300 palabras).
• Losartículosoensayoscientíficosnodebenexceder,salvosolicitudprevia, las cinco (5) páginas (15 000 caracteres, aproximadamente). Los originales se presentarán en archivo digital.
• Los autores deberán corregir las pruebas en un plazomáximo dequince días, desde la entrega de las mismas.
• Las citas bibliográficas deberán tener la siguiente forma (sistemacontinental):
a. Libros: Apellido(s), Nombre, Tílulo del libro (cursiva), Ciudad, Editorial, Año.
b. Artículo en obras colectivas: Apellido(s), Nombre, “Título del artículo” (cursiva), Nombre de la obra, Editores o Compiladores, Ciudad, Edito-rial, año, páginas del libro.
c. Artículo en revistas: APELLIDO(S), Nombre, “Título del artículo” (cursi-va), Nombre de la revista, Volumen, número, año, págs.
• Se sugiere que los artículos enviados sean revisados previa-mente por otro docente.
• Incluir un promedio de cinco imágenes para ilustrar el artículo (800x600 píxeles como mínimo).
• ElComitéEditorialevaluarálosartículosrecepcionadosydetermina-rá los trabajos que serán publicados.
Sobre la grafías “Vigotsky” y “vigotskiano”
Según las normas de la Real Academia de la Len-gua Española, en lo referente a los nombres propios, se respeta la escritura y la pronunciación originales. Sin embargo, hay nombres extranjeros tan usados en nuestro idioma, que con el paso del tiempo han adoptado la ortografía castellana (como Édgar o Mi-lán). No es este el caso del primer apellido del psi-cólogo bielorruso Lev Semiónovich Vygotski, el cual suele ser escrito de muy diversas maneras: Vygotsky, Vygotski, Vigotsky y Vigotski. ¿Cuál es el correcto?
En primer lugar, debemos recordar que su escritura original no pertenece a nuestro alfabeto, sino al cirí-lico, el cual es empleado por el ruso y otras lenguas eslavas. La escritura original es Выготский.
Si partimos de la premisa de buscar una mayor identificación entre el habla y la escritura (como en el caso de “güisqui”), la escritura más cercana es “Vi-gotski” o “Vigotsky”.
Para resolver esta polémica sugerimos la siguiente solución:
• En cuanto a la escritura, tomando en cuenta lanormativa castellana y su mayor uso en cuanto a fuentes bibliográficas sugerimos a nuestros lecto-res la siguiente convención: escritura del nombre “Vigotsky”; del adjetivo “vigotskiano”.
• Encuantoalacitadeunafuentebibliográfica,ci-tar tal y como está en el texto. Por ejemplo, si en un escrito cito el libro Obras escogidas (Visor S.A., 1997), donde se escribe “Vygotski”, de esa manera –y no de otra– debo redactar el dato de la cita.

13Octubre 2009
Peter McLaren es considerado actualmente uno de los principales exponentes de la Pedagogía Crítica que en sus orígenes fundara Paulo Freire. Ha adquirido esta reputación debido a sus análisis políticos en contra del capitalismo, particularmente del neoliberalismo, desde una concepción que él denomina filosofía marxista humanista. Desde esta perspectiva, en el plano sociológico, habría dos grandes co-rrientes que analizan el papel de la educación: por un lado el funcionalismo, cuyo representante princi-pal sería Émile Durkheim, y por otro lado, el marxismo, entre cuyos exponentes estarían Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Paulo Freire, Antonio Gramsci, Peter McLaren y Henry Giroux.
Entrevista exclusiva para la revista Matinal
La pedagogía crítica como praxisrevolucionaria: entrevista con Peter McLaren
Alexis de la Cruz Huamán (ADH): En pocas palabras, ¿cómo define la Pedagogía Crítica? ¿Cuál es su esen-cia y su propósito? ¿Cómo se relaciona con la Peda-gogía como ciencia de la educación?
Peter McLaren (PM): Esta es una muy buena pregunta para comenzar la entrevista. Sé que la pedagogía crítica significa di-ferentes cosas para diferentes personas. Déjeme responder a su pregunta compartiendo mi propio punto de vista sobre lo que la pedagogía crítica significa para mí –sobre la dirección que he tratado de llevar la pedagogía crítica mientras vivo aquí en el vientre de la bestia, en el “anglosferio” norte, o lo que mis amigos mexicanos llaman “gringolandia”.
Localizo la “differentia specifica” de la pedagogía crítica dentro de una óptica más amplia que la de la enseñanza en las aulas,
o en la educación popular que se lleva a cabo en el ámbito de la comunidad. La defino como el desarrollo de una dialéctica sistemática de la pedagogía que se organiza dentro de una fi-losofía de praxis. Esta praxis comienza con una crítica inherente a las pedagogías convencionales con la finalidad de compro-bar si sus conjeturas y aseveraciones son adecuadas al tipo de praxis que se necesita para comprender, desafiar y eventual-mente derrotar la dinámica expansionista del capitalismo.
Esta es una praxis de ser y llegar a ser, de labor mental y ma-nual, de pensamiento y acción, de leer y escribir la palabra y el mundo (en un sentido freiriano); en suma, esta es una práctica del ser, una forma de autoformación, pero no simplemente en el sentido foucaultiano. Praxis, en el sentido que uso el término, está dirigida a la comprensión del mundo y el mundo dialécti-camente como un efecto de las contradicciones de clase.
Alexis de la Cruz Huamán
Graduate AssistanteBilingual Education Departament
Boise State University
Entrevista
Traducción: Blanca Caldas Chumbes
Con estudios en Comunicación Social y Epistemología

14 Octubre 2009
La pedagogía crítica es la lectura y la ac-ción sobre la totalidad social al convertir “cosas” abstractas en fuerza material, al permitir que el pensamiento abstracto lleve a la praxis, a la praxis revoluciona-ria, al engendrar un universo social que no esté basado en el trabajo como for-ma de valor, una alternativa socialista al capitalismo. Veo a la pedagogía crítica como un proceso y producto social, un movimiento social que está enraizado en una filosofía de praxis y en formas de organización democráticas. Por un lado, a la pedagogía crítica le concierne la conversión de los seres humanos, la cual tautológicamente es la característi-ca que define a la educación. Esta con-versión se realiza con un proyecto polí-tico particular en mente: anti-capitalista, anti-imperialista, anti-racista, anti-sexista y pro-democrática y de lucha emancipa-dora. Trabaja contra lo que Aníbal Quija-no llama “la colonialidad del poder.”
¿Soy demasiado ambicioso? Quizá, pero siempre he tratado de avanzar y estoy tratando de construir sobre los hom-bros amplios de otros, hombros podero-sos y revolucionarios como los de Marx, Luxemburg, Paulo Freire, y hombros de otro que descubrí más tarde en mi vida: los de Mariátegui.
(ADH): Usted sostiene que no hay una sola pedagogía crítica, sino diversas pedagogías críticas. ¿Cuáles son sus diferencias sus-tanciales? ¿Y por qué sostiene que la pedagogía crítica es revolucio-naria? ¿Revolucionaria en el senti-do educativo, político o social?
(PM): Gracias por esta pregunta. Deseo que entiendan que no pretendo escribir con mucha profundidad fuera del con-texto de los Estados Unidos y Canadá. Luego de esta clarificación, trataré de elaborar una respuesta. Le atribuyo a la
Peter McLaren nace en Toronto, Ontario, Canadá (1948), es en esta ciudad que se inicia como educador. Obtuvo una licenciatura de arte en literatura inglesa en la Universidad de Waterloo y en la Universidad de Toronto una licenciatura en educación; una maestría en educación en el Brock University´s College of Education y un doctorado en el Instituto para Estudios en Educación de la Universidad de Toronto. Participó con Henry Giroux en la creación del Centro de Estudios de Educación y Cultura, en la Universidad de Miami.Es autor y editor de más de 35 libros, varios de ellos premiados. Destacan: La Vida en Las Escuelas, Pedagogía crítica y posmodernidad, Enseñando en Contra del Capitalismo y el Nuevo Imperialismo, Che Guevara, Paulo Freire y la Pedagogía de la Revolución, Capitalistas y Conquistadores: La Pedagogía Crítica Contra el Imperio, etc.
pedagogía crítica revolucionaria (que sostiene que las ideas deben ser situadas en la historia como generalizaciones fa-libles que deben ser descubiertas ideo-lógicamente por medio de la práctica de una crítica materialista-histórica) una práctica cuyo objetivo es generar cono-cimientos críticos de la totalidad social en la que habitamos en nuestro univer-so capitalista. Hay, por falta de mejores términos, una pedagogía crítica liberal de izquierda, pedagogía crítica liberal, pedagogía crítica conservadora, y las variantes de cada una de ellas. Son tér-minos a grandes rasgos, claro, y segura-mente hay mejores. Definitivamente de-ben ser redefinidos, pero tengo mucho espacio para hacerlo aquí. La pedagogía crítica en los Estados Unidos es abruma-doramente liberal y converge, sin inten-ción alguna, en muchas instancias, con la ideología neoliberal, en política y en práctica.
La pedagogía crítica revolucionaria se enfoca en la abolición del capital como relación social. Esta es la gran diferencia.
(ADH): ¿Cuál es el tipo de hom-bre que se debe formar según la pedagogía crítica? ¿A qué tipo de sociedad se debe aspirar?
(PM): Esta pregunta conlleva el mayor desafío para todos nosotros. Especial-mente, tomando en cuenta el control que los medios de comunicación ejer-cen sobre nuestra formación subjetiva, ya que nos envuelve en una pedagogía del espectáculo. El Estado promueve for-mas de sublimación y de libertad para distraer la atención de las dimensiones opresivas y autoritarias del la sociedad capitalista. Vivimos en una era en que la gente gustosamente renuncia a su sobe-ranía y libertad para dárselas a los tiranos con la promesa de la participación en la sensualidad del espectáculo de los me-
dios de comunicación y la comodidad de la cotidianeidad. Los medios trabajan a través de monopolios construidos por el Estado cuyo modelo de negocio es predicado en la compra de políticos por medio de la operación de “lobbistas” de alto vuelo. Es difícil ir contra la corrien-te, aunque debemos hacer lo mejor que podamos. Elijo hacerlo a través de la pe-dagogía crítica revolucionaria.
Así como Kosík, el Che y otros como Ma-riátegui nos han enseñado, necesitamos enfocarnos hoy en el desarrollo de una subjetividad revolucionaria dentro de nuestros grupos de colegas y trabajado-res culturales. Esto también significa que necesitamos desarrollar un estilo de vida socialista, una disposición ética, así como una filosofía de praxis y formas de orga-nización revolucionaria que complemen-ten esa filosofía. El Che y Mariátegui, por ejemplo, rechazaron la moralidad subli-
Paulo Freire: “La Pedagogía del oprimido, deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación”

15Octubre 2009
mada del capitalismo que crea la morali-dad de los productores. Ambos creyeron en la importancia de voluntad subjetiva socialista. En The Grundisse, Marx escribió sobre la nueva forma de subjetividad re-volucionaria: “las condiciones objetivas no sólo cambian en el acto de repro-ducción, por ejemplo, la villa se convier-te en pueblo, la espesura en claro, etc., pero los productores cambian también, en el sentido de que muestran nuevas cualidades en ellos, se desarrollan en la producción, se transforman, establecen nuevos poderes e ideas, nuevas formas de intercambio, nuevas necesidades y un nuevo lenguaje”.
(ADH): ¿Quiénes son los repre-sentantes más connotados de la Pedagogía Crítica y cuáles son sus aportes?
(PM): Hay varios representantes renom-brados de la pedagogía crítica. He men-cionado especialmente a Paulo Freire y a John Dewey; sin embargo, hay otros, como Jean-Jacques Rousseau y An-ton Makárenko, y, claro, está Mao, entre otros. No podemos olvidar a José Martí o Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Además debemos considerar el trabajo importantísimo de Aníbal Ponce, al líder estudiantil cubano Julio Antonio Mella, el trabajo de Hildebrando Castro Pozo, Farabundo Martí y de Augusto Ce-sar Sandino, Gramsci, Che, Luxemburg, Raya Dunayevskaya, Enrique Dussel, Aní-bal Quijano y otros. No he escrito sobre todos ellos, pero me son familiares sus contribuciones.
No obstante, me gustaría resaltar la im-portancia de José Carlos Mariátegui La Chira. Estoy especialmente interesado en Mariátegui debido a sus contribuciones en nuestra comprensión de la intersec-cionalidad de raza y clase en su análisis marxista del capitalismo. Los educado-res marxistas han sido atacados vigoro-samente por educadores progresivos en los Estados Unidos, por la adhesión de los primeros a la filosofía “economística” y “eurocentrista” de Marx con su concep-ción no-lineal del progreso social. Sin embargo, hay una muy buena razón para refutar tales críticas: no regresando a los marxistas sino a los escritos del mismo Marx. Un nuevo libro está por aparecer el próximo año: Marx en las márgenes: sobre Nacionalismo, Etnicismo y Sociedades no-occidentales, escrito por Kevin Anderson y publicado por la imprenta de la Univer-
sidad de Chicago. En este libro se discute algunas de las reflexiones publicadas y no publicadas de Marx sobre temas como el racismo y los grupos sociales no occiden-tales, que desafiarán a los postmodernis-tas, quienes han castigado duramente a Marx por varias décadas.
Mientras luchamos aquí en el vientre de la bestia contra los zares culturales, edu-cacionales y económicos del capitalismo imperialista y neoliberal, a quienes tra-bajamos en la pedagogía crítica en Nor-teamérica nos urge aprender más sobre el pensamiento de Mariátegui. Él fue un periodista radicalmente liberal que se transformó en un marxista heterodoxo no-sectario, un filósofo revolucionario y activista, un intelectual público que fue
profundamente influenciado por las co-rrientes no-marxistas de los pensado-res del Resurgimiento, como Benedetto Croce, por el anarco-sindicalista Sorel y el peruano radical González Prada (aunque él comprendía y rechazaba el idealismo, sin rechazar sus simpatías y lealtad a la clase social revolucionaria).
Mariátegui fue uno de los más notables marxistas anti-imperialistas que luchó por la eliminación del latifundio (tierras semi-feudales que dominaban el campo rural). Al denunciar que el Perú era una colonia del imperialismo y argüir que la guerra por la independencia no destru-yó las relaciones feudales en los campos rurales, Mariátegui desarrolló un análisis materialista-histórico de las clases en el
El Dr. Mclaren en su visita al Perú con su colega Nathalia Jaramillo

16 Octubre 2009
Perú. Por medio de esto, expresó la im-portancia del rol de los indígenas sin perder de vista el rol del proletariado emergente, no por cuestión de la impor-tancia de la clase trabajadora internacio-nal como movimiento. Mientras Mariá-tegui resaltó la importancia del escape y transformación de la sociedad agraria feroz y semi-feudal de su tiempo, en la que el proletario urbano y criollo gozaba ciertos privilegios sociales y económicos limitados en contraste con los indígenas en los campos, cabe destacar que él de-seaba que las regiones indígenas de los Andes continuaran dentro del contexto de las naciones existentes en Latinoamé-rica, en lugar de hacerlo por medio del desarrollo de una nación indígena inde-pendiente.
En otras palabras, él observó el proleta-riado emergente como un aliado natural de los campesinos indígenas. Esto no fue una lectura funcionalista de la sociedad peruana, sino profundamente dialéctica. Al rechazar el capitalismo latifundista y el capitalismo industrial moderno (este último podría convertir a los grupos in-dígenas de obreros que trabajan en co-lectividad a empresarios individuales), Mariátegui sostuvo que el desarrollo socialista debe basarse en el desarrollo colectivo (“ayllu” en quechua y “calpulli” en náhuatl). Para Mariátegui, el “tema del indio” era central para el tema del na-
cionalismo, a la vez que él creía que los pueblos indígenas eran la fuente de la revolución social en el Perú y resaltó el rol relevante de las mujeres en las socie-dades indígenas.
(ADH): ¿Existe una relación entre la pedagogía crítica y la teoría histórico-cultural de Lev Vigots-ky? Si la hay, ¿en qué aspectos se relacionan?
(PM): Sí, hay una relación ente el trabajo de Vigotsky y la pedagogía crítica, diría que indirectamente a través del desarro-llo del CHAT por sus siglas en inglés de la Teoría de Actividad Histórico-Cultural. El trabajo de Vigotsky es fundamental, ya que destaca el rol de la comunicación como núcleo de su teoría del lenguaje y pensamiento al argumentar que “el pen-samiento es completado en la palabra.” CHAT es un alcance usado en la investi-gación y práctica educativa en los Esta-dos Unidos como un instrumento para desarrollar funciones psicológicas más elevadas en los estudiantes. No sigo el trabajo de CHAT de cerca. No parece que tenga un papel preponderante en la pe-dagogía crítica; no obstante, estoy segu-ro de que beneficia a los estudiantes.
(ADH): Algunos sostienen que los problemas económicos y socia-les en países como el Perú tienen como una de sus causas la políti-ca económica de Estados Unidos. ¿Cómo se enfoca este problema a partir de una pedagogía crítica?
(PM): Analicemos el problema en el Perú y su relación con los Estados Unidos. El problema, como lo veo yo, no es simple-mente los Estados Unidos, sino el capi-talismo neoliberal en general lo que se ha llamado el capitalismo vagabundo, el capitalismo rápido o el capitalismo fi-nanciero. En los años 70 ustedes tuvie-ron un fuerte empuje de parte de países capitalistas avanzados para crear más riqueza para las corporaciones occiden-tales. Entonces ellos decidieron influen-ciar –o forzar– a los gobiernos del “tercer mundo” a detener la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), lo que hacía que el Estado regulara el comercio e inversión exteriores y la inversión.
Los Estados Unidos no deseaban que Latinoamérica continuara los programas ISI, los cuales se basan en la protección de nuevas industrias locales a través de tarifas protectivas, cuotas de importa-
ción, control en las tasas de intercambio, licencias especiales y preferenciales para las importaciones de bienes capitales y préstamos subsidiados a las nuevas in-dustrias locales, ya que ISI se basaba en la regulación estatal del comercio e inver-sión exteriores. Por esa razón trataron de imponer su agenda oculta del libre co-mercio en gobiernos latinoamericanos, como el Perú, a partir de los años 80. Lo-graron esto al forzar a los países del he-misferio sur a aceptar los programas de ajustes estructurales del FMI y del World Bank, en que especificaban la privatiza-ción obligatoria, la desregulación y la li-beralización de comercio. Sin embargo, los países latinoamericanos ya habían contraído otras deudas relacionadas con la financiación previa del ISI y esta crisis se complicó con el alza de las tasas de intereses internacionales.
Como Hart-Landsberg y otros han se-ñalado, los mal llamados gobiernos del “tercer mundo” se esforzaron en lograr una plusvalía del comercio. No obstan-te, ¿cómo sería posible esto cuando las políticas del “mercado libre” exhortaban a los gobiernos a impulsar las importa-ciones? En consecuencia, los gobiernos fueron obligados a suprimir el consumo doméstico para favorecer la plusvalía ne-cesaria para respetar las deudas con el FMI y el World Bank. A su vez, estas dos entidades forzaban a atraer corporacio-nes exportadoras transnacionales para incentivar el crecimiento y ayudar a pa-gar las deudas. Con todo, desde 1980 al 2005 ha habido mucho más déficit co-mercial en la importación que en la ex-portación, además de restringir el cre-cimiento. ¡Bienvenidos al capitalismo neoliberal! Por eso el Perú fue golpeado con este problema, así como también otros países latinoamericanos.
¿Cómo esta catástrofe económica habla de la visión de Mariátegui? Ahora hay trabajo asalariado en la región andina –hay diferenciación de clase y una pro-letarización a gran escala. Aun así, hay formas de solidaridad comunal, muy di-ferentes que en otros espacios de desa-rrollo capitalista alrededor del mundo. Es aquí, en tiempos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fundada en 1986, en tiempos en que observamos el crecimiento de la lucha de los indígenas en toda las Amé-ricas, en el Perú, Ecuador, Bolivia y en to-das partes, en tiempos de la presidencia de Evo Morales, podemos ver que el ca-
Henry Giroux: “Una educación divorciada de su contexto carece de valor”.

17Octubre 2009
pitalismo debe revocarse como el hori-zonte social fundamental.
Por esta razón la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), organización de cooperación interna-cional basada en la idea de una integra-ción social, política y económica entre los países de Latinoamérica y el Caribe, es vital, especialmente como proceso de desarrollo regional alternativo al fallido Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta por los Estados Uni-dos.
(ADH): En Estados Unidos, país donde usted tiene más experiencia en la aplicación del pensamiento de la pedagogía crítica, ¿cuáles son los logros alcanzados hasta ahora?
(PM): Esta es una pregunta difícil de res-ponder. A pesar de que la pedagogía crítica es el tema de muchos libros y ar-tículos en Norteamérica, en realidad no es algo palpable en las escuelas públicas. Es posible verla en algunas escuelas al-ternativas. Muchos educadores en los Estados Unidos reclaman que no hay muchos trabajadores industriales asa-lariados como para decir que tenemos una clase obrera, por lo tanto, no hay ne-cesidad de una revolución socialista. Esta es una cuestión un poco tonta.
Quizá no haya muchos obreros como los hubo alguna vez en los Estados Unidos,
pero hay muchos que aún producen va-lor en la forma en que los obreros produ-cen valor. Hay trabajadores capitalistas, aquellos trabajadores cuyos jefes les or-denan lo que hay que hacer, quienes sir-ven a la clase capitalista. Tenemos traba-jadores bien remunerados y trabajadores mal pagados. Aquellos con buenos sala-rios disfrazan el hecho de que son obre-ros. El 90% de la población estadouni-dense es obrera.
Para poder contestar la pregunta directa-mente, la pedagogía crítica es algo que los maestros leen y que algunos valien-temente tratan de implementar; sin em-bargo, apenas está haciendo su entrada en las escuelas públicas. La pedagogía crítica revolucionaria es un alcance que los educadores con visión socialista leen y en muy pocos casos (porque son es-casos los maestros que simpatizan con el socialismo) tratan de implementar en sus escuelas o en sus comunidades. Muchos padres de familia conservadores desean que las escuelas sean un terreno “neutral” desprovisto de autorreflexión crítica y participación política.
Hay demasiada presión por medio de los medios de comunicación en el silencia-miento de los temas controversiales en las escuelas públicas, como por ejemplo la guerra en Irak y Afganistán, o críticas contra el capitalismo y el imperialismo. Existen programas de enseñanza que usan mi trabajo o el de Freire, Giroux y otros en sus aulas, pero estos son la ex-cepción y no la regla. Los educadores crí-ticos en los Estados Unidos han escrito maravillosos libros sobre la pedagogía crítica, pero el desafío para nosotros –y el de los maestros y trabajadores cultu-rales a quienes servimos– es el de luchar por la pedagogía crítica en nuestras es-cuelas, comunidades, centros de trabajo y en nuestra lucha diaria como agentes del futuro post-capitalista.
En el 2006, durante el régimen de Bush, un grupo de derecha ofreció pagar 100$ a estudiantes para grabar secretamente mis clases en UCLA (Universidad de Ca-lifornia, Los Ángeles) y 50$ por tomar notas sobre mis exposiciones. La misma propuesta fue dada a los estudiantes dis-puestos a espiar a otros educadores iz-quierdistas. La libertad académica es una batalla que aún seguimos librando aquí en los Estados Unidos y nuestros oposi-tores, quienes no quieren ninguna con-troversia sobre temas políticos en clase,
son fuertemente financiados y reciben millones de dólares para publicar que las universidades están manejadas por socialistas y comunistas. Entonces, si to-davía seguimos librando estas batallas en las universidades, es aún mucho más difícil iniciar la agenda socialista de la jus-ticia social en las escuelas públicas.
Existe un poderoso frente de derecha cristiano-evangélica que impide que la teoría de la evolución no sea enseñada en las escuelas ya que pretende que Es-tados Unidos sea gobernado bajo prin-cipios bíblicos. En Canadá me despidie-ron de la primera universidad donde trabajé porque usé pedagogía crítica. El clima no es muy diferente en estos mo-mentos, cuando se trata de desarrollar la pedagogía crítica como vehículo para la construcción de un mundo más justo y humanitario (a lo que llamo mundo so-cialista). Los virreyes del capital todavía gobiernan y la mayoría los siguen. Así de grande es el poder de los medios corpo-rativos que sostienen las ideas gober-nantes, las cuales son las ideas de la clase gobernante. Mi objetivo es el de conti-nuar desarrollando la pedagogía crítica y ayudar en cualquier forma posible a acercarnos a la meta de la justicia social y económica –y el socialismo.
(ADH): Tenemos entendido que en el año 2005 participó con el gobierno de Venezuela en las reformas educativas implementadas por Hugo Chávez y supongo que sigue participando. ¿Qué papel cumple la pedagogía crítica en el proyecto del Socialismo del siglo XXI de Venezuela?
(PM): He viajado intensamente y, con los puntos de vista y experiencia investi-gativa de la profesora Nathalia Jaramillo de la Universidad de Purdue, he tratado de brindar una visión internacional a la pedagogía crítica. Hemos trabajado bre-vemente en Venezuela, apoyando la re-volución bolivariana y en la creación de misiones bolivarianas en lo que a educa-ción se refiere. Desafortunadamente, no hemos tenido la oportunidad de perma-necer en ese país tanto como habríamos querido. Admiramos profundamente el trabajo de los educadores bolivarianos al desarrollar sus propias versiones de pe-dagogía crítica apoyando al socialismo del siglo XXI. M
”Estoy tratando de construir sobre hombros poderosos y revolucionarios como los de Marx, Luxemburgo, Freire, y hombros o que he descubierto ya en la etapa más reciente de mi vida: Los de Mariátegui”

18 Octubre 2009
práctica, es decir, a una labor empírica desligada de referentes teóricos. Se trata de dos percepciones equi-vocadas que debemos superar. Una de las alternativas que está permitiendo enfrentar los problemas señala-dos es la sistematización de la experiencia en la en-señanza, proceso que rescata la práctica aprendida, la explica críticamente y brinda sugerencias para mejorar dicha práctica.
2. ¿Cuál es el proceso seguido en la sistematización a nivel institucional?
Nuestra institución tiene una trayectoria de más de cuarenta años. Esto ha significado la acumulación de diversas experien-cias en organización y desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, una constante en la cultura institucio-nal ha sido las continuas mejoras en el servicio que brindamos, pero, así como hemos tenido avances cuantitativos y cualita-tivos, también se ha visto ciertas dificultades, que se manifies-
El presente texto explica el proyecto de sistematización de la experiencia en la enseñanza de las aca-demias Aduni y Cesar Vallejo. Se expone la necesidad de sistematizar la práctica educativa,así como el método y las técnicas utilizadas.
SistematizaciónAndrés Espíritu AvilaLic. en filosofia
Sistematización de la experiencia en la enseñanza 2009
Sistematización de la experiencia en la enseñanza 2009
En nuestra vida cotidiana aprendemos constantemen-te de las experiencias, tanto positivas como negati-vas, y a partir de ello tomamos mejores decisiones. El problema surge cuando hemos acumulado un
conjunto de experiencias y no aprendemos de ellas para seguir mejorando, sino que damos vueltas sobre lo mismo, y no in-novamos. En nuestra labor como docentes es importante dar-nos un tiempo y reflexionar críticamente sobre nuestra propia práctica y la de los profesores de plana a fin de sistematizarla y brindar un mejor servicio a los estudiantes.
1. ¿Por qué sistematizar?
Los años de práctica educativa de nuestra institución y los éxitos en ingreso a las universidades nos pueden hacer creer que nuestros procesos educativos han al-canzado un nivel tal que algún esfuerzo adicional por su mejora resulta vano. Por otro lado, podemos pensar que nuestros procesos educativos se reducen a la pura
Sistematización

19Octubre 2009
tan en preguntas como las siguientes: ¿cómo sabemos que nuestros estudian-tes han aprendido lo que hemos enseña-do?, ¿cómo podemos planificar nuestra clase de tal forma que no estemos repi-tiendo lo mismo?, ¿nuestros métodos y estrategias son adecuadas para enseñar los contenidos? Estas y otras interrogan-tes nos han llevado a sistematizar nues-tra experiencia en la enseñanza.
Si bien la idea de sistematizar ha estado presente desde hace varios años, es des-de el 2008 cuando se desarrolla en forma orgánica y sistemática en las academias. Las comisiones de las planas de Física, Química, Álgebra y Trigonometría fueron las primeras en formarse. Se sucedieron un conjunto de capacitaciones y activi-dades a los integrantes de la comisión y, de manera paralela, se realizó la siste-matización de la plana de Biología. Esta tarea fue llevada a cabo por un equipo de investigación externo. El objetivo era aprender de la experiencia metodológi-ca de especialistas para optimizar el tra-bajo desarrollado con nuestros propios profesores.
El 2009 se continúa con la sistematiza-ción de la experiencia en la enseñanza en las planas. Para ello se considera la experiencia teórica y metodológica del trabajo desarrollado durante el 2008. Asi-mismo, se agregan otros elementos me-todológicos a fin de describir y explicar la práctica mediante una adecuada inter-pretación pedagógica. La idea es realizar una interpretación crítica y reflexiva so-bre el fundamento pedagógico implícito en la práctica docente, y a partir de ello considerar los aportes, potencialidades y limitaciones. De otro lado, la muestra de participantes en la sistematización fue ampliada y se utilizaron otras técnicas para recoger información, como los gru-pos focales y las filmaciones, elementos importantes de la metodología cualitati-va para analizar los diversos aspectos del proceso de enseñanza.
3. ¿Qué es la sistematización?
El trabajo de sistematización ha significa-do un constante aprendizaje para quie-nes participamos en el proceso. Una de
las preguntas que nos hacíamos en el proceso de planificación de la sistema-tización era ¿qué es sistematizar la ex-periencia? Dadas las diversas respuestas vinculadas a los objetivos y necesidades de las instituciones, se tuvo que elegir algunos referentes teóricos que guíen nuestro trabajo. En nuestro caso usamos el concepto de sistematización propues-to por Óscar Jara en su texto Para sis-tematizar experiencias: una propuesta teórica y práctica , debido a que su con-cepto es más próximo a la concepción que tiene la institución.
De acuerdo al concepto desarrollado por Jara, la sistematización de la expe-riencia significa: recuperar e interpretar las prácticas de un colectivo; explicita los marcos conceptuales; descubre los factores y la dinámica que determinan el curso y los efectos de las prácticas; y, finalmente, extrae lecciones que permi-ten mejorar la práctica. La recuperación y reconstrucción de una experiencia se realiza en el registro de las acciones y la historia propia; muestra las acciones y las intenciones, las situaciones y relaciones que tienen las personas involucradas. El relato permite “objetivar” la experiencia.
Sintetizando el análisis de Jara, podemos afirmar que “la sistematización es aque-lla interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su orde-namiento y reconstrucción, descubre o explícita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo” . Esto es en esencia la sistematización: co-nocer críticamente de la práctica, inter-pretarla científicamente y transformarla para mejorarla.
4. ¿Qué se sistematiza?
Aclarado el significado de la sistemati-zación, es necesario delimitar en qué va a consistir el trabajo de sistematiza-ción. Por un tema de prioridades, no se va a sistematizar toda la experiencia del docente, sino la enseñanza que se brin-da en las aulas. Asimismo, el trabajo ha sido organizado por etapas, correspon-diendo cada una a un grupo determina-do de cursos. Por ello, para el año 2009 se programa sistematizar la experiencia de enseñanza de los cursos de Filosofía, Psicología, Razonamiento Matemático y Razonamiento Verbal. Se invita a un gru-
Sistematizar la experiencia nos permite conocer y mejorar nuestra practica en la enseñanza
La sistematización de la experiencia en la enseñanza, proceso que rescata la práctica aprendida, la explica críticamente y brinda
sugerencias para mejorar dicha práctica.

20 Octubre 2009
po de docentes de estos cursos para que participen en las comisiones de siste-matización. Estas comisiones reciben un conjunto de talleres de capacitación a fin de que se orienten mejor en la actividad. En dichos talleres se consideran siete ejes, que son los ítems para organizar la experiencia, los cuales son:
1. Planificación de la enseñanza
2. Propósitos de la enseñanza
3. El contenido del proceso de la enseñanza
4. Método de enseñanza
5. Estrategias de enseñanza
6. Uso de materiales didácticos
7. Evaluación de la enseñanza
Mediante estos ejes se interpreta crí-ticamente la práctica de los docentes. Los ejes seleccionados no surgen de un modelo pedagógico ya establecido, sino que son producto de lo que hace-mos cotidianamente en nuestra práctica como docentes en las aulas. Por ello, en los talleres de sistematización se identifi-ca y valora lo que en la práctica realiza-mos. Se trata, sobre todo, de reflexionar e identificar mediante el uso de determi-nados conceptos cada una de las accio-nes y actividades que integran nuestro proceso de enseñanza.
Paralelamente a los talleres de sistemati-zación, se desarrollan las filmaciones de clase. El propósito de las filmaciones era recoger la experiencia de la enseñanza ganada en la práctica. Esto permitía que los docentes de la comisión de sistema-tización puedan hacer su descripción crí-tica de acuerdo a los ejes. Asimismo, les ayudaba a buscar las regularidades de la práctica de la enseñanza del curso. De este modo confirmamos algunas hipó-tesis que teníamos: determinados cur-sos tienen características de la pedago-gía tradicional, como es la exposición de abundantes contenidos y la estrategia de repetir conceptos. Sin embargo, tam-bién se revelaban elementos del modelo pedagógico histórico-crítico, como es la formulación de preguntas problémicas.
Después de las filmaciones de las se-siones de clase, se llevaron a cabo los grupos focales, los cuales son un pro-cedimiento de investigación cualitativa que permite conocer la percepción que tiene un grupo humano sobre una ac-tividad -en nuestro caso, sobre la ense-ñanza-. Para el primer grupo focal fueron invitados los profesores que habían sido filmados. Se buscaba que nos transmitan su experiencia en aula a partir de un con-junto de preguntas relacionadas a los ejes de sistematización. En una conver-sación dinámica y, en ocasiones, abierta a la polémica, los docentes opinaban so-bre planificación, propósitos, contenido, método, estrategias, uso de los materia-les y evaluación. De esta manera reflexio-naban y compartían sus puntos de vista sobre los ejes temáticos. Para un segun-do grupo focal fueron invitados profe-sores de mayor experiencia en la ense-ñanza, quienes, además de opinar sobre los ejes, también describían y analizaban el proceso histórico de la enseñanza del curso. Sus reflexiones permitieron recor-dar contextos y condiciones objetivas de la institución que influyeron en la forma cómo los docentes enseñaban en las au-las. Ambos grupos focales suministraron valiosa información que los miembros de las comisiones de sistematización van a utilizar en la siguiente etapa de inter-pretación y síntesis.
La labor de interpretación y síntesis no puede realizarse al margen de presu-
puestos históricos. Por tanto, es necesa-rio que dicha labor esté guiada por el conocimiento del proceso de enseñanza del curso. De esta manera contaremos con una mayor base teórica para com-prender e interpretar mejor la práctica de la enseñanza actual, así como identificar aspectos que han causado dificultades y factores que han permitido avances.
A pesar de los logros obtenidos, el traba-jo con las comisiones de sistematización también ha presentado dificultades. En-tre ellas tenemos el escaso tiempo para dedicarse a la sistematización y, en al-gunos casos, vacíos en la formación pe-dagógica. Ambos factores han limitado una mejor interpretación de la expe-riencia del curso. Por ello, para la etapa de sistematización iniciada en agosto se busca superar estos problemas.
5. ¿Cuáles son las próximas actividades de sistematización?
El período de sistematización iniciado en agosto comprende la continuación del trabajo con las comisiones de la prime-ra etapa del año. Sin embargo, se integra un nuevo grupo de cursos: Geometría, Geografía, Aritmética, Economía y Len-gua, en los que se forman comisiones con docentes entusiastas en conocer e interpretar pedagógicamente la prác-tica de la enseñanza. Al mismo tiempo, en los diversos locales se ha iniciado la filmación de las sesiones de clase de los
Reflexionar sistemáticamente sobre el proceso histórico de la enseñanza nos permite darnos cuenta de los avances pedagogicos
El propósito de las filmaciones era
recoger la experiencia de la enseñanza
ganada en la práctica.

21Octubre 2009
docentes de las planas mencionadas. Los docentes que son filmados tienen las mismas inquietudes que tuvieron los profesores de la primera etapa del año. Además, con la difusión del trabajo que se ha impulsado mediante revistas como Matinal, se dan cuenta de que el propó-sito es compartir su experiencia en la en-señanza con el objetivo de sistematizarla.
Paralelamente, se inicia las capacitacio-nes sobre los ejes de sistematización, tanto para las nuevas comisiones como para las de la primera etapa. Se trata de reforzar la teoría pedagógica para me-jorar la interpretación crítica de la ense-ñanza. Las capacitaciones se realizan me-diante talleres teórico-prácticos, en los que se trabaja con exposiciones, parti-cipación de los docentes, problematiza-ción y lecturas. En los talleres se muestra que los docentes participan activamente con preguntas, afirmaciones, negaciones y sugerencias. De esta forma, el taller se nutre con diversas perspectivas y expe-riencias, enriqueciendo y democratizan-do la sistematización de la experiencia.
Por otro lado, las comisiones desarrollan sus propias reuniones donde analizan las clases y elaboran la respectiva interpre-tación crítica. Este trabajo es fundamen-tal. En tal sentido, la sistematización de la experiencia en la enseñanza no sólo se desarrolla en los talleres y mediante la asesoría, sino que requiere además del conocimiento, esfuerzo y tiempo de los profesores de la comisión. De la pre-ocupación y desprendimiento de dichos profesores dependen en gran medida los resultados del proyecto.
6. ¿Qué esperamos de la sistema-tización?
Esperamos conocer e interpretar crítica-mente la práctica y dar sugerencias para mejorarla. Tal objetivo lo comparten también los docentes que apoyan los procesos de sistematización de su curso. A continuación algunos comentarios. El profesor Jesús Campomanes señala: “La plana de Razonamiento Verbal está par-ticipando, en esta etapa, en la sistema-tización de experiencia pedagógica que impulsa nuestra institución. Viene asu-miendo esta actividad con bastante inte-rés y expectativa, pues considera que el proyecto que ya inició su ejecución tiene gran importancia en la tarea de formar a los continuadores. La sistematización de la forma de trabajo, de los métodos y
estrategias de enseñanza serán valiosos para la homogenización metodológica de la plana y principalmente para que los nuevos docentes que se incorporan a la misma, puedan formarse en corto tiempo una idea completa del rol que cumple el docente del Instituto de Cien-cias y Humanidades. En tal sentido, con-sideramos que el trabajo de sistematiza-ción de la experiencia pedagógica de la plana constituye un hito importante en la historia de la institución.” Asimismo, el profesor Iván Caldas, del curso de Histo-ria, afirma: “Saludo el trabajo importante de la recopilación de las formas didácti-cas, de las estrategias de la enseñanza en los muchos años de experiencia de los docentes de la plana de Historia. Esto es
parte de la planificación de los diferentes aspectos de la preparación a los profeso-res y a los alumnos para conducir a un mejor desempeño, a través de los ejem-plos de actitudes positivas, y eliminación de actitudes negativas”. Las opiniones se-ñaladas expresan la convicción con que los docentes de las comisiones de siste-matización están asumiendo esta tarea.
La expectativa por los resultados de la sistematización es muy grande. Nos pro-ponemos conocer nuestra práctica para mejorarla y dar un mejor servicio a los estudiantes, siendo consecuentes con los objetivos sociales de nuestra insti-tución. Por ello, el proceso de sistemati-zación no culmina con la entrega de los informes, con la descripción e interpre-tación crítica y las conclusiones. Además es necesario que cada comisión de los cursos exponga el documento de siste-matización en sus respectivas planas. El objetivo es que dicho documento sea evaluado y debatido por los profesores de plana.
La sistematización de la experiencia en la enseñanza, más que brindarnos solucio-nes, permite fijarnos nuevos horizontes de reflexión e identificar problemas de nuestra propia práctica. Estos problemas pueden ser mejor estudiados con inves-tigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas, o sistematizaciones de procesos vinculados a la enseñanza. De esta ma-nera se generarán nuevos conocimien-tos que alimenten nuestra propuesta pedagógica institucional.
Estamos seguros de que las tareas de las comisiones se concretarán de acuerdo a lo planificado y que los docentes se-guirán colaborando a fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio de los estudiantes. M
Al sistematizar nuestra experiencia en la enseñanza podemos servir mejor a los estudiantes
Esperamos conocer e interpretar
críticamente la práctica y dar sugerencias para
mejorarla.

22 Octubre 2009
sílabo en función de los temarios planteados por las distintas universidades para sus exámenes de ingreso, o la deficiencia en el aprendizaje adquirido por los alumnos en los colegios estatales. Sin embargo, nuestra práctica educativa ha sabido adaptarse y desarrollarse adecuadamente, lo cual se puede comprobar con los ingresos masivos de alumnos formados en nuestras aulas a las diversas universidades del país.
De la amplia experiencia adquirida en la enseñanza de la física, presentamos en este artículo algunos aspectos que hacen particular nuestro modelo de enseñanza desarrollado en la institución.
I. ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS
Si bien en general los contenidos desarrollados en cada ci-clo difieren, dadas las particularidades de cada uno de estos y en función de sus objetivos generales y específicos, hay ciertos puntos que siempre deben ser tomados en cuenta, tales como:
Nuestra época se caracteriza por un impetuoso avance de la ciencia y la técnica. Esto conlleva a un mayor poder del hombre sobre los fenóme-nos de la naturaleza, lo cual se verifica en la in-
terdependencia que hay entre ciencia y los sistemas de pro-ducción existentes. La ciencia es así un factor importante en el desarrollo de toda la humanidad, aunque en la actualidad quienes controlan ese poder no lo emplean en beneficio de las mayorías.
No se puede negar entonces la importancia de analizar cómo estamos enseñando las ciencias, es decir, nuestra práctica me-todológica. En este artículo me baso en la experiencia obtenida en el dictado del curso de física en las aulas de las academias ADUNI y César Vallejo, y en el trabajo de sistematización del modelo de enseñanza realizado por nuestra institución.
La enseñanza de las ciencias en un ambiente preuniversitario tiene sus particularidades y limitaciones, como por ejemplo los tiempos relativamente cortos para desarrollar un extenso
Víctor Canchos LópezCon estudios en Ciencias Físicas
La metodología y la didáctica en la enseñanza de la física
Una forma de motivar al estudiante para que se interese en los temas del curso es demostrarle cómo los diversos fenómenos de la física están relacionados directamente con las actividades cotidianas, el desarrollo de la naturaleza y la sociedad les despierta interés por conocer épocas, anécdotas y personajes históricos, también nos puede ayudar a mostrar el contexto en que se desarrollaron estas ideas
Sistematización

Octubre 2009 23
medio de los cuales podemos comuni-carnos funcionan a través de ondas…”. En la sección referida a los fenómenos ondulatorios: “Todos hemos oído algu-na vez hablar del eco. Así como este fenómeno, existen otros relacionados al sonido, como la concentración de ondas sonoras en un estudio de gra-bación o la forma como se orienta un murciélago al moverse en la oscuri-dad…”
• Cadapuntoadesarrollarenlase-sión de clase debe partir de un hecho concreto y sencillo: si bien sabemos que son la abstracción y la generalización de los conocimientos científicos los que permiten el avan-ce de la ciencia, es parte de nuestra labor desarrollar una práctica peda-gógica didáctica que no dificulte al estudiante del aprendizaje del curso. Por el contrario, debemos buscar que al estudiante le sea sencilla la apropia-ción de los conocimientos de nuestro curso. Si preparamos nuestra sesión de clase con tiempo e investigamos lo suficiente, estaremos en la capacidad de encontrar un hecho concreto y no muy complejo a partir del cual poda-mos lograr que el estudiante se forme ideas, conceptos que le permitirán luego desarrollar por él mismo gene-ralizaciones sobre diversos aspectos del curso. Los métodos de inducción y deducción pueden y deben utilizarse
• Relacionar los contenidos con larealidad: esto se puede realizar en la parte introductoria así como en el de-sarrollo propio de la sesión de clase. Este punto puede aprovecharse para motivar a los estudiantes a que partici-pen activamente durante la clase. Por ejemplo, si se toca un hecho cotidiano que la mayoría hemos visto o experi-mentado. También este punto permite notar al alumno que lo estudiado no es algo abstracto o lejano, sino que sus aplicaciones están presentes y afectan nuestra vida, además que motiva al estudiante a investigar por su cuenta respecto del tema que estamos desa-rrollando.
A manera de ejemplo, presentaré ex-tractos del trabajo de sistematización ya mencionado. En la parte introduc-toria al tema de Ondas Mecánicas se señala: “Las ondas se pueden observar en muchos fenómenos cotidianos, por ejemplo, al arrojar una piedra al agua o al formarse una ola en el mar; también nuestra interacción con lo que nos ro-dea se produce a través de ondas (el sonido y la luz que percibimos son on-das aunque de diversa naturaleza). En el mundo son de lo más comunes las radios y los televisores, pues debemos saber que las señales de estos son on-das que viajan a través del espacio y que pueden atravesar objetos como las paredes. También los celulares por
Es necesario relacionar los temas ya conocidos con los nuevos temas: las On-das Mecánicas están relacionadas con las Ondas Electromagnéticas.
de manera conjunta como una unidad dialéctica. Para aquellos estudiantes que ven un tema por primera vez, o cuando un tema presenta cierto grado de complejidad, tener en cuenta este punto es obligatorio.
Así, en el tema de Ondas Mecánicas: “Para poder plantear qué es una Onda Mecánica, partamos de un hecho cono-cido por todos: todo el mundo ha visto alguna vez las ondas que se propagan en forma de círculos, que se agrandan paulatinamente, cuando se arroja una piedra sobre la superficie tranquila del agua… ”O también “… debemos darnos cuenta de que el movimiento de propa-gación de la onda es una cosa, y otra el movimiento de las partículas del agua. Estas partículas se limitan a subir y bajar (oscilan) en el mismo sitio; en cambio, el movimiento de la onda es la propa-gación de la perturbación en la superfi-cie del agua y no el movimiento de las partículas del agua. Un corcho que flota sobre el agua demuestra lo anterior cla-ramente”. Deben incluirse gráficos y es-quemas que ayuden a visualizar lo que se quiere explicar.
Además de esta forma de ondas, nuestra interacción con lo que nos rodea tam-bién se produce a través de ondas (el sonido y la luz que percibimos son on-das aunque de diversa naturaleza). En el mundo son de lo más comunes las ra-dios y los televisores, pues debemos sa-ber que sus señales son ondas que viajan a través del espacio y pueden atravesar objetos como las paredes; también los celulares, por medio de los cuales po-demos comunicarnos a través de ondas. Existen ondas de dos tipos: las Ondas Electromagnéticas y las Ondas Mecánicas.

24 Octubre 2009
II. LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
El contenido de una sesión de clase debe tomar en cuenta que el objetivo prioritario del acto educativo es el aprendizaje. Ocupa un lugar importante en el proceso de enseñanza el cómo enseñamos nuestro curso, es decir, qué procesos, técnicas, ac-tividades…, llevamos a cabo durante la sesión y que aportarán al cumplimiento de nuestros objetivos. En nuestra práctica educativa en las academias hemos desarrolla-do, de manera empírica, una metodología que aplicamos de manera exitosa y que ha sido sistematizada. Veamos algunos ejemplos:
• Métodoinductivo
Denominamos así al proceso en el cual lo estudiado se representa por medio de casos particulares, hechos concretos y a la vez sencillos (de fácil comprensión) has-ta llegar al principio general que los rige. Se debe analizar un determinado fenó-meno y desmenuzarlo hasta encontrar los componentes básicos del mismo. Se plantea un conjunto de interrogantes que le permitan establecer al estudiante, en forma lógica y coherente, la explicación y reconstrucción del fenómeno. Una vez en el aula, estas interrogantes deben ser propuestas en forma sistemática para que los estudiantes puedan –por cuenta propia– ir dándose cuenta del hecho en sí.
• Métododeanálisisdecasos
Se le presenta al estudiante y se analiza un experimento, una situación cotidiana, un fenómeno físico, una situación particular que forma parte de algo general ya plan-teado, o un experimento a partir del cual se va a caracterizar cualitativa o cuantita-tivamente un concepto, un conjunto par-ticular de ejercicios, un fenómeno físico o una ley física. Llevar un experimento a clase es muy motivador y causa bastan-te interés por parte de los estudiantes.
Ello se debe aprovechar al desarrollar el contenido de la clase. Debemos elegir de manera concienzuda el experimento que se va a llevar a clase, o el caso que se va a plasmar en pizarra. El profesor debe evitar improvisar en el aula el caso que se va a mostrar, ya que tendrá dificultades al plantearlo, los alumnos lo notarán y no le prestarán atención. El profesor debe pre-parar el orden en que planteará ideas o preguntas al analizar un caso o un expe-rimento, ya que así será más provechoso para los estudiantes, quienes podrán con facilidad seguir los razonamientos del profesor y ellos mismos serán capaces de adelantarse en obtener algunas con-clusiones sobre el tema. El profesor debe prepararse muy bien para que su exposi-ción la realice con naturalidad y no parez-ca que ha memorizado un formato. Ob-viamente, para conseguir esto el profesor debe profundizar en el tema.
Tema: Termodinámica
Ciclo académico: Anual UNI
Primera ley de la termodinámica (se entiende que previamente a esto se ha desa-rrollado una serie de conceptos que están referidos en el esquema de clase): para establecer esta primera ley, partimos de algunos hechos concretos y aparente-mente separados, como por ejemplo:
Formas de variar la energía interna de un sistema termodinámico:
¿Qué ocurre en el sistema termodinámico si, mediante un soplete, le entregamos energía en forma de calor?
La respuesta que se espera es que el grado de agitación molecular de la sustancia de trabajo se incremente.
¿Qué consecuencias trae este incremento en el grado de agitación molecular?
La respuesta esperada es: debido a que trabajamos con gases ideales y sabemos que en estos la energía interna está ligada directamente con la energía cinética molecular, entonces, al aumentar el grado de agitación molecular, se incrementa-ra la energía cinética molecular y, en consecuencia, su energía interna.
Usando la misma metodología, se plantean otras ideas importantes.
Finalmente, a modo de síntesis planteamos algunas preguntas para cerrar la idea. Por ejemplo: ¿Cuántas formas de variar la energía interna de un sistema existen? ¿Qué otros parámetros de estado varían con la misma? ¿Varía la energía interna del sistema si, al mismo tiempo que se le suministra calor, se realiza un trabajo?
molecula de gas en movimiento caótico antes de suministrar calor
al sistema
molécula de gas en movimiento caótico después de haberle entregado calor al
sistema
V0 ; T0 Vf ; Tf
Q
Las ondas se pueden observar en muchos
fenómenos cotidianos, por ejemplo al arrojar
una piedra al agua o al formarse una ola en el
mar, también nuestra in-teracción con lo que nos rodea se produce a tra-
vés de ondas (el sonido y la luz que percibimos son ondas aunque de diver-
sa naturaleza).

Octubre 2009 25
Tema: Movimiento Vertical de Caída Libre (MVCL)
Ciclo académico: Verano UNI
Se parte de indicar a los estudiantes que se va a analizar un fenómeno muy co-mún para todos. Por ejemplo, se les puede mostrar una tiza o una pequeña pelo-ta y se les pregunta ¿qué ocurrirá si de una cierta altura es soltada la pelota?
Todos los alumnos contestarán que se moverá hacia abajo, entonces se suelta el objeto y se verifica con ellos lo que respondieron. Se les pregunta ¿por qué se da de esta manera el movimiento de la pelota?, a lo que responderán que debido a la atracción de la Tierra. A continuación se toma una hoja de papel (arrancado de un cuaderno) y se les pregunta: al soltar esta hoja de papel, ¿se moverá igual que la pelota? La mayoría de alumnos responderá NO; algunos dirán que SI. En-tonces se les planteará que sean más específicos y la mayoría dirá que se moverá de un lado hacia el otro. Se realiza la experiencia y…
efectivamente, la hoja de papel cae, pero moviéndose de un lado hacia otro. Entonces se les plantea ¿a qué se debe esto último? La mayoría responderá que se debe a que el papel es más ligero que la pelota, pero otros alumnos respon-derán que se debe al efecto del aire sobre la hoja de papel. Se felicita la participa-ción de todos los alumnos y se les indica que ello se explicará con un esquema en la pizarra, donde se les hace notar que las partículas de aire que rodean a todos los cuerpos pueden afectar el movimiento de estos. Si son bastante livianos, ello provoca lo observado. Continuando de esta manera, podemos construir de la mano con el estudiante los contenidos de esta sesión de clase.
III. CONCLUSIONES
•La enseñanza de la Física y de las cien-cias en general puede y debe basarse en hechos concretos, reales, cercanos al estu-diante. La experiencia muestra que, mien-tras más cercanos le sean al estudiante los fenómenos analizados, mejor será su comprensión del tema y su motivación para apropiarse del conocimiento al cual lo acercamos.
• Lo que resaltan en lametodología delcurso son los elementos de Mediación Vigotskiana y la Enseñanza Problémica. Lo primero se evidencia en la labor del docente para rela cionar los temas con la realidad y la preocupación por desarro-llar el conocimiento científico. Lo segun-do se refleja en los conflictos cognitivos o contradicciones que se generan en los estudiantes para lograr el aprendizaje.
• El docente cumple un rol fundamen-tal en el aprendizaje de los temas por nuestros estudiantes. En gran medida, de él depende el logro del aprendizaje o no de los temas, su real comprensión y aplicación. De allí que en su formación como educador debe preocuparse con-tinuamente de desarrollar su método de enseñanza, el conocimiento de su mate-ria y afianzar su conocimiento científico de la realidad.
• Losestudiantespuedenydebenformarparte activa de las sesiones de clase. Los estudiantes y cualquiera en general tie-nen información almacenada acerca de los fenómenos naturales que ocurren a su alrededor; su práctica y su interac-ción continua con la realidad les han permitido acumular conocimiento, en el que podemos apoyarnos para alcanzar nuestros objetivos de aprendizaje.
• Enseñarcienciasno implica sólo lograrque el estudiante memorice una cierta cantidad de información o que memo-rice fórmulas. Podemos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, inculcar en nuestros estudiantes una actitud y un pensamiento científico frente a su rea-lidad. Es necesario concientizarlos para que apliquen en la vida cotidiana los co-nocimientos que están adquiriendo. M
¿Qué ocurrirá si de una cierta altura es soltada esta pelota? Todos los alumnos responderán: Se moverá hacia abajo. Entonces se suelta
el objeto y se verifica con ellos lo que respondieron, y se les repre-gunta: ¿Por qué se da de esta manera el movimiento de la pelota? a lo que responderán: Debido a la atracción de la tierra. A continua-
ción se toma una hoja de papel y se les pregunta…

26 Octubre 2009
Los medios de comunicación y la matemática
Analizando el papel de los medios de comunicación, observa-remos que son responsables de la inadecuada formación de los niños, ya que no se suele encontrar información de tipo cul-tural sino comercial.
Con respecto a la enseñanza de la matemática, en más de una oportunidad los medios de comunicación tergiversan la rea-lidad, sobredimensionándola cuantitativamente. Un ejemplo de ello es el siguiente: por estos días podemos encontrar una publicidad que hace referencia a las bondades de una marca de máquinas de afeitar, indicando que por tener tres hojas de afeitar presenta un rendimiento tres veces mayor que las otras. Con ello incurre en un error de interpretación, ya que, si pre-senta tres hojas, su rendimiento sólo podría medirse con aque-llas que tengan sus mismas características (similar cantidad de hojas y no de una cantidad menor). Entonces, la información que se propala en dicha publicidad busca hacer más comercial
El presente trabajo busca aportar dentro de la pro-blemática actual de la enseñanza de la matemática con la mira de hacerla más real y cercana a los es-tudiantes. Es de conocimiento general el desinterés
de muchas personas hacia la matemática, no solo en etapas de aprendizaje escolar sino también durante el desarrollo de estudios preuniversitarios y universitarios. Pero mal haríamos en plantear soluciones si no hemos analizado a profundidad el porqué de este desinterés.
Realizando un breve diagnóstico, citaremos a continuación al-gunas observaciones: todo niño (la raíz de la problemática co-mienza en esta etapa) desarrolla y consolida su formación no solo académica sino también cultural a partir de la influencia de tres entes fundamentales que se encuentran en su entorno: la familia, la escuela y los medios de comunicación. Para fines de esta presentación, analizaremos la influencia de estos dos últimos entes influyentes.
Cristian Arroyo CastilloLic. en Educación con estudios en Docencia Universitaria
La importancia de la contextualización en la enseñanza de problemas matemáticos
El presente trabajo busca aportar dentro de la problemática actual de la enseñanza de la matemática con la mira de hacerla más real y cercana a los estudiantes. Es de conocimiento general el desinterés de muchas personas hacia la matemática, no solo en etapas de aprendizaje escolar sino también du-rante el desarrollo de estudios preuniversitarios y universitarios. Pero mal haríamos en plantear solu-ciones si no hemos analizado a profundidad el porqué de este desinterés.
Sistematización

Octubre 2009 27
Muchas veces los problemas matematicos se presentan desligados de la relialidad, como puramente abstractas, aparentemente sin
ninguna utilidad práctica.
el producto en mención, sobredimen-sionando cuantitativamente su rendi-miento.
Podemos observar otras situaciones aná-logas: por ejemplo, se presenta publici-dad donde se induce a las personas a adquirir productos con descuentos en partes, como si estos fueran acumula-bles. Este tipo de publicidad busca sor-prender a personas con desconocimien-to en descuentos sucesivos.
Situaciones como las citadas muestran la problemática en la cual se encuentra la enseñanza de la matemática, que escapa de las aulas. En realidad es un problema político-económico-social.
La escuela
En la escuela no se cuenta con un plan educativo nacional acorde a la realidad de nuestros estudiantes. Los propuestos han sido copias de planes educativos ya fracasados en otros países, empleados en otras realidades económicas, políticas y socioculturales. Al realizar un análisis crítico del plan educativo nacional, espe-ramos encontrar –como diría Walter Pe-ñaloza– que este trate de procurar una educación no parcial, de un único aspec-to, sino integral, cuyos tres objetivos fun-damentales sean humanizar, socializar y culturizar al hombre; que busque privile-giar elementos de calidad, equidad, ele-mentos cognitivos, éticos, valorativos.
Sin embargo, en nuestra realidad encon-tramos diferenciación de calidad en la educación brindada en función del po-der económico, la localidad, la religión, etc. Podemos observar con bastante normalidad (producto de la costumbre, la pasividad y el conformismo, taras ad-quiridas como parte de este tipo de edu-cación) cómo se busca homogeneizar a un estudiante de Lima con uno de un pueblo alejado de una de nuestras pro-vincias, o a un estudiante de 7 u 8 años con otro de 15 ó 16, entre otras diferen-cias no reconocidas por el sistema.
No es extraño observar cómo el Ministe-rio de Educación imparte textos escola-res “gratuitos” con muchas características
comerciales (colores, presentación, em-pastado, etc.), pero sin detallar el fondo de las mismas, ya que estos elementos, sean gráficos, diseños o niveles de inter-pretación, no deben ser empleados en estudiantes de diferente nivel cultural.
Problemas que no corresponden a la edad del estudiante
, se presenta hechos desligados de las situaciones afines a la realidad temporal (edad) del estudiante al cual va dirigido el texto. El enunciado de un problema que puede ser interesante para algunos alumnos, puede no tener interés para otros. Veamos como ejemplo un proble-ma redactado en dos formas distintas:
• Giancarlo compró un paquete de ca-ramelos; 1/3 de los caramelos eran de naranja; 1/5 eran de chocolate; 1/6, de coco; 1/10, de fresa y los 6 restantes eran de otros sabores. Si todos los caramelos fueran de un solo sabor, ¿cuántos cara-melos tendría el paquete?
• En un campeonato de fulbito, la pe-lota contenía en su área exterior un conjunto de figuras en forma de pen-tágonos. En un determinado momen-to, Giancarlo lanza la pelota fuera de la losa deportiva, originando que esta sea aplastada por la llantas de un ca-mión que en ese momento transitaba. La pelota se descosió por completo, quedando en la pista todos los pentá-gonos que en su área exterior se ob-servaban inicialmente. Se observó que 1/3 de los pentágonos quedaron cerca a sus pies; 1/5 quedaron bajo las llan-tas del camión; 1/6, dentro de la losa deportiva; su amigo recuperó 1/10 y los 6 pentágonos restantes desapare-cieron. ¿Cuántas pentágonos tenía la pelota antes del accidente?
Estos enunciados presentan diferencias en su presentación, mas no en su obje-tivo, que es desarrollar la aplicación de suma de fracciones. Ambos conllevan a lo siguiente:
¿Este producto por tener tres hojas tendrá un redimiento tres veces mayor ?

28 Octubre 2009
Pero estas dos formas de presentación pueden ser empleadas en función de las edades de los estudiantes a quienes van dirigidas, sean del nivel primario o se-cundario. Al considerar las edades de los estudiantes y principalmente sus niveles reales de conocimiento (Vigotsky), antes de abordar un tema y así proponer ma-teriales y problemas matemáticos, esta-mos generando condiciones favorables para el aprendizaje de la matemática.
Problemas que distorsionan la realidad.
También se suele proponer en las aulas problemas que no corresponden a he-chos reales y que generan que el estu-diante vea más abstracta la matemática . Ejemplos de ello son los siguientes pro-blemas clásicos:
• Ungavilánviounabandadadepalo-mas y gritó: adiós 100 palomas, y una de ellas contestó: nosotras no somos 100, pero nosotras, más otras tantas como nosotras, más la mitad de noso-tras, más la cuarta parte de nosotras, más usted señor gavilán, si seríamos 100. ¿Cuántas son las palomas?
• Cierta mañana se encuentran la tor-tuga y la oruga. La tortuga comenta: tú y yo estamos locos. Si lo que dice el cuerdo es verdad y lo que dice el loco es mentira, ¿cuál de los dos está loco?
Este tipo de problemas puede censurar-se por alejarse de la realidad, pues no es posible que las palomas, los gavilanes, las tortugas y las orugas hablen y mu-cho menos que lo hagan en el mismo idioma y menos aún que sean capaces de realizar operaciones aritméticas, alge-braicas y hasta lógicas; no obstante, en algunos casos donde el nivel de abstrac-ción se ha consolidado, puede servir de medio motivador: solo en esos casos, rei-terando la necesidad del conocimiento de los niveles reales de desarrollo de los estudiantes. Los ejemplos citados serían inadecuados para estudiantes que se en encuentran en proceso de consolidación de nociones básicas.
Considerar ello haría que un estudiante encuentre la matemática aplicable en la vida diaria, en situaciones semejantes a las planteadas en los problemas mate-máticos, es decir, lo aprendido a través del desarrollo de problemas serían útiles para resolver problemas reales.
Forma mecánica de resolver los problemas
También se debe evitar la rutina y el aprendizaje en forma mecánica. Por ejemplo: durante la observación de una clase de Matemática en que el profesor proponía problemas que conducían a la aplicación del análisis combinatorio, el observador se dio cuenta de que, ape-nas se terminaba de dictar el problema, los alumnos aplicaban directamente la fórmula correspondiente al tema de combinación y daban la respuesta con gran rapidez, a pesar de que no era fácil descubrir que los problemas conducían a dicho algoritmo. Eso se genera porque se está presentando el conocimiento en forma parametrada, sesgada, sin enmar-car su relación con temas anteriores y con la capacidad lógica del alumno. Para el estudiante es previsible la solución ya que es sólo una aplicación mecánica del tema que en ese instante está siendo tra-tado por el profesor.
Es importante citar también el errado papel que hoy se le asigna a la escuela: formar seres competentes para sobrevi-vir en el sistema económico. Por ello la proliferación de colegios preuniversita-rios que “venden” la garantía de un in-greso seguro, al terminar el colegio, a un centro de estudios superiores, sacrifican-do en muchos de los casos el desarrollo social y cultural de los estudiantes tan solo por el desarrollo académico. La edu-cación, en ese fin, está siendo empleada como un medio de lucro en nuestra so-ciedad.
Contextualización de los problemas matemáticos. Una alternativa
Frente a ello se presenta como una al-ternativa para los interesados, desde el lugar donde nos encontremos, fomentar la contextualización de la matemática en nuestros estudiantes. Por naturaleza, la matemática se extrae de nuestro entor-no; sin embargo, la noción de cantidad, de forma, de variación, de aleatoriedad, etc., todo ello es extraído del entorno y el papel del profesor es regresarla a él para que el estudiante se identifique y obser-ve como tal la importancia que tiene la matemática en su desenvolvimiento dia-rio. El docente tiene la labor educativa de partir de lo concreto y simple, y lle-gar al desarrollo de funciones mentales abstractas y también complejas, ayudar al estudiante a que lleve su realidad
Es necesario presentar los
problemas matematicos
relacionándolos con la vida cotidiana.
¿Realmente con esta publicidad nos ofrecen descuentos acumulables?

Octubre 2009 29
objetiva a formar aspectos subjetivos de comprensión y razonamientos de los te-mas a interiorizar.
De acuerdo al modelo pedagógico so-ciocultural, una forma esencial de con-textualización que resultaría de gran mo-tivación y lograría aprendizajes efectivos es el mostrar los problemas matemáticos con aplicaciones de la vida cotidiana o en alguna ciencia. Al evidenciar el problema y resolverlo con aplicaciones reales, nos alejamos más de la tradicional rigidez del pensar del estudiante.
Como tal, entendemos contextualiza-ción como la presentación de los pro-blemas con un texto asociado a los in-tereses de los alumnos (situaciones de
la vida diaria). Será de interés para los estudiantes si están de acuerdo con sus gustos, ideas, sentimientos, o responden a realidades de su comunidad con la cual se supone que están plenamente iden-tificados. Para modelar una situación problemática, se sugiere que primero se identifique su importancia en la realidad del estudiante:
Finalmente, a continuación se presentan algunos ejemplos de problemas contex-tualizados que buscan asociar las nocio-nes matemáticas de resolución de ecua-ciones en los estudiantes.
Ejemplo 1:
Ricardo compró dos libros y un cuader-no por S/.80. Si un libro cuesta la mitad
situaciónreal
conocimientoa impartir
situaciónreal
Para que el estudiante se identi�que, el conocimiento se debe presentar partiendo de su
importancia en la realidad
Los temas a impartir tienen su origen en la necesidad de resolver situaciones de
la vida diaria
del otro y el cuaderno S/.40 menos que el libro más caro, ¿cuánto pagó por el cuaderno?
Ejemplo 2:
Un alumno contestó 30 preguntas y obtuvo 504 puntos. Determine cuántas preguntas contestó correctamente si cada correcta vale 20 puntos y cada erra-da, 4 puntos.
Ejemplo 3:
Una caja (en forma de cubo) que com-pró mamá está llena de chocolates. Sara se comió todos los del piso de arriba, que eran 77. Después se comió 55, que eran los que quedaban en un costado. Después se comió los que quedaban en-frente. ¿Cuántos chocolates sobraron en la caja?
Ejemplo 4:
Un agricultor quiere plantar un cuadrado de papas y para esto pone los tubérculos a igual distancia unos de otros, tanto a lo largo como a lo ancho. La primera vez le faltan 15, pero la segunda vez pone una papa menos en los lados del cuadrado y entonces le sobran 32 papas. ¿Cuántas papas tenía? M
Bibliografía
Instituto de Ciencias y Humanidades. Razonamiento Matemático. Propedéutica para las ciencias. Lima: Lumbreras Edito-res. 2001.
Palacio Peña, Joaquín. Didáctica de la ma-temática: Búsqueda de relaciones y con-textualización de problemas. Lima: Fon-do Editorial del Pedagógico San Marcos. 2003.
Al resolver los problemas con aplicaciones de la vida real orienta-mos mejor el desarrollo del estudiante.

30 Octubre 2009
a disminuir la brecha entre la educación básica y la superior universitaria. En tal sentido, una preocupación fundamental es evaluar nuestro servicio educativo, y en particular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto significa evaluar la calidad del servicio educativo que brindamos. No se trata de un análisis de la calidad bajo el paradigma empresarial, es decir, de dirigir la evaluación a una lógica de mejora de la calidad al servicio del incremento de la rentabilidad y la acumulación. No. Nuestra política de evaluación y autoevaluación se inscribe dentro de los propósitos sociales de nuestro trabajo institucional.
Objetivos institucionales y supervisión educativa
Toda evaluación tiene como propósito el mejoramiento, lo cual permite identificar los problemas principales que impiden ele-var la calidad de nuestro servicio. Entonces, es necesario desa-rrollar estrategias específicas que permitan identificar proble-mas para darles solución. No hay duda de que, si queremos
Crecimiento y calidad del servicio educativo
Nuestra institución tiene más de 40 años de servicio en el campo educativo. Su trabajo es reconocido por los alumnos, padres de familia y la sociedad en general. En los últimos años el crecimiento institucional ha sido considerable: nuestros servicios educativos se han ampliado hacia diferentes distritos y se cuenta con nueva infraestructura. Asimismo, se ha incorporado un mayor número de profesores y empleados, y se ha incrementado el número de estudiantes. Ahora, si partimos de la idea de que todo cambio genera nuevas dificultades, el crecimiento de los últimos años ha exigido y exige afinar nuestra labor y organización. En ese sentido, son necesarios nuevos mecanismos para responder a las necesidades de nuestros estudiantes en contextos diferentes.
Como institución educativa, tenemos la importante labor de formar estudiantes y, de manera específica, de contribuir
Yonil Vilca SánchezCon estudios en ciencias matemáticas
La supervisión educativa: una experiencia piloto
El presente artículo explica la experiencia de supervisión educativa desarrollada en la institución. A través de diferentes fuentes de información logramos tener un mejor conocimiento de nuestra práctica de enseñanza-aprendizaje y, en función de ello, es factible proponer programas de capa-citación a los docentes. De esta manera se podrá superar las dificultades y mejorar nuestro servicio educativo.
Investigación

31Octubre 2009
analizar y evaluar el proceso de enseñan-za-aprendizaje, el rol del docente tiene gran importancia. El mejoramiento de su desempeño se revierte en el progre-so cualitativo de los aprendizajes en los estudiantes. En tal sentido, ¿cómo pode-mos evaluar el desempeño docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
Dar respuesta a esta interrogante implica considerar las diversas aristas del asunto. Precisamente, la supervisión educativa se convierte en un medio importante para evaluar el desempeño docente. ¿Es-tamos proponiendo una forma de eva-luación bajo la lógica de la vigilancia y el castigo, a la manera de las organizacio-nes verticales? ¿En qué se diferencia la supervisión propuesta de la supervisión en su versión oficial? En tal sentido, se trata de un proceso democrático en que los docentes tienen una activa participa-ción, es decir, conocen la orientación de la institución, los criterios a ser evaluados y, además, tienen la posibilidad de rede-finir la metodología del proceso.
Son distintas las reacciones de la super-visión educativa en los maestros. Para algunos se trata de una práctica valio-sa para mejorar el servicio educativo. Sin embargo, no todos comparten esta idea. Así, ciertos profesores pueden verla como una amenaza a su individualidad, otros pueden entenderla como una acti-vidad de inspección y, finalmente, como una labor ociosa, considerando la trayec-toria institucional. Por ello, es importante precisar el concepto de supervisión,a la cual entendemos como un “servicio de orientación y asesoría técnica en la cual la verificación y la evaluación son accio-nes complementarias que permiten re-coger información sobre la problemáti-ca que deberá ser superada a través de acciones de asesoramiento, tan pronto como sean detectadas” .
En tal sentido, la supervisión educativa se relaciona con los siguientes objetivos:
• Detectar problemas y necesidadeseducativas que se dan en el desarrollo de los diferentes ciclos.
• Mejorarlacalidaddelservicioeducati-vo en el proceso de enseñanza-apren-dizaje.
• Contribuirenlaformaciónyperfeccio-namiento de los docentes de nuestra institución.
Asimismo, sus funciones se pueden sintetizar en el proceso de información-verificación-asesoramiento.
Aclarado el sentido que a nivel institucio-nal damos a la supervisión educativa, es conveniente precisar los avances en esta labor. Actualmente la supervisión educa-tiva está en la etapa de recojo de informa-ción. Para tal fin se cuenta con diferentes fuentes: la información proveniente del alumnado (encuestas), la proveniente de los resultados y productos (notas de los estudiantes), los atrasos en las aulas y la observación de clase (piloto Bolivia). Esta diversidad de fuentes permitirá cruzar in-formación e identificar cuáles son nues-tras fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo se contará con un diagnóstico base de nuestra realidad actual. A continuación, será posible implementar de manera rea-lista, pertinente y selectiva, programas de capacitaciones y asesorías dirigidos a nuestros docentes.
Es verdad que estas formas de recojo de información se realizan en nuestra insti-tución desde hace buen tiempo –aun-que no bajo el título de supervisión edu-cativa-; sin embargo, de todas las fuentes de información mencionadas, “es indu-dable que la información recolectada a través de observar la actuación docente
en pleno funcionamiento es la que con suficiente validez y fiabilidad puede sus-tentar juicios valorativos sobre el des-empeño docente” . De acuerdo con esta tesis, la observación directa de las clases se convierte en la fuente más confiable para el diagnóstico del proceso de en-señanza-aprendizaje y también para su mejoramiento.
Piloto realizado en el local de Bolivia
La primera experiencia de observación de clase se realizó en el local de Bolivia. La actividad se desarrolló durante los meses de mayo y junio del 2009 con el objetivo de recoger información diag-nóstica de nuestra práctica docente. Para este piloto se consideraron tres aspectos en la supervisión: planificación y domi-nio temático, método de enseñanza y clima de clase.
En el local de Bolivia se cuenta con 121 profesores, de los cuales se proyectó la observación de clase a 70 profesores con el apoyo de los departamentos de Ges-tión Curricular y Formación de Personal. Asimismo, tuvimos el apoyo de los direc-tores de sede. Para desarrollar esta activi-dad, se elaboraron instrumentos como fi-chas de observación de clase para el ciclo anual y ciclo semestral, y una ficha cuali-tativa. Estos instrumentos fueron valida-dos por la asesora del departamento de Gestión Curricular y por el área de inves-tigación. Antes de la aplicación de estos instrumentos en la observación de clase, los profesores supervisores fueron capa-citados por la asesora del área. Además, la selección de los profesores observados se realizó de manera aleatoria.
Los resultados obtenidos corresponden a 32 profesores observados del ciclo Anual de las academias ADUNI y César Vallejo de las 15 planas. A continuación se presentan algunos resultados de los ítems observados de un total de 19.
La supervisión educativa que proponemos está orientada a identificar las necesidades de nuestros docentes a fin de
implementar programas de capacitación permanente, que se refleje en el servicio educativo que se brinda al estudiante.

32 Octubre 2009
Por ejemplo, en el ítem 3 (ver gráfico 1) se puede apreciar que más del 75% de profesores observados utilizan la pizarra de forma ordenada y clara.
Ítem 3: El profesor utiliza la pizarra de forma ordenada y clara.
En el ítem 7 (ver gráfico 2) se puede apreciar que más del 80% de profesores observados realiza su exposición de manera clara y con lenguaje sencillo.
Ítem 7: El profesor expone de forma clara y con lenguaje sencillo, lo que permite entender la clase.
En el ítem 8 (ver gráfico 3) se puede apreciar que más del 80% de profesores observados explica los contenidos partiendo de lo simple a lo complejo.
Ítem 8: El profesor explica los contenidos partiendo de lo simple a lo complejo.
En el ítem 10 (ver gráfico 4) se puede apreciar que más del 50% de profesores despierta y mantiene el interés por el tema de clase.
Ítem 10: El profesor despierta y mantiene el interés por el tema de clase
De los cuatro ítems mostrados, se apre-cia que en tres de ellos los profesores muestran un desempeño aceptable en las aulas y que podemos mejorar más. Sin embargo, falta potenciar el ítem 10, referido a la motivación en los estudian-tes, ya que se trata de un aspecto básico en cualquier nivel educativo.
Actividades complementarias
Otras actividades que desarrolla el área de planes y monitoreo son: recojo de in-formación sobre encuestas, sobre notas de los estudiantes y sobre atrasos en las aulas. Asimismo, se está cruzando esta información para ver la calidad del ser-vicio que brinda nuestra institución. A modo de ejemplo, mostraremos los re-sultados de las planas de Razonamiento Verbal y Trigonometría.
Sobre los resultados de encuestas toma-das en el mes de mayo del 2009 a los es-tudiantes de ADUNI y César Vallejo, la gran mayoría de las planas tiene un promedio mayor a 15. Esto evidencia la aceptación de las planas por parte de los estudiantes. La plana de Razonamiento Verbal tiene un promedio de 15.61 y una desviación están-dar de 0,6564, además presenta un coefi-ciente de variación menor al 5%, según lo cual la media aritmética sería un dato re-presentativo. De otro lado, la plana de Tri-gonometría tiene un promedio de 15,40 y una desviación estándar de 0,7196, ade-más tiene un coeficiente de variación me-nor al 5%, según lo cual la media aritmética sería un dato representativo (ver gráfico 5). Entonces, las planas mencionadas mues-tran un desempeño aceptable en las aulas. Sin embargo, podemos mejorar aún más.
Respecto a los informes de atrasos de to-das las planas y ciclos, las planas de Ra-zonamiento Verbal y Trigonometría pre-sentan una cantidad de atrasos mínimos (ver gráfico 6), ya que es un informe de todas las sedes. Esto revela que los síla-bos son adecuados y que la gran mayo-
La supervisión orienta y promueve la elaboración de los
planes de estudio de acuerdo a las características de
nuestros estudiantes, sus necesidades y
las exigencias de un examen de admisión
Ítem 10
Grá�co 4
Bajo Bueno Exelente
3.2%41.9%
54.8%
15.6%
84.4%Ítem 8
Grá�co 3
Bajo Bueno
18.8%6.3%
75.5%Ítem 7
Grá�co 2
Bajo Bueno Exelente
Ítem 3
Grá�co 1
Bajo Bueno Exelente
9.4%21.9%
68.8%

33Octubre 2009
ría de profesores está elaborando sus es-quemas de clases. Se puede apreciar una adecuada planificación de la clase y de los sílabos.
Analicemos ahora el promedio de notas (en la escala vigesimal) de los estudian-tes en los meses de abril, mayo y junio en relación a los cursos de Razonamiento Verbal y Trigonometría (ver gráficos 7 y 8). Las notas en el curso de Razonamien-to Verbal están entre 8 y 9.5; además, en la mayoría de las sedes el promedio está en aumento. Las notas del curso de Tri-gonometría están entre 7.1 y 8.5.
Considerando estos resultados, se con-cluye que el desempeño de los profe-sores de las planas de Razonamiento Verbal y Trigonometría en el proceso de enseñanza-aprendizaje es aceptable. Sin embargo, debemos seguir investigan-do en la parte académica, pedagógica y formativa para ir fortaleciendo nuestra práctica educativa.
En ese sentido, consideramos importante continuar con la actividad de supervi-sión educativa y enriquecer más esta ex-periencia. A continuación señalamos un conjunto de razones:
1. La supervisión tiene un impacto di-recto en distintas áreas del quehacer educativo. Su gran importancia radi-ca en que puede contribuir efectiva-mente en la mejora permanente del sistema educativo.
2. La supervisión orienta y promueve la elaboración de los planes de estudio de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, sus necesida-des y las exigencias de un examen de admisión. La supervisión recoge información que puede servir como insumo para posteriores investiga-ciones.
3. Mediante la observación de clase, se verifica y orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado en aula. Y, para tal efecto, la supervisión educativa permite organizar capa-citaciones y/o actualizaciones me-diante talleres, conferencias y cursos con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. También es importante ofrecer información pedagógica actualizada mediante boletines –o la página celeste– so-bre variados métodos y técnicas de
enseñanza-aprendizaje. Por último, se debe motivar al docente para que investigue y experimente nuevos procedimientos. M
Bibliografía
Alvarado Oyarce, Otoniel. Supervisión Educativa, Lima:
Derrama Magisterial, 2002.
Montenegro Aldana, Ignacio. Evaluación del desempeño
docente. Bogotá: Magisterio, 2003.
Instituto de Investigación (Nivel Preuniversitario): Estu-
dio exploratorio de las estrategias de enseñanza utilizadas
por los docentes de las academias ADUNI y César Vallejo.
Instituto de Ciencias y Humanidades. Lima. 2006.
Ordoñez Briceño, Danilo. Propuesta para la evaluación y
mejoramiento de la docencia. Manuscrito.
Notas
1 Cfr. Ordoñez Briceño, Danilo. Propuesta para la evalua-
ción y mejoramiento de la docencia. Manuscrito.
2 Alvarado, Otoniel. Supervisión educativa. Lima. Derra-
ma Magisterial. 2002. p. 64
3 Ordoñez Briceño, Danilo. Propuesta para la evaluación y
mejoramiento de la docencia. Manuscrito.
2-8 demayo
2-8 demayo
2-8 demayo
2-8 demayo
Atrasos del mes de mayo
Trigonometría
RV
0
1
2
3
4
5
6
RV Trigonometría
Resultados de encuestas de profesores ciclo anual
15 300
15 350
15 400
15 450
15 500
15 550
15 600
15 650
Bolivia Olivos Colonial
Promedio de notas de estudiantes en el curso de RV
AbrilMayoJunio
Vitarte SurS.J.L.
7
7.5
8
8.5
9
10
9.5
Bolivia Olivos Colonial
Promedio de notas de estudiantes en el curso de trigonometría
AbrilMayoJunio
Vitarte SurS.J.L.
1010
8
6
4
2
0
Gráfico 7
Gráfico 5
Gráfico 8
Gráfico 6

34 Octubre 2009
te indigenista: 1) tratamiento del tema indígena; 2) sentimiento de reivindicación social; y 3) una noción denominada “suficien-te proximidad” en relación con el mundo recreado del indio y del Ande (Escajadillo 1994: 41-43), la cual entendemos como el nivel de penetración que el autor haga al “mundo total” del ha-bitante andino. Y justamente por ello, para poder comprender adecuadamente esta última característica, debemos partir de textos concretos, que es lo que realiza T.E. en sus estudios sobre Enrique López Albújar, Ciro Alegría y José María Arguedas, se-ñalados como principales hitos, los cuales “significan tres nive-les, cada vez más profundos, de compenetración con el indio, su alma, sus sueños, el drama de su explotación, la visión de su destino futuro” (Escajadillo 1994: 49). Si partimos entonces de estos tres rasgos para la consecución de una obra indige-nista propiamente dicha, observaremos que sus antecedentes carecían de una o más, o las trabajaban en forma superficial. Por ejemplo, el crítico identifica que el llamado indigenismo
1. Aspectos preliminares
Asumiendo la tesis mariateguiana de no entender el Indigenismo como una mera “escuela literaria”, sino ante todo como una literatura cuya existen-cia se explica por la presencia del “problema in-
dígena”, Tomás Escajadillo analiza minuciosamente su proceso, desde sus etapas preliminares hasta la actualidad. Dentro de las primeras, las cuales cumplen una función de precursoras del Indigenismo, observa el crítico dos tendencias: el indigenismo romántico-realista-idealista y el indianismo modernista. Cada una presenta peculiares características, las cuales van a rela-cionarse u oponerse en mayor o menor medida con el Indige-nismo propiamente tal. Pero desde la perspectiva de T.E., ¿qué entendemos por indigenismo propiamente tal? En su libro La narrativa indigenista peruana, señala el crítico ciertos rasgos in-dispensables para la consecución de una literatura propiamen-
Jim Alexander Anchante AriasCon estudios en Literatura Peruana y Latinoanmericana
Abreviaciones:T.E: Tomás EscajadilloV.G.C: Ventura García Calderón
Ventura García Calderón y la polémica en torno al indigenismo1
Uno de los autores peruanos que mayor polémica ha generado en torno a la problematización de la narrativa indigenista y a su vínculo con nuestro proceso socio-político-cultural ha sido Ventura García Calderón. Por lo general, se ha asumido la idea de que este escritor presenta una visión “falsa” de nuestra “realidad”. Sin embargo, consideramos que esta afirmación –certera en gene-ral– limita más que sugiere una reflexión de mayor profundidad en torno al tema
Ciencia y Cultura

Octubre 2009 35
romántico-realista-idealista, evidenciado en obras como El padre Horán o Aves sin nido, si bien cumple en mayor o menor medida con los dos primeros rasgos, no así con el tercero, pues aún encontra-mos en estas novelas una representa-ción idealizada e inexacta del indio. Sin embargo, señala enfáticamente T.E. que este periodo será el antecedente directo del indigenismo propiamente tal.
No es este el caso del indianismo moder-nista, en el cual se incluye textos como los cuentos “incaicos” de Abraham Val-delomar (Los hijos del Sol) y los cuentos “peruanos” de Ventura García Calderón. Aquí podemos hablar únicamente de un tratamiento del tema indígena, también con sus llamativas peculiaridades, mas no de un sentimiento de reivindicación social ni de una “suficiente proximidad” para con el referente en cuestión, sino todo lo contrario: una “insuficiente proxi-midad” o “lejanía” en el conocimiento y, en consecuencia, limitada experiencia en la representación profunda del mun-do andino.
Elaboradas estas aclaraciones, obser-vamos que el autor a analizar, Ventura García Calderón, está enmarcado en el indianismo modernista, el cual se carac-teriza por su representación externa del indio, pasadismo idealista y exotismo a ultranza. Si, tomando en cuenta ello, y considerando la propuesta de Alberto Escobar, quien señala que el indigenis-mo “hizo volver los ojos hacia lo nacio-nal” (Escobar 1960: XXX), entendemos la bipolaridad que se formó en torno al au-tor de La venganza del cóndor: de fácil elogio por los sectores más tradiciona-les del intelectualismo limeño, y de una feroz y repulsiva crítica por parte de los grupos de avanzada en materia cultu-ral y política. Continuando con Escobar, establece como una característica esen-cial de nuestra narrativa “una constante atracción de la realidad”, la cual se hace
patente en especial en el movimiento in-digenista. Esta búsqueda de la realidad, entonces, sumada a los alcances que por esos años se obtuvo en los estudios de las realidades desde fuentes etnohistó-ricas, arqueológicas y antropológicas (González Vigil 1990: 40), reforzó aún más la crítica negativa a una obra que, desde la perspectiva de los primeros indige-nistas (representantes del indigenismo “ortodoxo” o clásico, desde el esquema planteado por Escajadillo) no sólo falsea-ba y deformaba al indio y Ande reales, sino que además tomaba una posición de conquistador hispano frente al mun-do andino. Por ello es que las obras de García Calderón estuvieron en el ojo de la tormenta en todo ese periodo. El mis-mo Escajadillo en su tesis doctoral dedica un capítulo a la obra narrativa de V.G.C., a manera de “proceso” al autor, al mejor estilo del adoptado por Mariátegui para con la literatura peruana en el último de sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Sin embargo, lo inte-resante es que el mismo Escajadillo nos convoca para indagar en su obra:
(…) es necesario saquear esa especie de “huaca sagrada” de la historia literaria en que se encuentra la momia intocable de don Ventura García Calderón, y exami-némosla a la implacable luz del sol, veamos qué hay en ella de auténtico y de valioso, y qué de falso y desechable… (Escajadillo 1985: 62-64)
El problema de la realidad y la ficción li-terarias, así como su participación en el movimiento indigenista, nos servirán de puntos de apoyo para, como recrea T.E., “saquear” esa “huaca sagrada” en que ha devenido la obra de V.G.C.
2. El problema ficción / realidad
La primera idea que se nos viene a la mente al observar el envejecimiento en que ha caído la obra de V.G.C. es la si-
guiente: en sus cuentos –sus textos más logrados– falsea, es decir, no represen-ta en forma fidedigna la realidad andi-na. Curiosa respuesta, si pensamos que el escritor indigenista a quien la crítica y la sociedad en general ha reconocido como el más verista en cuanto a la repre-sentación del mundo andino, José María Arguedas, fue criticado por algo muy si-milar –con sus palpables diferencias– en la famosa mesa redonda en el Instituto de Estudios Peruanos, en 1965, en torno a su novela Todas las sangres. Si bien la comparación puede resultar excesiva, hay un problema de fondo que nos pa-rece es el mismo: la posición de estable-cer juicios de valor estético a partir de en qué medida se acepta o niega la calidad de un escritor por la veracidad o falsedad del mundo que representa en su relación con la realidad.
Los cuentos “peruanos” de V.G.C. apare-cieron en un contexto (década de los 20) donde la estética modernista de rasgos
“…desde la perspectiva de los primeros indigenistas (…) no sólo falsea-ba y deformaba al indio y Ande reales, sino que además tomaba una posición de conquistador hispano frente al mundo andino. Por ello es
que las obras de García Calderón estuvieron en el ojo de la tormenta en todo ese periodo”.
Ventura García Calderón (1886-1959) es uno de los representan-tes del Indianismo modernista. Según Tomás Escajadillo, su obra abrió todo un debate en la forma de ver el Ande peruano.

36 Octubre 2009
exóticos, de la que él forma parte, entra-ba en franco declive, y la tendencia de “doblarle el cuello al cisne” se hermana en algunos puntos con la perspectiva de los nuevos escritores regionalistas, quie-nes retoman formas del realismo deci-monónico, en contrapartida con los ex-perimentos vanguardistas que se venían dando, sobre todo, en poesía. Dentro de estos cambios en el terreno de la narrati-va peruana y latinoamericana, donde hay una búsqueda de reivindicación social con los sectores explotados –en nuestro caso, el andino–, una propuesta como la de V.G.C., heredera del más tradicional exotismo europeizante y, en especial, francés, caía en un franco anacronismo. El gran éxito que tuvo en países francófo-nos, hasta el punto de haber estado muy cerca de ganar el Premio Nobel, se debió a que en el Viejo Continente su literatura fue considerada como actualizadora en el conocimiento de culturas tan lejanas para ellos como la nuestra.
En suma: el proyecto literario del Indige-nismo en este periodo, el cual se vincu-laba directamente con una propuesta de reivindicación política, social y económi-ca, chocaba rotundamente con la fanta-sía y el exotismo modernistas con que el autor en cuestión pintaba el mundo an-dino. El asunto de hecho iba más allá de las fronteras estrictamente literarias.
Colocándonos –por un momento– en el otro lado de medalla, y trayendo a cola-ción la afirmación de Tzvetan Todorov de que “la literatura se crea a partir de la lite-ratura, y no a partir de la realidad, sea esta material o psíquica: toda obra literaria es convencional” (Todorov 1980: 12), enton-ces la literatura de V.G.C. debería quedar limpia de polvo y paja, ya que cada es-
critor podría hacer lo que le dé la gana con la realidad que crea en sus ficciones. ¿Esto es así? Para reflexionar sobre ello, detengámonos en algunas menciones a su libro La venganza del cóndor (1924).
Hay en algunos relatos de este libro he-chos que podríamos catalogar de fan-tásticos: el supuesto secreto pacto entre el indio y el cóndor para desbarrancar de los cerros a los opresores de la “raza vencida” (“La venganza del cóndor”), el efecto nocivo de la coca para el descen-diente del conquistador, que lo conduci-rá a la muerte (“Coca”) y la capacidad de “los que no supieron sublevarse” de traer de la muerte a un animal vinculado con la deidad pagana de la Luna (“La llama blanca”). ¿Estamos ante cuentos fantás-ticos? Todorov nos muestra la gran para-doja del efecto fantástico en literatura:
Si algunos acontecimientos del universo de un libro se dan explícitamente como imaginarios, niegan, con ello, la natura-leza imaginaria del resto del libro. Si tal o cual aparición no es más que el producto de una imaginación sobreexcitada, es por-que todo lo que la rodea pertenece a lo real. Lejos de ser un elogio de lo imaginario, la literatura fantástica presenta la mayor par-te del texto como perteneciente a lo real, o, con mayor exactitud, como provocado por él, tal como un nombre dado a la cosa pre-existente. (Todorov: 130)
Esta cita es muy interesante para anali-zar el “caso” García Calderón: si, dentro de nuestras posibilidades de lector, separa-mos lo “fantástico” de lo “no fantástico” en los cuentos en mención, aquellas partes que podríamos denominar veristas son definitivamente falsas desde una pers-pectiva sociológica; desde una perspec-tiva literaria, en cambio, se enmarcan en una tradición de linaje romántico –que heredó el modernismo– donde lo exóti-co entraba en conjunción con lo miste-rioso, desde una perspectiva cercana a lo gótico. Para el narrador de “La venganza del cóndor”, los Andes “son en la tarde vastos túmulos grises y la bruma que as-ciende de las punas violetas a los pica-chos nevados (que) me estremecía como una melancolía visible” (V.G.C. 1973: 22). En el mismo cuento, el personaje retrata al indio de la siguiente manera:
… me espiaba con su mirada indescifrable, y como yo quisiera saber muchas cosas a la vez, me explicó en su media lengua que a ve-ces, taita, los insolentes cóndores rozan con el ala del hombro del viajero en un precipicio. Se pierde el equilibrio y se rueda al abismo. (…) Yo no inquirí más, porque éstos son secretos de mi tierra que los hombres de su raza no sa-ben explicar al hombre blanco. Tal vez entre ellos y los cóndores existe un pacto obscuro para vengarse de los intrusos que somos no-sotros. (V.G.C: 24)
Su manera de representar el mundo y sus personajes se enmarca en una clara tradi-ción literaria de exotismo romántico-mo-dernista. Sin embargo, a partir de la cita de Todorov, la paradoja de lo fantástico radica aquí en que, identificado lo “sobrenatural”, el lector ha podido asumir que lo demás tiene que ser la realidad. Pero esta supues-ta realidad pertenece también al mundo de la ficción, pues cada obra literaria crea su propia verosimilitud. Ahora, y eso no debemos olvidar, esta verosimilitud parte siempre de la realidad en la que vivimos y que no podemos evadir. Por todo ello, nos parece que ambas propuestas excluyen-tes: tachar de “falsa” una ficción, o asegurar que es totalmente soberana de la realidad, nos parecen absolutistas, facilistas y, por ende, erróneas.
“…nos parece que ambas propuestas excluyentes: tachar
de “falsa” una ficción, o asegurar que es
totalmente soberana de la realidad, nos parecen absolutistas, facilistas y,
por ende, erróneas”.
Las diferentes formas en que se ha “pintado” el mundo andino han generado toda una polémica dentro del proceso del Indigenismo literario en nuestro país.

Octubre 2009 37
3. García Calderón y el proyecto indigenista
Tomás Escajadillo señala que la ideolo-gía subyacente en la literatura de V.G.C. proviene de la vieja casta de “espíritu en-comendero”, parafraseando la afirmación de Mariátegui. Sin embargo, debemos reconocer que sus narraciones de tema “peruano”, pensadas sobre todo para un público europeo, no son de una total originalidad, sino que, como se ha re-cordado, forman parte de una tradición literaria bien definida. Entonces, si bien aceptamos la ignorancia del autor de La venganza del autor en cuanto al cono-cimiento del mundo andino, nos parece que la crítica no debe ir tanto por su re-presentación falsa del mundo andino y sí más bien por el anacronismo en que caen sus narraciones en un contexto de producción en que la estética modernis-ta ya había sido superada. Pero creemos que la principal crítica debe radicar en la posición que el autor buscó obtener en el proyecto del indigenismo a partir de los años veinte: sabemos de su labor en Europa como propulsor y difusor de la cultura peruana, pero justamente desde una perspectiva que contradecía las pro-
puestas tanto ideológicas como estéti-cas del indigenismo propiamente dicho. Por ende, el autor también cayó en la pa-radójica situación en que se encontraron algunos de sus críticos más feroces: la de suponer, desde una perspectiva extrali-teraria, que lo que estaba narrando iba más allá de la ficción, y que era la reali-dad.
Es importante señalar tanto lo estético como lo ideológico en el proyecto del indigenismo, pues, como expresa Anto-nio Cornejo Polar,
(…) el indigenismo, el verdadero indige-nismo, no sólo asume los intereses del campesino indígena; asimila también, en grado diverso, tímida o audazmente, ciertas formas literarias que pertenecen orgánicamente al referente. Se com-prende que esta doble asimilación, de intereses sociales y de formas estéticas, constituye el correlato dialéctico de la imposición que sufre el universo indígena del sistema productor del indigenismo: es, por así decirlo, su respuesta. De aquí se desprende que el trabajo crítico sobre el indigenismo no puede seguir realizán-dose en función excluyente del criterio de “interioridad”. (…) Aunque el indigenis-mo tiene una inequívoca vocación rea-lista, y aunque sus obras efectivamente intentan plasmar representaciones fide-dignas del mundo indígena, lo cierto es que –al lado de esta capacidad miméti-ca– el indigenismo ensaya otra forma de autenticidad, más compleja, que deriva de la mencionada asimilación de ciertas formas propias del referente, asimilación que implica un sutil proceso artístico que obviamente es tan importante –o más– que el cumplimiento de la decisión rea-lista. (Cornejo Polar 1978: 20-21)
Este rechazo a la función excluyente de “interioridad” para entender lo propia-
“El gran éxito que tuvo en países francófonos, hasta el punto de haber estado muy cerca de ganar el Premio Nobel, se debió a que en el Viejo Continente su literatura fue considerada como actualizadora en el conocimiento de culturas tan lejanas para
ellos como la nuestra.”
mente indigenista, así como el análisis de ese “sutil proceso artístico” que subya-ce en las obras indigenistas en relación con su referente, señaladas por Cornejo Polar, van a permitir incluir el indianismo modernista de V.G.C. en el proceso de evolución del indigenismo, que es justa-mente lo que Tomás Escajadillo vio y por lo cual va a tratar con rigurosidad en sus estudios en torno al origen y desarrollo del fenómeno de mayor trascendencia en la literatura peruana del siglo XX. M
Nota
1El presente ensayo parte de una ponencia realizada en el “Coloquio Internacional en Homenaje a Tomás Esca-jadillo”, organizado en julio de este año por la Universi-dad Nacional Mayor de San Marcos.
Bibliografía
- CORNEJO POLAR, Antonio. La novela indigenista. Lima: Lasontay. 1980.
- CORNEJO POLAR, Antonio: El indigenismo y las lite-raturas heterogéneas: su doble estatuto socio-cultural. En: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. 1978. Nº 7-8. Lima, pp. 7-21.
- ESCAJADILLO, Tomás G. Tres narradores neo-indi-genistas. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1991.
- ESCAJADILLO, Tomás G. Narradores peruanos del siglo XX. La Habana: Casa de las Américas. 1985.
- ESCAJADILLO, Tomás G. La narrativa indigenista pe-ruana. Lima: Ed. Mantaro. 1994.
- ESCOBAR, Alberto. “Prólogo” a La narración en el Perú. Lima: Ed. Juan Mejía Baca. 1960.
- GARCÍA CALDERÓN, Ventura. La venganza del cóndor. Lima: Peisa. 1973. Prólogo de Augusto Tamayo Var-gas.
- GARCÍA CALDERÓN, Ventura. Obras escogidas. Lima: Edubanco. 1986.
- GONZÁLEZ VIGIL, Ricardo. El cuento peruano (1920-1941). Lima: Ediciones COPÉ. 1990.
- GONZÁLEZ VIGIL, Ricardo. El Perú es todas las sangres. Lima: Fondo Editorial de la PUCP. 1991.
- TODOROV, Tzvetan. Introducción a la literatura fantás-tica. México D.F: PREMIA. 1980.

38 Octubre 2009
poderes regionales cuyas pugnas, en los inicios de la historia in-dependiente, explican la inestabilidad originada por el control de políticas nacionales en materia de comercio y tributación, los cuales eran necesarios para la consolidación como facción hegemónica en las élites, además del acceso y control de los magros recursos naturales y financieros que necesitaban.
Nuestra historiografía ha enfatizado el estudio de la confedera-ción desde las contradicciones regionales internas entre el nor-te y el sur; sin embargo, debemos tener en cuenta el contexto de pugnas externas por la reciente desmembración de virrei-natos y surgimiento de nuevos estados. No olvidemos que es-tas pugnas de la etapa colonial mantienen vigencia durante la conformación de estas nuevas naciones. En el caso peruano, por ejemplo, se manifiesta entre la costa norte, cuyo centro es Lima, y el sur, que tiene como centro Arequipa2 . En cuanto a Ecuador, se manifiesta la pugna comercial y regional liderada por Quito en el norte y Guayaquil en el sur.
La tendencia desintegradora y los conflictos regionales
La confederación peruano-boliviana fue un proyecto que no se compaginaba con el contexto y las ten-dencias que en aquel entonces predominaba en la región sur y centro de América. Esto se explica por-
que la ruptura con España significó la quiebra del control co-lonial a través de un poder central y, a la vez, la emergencia de poderes regionales que posteriormente pugnaron por conver-tirse en estados, o bien se manifestaron a través de pugnas in-ternas regionales dentro de los mismos y que afloraban a través de los caudillismos predominantes en los primeros decenios de historia republicana en Latinoamérica.
Esta desintegración de poderes macro-regionales, como el caso de la Gran Colombia, las provincias unidas del Río de la Plata o el de nuestro país con la separación del llamado Alto Perú, tuvo además otras implicancias. En estos nuevos estados aparecen
Gustavo Monrroy AncoCon estudios en educación y Maestria en Historia
Relaciones entre Perú y Ecuador durante el proceso de Confederación Peruano-Boliviana (1835-1839)
Modelo Pedagogico
La Confederación Perú-Boliviana es un proceso que implicó directamente a tres estados: Perú, Bolivia y Chile. Sin embargo Ecuador también tuvo una participación indirecta estimulado por la diplomacia chilena y confederada, dentro del contexto de la pugna política-comercial de las élites Quito y Gua-yaquil, estas pugnas se manifiestan a través de las acciones de los emigrados en Guayaquil, unos por hacer que Ecuador declare la guerra a la confederación y los otros por neutralizarlos.1
Ciencia y Cultura

Octubre 2009 39
El Perú del Norte y el Perú del Sur
En nuestra historiografía existen dos tesis sobre el periodo de la confederación. La primera, desarrollada ampliamente por Basadre (1930) y Gootemberg (1989), sostiene que la confederación represen-tó un conflicto económico comercial en-tre Perú y Chile. La segunda propone que la confederación significó la división del Perú en dos estados: Surperuano y Nor-peruano, y, por consiguiente, la debilidad del Perú frente al Estado boliviano 3.
Para el caso Norperuano, los estudios se han centrado en la rivalidad con el sur, no sólo por razones comerciales, sino también por políticas centralistas desde Lima y descentralistas desde el sur4 . En el estudio del norte como bloque regio-nal queda claro que se ha enfatizado las contradicciones internas que pudo tener esta zona con el sur, lo cual es importan-te, ya que toma como punto de partida el análisis interno de las relaciones socia-les y económicas del momento estudia-do. Sin embargo, dado el contexto de formación inicial simultánea de los na-cientes estados de Latinoamérica, se ha descuidado el análisis de las relaciones y contradicciones entre estos estados, los mismos que, al haber sido parte de espa-cios regionales más amplios, mantenían las relaciones y contradicciones que ex-plican sus separaciones vigentes, todavía por lo reciente y simultáneo de los pro-cesos de desintegración regional.
En ese sentido, es necesario estudiar es-tas relaciones inter-estados durante el periodo señalado. Asimismo, se debe considerar los nuevos estudios de his-toria regional, que para el caso peruano-ecuatoriano se centran en dos regiones colindantes y por tanto relacionadas: el norte del Perú y el sur del Ecuador, y la influencia de tales relaciones en las polí-ticas externas de estos estados 5.
Las cartas: la pugna entre el esta-do oficial y los opositores
El objetivo del presente trabajo es re-flexionar sobre dichas relaciones, los ar-gumentos de ambos bandos y, por lo tanto, los intereses de las facciones en
pugna. Para ello utilizamos dos tipos de fuentes. La primera consiste en el epis-tolario de cartas de Manuel Ferreyros a connotados líderes en contra de la con-federación como Salaverry, Gamarra y La Fuente, recopilada por Celia Wu Brading. La segunda fuente es la correspondencia entre el Estado ecuatoriano y la confede-ración (particularmente el Estado no pe-ruano), editada por el Ministerio de Rela-ciones Exteriores6.
Se pretende explicar los mecanismos empleados por cada bando para neutra-lizar al otro, los argumentos que utiliza-ban, sus conexiones e influencias ante el Gobierno ecuatoriano, tanto de los contrarios a la confederación del parti-do de Ferreyros y los emigrados, como de los que apoyaban la confederación representada en la correspondencia ofi-cial. Para tal propósito plantearon recla-mos ante la presencia de emigrados en Guayaquil, se objetaron la otorgación de pasaportes y las conversaciones de cada uno de los partidos en pugna ante las autoridades ecuatorianas.
Para acercarnos al tema debemos recor-dar que en los primeros 40 años del siglo xix, cuando se van formando las jóvenes repúblicas, los gobiernos que se consti-
tuían eran inestables, dada la ausencia de una élite uniforme y homogénea. Además, la poca integración económi-ca de este momento generaba que las élites se enfrenten por el control del po-der político. Cuando una facción se al-zaba contra el control estatal, la facción desplazada optaba por emigrar al país vecino y desde allí maquinar o tratar de organizar conspiraciones que derroquen al rival. Esto evidenciaba la presencia de militares o ciudadanos de distintas na-cionalidades en diversos países nacien-tes. También debemos considerar que muchos de ellos habían hecho carrera en el ejército colonial, por ende, puede suponerse que se conocían en cuanto a planteamientos políticos o intereses que defendían. Por otro lado, tenemos las in-tenciones chilenas de incluir al Ecuador como aliado, a través de la firma de un tratado de alianza contra la confedera-ción.
Los pasaportes y el internamiento de 40 leguas
A continuación estudiaremos la corres-pondencia de ambos bandos. Hemos considerado dos aspectos: el tema de los refugiados y los pasaportes, y el tratado
Cuando una facción se alzaba contra el control estatal, la facción desplazada optaba por emigrar al país
vecino y desde allí maquinar o tratar de organizar conspiraciones que derroquen al rival
La calle nueva de Guayaquil (1836), desde donde actuaban los opositores a la confederación en Ecuador.

40 Octubre 2009
de alianza y defensa entre la confedera-ción y el Ecuador. Entraremos al tema a través de un hecho preliminar ocurrido a fines de 1834 e inicios de 1835, que re-vela el problema del asilado, los pasapor-tes y la respuesta oficial del gobierno de Orbegoso.
Uno de los primeros hechos fue el caso del general Antonio Gutiérrez de la Fuente, quien, de inicial apoyo a Gama-rra7, pasó a tener conflictos con este, has-ta que finalmente salió del país. El 29 de diciembre de 1834, La Fuente se presen-ta en el Callao a bordo del buque “Sardo Carolina” con pasaporte otorgado por el prefecto de Guayas (Ecuador). El Perú re-clama a través del ministro de Relaciones Exteriores, Matías León, argumentando el no cumplimiento del convenio de no-viembre de 1834 con Ecuador, en el cual, sobre la expedición de pasaportes para pasajeros que partan de Guayaquil, se-ñalaba: “Sólo podrá hacerlo el cónsul del Perú, y de ninguna manera las autorida-des territoriales”. Aducía, además, que La Fuente era deportado8 . El problema de los pasaportes era una dificultad para la Confederación y también para el Ecua-dor, ya que ambos estados atravesaban una situación de inestabilidad política y los asilados en ambos países operaban contra el gobernante de turno.
Había dos lugares desde donde actua-ban los asilados. El primero era Guaya-quil, punto de unión que les permitía tener acceso rápido a las noticias que llegaban del Perú, y favorecía además el contacto directo con los emigrados que llegaban vía marítima. El puerto de Gua-yaquil ocupaba un lugar central porque permitía los contactos comerciales con el norte peruano: Tumbes y Paita. El otro punto de actuación era Loja, punto limí-trofe entre Perú y Ecuador, desde donde se lograba un poder de influencia al nor-te del Perú.
El Estado Norperuano fue creado me-diante la convocatoria a la asamblea de Huaura, la que estuvo conformada por representantes de los departamentos de La Libertad, Lima, Junín y Amazonas. El eje de mayor poder estaba conformado por Lima y La Libertad, debido a su volu-men comercial y por tener las principales exportaciones del Perú (minería) a través de Hualgayoc y Cerro de Pasco. Por ello, el control del departamento de La Liber-tad era importante. En tal sentido, Ferre-yros sugería desde Ecuador tratar de con-
trolar este departamento a través de un prefecto para “asegurar los recursos de 25, 000 p. por mes”, según carta del 12 de agosto de 1835 a Salaverry. Una medida preventiva que exigía el Estado peruano, liderado por Orbegoso y luego por Santa Cruz, era el cumplimiento de la “dispo-sición de internamiento de 40 leguas, a aquellos que hayan tomado partido en los sucesos políticos, y actuado contra el Perú9” . Esta medida, que buscaba ejecu-tarse plenamente según la exigencia del Perú, tenía dificultades para concretarse ya que la autoridad local de Guayaquil no ponía el énfasis respectivo. Podemos mencionar varias razones por las que esta disposición no fue ejecutada a ca-balidad: una de ellas es la señalada por el gobernador de Guayas en queja del 27 de enero de 1835 ante el cónsul del Perú en Ecuador, en la que manifiesta el “maltrato a los ecuatorianos en Tumbes y Paita, desde donde además se protege a los enemigos del gobierno del Presi-dente Vicente Rocafuerte10”. Otro motivo de la actitud del Gobierno ecuatoriano frente a la disposición son las suspica-cias del Ecuador. Estas se acrecentaron con la denuncia de Juan Plácido Roldán del 16 de febrero de 1835, donde se da parte del decomiso de armas en Guaya-quil que estaban destinadas a uno de los partidos; estas armas eran procedentes de Paita. Por ese motivo se acusa al Perú de no respetar la neutralidad.
La lucha por el control de La libertad se ratifica por parte del gobierno de Orbe-goso, ya que se ordena el nombramien-to de Domingo Nieto como prefecto de La Libertad, con “facultades de separar subprefectos, gobernantes, que actúen ineficazmente en el norte (…) reempla-zándolos por otros de reconocida probi-dad y conocida adhesión a la causa del orden11” . Es evidente que la “probidad” y el “orden” a que se refiere Orbegoso de-pendían de la lealtad y legalidad que él representaba.
Las dificultades de los pasaportes tam-bién se muestran a inicios de 1836 ante la presencia de salaverristas en Guaya-quil. El ministro de RR.EE. Mariano de la Sierra instruye al cónsul general de Gua-yaquil, Juan P. Roldán, para “prevenir que no se conceda el pasaporte a los ex ge-nerales, Gamarra, Salas Raygada, Bujan-da, Camporredondo, Salmón, y todos los refugiados en Guayaquil, cómplices del general Salaverry a no ser que tenga un recurso particular del gobierno” (carta del 3 de febrero de 1836). Esta nota evi-dencia no sólo la preocupación por los refugiados, sino que, al hacer excepcio-nes, el gobierno de Orbegoso buscaba posiblemente contactar a agentes que trabajen para el gobierno y debilitar al grupo opositor.
Las relaciones Ecuador-Confederación también fueron manejadas hábilmente por los refugiados al correr la opinión en Ecuador de que Santa Cruz pretendía, luego de vencer a Salaverry, invadir este país, por lo que el presidente Rocafuer-te ordenó un reclutamiento preventivo. Ante ello, el cónsul del Perú en Ecuador, Juan Plácido Roldán, tuvo que desmen-tir tal versión el 12 de abril de 1836, plan-teando medidas como la disminución de los buques de guerra y la licencia de soldados que formaban parte de la di-
El primero era Guayaquil, punto de
unión que les permitía tener acceso rápido
a las noticias que llegaban del Perú, y favorecía además el
contacto directo con los emigrados que llegaban
vía marítima.
Santa Cruz actuó contra las tendencias des-integradoras y las pugnas regionales sin em-bargo, fracasó en su intento.

Octubre 2009 41
visión del norte, además de trasladar a Lima la división de La Libertad. Era evi-dente que este planteamiento buscaba acelerar la participación del Ecuador en contra de la confederación, ya que en este momento se había logrado la de-rrota total de Salaverry y se habían con-vocado ya las asambleas de Huaura, Si-cuani y Tapacarí.
Luego de la consolidación de Santa Cruz, ya que la confederación estaba en proceso, el presidente del Ecuador orde-nó la salida de Guayaquil hacia Cuenca de Gamarra, Salas y Ángel Bujanda Lay-seca. ¿Por qué no lo hizo antes? Ferre-yros, que estaba en Ecuador, insinúa que no veía el peligro real de la confedera-ción para su país. En setiembre de 1836 se nombró plenipotenciario de la confe-deración en Ecuador a Guillermo Miller con el “objetivo expreso que firme un tratado de alianza entre el Ecuador y la confederación”, el cual se llegó a firmar en noviembre de 1836. Aún gobernaba el Ecuador Rocafuerte. La llegada de Mi-ller a este país es tomada por Ferreyros como “un dato respetable que habrá guerra; también critica Miller la estrate-gia de otorgar salvoconductos de regre-so a Lima a cualquier peruano, pero con el interés de hacerles juicio, consejo o la horca” . Pero este tratado de alianza, fir-mado en 1837 entre la Confederación y Ecuador, no fue ratificado en el momen-to, ya que, según carta del 1º de febrero de 1837 del cónsul del Perú en Ecuador, ha sido declarado por el Congreso ecua-toriano como insubsistente13 . Se toma así una medida menos comprometida al ofrecer el Ecuador su mediación en el conflicto de Chile contra la confede-ración.
El presidente Rocafuerte también seña-laba lo mismo, posiblemente pensando en la inestabilidad política de su país14. Además, para no tener desavenencias con la confederación, Rocafuerte presio-nó sobre los emigrados en Guayaquil, ya que en carta del 16 de enero de 1837 Fe-rreyros informaba a Gamarra que “Ecua-dor tiene la disposición de sacar a Fe-rreyros, Iguaín y Rudolfo, por influencia directa del gringo y de Trinidad, por lo
que Rodulfo va a Quito e Iguaín a Chile”. En 1837 Chile había enviado su escuadra al norte de la Confederación, particular-mente a Tumbes y Paita (puertos comer-ciales), por lo que el Estado norperuano decidió enviar un batallón a Trujillo a fin de defender las costas del departa-mento de la Libertad. Esto naturalmente provocó recelos en el Ecuador, frente a la anterior denuncia de la confedera-ción de invadirlo, por lo que el cónsul en Ecuador, Juan Plácido Roldán, en carta del 27 de enero de 1837, desmentía ello ante el ministro de Relaciones Exterio-res del país norteño.
El problema de la actividad de los expa-triados en Guayaquil en 1837 produjo un intercambio de argumentos entre am-bas cancillerías, que reflejaban la actitud de Ecuador de no intervenir en el con-flicto. En carta del 25 de enero de 1837, el cónsul en Ecuador Juan P. Roldán in-forma al ministro de RR.EE. de este país sobre “la conducta de los repatriados en Guayaquil, pidiendo su internación de Guayaquil o de Loja (50 leguas)”, y que por ello La Libertad estuvo expuesta a las intrigas de agosto de 1836; sin em-bargo, en octubre de 1836 se sublevó La Libertad, pues ya tenía agentes dentro, y también se quejó de los impresos “se-diciosos”, motivo por el cual se hacía ne-
cesaria la “internación de los refugiados”. Posteriormente, el cónsul acusa a Gama-rra del hecho, ya que sobornó a la tripu-lación por medio del agente Salmón15 . ¿Por qué tanta preocupación? No sólo por lo que podían hacer los refugiados desde Guayaquil, sino sobre todo por-que parte de la alicaída flota confedera-da estaba en Guayaquil.
La cancillería ecuatoriana respondió que para proceder “habría que esperar la respuesta del Legislativo”. Con esto se refería a la ratificación del tratado firma-do por Miller meses antes. Hacia febrero de 1837 Ecuador ofrece oficialmente su mediación en el conflicto, nombrando como mediadores al general Juan José Flores y a José Joaquín Olmedo. La con-federación nombró como mediador al Dr. Juan García del Río. Antes de la lle-gada de la primera expedición restaura-dora, el 18 de octubre de 1837, ante el reclamo del cónsul peruano en Ecuador, acusando que Gamarra, Layseca y otros fraguaban en el Perú revoluciones, la Cancillería ecuatoriana señala “no per-mitir estas contra ninguna de las dos Repúblicas contendientes, pero que no podía ejercer jurisdicción alguna sobre los emigrados, de ninguno de los dos países por hechos que no tenían lugar en el Ecuador16”.
En setiembre de 1836 se nombró plenipotenciario de la confederación en Ecuador a Guillermo Miller con el “objetivo expreso que firme un tratado de alianza entre el Ecuador y la
confederación”, el cual se llegó a firmar en noviembre de 1836.
Camino del Callao a Lima. Iglesia de la Legua 1836.

42 Octubre 2009
Conclusiones
• Definitivamentelasrelacionesentrelaconfederación y el Ecuador se carac-terizaron por la ambigüedad del país norteño. Esta ambigüedad se mani-festó primero en la negativa de hacer efectivo con firmeza el reclamo del in-ternamiento de los refugiados a 50 le-guas de los puertos o las fronteras de ambos países, particularmente Guaya-quil, centro de refugiados en Ecuador.
• El Ecuador asume una posición de“neutralidad” ante el conflicto con Chi-le, sobre todo en 1837, cuando, ya des-encadenada la guerra, opta por ofre-cer su “mediación” en el conflicto.
• Elproblemadelospasaportes,quede-bían ser regulados para evitar el ingre-so de deportados, revela el hecho de no poder controlarlos a pesar de que había leyes específicas para su otorga-miento. Este problema refleja también las diferencias de partidos que había en Ecuador con respecto al apoyo o no a la confederación.
• Sehacenecesariohacerunestudiodela situación del Ecuador, las facciones en pugna y los intereses que represen-taban, sobre todo las relaciones co-merciales entre el norte y el Ecuador, antes y durante la confederación.
• De otro lado, es necesario analizarbajo qué argumentos las facciones del Ecuador (de Rocafuerte y Flores) plan-teaban su simpatía por la confedera-
ción: ¿razones de unidad continental y anti-extranjera, como lo hace Fe-rreyros?, ¿razones personales de do-minio como lo hacía Gamarra? Esto dentro de un periodo de inestabilidad política y en calidad de nuevo estado débil, sin la fuerza necesaria para in-miscuirse en un conflicto con países más fuertes y de mayor influencia en el Pacífico en esos momentos. M
Bibliografía
Archivo Diplomático Peruano. Confederación Perú-Boli-viana 1835-1839 (volumen II). Lima: Ministerio de Rela-ciones Exteriores del Perú. 1974.
Aldana Rivera, Susana. Poderes en una región de fron-tera: comercio y familia en el norte (Piura, 1700-1830). Lima: Panaca. 1999.
__________. La Confederación Perú-Boliviana. Los úl-timos sueños bolivarianos. En: Revista Histórica, Tomo XXXIX, Lima, 1996-1998.
Basadre, Jorge. La iniciación de la república. Lima: Fon-do Editorial de la UNMSM. 2002.
Denegrí Luna, Félix. Historia Marítima del Perú (tomo VI). Lima: Editorial Ausonia.1976.
García Vera, José Antonio. Los comerciantes norperua-nos y el poder político (1796-1836)”. En: Cuadernos de Historia, Número XIV, Universidad de Lima.
Gootemberg, Paul. Caudillos y comerciantes. La forma-ción económica del estado peruano 1890-1860. Cuzco: CBC. 1998.
Riva Agüero José. La historia en el Perú (tomo IV). Lima: PUCP. 1965.
Wu Brading, Celia. Manuel Ferreyros y la Patria Peruana. Epistolario 1836-1839 Lima: PUCP. 2001.
Nota
1 A inicios del siglo xix como resultado de las reformas borbónicas existían virreinatos extensos los mismos que luego se desintegraron dando lugar a las nuevas repúblicas, estos virreinatos son El virreinato de Nueva Granada, el del rio de la Plata y el del Perú.
2 La pugna regional norte-sur ha sido desarrollada por Paul Gootemberg sobre todo en los dos primeros capí-tulos de su libro Caudillos y comerciantes. La formación económica del estado peruano 1890-1860.
3 Para el caso boliviano, los sectores opositores a la con-federación sugerían que Bolivia, al tener menor canti-dad de representantes que los dos estados peruanos ante el parlamento general, resultaba desfavorecida. No consideraban que Santa Cruz, al tener el control de las políticas generales de economía y relaciones exteriores, además de ser quien determinaba a los representantes de cada estado ante el Congreso, tenía de hecho una mayor influencia en términos ejecutivos.
4 Esta visión la toma en parte Riva Agüero cuando en La historia en el Perú escribe: “Pero a la larga su supremacía en la nueva nacionalidad habría correspondido no sola-mente a Bolivia, sino a toda la sierra. Mera prolongación de la serranía peruana de la alto-peruana boliviana (…) idénticas ambas en necesidades y condiciones sociales, robustecidas tanto la una como la otra con la recompo-sición de su primitiva unidad (…) los beneficios de esta iban a pagarse por necesidad con la subordinación de la costa y el destronamiento de Lima…” (p. 486)
5 La historia regional surge como una necesidad de romper con las formas de interpretar el surgimiento de los estados nacionales como un todo cuasi-homogé-neo, que no explica de manera sólida las pugnas inter-nas regionales no sólo por la falta de una clase dirigente , sino además por la heterogeneidad en el desarrollo económico y social de los espacios regionales.
6 Las acciones de los emigrados opositores a la confede-ración se desarrollaron tanto en Chile como en Ecuador. Las actividades más estudiadas son las realizadas desde Chile, mientras que poco se ha investigado sobre las ac-tividades desde el Ecuador, donde inicialmente destacó Gamarra, quien luego se trasladó a Chile.
7 Recordemos que La Fuente apoyó desde Lima el gol-pe de Gamarra a La Mar en Piura (1829) con diferencia de un día.
8 Según carta del 7/01/35 de Matías León, ministro de Relaciones exteriores del Perú, a Juan Plácido Roldán, cónsul del Perú en Guayaquil.
9 Carta del Cónsul del Perú en Ecuador J. Plácido Roldán del 2/1/35. Esta medida de alejar a los emigrados a 40 leguas de la frontera pretendía neutralizarlos, ya que les cortaba comunicación y coordinación rápida con los contactos recién llegados.
10 Ecuador tenía dificultades internas entre el Ejecutivo, controlado por Roca Fuerte, y el Legislativo, influido por el general Juan José Flores, con quien coordinaban los emigrados para presionar a través del Legislativo la in-tervención contra la confederación.
11 Según carta del Ministro de EE., Mariano de la Sierra, a Nieto del 12 de octubre de 1835.
12 Carta de Ferreyros a Gamarra del 21 de octubre de 1836. Vemos que la unión ecuatoriana también veía a la Confederación como un peligro para sus planes de lograr “la segunda independencia del Perú”.
13 Esta medida se debe a que en el Congreso Ecuatoria-no el presidente era el general Juan José Flores, conoci-do opositor de la confederación en Ecuador.
14 Recordemos que Ecuador era una joven república, nacida en 1830, que recién surgía y que debía conso-lidarse ante sus vecinos, surgidos antes y con mayor espacio territorial.
15 Carta de Roldán al ministro de RR.EE. del Ecuador del 27 de enero de 1837.
16 Carta del 18 de octubre de 1837 del ministro de RR.EE. del Ecuador al cónsul del Perú en ese país.
Bandera de la Confederación Perú-Boliviana

Octubre 2009 43

44 Octubre 2009