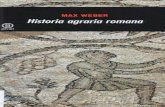Max Weber Sobre La Teoria de Las Ciencias Sociales
-
Upload
moises-romero -
Category
Documents
-
view
962 -
download
5
Transcript of Max Weber Sobre La Teoria de Las Ciencias Sociales

Sobrelateoríadelascienciassociales(fragmento)MaxWeber.No existe ningún análisis científico “objetivo” de lavida cultural o bien de los “fenómenos social”, quefueseindependientedeunasperspectivasespecialesy “parciales” que, de forma expresa o tácita,consciente o inconsciente, las eligiese, analizase yarticulase plásticamente. La razón se debe alcarácterparticulardel findelconocimientodetodotrabajodelascienciassocialesquequierairmásalláde un estudio meramente formal de las normas –legalesoconvencionales–delaconvivenciasocial.La ciencia social que nosotros queremos practicaraquí es una ciencia de la realidad. Queremoscomprenderlapeculiaridaddelarealidaddelavidaque nos rodea y en la cual nos hallamos inmersos.Porunaparte,elcontextoyelsignificadoculturaldesusdistintasmanifestacionesensuformacultural,ypor otra las causas de que históricamente se hayaproducidoprecisamenteasíynodeotraforma.Ahora bien, tan pronto como intentamos tenerconscienciadelmodocomosenospresenta lavida,esta nos ofrece una casi infinita diversidad deacontecimientos sucesivos y simultáneos, queaparecenydesaparecen“en”y“fuerade”nosotros.Ylainfinidadabsolutadedichadiversidadsubsistedeforma no aminorada incluso cuando nos fijamosaisladamente en un único “objeto” –acaso unatransacción concreta. A saber, tan pronto comointentamos describir de forma exhaustiva esteobjetivo “único”, en todos sus elementosconstitutivos individuales, y mucho más todavíacuandointentamoscaptarsucondicionalidadcausal.Debido a ello, todo conocimiento de la realidadinfinita mediante el espíritu humano finito estábasado en la tácita premisa de que solo unfragmento finitodedicha realidadpuede constituirel objeto de la comprensión científica, y que soloresulta “esencial” en el sentido de “digno de serconocido”.¿Según qué principios se selecciona dichofragmento? De continuo se ha creído poderencontrar la característica decisiva –incluso en elcaso de las ciencias de la cultura‐ en la repeticiónregulardedeterminadasconexionescausales.Segúnesta concepción, el contenido de tales “leyes” quesomos capaces de reconocer en la inmensadiversidaddelcursode los fenómenos,hadeser loúnicocientíficamente“esencial”deellas.Tanprontohayamos demostrado la total validez de la“regularidad”deunaconexióncausalconlosmediosde una amplia inducción histórica, o bien hayamos
aportado la evidencia intuitiva para la experienciaíntima, todos los casos semejantes –por muynumerosos que sean‐ quedan subordinados a lafórmulaasíencontrada.Todoaquellode larealidadindividual que siga incomprendido después desubrayadaesta“regularidad”,oseloconsideracomounremanentetodavíanoelaboradocientíficamente,que mediante continuos perfeccionamientos debeser integrado en el sistema de “leyes”, o bien se adejado de lado. Esto es, se lo considera “causal” ycientíficamente secundario, precisamente porqueresulta“ininteligible”respectoalasleyesynoformapartedelproceso“típico”.Todoellotansololohaceobjetodeuna“curiosidadociosa”.Enconsecuencia,inclusoentrelosrepresentantesdela escuela histórica, aparece siempre de nuevo lacreenciadequeelidealhaciaelcualconfluyentodoslos conocimientos, incluso los culturales –aunqueseaenunfuturolejano‐,esunsistemadetesisdelascuales pudiera “deducirse” la realidad. Como essabido, uno de los portavoces de las ciencias de lanaturaleza creyó poder afirmar que la meta ideal(prácticamenteinalcanzable)deunatalelaboraciónde la realidad cultural sería un conocimiento“astronómico” de los procesos de la vida. Pormuydebatida que sea esta cuestión, no queremosescatimar esfuerzos en adoptar nuevasconsideraciones.(…)Nocabedudaalgunadequeelpuntodepartidadelinterés por las ciencia sociales está en laconfiguración real, esto es: individual, de la vidasociocultural que nos rodea. Y todo ello en sucontexto universal, pero no por ello menosindividual,yensudevenirapartirdeotrosestadossocioculturales, naturalmente también individuales.Resulta evidente que la situación extrema queacabamosdeexponerenelcasodelaastronomía(yque los lógicosutilizanhasta el fin) está formuladaaquíespecíficamenteacentuada.Mientrasqueenelcampo de la astronomía los cuerpos celestes solodespiertan nuestro interés por sus relacionescuantitativas,susceptiblesdemedicionesexactas,enelcampodelascienciassociales,porelcontrario,loque nos interesa es el aspecto cualitativo de loshechos. A ello cabe añadir que en las cienciassociales se trata de la intervención de procesosmentales, cuya “comprensión” reviviscenteconstituye una tarea específicamente diferente a laquepudieranoquisieransolucionarlasfórmulasdelconocimiento exacto de la naturaleza. A pesar de

todo, tales diferencias no son tan fundamentalescomopudierapareceraprimeravista.Apartede lamecánicapura,ninguna ciencia exactapuede prescindir de las cualidades. Por añadidura,en nuestro campo especializado topamos con laopinión–errónea‐dequeel fenómenofundamentalde nuestra civilización del tráfico financiero essusceptible a cuantificación y, por lo tanto,cognoscible mediante “leyes”. Por último, dependede la concepción amplia o concreta del concepto“ley” el que se incluyan en él las regularidades nosusceptiblesdeunaexpresiónnumérica,debidoanosercuantificables.Enloqueconcierneespecialmentealaintervenciónde motivos “mentales”, no excluye en el modoalgunoelestablecimientodereglasdeunaactuaciónracional. Pero sobre todo, en la actualidad todavíano ha desaparecido del todo la opinión de que estareadelapsicologíadesempeñar,paralasdistintas“ciencias del espíritu”, un papel comparable con elde las matemáticas. Para ello habría dedescomponerlascomplicadasmanifestacionesdelavida social según sus condiciones y efectospsíquicos, y reducirlos a unos factores psíquicos lomás sencillos posibles, clasificar estos últimos porgéneros y analizarlos según sus relacionesfuncionales. Con ello se habría logrado crear, si nouna “mecánica”, sí en cambio una especie de“química”delavidasocialensusbasespsíquicas.Nopodemos decidir aquí si tales análisis puedenaportar alguna vez unos resultados parcial esvaliosos y –lo que es diferente‐ útiles para lasciencias la cultura. Sin embargo, ello no afecta enmodo alguno al problema de si la meta delconocimiento socioeconómico, tal como loentendemos –conocimientode la realidad según susignificado cultural y su relación causal‐, puede seralcanzada mediante la búsqueda de la repeticiónregular.(…)Para todos estos fines sería muy útil, casiindispensable,laexistenciadeunosconceptosclarosy el conocimiento de esas (hipotéticas) “leyes” amodo de medio de conocimiento, mas únicamentecomotal.Peroinclusoenestafunción,hayunpuntodecisivoenelquequedademostradoellímitedesualcance. Y con esta comprobación llegamos a laparticularidaddecisivadelestudioe las cienciasdela cultura. Hemos calificado de “ciencias de lacultura”aaquellasdisciplinasqueaspiranaconocerlos fenómenos de la vida según su significadocultural. El significado de la estructuración de unfenómenoculturalylacausadetalsignificadonosepuedendeducir,sinembargo,deningúnsistemadeconceptos legales, por muy perfecto que este sea,como tampoco pueden ser fundamentados ni
explicados por ellos, puesto que aquellospresuponen larelaciónde los fenómenosculturalescon las ideasdevalor.Elconceptodeculturaesunconcepto de valor. Para nosotros, la realidadempírica es “cultura”, porque mientras larelacionamos con las ideas de valor ella abarcaaquellos elementos de la realidad que a través desus relaciones cobran importancia para nosotros.Unaparteínfimadelarealidadindividualobservadacada vez se tiñe con el interés condicionado portalesideasdevalor.Soloesapartetieneimportanciapara nosotros, precisamente porque revela unasrelacionesquenosimportanporsuvinculaciónconlasideasdevalor.Soloporqueocurreasí,ymientrasocurra, nos interesa conocer su característicaindividual.Ahorabien, loqueparanosotros tiene importanciano puede ser conocido mediante ningún análisis“incondicional”de loempíricamentedado, sinoquesu comprobación es la premisa para que algo seconviertaenobjetodeanálisis.Comoesnatural,lossignificativo, como tal,nocoincideconninguna ley,comotal,yello tantomenoscuantomásgeneralesdichaley.Porqueelsignificadoespecíficoquetienenpara nosotros un fragmento de la realidad, no sehallaprecisamenteenaquellasrelacionessuyasquecomparteconelmayornúmerodeotroselementos.La referencia de la realidad a unas ideas de valorque le confierensignificado,así comoel subrayaryordenarloselementosdelorealasíteñidosdesdelaperspectiva de su significado cultural, es un puntodevistacompletamenteheterogéneoydisparatado,comparado con el análisis de la realidad paraconocersusleyesyordenarlasegúnunosconceptosgenerales. Ambos tipos de ordenmental de lo realno guardan entre sí ninguna relación lógicanecesaria.(…)Delodichohastaaquí,resultaquecarecedesentidounestudio“objetivo”delosprocesosculturalesenelsentidodequeelfinidealdeltrabajocientíficodebeconsistir en la reducción de la realidad empírica aunas “leyes”. Ahora bien, carece de sentido, noporque–comosehadichoamenudo– losprocesosculturales o los procesos mentales se desarrollen“objetivamente”conmenorregularidad,sino:
a) porqueelconocimientodeleyessocialesnoes un conocimiento de lo socialmente real,sino únicamente uno de los diferentesmediosauxiliaresquenuestropensamientoutilizaaesteefecto;y
b) porque ningún conocimiento de procesosculturales puede imaginarse de otro modoque sobre la base del significado que larealidad de la vida cobra para nosotros endeterminadasrelacionessingulares.

Sin embargo, nohayninguna leyquenosdescubraenquésentidoyenquésituacionesocurreasí,pueseso se decide según las ideas de valor con las queconsideramosla“cultura”encadacaso.La“cultura”es un fragmento finito de entre la incomprensibleinmensidad del devenir del mundo, al cual se haconferido–desdeel puntodevistadelhombre–unsentido y un significado. E incluso sigue siendo asípara el hombre, cuando este, devenido enemigomortal, se pone a una cultura concreta y exige el“retorno a la naturaleza”. Porque solo puedealcanzar una postura así cuando compara estacultura concreta con sus propias ideas e valor y laencuentra“demasiadosuperficial”.Nos referimos precisamente a esta circunstancialógico‐formal pura cuando afirmamos que todoindividuo histórico está arraigado de formalógicamentenecesariaenunas“ideasdevalor”.Lapremisatranscendentaldecualquiercienciadelaculturanoeselhechodequenosotrosconcedamosvalor auna “cultura”determinadaoa la culturaengeneral, sino la circunstancia de que nosotrosseamosserescivilizados,dotadosconlacapacidadylavoluntaddetomarunaactitudconscientefrentealmundo y conferirle un sentido. Cualquiera que sedicho sentido, influirá para que en el curso denuestra vida nos basemos en él para juzgardeterminadosfenómenosdelaconvivenciahumanay tomar una actitud significativa (positiva onegativa). Cualquiera que sea el contenido de estaactitud,loscitadosfenómenosposeenparanosotrosun significado cultural, y este constituye la únicabasedesuinteréscientífico.Por consiguiente, si aquí utilizamos la terminologíade los modernos lógicos y hablamos de lacondicionalidaddel conocimiento cultural porunasideasdevalor,esperamosqueestonoseexpongaaunosmalentendidostanburdoscomo laopinióndeque solo cabe atribuir un significado cultural a losfenómenos valiosos. Porque tanto la prostitucióncomo la religión o el dinero son fenómenosculturales. Y los tres lo sonúnica y exclusivamenteen tanto la existencia y la forma que adoptanhistóricamente atañen directa e indirectamente anuestros intereses culturales, que excitan nuestrodeseo de conocimiento desde unos puntos de vistaderivados de las ideas de valor que confierenimportanciaalfragmentoderealidadexpresadoconaquellosconceptos.Deelloresultaquetodoconocimientodelarealidadcultural es siempre un conocimiento bajo unospuntos de vista específicamente particulares.Cuando exigimos del historiador o del sociólogo lapremisa elemental de que sepa distinguir entre loesencialy losecundario,yqueparaellocuentecon
los“puntosdevista”precisos,únicamentequeremosdecir que sepa referir –consciente oinconscientemente‐ los procesos de la realidad aunos “valores culturales” universales y entresacarconsecuentemente aquellas conexiones que tenganun significado para nosotros. Y si de continuo seexpone la opinión de que tales puntos de vistapueden ser “deducidos de la materia misma”, ellosolo se debe a la ingenua ilusión del especialista,quiennosepercatadeque–desdeunprincipioyenvirtuddelasideasdevalorconlasquehaabordadoinconscientemente el tema‐de entre la inmensidadabsoluta solo ha destacado un fragmento ínfimo,precisamenteaquelcuyoexamenleimporta.En esta selección de “aspectos” especialesindividuales del acontecer, que siempre y en todaspartes se realiza consciente o inconscientemente,reina también ese elemento del trabajo científico‐cultural que constituye la base de la tan repetidaafirmación de que lo “personal” de un trabajocientífico es lo que verdaderamente le confierevalor. Eso es, deque todaobradebe expresar “unapersonalidad” si se le quiere dar otro valor deexistencia.Cierto: sin las ideas de valor del investigador noexistiría ningún principio de selección temática niunconocimientosensatodelarealidadindividual.Ypuestoquesinlafedelinvestigadorenelsignificadode un contenido cultural cualquiera, resultacompletamentedesprovistodesentidotodoestudiodelconocimientodelarealidadindividual,seexplicaquebusqueorientarsutrabajosegúnladireccióndesufepersonalysegúnelreflejodelosvaloresenelespejodesualma.Ylosvaloresaloscualeselgeniocientífico refiere los objetos de sus investigacionesserán capaces de determinar la “opinión” de todaunaépoca.Estoes,nosolopodránserdecisivosparaaquelloqueenlosfenómenosseconsidera“valioso”,sino para lo que pasa por ser significativo oinsignificante,“importante”y“secundario”.Por lo tanto, el conocimiento científico‐cultural, talcomo lo entendemos aquí, se halla ligado a unaspremisas“subjetivas”entantoquesoloseocupadeaquellos elementos de la realidad que muestrenalguna relación, pormuy indirecta que sea, con losprocesos a los cuales conferimos un significadocultural. Pero a pesar de ello, sigue siendo unconocimiento puramente causal, en el mismosentidoqueelconocimientode losacontecimientossignificativos e individuales de la naturaleza, quetienenuncaráctercualitativo.
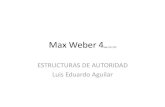





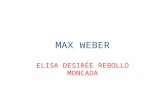

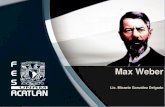

![Biografía de Max Weber [Marianne Weber]](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/563db8e6550346aa9a9801b3/biografia-de-max-weber-marianne-weber.jpg)