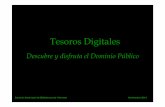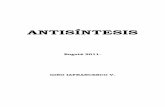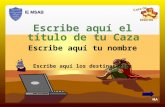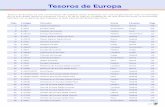mitos sobre temas de tesoros
Transcript of mitos sobre temas de tesoros
-
NECESIDAD DEL MITO
Conferencia pronunciadapor el Acadmico D. Jorge Emilio Gallardo,
en el acto organizado por el Centro de Estudios del Imaginariode la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires
el 24 de junio de 2009
-
391
Presentacindel Acadmico D. Jorge Emilio Gallardo
por el Director del Centro de Estudios del ImaginarioAcadmico Dr. Hugo Francisco Bauz
En nombre del Centro de Estudios del Imaginario y en el mopropio me place, en esta circunstancia, presentar al acadmico D.Jorge Emilio Gallardo quien se referir a la Necesidad del mito.
El orador de esta tarde es una personalidad singularsima yaque, en mi opinin, por su quehacer mltiple en el campo de las le-tras, ha sobrepasado con creces el justo medio de la singularidad quecaracteriza a cada uno de los seres, para proyectarse a una dimen-sin de mayores alcances. En cuanto a esa singularidad a la que alu-do, evoco una circunstancia atpica que puso de relieve el mismoJorge en su discurso de incorporacin a la Academia Nacional deCiencias Morales y Polticas. En esa oportunidad, valindose de unametfora del campo del derecho, se autodefini como el hombre quedio el per saltum ya que haba pasado de antiguo estudiante de Fi-losofa y Letras a miembro de una Academia Nacional, sin habertransitado regularmente por los cursos de esa casa de estudios lo que,salvo contadsimas excepciones, es ciertamente inusual. Jorge larefiri sin ningn prejuicio y hasta con la alegra y tranquilidad deque al apartarse de los claustros habra evitado que el estudio rigu-roso de escuelas y mtodos filosficos y literarios coartara su espon-taneidad expresiva.
Periodista, narrador, historiador, hombre de vasta y mltiplecultura al que me permito definir con una sola palabra: escritor. Enese aspecto deseo destacar una interpretacin personal. Sin conocerla persona y obra de Jorge Gallardo, conoca en cambio a su herma-na Sara. Aquella mujer, de singular belleza, autora de novelas me-morables entre las que evoco Los galgos que la catapult a la fama.
Cuando conoc a Jorge, durante largo tiempo lo tuve por el her-mano de Sara Gallardo, vale decir, de la escritora. Pasados los aos,
-
392
despus de leer a Jorge, de conocer su vasta cultura y de frecuentarloen el campo de los afectos hasta caer en esa maravilla silenciosa quellamamos amistad, cambi el punto de mira y hoy, pese a admirar lasnovelas de Sara, me parece ver a Sara como la hermana del escritorJorge Gallardo. El hecho de que Jorge fuera varios aos menor queSara y que, por esa circunstancia, hubiera ingresado ms tardamen-te en el campo de las letras, determin que debiera luchar con ahn-co para alcanzar un nombre con validez propia, como efectivamentelo logr.
Gallardo se inici como periodista en el diario La Nacin donde,tras mritos propios y muchos aos de labor, fue distinguido con ladireccin del Suplemento literario. Si la memoria no me es infiel,sucedi en esa tarea al destacado novelista Eduardo Mallea. Desdeese espacio privilegiado Jorge abri el suplemento a nuevos horizon-tes y as tuvieron cabida en el diario de los Mitre artculos vincula-dos con un campo del saber no racional, vale decir los volcados almbito del surrealismo, de los mitos, del psicoanlisis y de toda esadimensin del conocimiento que hoy los franceses engloban bajo eltrmino imaginaire.
Hablo del antiguo suplemento literario, aquel que apareca losdomingos, en rotograbado, impreso en tintas sepias y que, semana asemana, aguardbamos con delectacin y cuyos artculos siempredespertaban asombro en nuestros espritus. Basta recorrer esos vie-jos ejemplares para advertir la calidad de los trabajos, as como lasolvencia intelectual de sus autores, o tempora, o mores, habra aco-tado Cicern.
Jorge Gallardo tambin abri el suplemento a estudios africanis-tas, entonces relegados casi hasta el olvido; gracias a su diligencia lostrabajos sobre el continente negro alcanzaron inusitado relieve comosucedi con los artculos referidos a Lopold Sedhar Senghor, el yamtico Presidente de Senegal, autor de importantes poemas en defen-sa de la negritud. Esta preocupacin por el horizonte africano otor-g al acadmico Gallardo nombrada en esos afanes cuando aparecisu libro Presencia africana en la Cultura de Amrica Latina.
Recuerdo tambin, de esos aos en La Nacin, otra circunstan-cia privilegiada que el propio Jorge evoc poco ha en esta misma sala:el hecho de dirigir el suplemento le brind la oportunidad de tratarcon asiduidad a Jorge Luis Borges pues el ilustre escritor iba perso-nalmente al diario toda vez que estaba por publicarse un poema otrabajo con su firma. Borges, que era rigurosamente escrupuloso ensu labor, correga hasta la ms mnima coma para no alterar la ex-
-
393
presin de sus ideas o no daar el ritmo de su poesa. En ocasiones,el autor de El Aleph sola tambin modificar conceptos y versos lo quepermiti a Jorge Gallardo ser testigo presencial de lo que hoy unarama del saber literario llama crtica gentica.
Como periodista, escritor y hombre de la cultura, aos ms tar-de tuvo la feliz idea de sacar a luz una publicacin peridica: la re-vista Idea viva que, significativamente, subtitul Gaceta de cultura.Vena esta publicacin a ocupar un espacio vacante desde que lossuplementos culturales de La Nacin, La Prensa y de otras publica-ciones de vasto alcance orientaron sus preferencias a temas de bur-bujeante actualidad relegando a un segundo plano otros, universales,que ataen a la Cultura con mayscula. Jorge no slo supo llenar esevaco en los veinticinco nmeros de Idea viva, sino que tambin ru-bric esa concepcin universalista y plural en un importante volumenLa cultura es una donde recoge trabajos orientados al rescate de unatradicin varias veces milenaria.
En el campo especfico de la creacin, es autor de numerososrelatos breves los que, cum fundamento in re, denomin Cuentosmnimos, una suerte de variedad literaria conocida hoy comomicrorrelato. Cito, al pasar, Posgrado salvaje, Lugar en el tiempo o,entre otros volmenes, Pimienta del reino donde hace galas de undominio maestro de la lengua, expresada siempre con un humorsutilsimo, en ocasiones casi chestertoniano. Es sta, quiz, su notams llamativa. A modo de simple ejemplo, para ilustracin de losoyentes, cito una perla de ese collar de narraciones breves. En elvolumen Costillar de Adn puede leerse: El hombre es carnvoroporque Eva no supo qu hacer con la manzana, puesta en su manopor el horscopo del da para que su vasta descendencia fuese vege-tariana.
Destaco tambin, y de manera muy singular, su volumen Racesy letras.
En lo que atae a la investigacin, son de vala sus estudios so-bre el gaucho de los que evoco Contextos criollos en el Ro de la Pla-ta y El nacimiento del gaucho, as como un trabajo al que an no sele ha prestado la atencin que merece, me refiero a Luchas ideolgi-cas argentinas, donde sine ira et studio, como dira Tcito, analiza elorigen y consecuencias de los fanatismos que nos mantienen aherro-jados y que no nos permiten ver la luz.
En el campo de los estudios histricos, son de su pluma trabajosen los que rescata importantes figuras de nuestro medio cultural obien en los que indaga cuestiones puntuales de nuestra historia,
-
394
como ocurre en Conflicto con Roma, donde nos ilustra sobre la pol-mica vinculada con monseor de Andrea en los aos veinte. Tambindeseo subrayar con especial atencin dos relatos de corte autobiogr-fico en los que evoca su infancia y juventud. En estas pginas ejem-plares narra aos vividos intensamente en el seno de una familia deraigambre patricia y en la que parece inserto con timidez, humildady como con recato, segn se advierte en el tono de su evocacin. Su-braya en ese texto su asombro por el milagro de la existencia, supreocupacin por los grandes problemas que aquejan al hombre elnacimiento, la muerte, la creacin, el amor, a la par que despliegaun friso sobresaliente de lo que fue la Buenos Aires de la segundamitad de la pasada centuria. Y Jorge lo hace con emocin pero sinque sta tia el relato de un subjetivismo malsano. Esas pginas,para m memorables, me permiten definir a Jorge Gallardo comoescritor destacado.
-
395
NECESIDAD DEL MITO
JORGE EMILIO GALLARDO
Tratar hoy y aqu sobre nuestro tema tiene para m connotacio-nes sutiles sumadas al agrado y al honor de la invitacin formuladapor el doctor Hugo Francisco Bauz. Cuando el director del Centrode Estudios del Imaginario y presidente de la Academia Nacional deCiencias sugiri como fecha de una conferencia el 24 de junio no te-na en mente, segn creo, la especificidad de la fecha ni yo conoca eltema por desarrollar. Hoy, la presencia activa del smbolo se hamostrado una vez ms como lo que es: un firme guio de la causali-dad. Al testimoniarlo rindo homenaje al Conocimiento y a sus valien-tes defensores de todas las horas.
Ustedes lo saben muy bien, seores: hoy es el gran da csmicodel ao en nuestro hemisferio austral. El Solsticio de Invierno anun-cia el paulatino crecimiento de los das futuros en detrimento de laduracin de las noches. La fecha pagana fue celebrada y sigue sin-dolo en comunidades de todos los tiempos, en campo y ciudad (porms que el paganus original haya sido el hombre de extramuros). Sinembargo, los urbanos vivimos en nuestros das tan ajenos a la culturay al mito, tan civilizados, que se vuelve necesario mencionar el 24 dejunio con las advertencias del caso. El tema pasa desapercibido en unmundo civilizado y ajeno al Conocimiento, indiferenciado e indiferen-te, donde no solemos discriminar entre das, horas, fases lunares,jornadas fastas y nefastas.
El Solsticio de Invierno del hemisferio norte es desde luego el deNavidad y ambas jornadas, aquella y la nuestra, sealan por igual lavictoria del Sol Invictus, ese Sol triunfante a cuya fuerza y supervi-vencia son dedicadas desde la Antigedad precristiana las hoguerasms tarde llamadas de San Juan en los Solsticios de Verano de cadahemisferio. Tambin en tiempo inmemorial y, por ejemplo, en regio-nes con viedos, eran encendidas hogueras, se realizaban procesio-nes de antorchas por los campos y en ocasiones eran lanzadas una o
-
396
ms ruedas de fuego desde las cimas de los montes en imitacin dela cada del Sol. Si estas ruedas llegaban al ro del valle el Mosela,por ejemplo el pronstico resultaba favorable para la vendimia1. Siel fuego lo ayuda, el Sol no morir. Con parecida lgica popular, yaliteraria, si el gallo canta la luz no desfallecer e irrumpir puntual-mente en la madrugada. A la propia Natividad se le seal el 24 dediciembre como fecha mtica y fundacional, ya que no histrica, de laera cristiana. El mito acompaa a la historia, y as el mundo paga-no fue cauce y marco del Pesebre. A la inversa del norte, donde lasSaturnales anunciaban la gran fecha de diciembre, nuestras debidasSaturnalia deberan culminar hoy, fecha de una terica Natividadaustral. En tan grande fecha nos hemos reunido casi sin advertirlo,convocados por un guio del smbolo y por un tema inmenso quemucho nos atae.
Las piedras marcadas con tenimos y eptetos dan hasta hoy,gracias a los arquelogos, noticias siempre renovadas sobre diosesromanos y lares locales que recibieron ofrendas, pedidos y agradeci-mientos hasta entrado el siglo V. Misioneros de rdenes religiosasdescribieron lugares desconocidos incluso antes de que un puado dejesuitas, a poco de fundada la Compaa, describiese a China a par-tir del siglo XVI. Un siglo antes, en las antpodas, Cristbal Colnhaba iniciado sus encuentros con nativos del Caribe. Cronistas de lossiglos sucesivos dieron sus testimonios en ocasin de las conquistasde unos imperios por otros. Los cultos, sus vasijas y aras votivas ce-saron por orden de la Roma cristiana, pero ni se extinguieron susdevotos en las culturas del resto del mundo ni murieron los dioseslares en rincones apartados de la Europa romana. No todos los dio-ses murieron, pero algunos de ellos se llamaron a una siesta milena-ria de la cual parecieron despertar en tiempos recientes.
Montada en mrmoles, la Antigedad clsica goz de trato pre-ferencial en la exgesis cristiana. Las propias Sibilas, que ms tar-de hubiesen sido llevadas a la hoguera, pasaron a una categora muyalta y sus imgenes fueron incluso albergadas dentro de temploscatlicos, como se ve en un bello libro del doctor Bauz. La culturacristiana, que no haba tolerado herejas ni vestigios paganos, semostr por excepcin admirativa de aquellos politesmos abonadospor el arte desde las fuentes de sus orgenes griegos y romanos. Esms, busc elogiar el pensamiento griego y hasta amalgamar a la
1 Juan Carlos Olivares Pedreo, Los dioses soberanos y los ros en la religinindgena de la Hispania indoeuropea, Revista Gerin, 2000, n 18, pg. 205.
-
397
Antigedad con la Edad Media: Aristteles con Santo Toms, Greciacon Europa, Roma con el mundo entero.
Unas catacumbas suceden a otras. Si durante los siglos teolgi-cos los paganos en retirada carecieron de una literatura compensato-ria, como se la ha mencionado2, la imprenta lleg como instrumentode cultura y debate, pero tambin como mquina de guerra destinadaa la recuperacin del tiempo. Si el Renacimiento redescubri la di-mensin humana, la plvora aport lo suyo para guerras incluso re-ligiosas y Amrica fue el colosal descubrimiento de un mundo repletode revelaciones. Cronistas y misioneros describieron a su modo elnuevo cosmos y sobre todo recomendaron cmo extirpar de l la ido-latra. Como en los primeros siglos y en la misma Roma lo habahecho el cristianismo, sus templos fueron instalados dentro de lospreexistentes o encima de sus escombros.
Las indagaciones sobre los mitos avanzaron con paso rpidodesde el siglo XIX, favorecidas por acopios como el de James Frazer.Apriorismos y errores de observacin e interpretacin fueron insepa-rables de algunos exploradores que se acercaron a sociedades huma-nas para las que los milenios no haban pasado. Empezado el sigloXX, mientras llegaba la etnografa moderna, hubo autores que insis-tieron en catalogar como locura al xtasis del trance, fenmeno reli-gioso natural y universal en tiempo y espacio tanto apolneo comodionisaco, cuya razn y mecnica ellos ignoraron y sin lo cual elanimismo y los propios numina fueron relegados a supersticin yresultaron ininteligibles hasta ms tarde. Fue tambin significativoque Lucien Lvy-Brhl corrigiese expresamente su afirmacin de quela mentalidad de aquellos primitivos era prelgica. Subsistieron, esclaro, generalizaciones al modo de los viciados conceptos de fetichis-mo, idolatra o pantesmo, los criterios confesionales poblaron losdiccionarios y se extendieron en el tiempo los factores de ignorancia.
Aquella incipiente sociologa, como se la llam, fue como sabe-mos la base de la moderna antropologa. Investigadores de Europase lanzaron a profundizar sobre el mito desde los campos respectivosde la historia de las religiones, la lingstica, la arqueologa, la etno-grafa, el folklore, la psicologa y las artes. Hallaron mitos en la memo-ria oral o escrita de los cinco continentes. Unos cumplieron trabajos decampo y otros elaboraron teoras al comparar las descripciones rea-lizadas por aqullos. En los comienzos algunos cientficos eligieron
2 Rosa Mara Sanz Serrano, Sive pagani sive gentiles: El contexto socioculturaldel paganismo hispano en la Tardoantigedad, Revista Gerin, 2003, Anejo, pg. 10.
-
398
como campos de trabajo a Australia, Nueva Zelanda o las islas delPacfico, y la realidad colonial cre condiciones para explorar concreciente detalle en frica y en Asia. La aproximacin del investiga-dor a los investigados permiti hasta nuestros das ms y mejoresinterpretaciones de los fenmenos observados, y de los impecablesmaestros Marcel Mauss y Marcel Griaule fueron compiladas sus cla-ses en 1947 y 19573.
Durante el siglo XX conocimos dos guerras mundiales, pero trasellas los estudios parecieron eclipsar el predominio del positivismoevolucionista, el materialismo destructivo y el espiritualismo exclusi-vista. Se afianzaron especulaciones de filsofos y psiclogos, una apro-piada fenomenologa, una detallada etnografa, una comprensivahistoria de las religiones, el necesario relativismo cultural tan combatidodesde la intolerancia, comparaciones entre los panteones, las suti-lezas del Imaginario de Gilbert Durand, tan bien estudiadas en estembito; la doble arqueologa de piedras y textos y, en particular, loshallazgos de rollos en Medio Oriente y las traducciones de paleografasa cargo de nuestro compatriota el acadmico Francisco Garca Bazn.
Las expresiones de las artes, los sueos de valor religioso, lasnarraciones fericas, los juegos, la vida cotidiana, las liturgias fne-bres, fueron analizados a travs de variadas herramientas conceptua-les. Los autores tendieron a vencer el peso combinado de la censuray de la autocensura y lograron a veces una profunda comprensin delobjeto de sus indagaciones. Llegaron a participar de la vida de lastribus y hubo profesores que merecieron integrar aquellas culturastan diferentes de las suyas, aceptados en diversos niveles de inicia-cin como partcipes vivientes de mitos que haban sido descalifica-dos durante ms de un milenio. El estudioso, proveniente de loslugares ms civilizados del mundo, se vio entonces como en un espejoante sus hermanos, algunos de ellos contemporneos a la vez del si-glo XX y de la edad de piedra, que pasaron as a ser sus maestros, sinfalacias ni complejos de superioridad. Extranjeros y nativos hicieronlo suyo tambin en nuestro continente y en nuestro pas tras lashuellas de los iniciadores. Algunos antroplogos quedaron unidos asa la memoria de los lugares y pueblos que investigaron. Trminos detribus polinesias como mana y tab, siberianas como chamn,y algonquinas (canadienses) como totem colonizaron el lxico de la
3 Marcel Mauss, Manuel d Ethnographie, Pars, Payot, 1947, y Marcel Griaule,El mtodo de la etnografa, Buenos Aires, Editorial Nova, 1969.
-
399
historia de las religiones, la antropologa, la psicologa y el uso ge-neral.
Un divulgador del paganismo puso el dedo en la llaga al referirseexplcitamente en 1960 con Jacques Bergier a lo que llam El ama-necer de los magos, traducido ms brutalmente a nuestra lenguacomo El retorno de los brujos. Se trataba de Louis Pauwels, el crea-dor de la revista Planeta. En esos aos lo visit en su despacho de LeFigaro, pues diriga los servicios culturales de aquel diario conserva-dor. Le coment la impresin desfavorable que poda producir en suprdica el trmino paganismo tan depreciado y l sostuvo la noble-za de esa palabra, en lo que no se equivocaba.
Dar ahora un fuerte ejemplo social: en esa misma dcada, tanruidosa y reivindicatoria en el hemisferio Norte, el regreso del poli-tesmo vivi un auge portentoso en Sudamrica y el Caribe a travsde los cultos religiosos afroamericanos. El hecho pas en silencio parael mundo cultivado pero fue revolucionario, slo vuelto posible apartir de libertades desconocidas por siglos e invasor en la propiamateria religiosa de un continente cristianizado desde el siglo XVI.Las supervivencias religiosas de los esclavos y sus variantes sincr-ticas se haban mantenido en secreto, perseguidas por los cristianoscomo si todo siguiese igual que a partir del siglo IV, pero fueron es-tudiadas por mdicos y etngrafos desde fines del siglo XIX. Comodigo, desde la dcada de 1960 fue perceptible la revancha de esasculturas, su libertad y su crecimiento urbano dentro y fuera del Bra-sil. En aquellos aos registr la difusin de dichos cultos y sus varian-tes sobre los pases de la Cuenca del Plata, un fenmeno social yamultitudinario y que haba pasado desapercibido para los estudiosos,con lo que se confirm una constante sealada por Marcel Griaule,quien haba hecho notar en 1957 que la enorme difusin geogrficade un culto etope que dio por ejemplo haba sido reconocida slo muytardamente por las investigaciones de Michel Leiris, uno de los in-tegrantes de la expedicin francesa Dakar-Djibouti (1931-1932).Causa estupefaccin anot el sabio Griaule que una religin comola de los genios Zar, estudiada por nosotros en Abisinia, haya podi-do pasar inadvertida, extendindose por toda Arabia, algunas partesde frica del Norte, Egipto, Trpoli, Chad, Nigeria, el Sudn francsy hasta en los confines de la foresta ecuatorial, del otro lado de lospantanos del lago Iro4. Mi primera y brevsima comunicacin sobre
4 Michel Leiris, Miroir de lAfrique, Pars, Gallimard, 1996. (Marcel Griaule,1969, pg. 33).
-
400
este asunto fue en el XLI Congreso Internacional de Americanistas,realizado hace treinta y cuatro aos en Mxico. Aos despus sea-l tambin el crecimiento en Venezuela y el Caribe de cultos sincr-ticos afroindgenas, rurales y urbanos, vinculados con la africanade Cuba, sin contactos con los del Brasil y a la vez paralelos, simul-tneos y de extremada similitud con stos. Otros trabajos comple-mentarios los present en congresos nacionales e internacionales dela Asociacin Latinoamericana de Estudios Afroasiticos. Inespera-damente me vi mencionado desde entonces en algunos libros y tesiscomo el iniciador de los estudios en dicho campo de la geografa re-ligiosa popular de nuestras latitudes. En esos cultos importados porel esclavismo a las tres Amricas son reconocibles constantes religio-sas propias del politesmo universal de hoy y del pasado.
Slo ahora comprendo que todo aquello que pareci nuevo no fuesino una oleada del fenmeno histrico que supuso el regreso depaganismos remotsimos. Pero volvamos al mito.
Del mito al smbolo
El mito remoto y el contemporneo no difieren, sino permanecencomo constantes de nuestra especie a travs de la civilizacin y pesea sta. Tambin son homogneos los mitos sobre la ntegra geogra-fa del planeta, al punto que el estudio de un pueblo se ha dicho esel estudio de las instituciones humanas en todas sus interacciones5.Cada vez que Mircea Eliade desarrolla sus temas asiticos parecie-ra describir simultneamente mitos, smbolos y ritos del resto delmundo, tan fuertes son los factores de identidad. Es que en los mi-tos estn referidas las cosmogonas, los herosmos fundadores y lashistorias divinas, con frecuencia tan poco ejemplares como las huma-nas. En ocasiones se confunden con epopeyas o configuran verdade-ros corpora, escritos o conservados por tradicin oral y fuentes decerteza religiosa para millones de practicantes, ms all de las reli-giones llamadas monotestas, que a su vez estn pobladas por nge-les, santos y demonios.
No vemos en nuestras latitudes columnas de Jpiter en las na-cientes de los ros, como ocurri en Galia e Hispania, pero s ofren-
5 Phyliis M. Kaberry, Prlogo de Bronislaw Malinovski, Les dynamiques delvolution culturelle. Recherche sur les relations raciales en Afrique, Pars, Payot,1970, pg. 9.
-
401
das en las encrucijadas, como se haca en un rito popular romano yahora se ve entre nosotros. Podrn faltar aqu a los cultos populareslos recursos del antiguo Estado y los templos de mrmol, pero laoperatividad religiosa est en su casa en calles y caminos, en las vi-viendas comunes, en la selva o a orillas de mares y ros. Por su lado,los cultos de los esclavos fueron previamente influidos en el fricanegra por tradiciones rabes preislmicas e islmicas, ya que el in-menso Sahara no impidi la tarea secular de las caravanas, porta-doras de factores culturales. Si los cambios climticos ratifican laextincin de manantiales y oasis en el desierto las caravanas tende-rn a desaparecer, pero sern reemplazadas por otros medios de co-municacin.
Ya los panteones clsicos provenan en buena parte del AsiaMenor y de Egipto, arremolinados en mercados goras, emporioscon los pragmatismos mercantiles de los puertos, a veces netamenteseparados de las pleiss. Herodoto refiri su escndalo de que unoshombres se reuniesen en esos lugares para engaar a otros con susjuramentos, lo que constitua una profanacin debido al valor reli-gioso del juramento6. Los dioses locales de Europa y los importadosa Grecia y a Roma por el torrente cultural se sumaron a los adquiri-dos por la fuerza, ya que en culturas antiguas fue considerado pragm-tico propiciar e incorporar los dioses de los enemigos a los panteonespropios en vez de decretar su extincin. Aquellos dioses, tanto comolos que conocemos hoy, dominaban todas las expresiones de la natu-raleza y requeran similares o idnticas ofrendas y sacrificios espe-cficos, orculos, procesos iniciticos y cuerpos sacerdotales. Talcosmovisin respira hoy como lo hizo antes en la vida cotidiana, enlos ritos pblicos y en los privados.
Las estadsticas relativas a religiones suelen escamotear datosbsicos al ignorar que gran proporcin de los fieles de las confesionesoficiales son a la vez animistas pese a las prohibiciones cannicas,pues formulan pedidos y rinden culto a los numina, es decir a dioses,demonios y muertos. Las comunidades tribales de cada lugar tiendena preservar lo propio y ancestral, lo que en muchos casos introduceen los medios urbanos prcticas indgenas que al amalgamarse conotros cultos originan fenmenos de sincretismo religioso. Hubo judoshelenizados y romanizados, como hay budistas brahmanizados. Al-gunos misioneros adaptan sus liturgias a modismos folklricos loca-
6 Joaqun Ruiz de Arbulo Bayona, Santuarios y comercio martimo en la pe-nnsula Ibrica durante la poca arcaica, Quad. Preh. Arq. Cast., 18, 1997.
-
402
les mientras los fieles incorporan novedades a los ritos cristianos conlo cual el circuito cultural-religioso tiende a demostrar su dinmica.Individuos que cumplen con liturgias formales en sus medios trans-greden las disposiciones cannicas para orientarse astrolgicamenteo recurrir a las mancias y a la magia por necesidad, curiosidad o ca-pricho.
El director de este Centro de Estudios del Imaginario ha expre-sado con frecuencia y claridad que mito y logos no son conceptosopuestos sino complementarios7. En el Coloquio de Royaumont sepreguntaba Roger Bastide: Por qu este corte radical entre lo ps-quico y lo social? No conviene restablecer entre los dos mundos re-des de intercomunicaciones... e incluso ...intentar una sociologa delsueo?8.
Al modo de las sagradas escrituras de los monotesmos el mitotiene una virtualidad fundadora que se prolonga en el tejido social.Proviene de textos orales o escritos y reside en vestigios arqueolgi-cos. A veces lo reconocemos en instancias de nuestro pasado colecti-vo o por el contrario, si su presencia nos falta, nos reconocemoshurfanos de valores ciertos que individuos y pueblos requerimospara la propia identidad. Pertenecemos al mito incluso si lo negamos:cuando el materialismo comunista se erigi polticamente a su modoabsoluto y se transform de hecho en religin exclusiva, tampoco lescap de la ley que otorga al mito una capacidad espiritual funda-dora y activa.
Cada mito sugiere mediante metforas las razones ltimas quepautan la vida religiosa. Los humanos atentos a los smbolos les die-ron curso y caligrafa, por lo que los ritos existieron y son renovadoshasta hoy por millones de personas de toda condicin atentas a reve-laciones de sueos simblicos, seales somticas, orculos y xtasis.El tnel del tiempo pareciera en esto reversible, como si nada hubiesecambiado en lo esencial dentro de un politesmo prohibido por siglosen Occidente pero sobreviviente en las comunidades tribales de cadacontinente y jams extirpado de la vida urbana, ya que la magia y laadivinacin movilizan a muchos individuos en el mundo civilizado,
7 Hugo Francisco Bauz, El mundo del mito, en El imaginario en el mito cl-sico, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 2004, pgs. 37 a 55.
8 Roger Bastide, en Los sueos y las sociedades humanas, Buenos Aires, Su-damericana, 1964, pg. 68.
-
403
dado que la ley de la magia es la eficacia, como anot Roger Bastidecon conocimiento de causa9. Las necesidades subsisten y las accionesmgicas se renuevan. Tambin en lo ms ntimo del hombre se daaquel fenmeno del tiempo revertido, pues hay beneficios que el fielrecibe incluso antes de formular su pedido. Pasado, presente y futuroseran, as, meras metforas.
Entre nosotros el doctor Garca Bazn ha considerado que elmito y la historia no se oponen, sino que son los dos modos irreducti-bles entre s, pero complementarios10. Desde la psicologa, un campoen el que lo religioso desde luego incide, pero al que no es reductible,Erich Fromm describi el sueo como obediente a una lgica no con-vencional donde las categoras fundamentales no son el Espacio y elTiempo, sino la intensidad y la asociacin11. Esto puede recordarnoslo que acabo de decir sobre el tnel del tiempo. Fromm escribi tam-bin del smbolo: Es la nica lengua que la raza humana jams ela-bor, idntica para todas las civilizaciones y a travs de toda lahistoria. Esta lengua posee, por as decirlo, su propia gramtica ysintaxis, y es preciso comprenderla si se debe comprender el sentidode los mitos, los cuentos de hadas y los sueos. Del Talmud extrajoel mismo autor la frase siguiente: Los sueos no comprendidos soncomo cartas no ledas. Bajo hipnosis, los pacientes dan explicacionessimblicas de sus sueos, algo que niegan en estado normal. Lossueos de inters para los psiclogos no son, sin embargo, los que msnos interesan. El pueblo consulta hasta hoy sus propios sueos de-bido al simbolismo religioso y predictivo de stos, y lo hace en cdi-gos onricos de su confianza.
Cada vez que el numen se comunica el corpus litrgico se enri-quece, pues por fuera de las normas genricas estn presentes loscasos individuales, que jams son idnticos entre s. En esto consis-te buena parte de la dinmica religiosa, ms perceptible en el poli-tesmo, ya que los monotestas tienden al enunciado de normasuniversales. La casustica nacida de las consultas de los fieles y lasrespuestas de los dioses dentro de un culto dado reemplaza a losdecretos eclesiales y se renueva as permanentemente dentro de cadacultura sin por ello conspirar contra la continuidad de la ortodoxia enlos casos presididos por esta modalidad. Es cierto que siempre han
9 Roger Bastide, Las Amricas negras, Madrid, Alianza, 1969, pg. 149.10 Francisco Garca Bazn, Aspectos inusuales de lo sagrado, Madrid, Trotta,
2000, pgs. 12 y 19.11 Erich Fromm, El lenguaje olvidado, Buenos Aires, Paids, pgs. 10, 11, 1 y 20.
-
404
estado al acecho las legiones de los especuladores, los simuladores devidencia y trance, los falsos magos y psimos profetas, como los fal-sos amigos y los parientes que pueden operar desde la traicin m-gica, no contemplada por los modernos cdigos penales, salvo tal vezen el caso de la prctica del zombi haitiano.
El mito requiere del smbolo para trascender a lo social, as comoel destino del smbolo consiste en proyectar el mandato mtico sobre elrito. En los monotesmos no se advierte tan fluida comunicacin entreolimpos, celebrantes y fieles. En las Tablas de la Ley constan los man-datos bsicos y en el Levtico figuran con lujo de detalles las comple-jas obligaciones rituales del pueblo hebreo. En los politesmos no slolas ofrendas son estipuladas a los fieles y a los responsables del culto,sino calendarios sagrados, instancias iniciticas, las formas del cultoprivado y del colectivo, la arquitectura de los templos y hasta los de-talles para la construccin de stos, comunicados por vas tradicio-nales como los sueos, los orculos o la mediumnidad del trance.Tambin las prohibiciones. Msicas y letras de danzas, cnticos, for-mas y colores de ropas y ornamentos, ocasiones para el uso estricto deunos y otros, son instruidos al hombre desde el animismo con la fre-cuencia y el detalle necesarios, tanto para el fin estrictamente religiosode alabar y halagar a los dioses como para reclamar de stos salud,provecho y justicia. Todo esto sorprende sobremanera al desavisado,pero la comprobable fluidez y habitualidad del dilogo humano con elcielo y con los elementos demuestran que lo cannicamente calificadocomo sobrenatural suele pertenecer a la vida ordinaria y que lo mila-groso, salvo los casos extraordinarios, consiste en lo cotidiano.
Se ha tendido a explicar las motivaciones divinas mediante re-latos etnocntricos de pretexto historicista o moralista. Los hechosolmpicos inciden sobre la historia humana y repercuten en la vidaindividual y social, pero digamos de una vez que su fundamento noreside en las prioridades de los cleros sino en la voluntad y acaso enlas necesidades del mundo divino, es decir lo propiamente religioso.Lo que el hroe o el dios hizo en una ocasin remota se vuelve modelomtico para la comprensin del vulgo. Pero la interpretacin histricade un mito tanto como su exgesis moral ocultan lo esencial, mante-nido ms bien en secreto. La exgesis no ya historicista ni moral sinoreligiosa es la nica propia e inequvoca porque da cuenta de unadecisin divina inapelable e irreductible a la razn humana: si esobediente hasta contra la razn, como Abraham en el trunco sacrifi-cio de su hijo Isaac, el hombre se limitar a ser celebrante. Al cum-plir la voluntad de dioses y antepasados el hombre cumple con lo
-
405
prescripto, omite lo que le es prohibido y elude sanciones por desobe-diencia. Las variantes sincrticas de los cultos organizados tienen lacapacidad de combinar valores culturales, y esto se advierte en losconfines o mrgenes de las ortodoxias. Desde sus respectivas ortodo-xias, tanto monotestas como politestas rechazan estas variantesheterodoxas, tentadoras para muchos fieles por mayor baratura even-tual de costos o simplificacin relativa de las obligaciones rituales.
Desde mitos incomprensibles para nosotros alientan rencoresque parecen eternos. Etapas histricas se suceden entre la paz y laguerra. Las amistades y aversiones entre grupos culturales, comoentre individuos, suelen ser atribuidos a designios que deciden sobrelos acontecimientos. En grfica y acertada expresin de RaffaelePettazzoni existe una sociedad divina que sobrevuela y domina a lasociedad humana12.
Unas familias de grandes espritus requieren para el culto lo queotras rechazan. Sueos simblicos, el orculo y la voz manifestada enlos xtasis aprueban, confirman, rechazan o corrigen sobre la marchalas formas de la obediencia del individuo y de la comunidad. Hebreos,cristianos e islmicos reniegan oficialmente de todo sincretismo y delanimismo, as como de prcticas que califican como supersticiosas.Sin embargo, el animismo sigue constituyendo el substractum de lascreencias bsicas de muchos, adems de configurar un gnero deexpresas confesiones menos dogmticas que rituales, no provistas delibros sagrados sino de sus equivalentes, mitos tanto escritos comopreservados por la firme tradicin oral. Las prohibiciones policialeso las cannicas suelen ser vistas como decisiones humanas ms quecomo mandatos divinos. Para tal conviccin importan menos lasamenazas policiales o eclesiales que las disposiciones y sancionesdirectas de la divinidad, las que s tienden a ser evitadas religiosa-mente, como se dice. Las cuestiones de conciencia y de obedienciasuelen atravesar por convicciones religiosas y a ellas nos apegamosdebido a que la experiencia religiosa es absoluta. No cabe discutiracerca de ella, como observ Jung13.
Por recordar poderosos ejemplos histricos, el orculo de Apoloen Delfos tuvo tal poder poltico en Grecia que volc durante siglos
12 Raffaele Pettazzoni, La religion dans la Grce antique des origines Alexan-dre le Grand, Pars, Payot, 1953.
13 Carl Gustav Jung, Psicologa y religin, Buenos Aires, Paids, 1967, pg. 149.
-
406
decisiones de mximo nivel. Hubo guerras llamadas sagradas paraobtener el control de aquel santuario, iniciado bajo inspiracin deGea protomantis, sucedida por Ge, la propia tierra, mbito del georgs,el labrador. Delfos domin en la fase de instalacin y nacimiento dela polis y all habl el orculo a las Ciudades. En Roma, los LibrosSibilinos fueron consultados por orden del Senado ante los hechossociales ms graves y para orientar las determinaciones de mayortrascendencia.
Los smbolos ustedes lo saben bien son bisagras entre realida-des supuestamente distintas entre s: el mundo divino y el hombre,mal administrador de la naturaleza. Podramos decirlo tambin as: elsmbolo es el lazarillo del mito, su heraldo. Tan elevado origen lo dis-tancia para siempre del signo, pues ste permanece atado a la conven-cin humana, lo cual configura su limitacin esencial. Por lo dems, lamultitud opresiva de los signos nos dispersa. En cambio, el smbolotrae algo incompatible con los significados que pretendisemos atri-buirle. Lo que el smbolo representa es tan alto que, aunque debe sercomprendido, no puede ser descripto ni dos personas deberan recono-cer en l exactamente lo mismo, como ocurre ante la obra de arte.Atribuir un significado al smbolo equivaldra a aniquilarlo.
Tal como se nos presenta, el mundo divino es uno mismo con losdatos de la naturaleza a la que el hombre tambin pertenece, y con-siste en componentes invisibles a nuestros ojos. El diafragma quellamamos smbolo tiende una pantalla ideal para que el hombre per-ciba armonas en la naturaleza, se reconozca hijo del mito y procedaen consecuencia. Tal es el universo denunciado por Baudelaire en elpoema Correspondances, que no en vano es dado por fundador delsimbolismo literario:
La naturaleza es un templo cuyos pilares vivientes dejanescapar a veces confusas palabras. El hombre atraviesa selvasde smbolos que lo contemplan con mirada familiar ...14.
Para percibir los smbolos es necesaria una previa disponibilidaddel espritu, una sutileza expresa y despierta. Ren Alleau, discpu-lo de Gaston Bachelard como lo fue Gilbert Durand, expres que esnecesario disponer de dicho odo simblico, como lo llam, similaral odo musical15. As, si quien carece de este ltimo es por fuerza aje-
14 Charles Baudelaire, Les fleurs du mal.15 Ren Alleau, La science des symboles, Pars, Payot, 1977.
-
407
no al fenmeno musical, quien carece de odo simblico permane-ce fuera de la respectiva red de correspondencias. Esto no es siem-pre grave si atendemos al hecho de que los mandatos de esta ndoleno alcanzan necesariamente a todos. Es por esto que en materia re-ligiosa las disposiciones universales caractersticas de losmonotesmos se encuentran en las antpodas de la filigranapolitesta, donde las filiaciones de los individuos determinan conse-cuencias rituales extremadamente variadas.
El enfermo a veces ignora que es probado por la divinidad parapoder cumplir sus misiones. Determinados males psicosomticossuelen acosar a quienes difieren sus cumplimientos religiosos, pos-tergan la respectiva obediencia o ignoran la condicin compulsiva desta. Las pruebas sobran en el campo pagano y el cristiano. Por esoescribi Marcel Mauss: ...el sacrificio no siempre es facultativo: losdioses lo exigen16. La pureza de los ritos es bsica en la etologa re-ligiosa17.
Tal vez por aquello de que el espritu sopla donde quiere elCamino de Damasco es una realidad que aguarda a algunos elegidosen los lugares y momentos menos pensados. Cuando se presenta estan ineludible y cruel como el planteo de la Esfinge: Me descifras ote devoro. Nada hay de alegrico en esta frmula absoluta y terri-ble. Quien est obligado al camino inicitico ser por lo tanto perse-guido hasta la obsesin y no podr eludir su destino, como tampocopudo hacerlo Edipo. La enseanza de Cristo a Nicodemo no podrahaber sido ms inicitica cuando expresa que es necesario renacerpor el agua y el espritu, lo que ocurre en el bautizo y cumpli duran-te aos San Juan Bautista, asociado en el calendario a la presentefecha del Solsticio. Algunos son aquejados por problemas de salud ode infortunio hasta que se someten a su destino individual e intrans-ferible mediante los ritos del caso. Los hombres y mujeres consagra-dos se revisten de otras ropas y reciben un nuevo nombre. En latradicin juda a un enfermo grave se le cambia el nombre y se agra-dece a Dios por haberlo resucitado. En las iniciaciones tribales y ensociedades secretas se induce una muerte ritual y la nueva persona-lidad es construida mediante un nuevo bautizo y procedimientospropios de cada tradicin cultural. Nada es ms misterioso ni homo-gneo con la iniciacin que la metamorfosis de la oruga destinada a
16 Marcel Mauss, Lo sagrado y lo profano, Obras I, pg. 246, Barcelona, BarralEditores, 1970.
17 Jean Cazeneuve, Sociologa del rito, Buenos Aires, Amorrortu, 1972.
-
408
ser mariposa tras pasar por el estado aparentemente inerte de cri-slida. Tres pasos rituales simplemente necesarios para la transmu-tacin. Quien pretendiese la personal adultez sin atravesar los ritosde paso que conoci Orfeo sera como el pecador Prometeo, que robnada menos que el fuego sagrado y mereci por ello la sancin divina.
El ciervo y la grulla
Hubo sueos no comprendidos en su momento, como aquel dePtolomeo Soter, que so con el coloso de un dios al que no recono-ci, porque nunca lo haba visto, aunque esa imagen ciclpea se le-vantaba en un lugar geogrfico. Hay sueos predictivos de inmediatacomprobacin (veinticuatro horas) y otros que no comprendemos sinoalgunos aos despus. Compartir un testimonio de esta ndole, yaque en lugar de llevar un diario diurno anoto mis sueos desde hacetreinta aos y he podido concluir que nuestra vida real abarca porigual el sueo y la vigilia. Este smbolo llegado en un sueo provinode las antpodas geogrficas y culturales, como se ver: me vi esa vezen situacin solemne solo, en la sala principal de un lugar ya enton-ces centenario en el que yo trabajaba en la vida que damos por real.En dicho lugar un ciervo y lo que cre una garza grande, vivientes nolabrados ni embalsamados, inmviles, montaban guardia a uno yotro lado de la direccin, una suerte de sancta sanctorum profano.Ignor durante aos el significado de esta doble imagen hasta com-probar que en los tmulos funerarios chinos eran representadas des-de antiguo las figuras complementarias de un ciervo y una grulla. Setrataba por cierto del ave de aquel sueo, el equivalente agigantadode nuestras garzas criollas, una zancuda enorme que en tierra cum-ple ritos notorios con danzas y sonoros trompeteos y emigra en elhemisferio norte incluso sobre montaas y a miles de metros de al-tura, anuncia cambios estacionales y tiene en China el prestigio m-tico de actuar como psicopompos (uno de los eptetos de Hermes), elespritu que conduce a su destino las almas de los muertos. El valoremprico de aquel sueo fnebre tuvo su confirmacin aos ms tar-de, ya que tanto aquel edificio como su identidad centenaria desapa-recieron, con lamentable detrimento cultural. Esto ocurri cuando yoya conoca la funcin simblica dada en la sabia China a aquel par deimgenes zoolgicas que me haba sorprendido durante el sueo, esecampo desde donde el smbolo parece regir en nombre del mito al res-to de las instancias de nuestra vida.