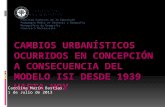Gobiernos Radicales La consolidación de los sectores medios Crisis del modelo ISI.
Modelo Agroexportador ISI
-
Upload
eluanitaluz -
Category
Documents
-
view
304 -
download
2
Transcript of Modelo Agroexportador ISI

Ficha de Cátedra
El modelo agroexportador y la industria en el contexto del desarrollo capitalista en Argentina 1916-1955
Introducción.
La presente ficha tiene por objetivo caracterizar el Modelo Agrario Exportador (MAE) y la primera Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Se tomaran como referencia tres grandes bloques cronológicos, 1916/1930-1930/1943-1943/1955.
Dentro de la caracterización plantearemos las medidas más importantes que van produciendo cambios o quiebres dentro del modelo.
A medida que avancemos en la ficha, intentaremos desarrollar los hitos más significativos y los conceptos que nos permitan dar cuenta de la articulación del modelo agroexportador y su vinculación con la industria en el período 1916-1955
1916-1930 mirando al exterior.
En el marco del modelo agroexportador, basado en el crecimiento de la producción y la exportación de granos y carnes, la economía Argentina se integra al mercado mundial. Rápidamente se produce una importante acumulación de excedentes económicos gracias a la renta diferencial de la tierra a escala internacional que aportaba la Pampa.
Todo el desarrollo económico es generado por un importante flujo de capitales proveniente del exterior, especialmente de Gran Bretaña, en el marco de una relación bilateral, que genera una dependencia importante hacia un país que, a partir de la Primera Guerra Mundial, ya no detenta el liderazgo como primera potencia. Tanto en la exportación de carnes como de los cereales, la Pampa depende de las decisiones comerciales de las grandes sociedades multinacionales especializadas. Los bancos tienen una importante
función, ya que el crédito comercial controla el buen funcionamiento de un sistema que hace de la exportación de carne, lana, y cereales de la Pampa la única fuente de la prosperidad económica argentina.”
Se pueden observar dos perspectivas en el análisis del período que va desde 1914 hasta la crisis de 1930. Para la primera, que hace hincapié en los elementos de continuidad, la Primera Guerra Mundial sólo representa una momentánea alteración del sistema; siendo para la segunda perspectiva, más atenta a las discontinuidades, un período claramente definido de la historia económica argentina, que aunque no inaugure un nuevo modelo de crecimiento, representa el primer gran impacto externo del siglo XX. En el contexto de este debate Palacio plantea que el período que se inaugura con la guerra es uno de transición entre una época en que lo fundamental es el “crecimiento hacia fuera”, y otra que presenta elementos nuevos:
Después de la guerra, Gran Bretaña ya no podía seguir cumpliendo el rol de centro financiero mundial, lo que favorece durante los años veinte un triángulo comercial y de transacciones de capital entre Gran Bretaña, EE.UU. y Argentina, ya que ésta tenía excedentes comerciales con Gran Bretaña y déficit con los EE.UU. lo que generó que los productos industriales británicos fueran desplazados por los competitivos de los EE.UU. Pero estos cambios no fueron bruscos, ya que los intereses británicos trataron de preservar sus privilegios comerciales, a través de tratados especiales. Y, en el caso de Argentina contaron con el apoyo del sector más poderoso de los ganaderos, los invernadores, dedicados a la producción del chilled, cuyo mercado se encontraba casi totalmente en Inglaterra.-
Antes de la guerra la relación entre Gran Bretaña y Argentina, se
“basaba en la dependencia del comercio argentino con el mercado británico y en la importancia de las inversiones británicas, especialmente en los ferrocarriles (…) Se puede decir entonces que en la dupla invernadores argentinos (en estrecha asociación con los frigoríficos) y empresas ferrocarrileras británicas residía el alma del bilateralismo entre los dos países”1.-
1 Juan Manuel Palacios op. cit. pág. 119
1

Es verdad que en la década del veinte se observa una recuperación del comercio internacional, lo que se refleja internamente en la estabilidad de las arcas públicas. Pero también se observa claramente como característica central del ciclo económico argentino su inestabilidad y una gran volatibilidad de los precios. La base de la prosperidad sigue siendo el sector rural.
Es importante señalar con respecto al sector ganadero, beneficiario de este sistema, que generalmente se lo ha presentado dividido en dos grupos antagónicos. El grupo de los criadores dedicados a la producción de ganado semiterminado, que debía ser engordado antes de su venta en el mercado. Y los invernadores, que compraban el ganado a los criadores, para luego engordarlo y venderlo a los frigoríficos para su faena y exportación. En este esquema los más perjudicados eran los criadores, que no sólo realizaban grandes inversiones de capital fijo, sino que dependían de la compra de los invernadores. Palacio plantea que se si bien no se puede negar la división entre los ganaderos, la explicación apunta en otra dirección, siendo el elemento central, más que la lógica productiva, la envergadura económica de los empresarios. Las mayorías de las empresas en la región pampeana se dedicaban a las dos actividades, cría e invernada. Los que contaban con grandes cantidades de capital para invertir y las mejores tierras, constituyeron el grupo selecto de los grandes ganaderos pampeanos, que se beneficiaron de este tipo de empresa; diferenciándose claramente de los más pequeños que estaban mucho más expuestos a los riesgos del mercado.
Mientras la consolidación de la “estancia mixta” marcaba el éxito de los estancieros pampeanos, la “variable de ajuste” de cualquier desequilibrio que se presentara, eran los pequeños y medianos chacareros agricultores, especialmente aquellos encargados de la producción agrícola dentro de las estancias. El éxito de la estrategia diversificadora de las empresas, se basaba en la inestabilidad y precariedad de la tenencia de la tierra en mano de los agricultores, que eran desplazados periódicamente en respuesta a las variaciones del mercado.-
En cuanto a la producción fabril, Schvarzer plantea que, la reducción del comercio exterior a causa de la Primera Guerra Mundial, ofreció una ventaja relativa como protección a la industria local, ya que se vio claramente como un límite la dependencia de la provisión externa de maquinaria y herramientas, por lo que en general solo se amplió el uso de la capacidad disponible de las industrias para atender la demanda local. Especialmente la producción de bienes simples
como aceite comestible y queso. “Las ventajas naturales del país se fueron revelando debido a la necesidad antes que al dinamismo de los productores locales o el apoyo oficial”2.
En general el Estado Nacional no podía actuar de manera independiente y tomar decisiones autónomas con respecto a la industria, debido a los grandes intereses que estaban en juego, y la gran dependencia a los flujos comerciales y financieros que no controlaba. La industria existente podía convivir con el sistema imperante porque no exigía un desarrollo diferente al derivado de las riquezas naturales que ofrecía el país. En este sentido es importante señalar el planteo de Sábato y Schvarzer sobre la estrecha relación entre industria y agro. Los empresarios favorecidos por la renta diferencial de la tierra, pueden acumular grandes cantidades de capital líquido e invertirlo en otros sectores de acuerdo a las mayores posibilidades de beneficios que puedan percibir (en el sector comercial o industrial, respectivamente). En esta clara actitud especulativa se ve una de las razones por las cuales en la Argentina no se ve a una “burguesía industrial” con interés contrapuestos con el agro y las debilidades de la supuesta “burguesía industrial” nacional en ascenso, que mantiene en su interior una especia de dualidad interna:
“(…) la diversificación de las actividades empresariales impidió que se formaran fracciones netamente separadas (empresarios agrícolas, empresarios industriales de diverso tipo, comerciantes, financistas, etc.) que estuvieran impulsadas a defender sus intereses específicos frente a eventuales ventajas que podían tratar de ganar los demás grupos. (…)”3.-
Un elemento importante en cuanto a la situación social del período es la importancia que empezaron a tener los trabajadores que ocupaban los sectores claves en este modelo, especialmente los que trabajan en los medios de transporte y los frigoríficos, que tenían gran fuerza ya que al organizarse podían paralizar la actividad nacional4.-
2 Jorge Schvarzer, La industria que supimos conseguir, Buenos Aires, Planeta pág. 1223Jorge Sábato y Jorge Schvarzer, op. cit. pp 262-2634 Jorge Schavarzer, op. cit. pág. 149
2

Este hecho se observa en la actitud del radicalismo con respecto a la clase obrera: a la par que impulsa una legislación social en términos nuevos para ese momento, ésta favorece especialmente a los sectores de mayor peso dentro de la masa trabajadora. Pero frente a la clase obrera en su conjunto, especialmente a sus sectores más explotados el yrigoyenismo reprime. Como señala Viñas: “la explotación de la clase obrera y de la pequeña burguesía rural pobre era durísima, agudizada en las crisis cíclicas”. Los conflictos sociales se extendieron generando un proceso de acción y reacción que tuvo como momento culminante los acontecimientos de la Semana Trágica de 1919, y la gran represión a la que dio lugar. La escalada de protestas se extendió hacia las zonas rurales, pero la fuerte represión terminó con los conflictos por el resto de la década. Habrá que esperar hasta las circunstancias que se presentan en la crisis de 1930 para observar el repunte de las protestas sociales5.
1930-1943, de una economía abierta al mercadointernismo o ¿sólo se puede vivirde la rueda maestra?
Superada la última crisis, un nuevo auge se avizora en el horizonte. Las exportaciones en el período 25-29 constituían el 24 % del producto bruto interno y el 67 % de la demanda final para el sector rural pampeano6. Pero antes del crack de la bolsa y del golpe contra Yrigoyen, en el año 28, las condiciones parecen comenzar a cambiar. Si en la primera parte hemos avanzado en una caracterización del modelo agroexportador a partir de señalar sus vinculaciones con el mercado externo como vendedor de materias primas, sus beneficiarios y su vinculación con los distintos gobiernos, lo que podemos ver a partir del año 28 es que esto comienza a cambiar.
Pero, que sin embargo este cambio no es excepcional sino normal (aunque tal normalidad sea bastante deprimente)7 como dice O`Connell.
5Jorge Schvarzer, op. cit. pág 1496 Arturo O`Connell “La Argentina en la depresión: los problemas de una economía abierta” . En Revista Desarrollo Económico v 23 número 92 Marzo 1984 pp. 4837 Arturo O`Connell op. cit. pçag. 479
Durante el año 28 aumentan las exportaciones, pero comienzan a declinar los valores de ellas debido a una fuerte caída de los precios internacionales, provocando un empeoramiento de los términos de intercambio8.
Tal como hemos señalado anteriormente, Sábato9 señala cuales son las características de los grupos que mandaran en el campo durante todos estos años: Por un lado estos terratenientes colocaron en un mismo plano la tenencia de la tierra y sus actividades comerciales y financieras haciéndose de un capital que mantuvieron lo más líquido posible para ubicarlo en los negocios mas redituables en el corto plazo y cambiarlos cada vez que fuera conveniente. El crecimiento del modelo agroexportador lo lograron a partir del aprovechamiento de la renta diferencial de la tierra y esa renta se daba por la extensión de las superficies cultivadas y no por inversiones de capital fijo.
La argentina cuando se produce la crisis del 28 estaba en el límite productivo ofrecido por la expansión de las actividades agropecuarias en la pampa húmeda. La ocupación y puesta en valor de esa tierra llegaba a sus límites geográficos10.
Esto provoca que las fluctuaciones a partir del año 28 ya no puedan ser resueltas solamente extendiendo el área de cultivo y produciendo más. Si los motores del modelo eran las exportaciones, el ingreso de capitales, de mano de obra y la expansión de la frontera, en el 28 comienza a darse una inflexión.
En el año 28/29 hay en el mundo un exceso de oferta, los precios del trigo declinan y vemos que mucho antes de la caída de Wall Street la crisis había llegado a la argentina a través del cese de la entrada de capitales y el brusco descenso de exportaciones agravado por las perdidas de la cosecha 29/30. O`Connell señala que desde el punto mas alto al mas bajo (28-32) los términos de intercambio cayeron un 40 %
Por tanto, la caída del ingreso no era consecuencia de la caída de la actividad productiva sino del impacto mundial sobre los términos de intercambio.
8 Tomamos esta variable porque, los autores recomiendan que para analizar las coyunturas del modelo se debe recurrir como variable fundamental a “los términos de intercambio” ya que estos muestran más claramente la situación global, cosa que no sucede si tomamos las exportaciones o importaciones aisladamente).9 Jorge Sabato La clase dominante en la argentina moderna, formación y características, Buenos Aires, CISEA Imago Mundi 1991 pág. 3210 Jorge Schvarzer La industria que supimos conseguir Buenos Aires , Planeta, pág. 154
3

Según Rapaport 11 la crisis del año 30 puso al descubierto las deficiencias del sector agrario entre los cuales señala la disminución de los beneficios, la relación costo y precios relativos, la forma de propiedad, la tenencia de la tierra, el atraso tecnológico o las dificultades de almacenamiento (Por ejemplo, los pocos silos existentes daban mayor poder a los ferrocarriles)
A su vez, dentro del sector ganadero en esta coyuntura hubo un desplazamiento hacia el engorde de ganado más refinado, dado que la carne enfriada estaba reemplazando velozmente a la carne congelada y consolidando la alianza entre invernadores y frigoríficos. Aquí evidentemente el otro sector que se enriquecía eran los exportadores extranjeros que manejaban todos los flujos de mercaderías y los tiempos, comprando cuando la situación les era favorable y no haciéndolo cuando no les convenía. La expulsión de mano de obra será una de las consecuencias y esta mano de obra migrara a las ciudades y a las industrias.
He aquí, entonces planteada con toda crudeza la exposición que tenía la argentina ante las distintas coyunturas internacionales al ser un productor de materias primas, o usando otra categoría, ser una economía abierta.
Volviendo a los ciclos la situación comenzarà a revertirse a partir del año 33-34 y en el 37 los términos de intercambio volverán a los valores de 1928, pero estos aumentos tendrán también que ver con coyunturas internacionales como las cuatro sequías seguidas en EEUU. No hay cambios en los volúmenes exportados sino en sus valores. Con la buena cosecha del 37 en los EEUU la situación vuelve a cambiar para peor, pero el comienzo de la guerra permite que todo vuelva a cambiar y mejoraran nuevamente los términos de intercambio.
Estas mini crisis y auges sin embargo, plantearan en los elencos gobernantes y en los grupos de poder inquietudes que les harán replantear variables del modelo. La industria pasara a tener un papel mucho más importante que el asignado hasta el año 30.
Si bien la depresión puede considerarse como un caso más del ciclo económico argentino no podemos decir que todo fue meramente repetitivo. La economía argentina se volvió menos abierta y la industria aumento. 12
Los gobiernos conservadores toman las primeras medidas de dirigismo estatal pero siempre con el criterio de que se trataba de medidas excepcionales,
11 Mario Rapoport Historia económica, política y social de la argentina 1880-2000 Buenos Aires, Macchi, pág. 31512 Arturo O`connell op. Cit. pág. 512
pues el campo, según ellos una y otra vez volvería a resolver los problemas estructurales.
Dentro de esta etapa que estamos caracterizando no podemos considerar a la industria como un factor aislado, ya que esta indisolublemente unida al campo. Para nosotros, siguiendo a varios autores que lo plantean (Sabato, Moreno, Rofman-Romero) conocer la composición de la burguesía terrateniente y la industrial tiene fundamental intéres, ya que definir si son parte de lo mismo o son facciones con intereses distintos define la toma de posiciones en esta época. Si, adelantando nuestra posición final sostenemos que:
“ambos sectores, industrial y terrateniente se entrelazan continuamente, borrando los imprecisos límites que los separan mediante la capitalización de la renta agraria y la territorialización de la ganancia industrial”13
podremos afirmar que los terratenientes se convierten en industriales y los industriales en terratenientes.
Si los terratenientes son industriales y los industriales terratenientes examinemos que pasa con las industrias durante el período que va del 30 al 43 lo cual nos permitirá entender las bases del modelo de sustitución de importaciones que tomará su forma redistributiva con el gobierno de Perón.
Rofman y Romero14 plantean que la crisis mundial dañó irreparablemente el sistema económico argentino basado en la producción agropecuaria exportable y modificó la vinculación con el sistema internacional de dominación.
La formación de áreas cerradas impulsó un cambio lento en la organización productiva argentina que comenzó a volcarse al mercado interno, este cambio es conocido como proceso de sustitución de importaciones (ISI). Reafirmando la idea de Moreno que señalamos más arriba Rofman-Romero señalan que la oligarquía terrateniente consolidó su posición y mantuvo su liderazgo a partir de la industrialización por sustitución de importaciones ya que la ISI no se originó en una fracción industrial autónoma y enfrentada con el sector
13 Nahuel Moreno Método de interpretación de la historia argentina, Buenos Aires, Pluma, pág. 8114 Alejandro Rofman y Luis Alberto Romero Sistema socioeconómico y estructura regional en la argentina, Buenos Aires, Amorrotu editores, pág. 140
4

terrateniente sino que en buena parte fue obra de este, que resultó considerablemente fortalecido.
Es decir que insistiendo con esta idea, es que toma fuerza el seguir planteando dentro de este trabajo a la industrialización dentro de la caracterización del modelo agroexportador.
¿Qué había cambiado entre la primera guerra mundial y la depresión y la segunda guerra mundial?
Pablo Gerchunoff15 lo plantea con claridad:
“durante la primera guerra mundial y la gran depresión el derrumbe de las exportaciones y la fuga de capitales habían llevado a la Argentina a recesiones profundas: faltaban divisas y sobraban bienes. Durante la segunda guerra la dinámica fue otra, sobraban divisas y faltaban bienes, en particular los bienes indispensables para mantener en movimiento la maquinaria de la producción.
Al tomar el Estado durante el período del 30 en adelante funciones cada vez más importantes de regulación (como venimos señalando) logró asegurar la renta agraria para los sectores propietarios a costa de arruinar a innumerable cantidad de pequeños hacendados y de acentuar el proceso de concentración de la tierra. Al quedar en manos del sector invernador que estaba íntimamente ligado con el capital financiero internacional radicado en argentina se dividió el bloque dominante quedando relegado el otro sector vinculado con el campo. Rofman y Romero lo explican claramente:
“el sector mas importante de la industria había surgido fuertemente enraizado en algunos de los sectores tradicionales. Esto explica los beneficios que obtuvo el grupo dominante estimulando la expansión de ese sector y explica también por que no hubo interés manifiesto en pasar de ese tipo de crecimiento a una industrialización más amplia que podría alterar el equilibrio existente entre ambos sectores. Una expansión al mercado interno era el mejor camino para asegurar el predominio de los sectores tradicionales mediante la consolidación del sistema total. El bloque
15Pablo Gerchunoff, De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo en Los años Peronistas Dir. Juan Carlos Torres, Buenos Aires, Sudaméricana, pp. 135
dominante se halló entonces compuesto por una fracción de la oligarquía vinculada al sector externo que fue la hegemónica en el bloque y la fracción industrial. 16 El pacto Roca Ruciman será una muestra cabal del triunfo de los intereses del primer sector.17
Por tanto aquí se clarifica uno de los conflictos que trae consigo el modelo agroexportador, el que enfrenta con dispar suerte a los invernadores vinculados con el capital extranjero y a los criadores y pequeños productores sobre quien se descargan las distintas crisis, estos sectores serán tenidos en cuenta por el Yrigoyenismo y el Partido Demócrata Progresista.
El plan Pinedo será una forma de dar respuesta a la situación externa sin dejar de lado la “rueda maestra” pero actualizándola con respecto a la nueva situación del mercado internacional.
Esencialmente el plan planteaba modificar la estrategia de desarrollo económico vigente, procurando conciliar la industrialización (que se concebía como una industria especializada en materias primas nacionales) con la economía abierta, fomentar las relaciones con EEUU y crear un mercado de capitales. 18
El plan es resumido por el propio Pinedo en una famosa frase que pronuncia en el debate parlamentario:
“la vida económica del país gira alrededor de una rueda maestra, que es el comercio exportador. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa rueda maestra por otra, pero estamos en condiciones de crear al lado de ese mecanismo algunas ruedas
16Alejandro Rofman y Luis Alberto Romero, op cit. pág. 14617 “el pacto aseguraba una cuota de carne enfriada en el mercado inglés, e Inglaterra concedía una participación a los frigoríficos nacionales para la exportación de carne argentina mediante una cuota del 15 % que tardó varios años en poder hacerse efectiva. A cambio, Gran Bretaña lograba diversas medidas que favorecían a los intereses británicos. La famosa frase de Julio A. Roca (h) celebrando la firma del acuerdo, en el sentido de que la Argentina era “por su independencia recíproca, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Reino Unido” parecía hacerse realidad” Mario Rapoport, op. cit. pág. 41518 Juan Jose Llach “El plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo”, en Revista Desarrollo Económico v23 número 92, enero 1984 pp. 517.
5

menores que permitan cierta circulación de la riqueza, cierta actividad económica, la suma de la cual mantenga el nivel de vida de este pueblo a cierta altura. 19
¿Cómo estaba constituida esta industria? Como primera apreciación hace falta decir que hasta el período de
Yrigoyen la industria como ya señalamos, estaba vinculada con la producción agroganadera. En esta etapa (si bien se mantiene hasta el 43 la vinculación con la producción relacionada con el campo), se va a producir una diversificación. Con posterioridad a 1939 la Argentina era prácticamente autosuficiente en:
los ramos de vino, cerveza, azúcar, harina, aceites, pinturas y barnices, discos fonográficos, sombreros, zapatos, productos derivados del tabaco, cosméticos , perfumes , neumáticos, cemento , muebles, alimentos procesados, cerámicas, cristales, la mayoría de los textiles y vestimenta, una parte considerable de los artefactos eléctricos, heladeras, radios, productos químicos, rayón , plásticos, alambre, drogas medicinales, baterías etc…20
45-55 Perón llega al poder, el mercado interno y la redistribución de la riqueza
¿Qué sucede con el modelo agroexportador y la industria volcada al mercado interno con la llegada de Perón al poder?
Vender cereales, dice Romero21, fue cada vez más difícil, y vender carne cada vez menos interesante. La consecuencia fue una reducción de la producción agropecuaria que se acompañó de un crecimiento sustantivo de la parte destinada al consumo interno.
El deterioro de la actividad agrícola experimentado en los años del conflicto bélico mundial se proyectó hacia la posguerra. Rapoport22 nos dice como
19Juan José Llach op. cit. pág. 52120 Alberto Ciria Crisis económica y restauración política en Historia Argentina, Buenos Aires, Paidos, pp. 379-38021 Luis Alberto Romero, Breve historia contemporanea de la Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pág. 14022 Mario Rapoport, op cit. pág. 409
evolucionó el campo en la época en que Perón se hará fuerte en el gobierno. A nivel global la superficie sembrada con granos en toda la Argentina después de bajar a 14 millones de hectáreas en 1945 se estancó. Las oleaginosas perdieron un millón de hectáreas. El lino pasó a tierras marginales perdiendo dos de las tres millones de hectáreas. Las áreas destinadas a cultivos industriales aumentaron en un 25 % (caña de azúcar, vid, arroz. La producción extrapampeana crece un 40 % entre 1945 y 1955 hecho que se debe a la intención del gobierno peronista de lograr un mayor equilibrio regional.
La situación por tanto había empeorado en cuanto a las fuerzas productivas. Sin embargo debido a los saldos de la balanza comercial posteriores a la segunda guerra mundial la argentina emergió con una situación extraordinariamente favorable. Ya que los granos y las carnes se valorizaron. Al asumir Perón su primera presidencia las existencias de oro y divisas alcanzaban casi los mil quinientos millones de dólares.
En los tres primeros años los términos de intercambio fueron favorables y también lo fueron las cosechas.
¿Cuál fue entonces la relación de Perón con el campo?Perón no tocará la propiedad de la tierra, bien supremo de los
terratenientes bonaerenses, ni a sus dueños, mas allá de la retórica antioligárquica, pero como su proyecto necesitaba fondos para ser viable lo que si hizo desde el estado fue trasladar parte de la renta agraria a las clases urbanas
Según Pereyra23 la transferencia de renta se conjuga con el proceso de integración vertical. Se da una transición entre dos modelos, pasándose de la época conservadora donde como ya dijimos un sector de la burguesía, los invernadores se convierte en hegemónico teniendo como auxiliar a la industria monopolizada y trasnacional nucleada y con el estado intervencionista como elemento articulador, al modelo peronista donde se dinamiza el mercado interno y confluyen la clase obrera de mayor capacidad adquisitiva, el sector industrial emergente orientado a ese mercado y el estado intervencionista planificador.
Para poder ver la lógica del gobierno peronista en este período, debemos decir algunas palabras del papel que jugó el IAPI en esta coyuntura. El IAPI era un sucesor de los organismos creados por el régimen conservador, pero con funciones ampliadas, al negociar directamente con los representantes de las entidades estatales de los países compradores. A su vez, el productor agrícola se habría de
23 Horacio Pereyra, Algunas hipótesis para el análisis del peronismo (1943-1955) Buenos Aires, Biblos, pág. 5
6

enfrentar, desde ese momento, a un único comprador, el Estado, rompiendo la dependencia que tenía hasta ese momento con comercializadores e intermediarios. Pero, dice Rapoport24,
en contrapartida el IAPI retribuyó al productor con dinero argentino calculado al valor oficial, implicando, dado el atraso cambiario notorio desde los comienzos de la administración justicialista una sistemática transferencia de ingresos desde el campo hacia las actividades urbanas en general, hecho que produjo sistemáticos conflictos entre el campo y el gobierno.
. Gerchunoff25da otra mirada del IAPI: este centralizo el comercio exterior
y su intervención permitió cortar el vínculo hasta entonces automático entre los precios internacionales y los nacionales de los bienes agropecuarios. Por tanto fue el que permitió el aumento real de los salarios de los primeros años del gobierno peronista.
A partir de esta transferencia de riqueza y de las reservas acumuladas, el gobierno peronista avanzó decididamente en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, pero si bien como reconocen la mayoría de los autores, este proceso había comenzado en la década infame, el gobierno peronista cambio el eje y ha quedado en la memoria colectiva como “el auténtico peronismo”, al buscar el pleno empleo, el aumento de los salarios reales y un profundo cambio redistributivo26.
Como vimos anteriormente el sector agrícola participó en la inversión industrial en un principio a través de los grupos mas directamente ligados a capital financieros vinculados con el exterior. Es interesante ver el cuadro que presenta Ciria27 donde se ve las inversiones de dichos grupos tanto en el agro como en la industria. Nos permitimos dos ejemplos a modo de ilustración:
24 Mario Rapoport, op. cit. pág. 41325 Pablo Gerchunoff, op cit. pág 144.26 Pablo Gerchunoff, op. cit. pág. 14027 Alberto Ciria, Partidos y poder en la argentina moderna. Buenos Aires, Hyspamerica, pág. 327
Bunge y Born en interés industrial: Duperial, La Quimica, Grafa, La fabril, Alba. En interés terrateniente: Quebrachales Paraguayos, La invernada, Inmobiliaria Río de la Plata, Estancias Unidas.
Braun Menendez Behety: en interés industrial: Fármaco Argentina, Atanor, CADE, FERUM, Cristalerias Rigolleau. En interés terrateniente: Estancias Sara Braun, Ganadera Los Lagos, ganadera Oriental.Pero luego el sector agrícola también participo de la industrialización
obligadamente como vimos a través del IAPI.Otro actor importante de la industrialización será el sector militar que
adquirió autonomía de la fracción terrateniente y que sin vinculaciones con los antiguos grupos industriales ni con las empresas internacionales trato de llevar adelante un proceso de industrialización mas allá de los limites que le había impuesto hasta el 43 el sector oligárquico28
¿En que consistió la industrialización por sustitución de importaciones? A través del aprovechamiento de la capacidad instalada de miles de
pequeños talleres de bajo nivel técnico, escasa concentración y uso intensivo de mano de obra se amplio una industria liviana que ya existía. El peronismo no innovó en cuanto a las formas preexistentes pero las potenció al máximo. Esta industria coexistió como ya señalamos con los grupos altamente concentrados y monopólicos consolidados a partir de 1920.
PEDRO PEREZ PERTINO.Tengan en cuenta que esto es un resumen de la ficha que el profesor
Pérez Pertino ha elaborado BIBLIOGRAFIA
GAIGNARD, Romaní, “La pampa agroexportadora; instrumentos políticos, financieros, comerciales y técnicos de su valoración”, Revista Desarrollo Económico v 24, número 95, (octubre-diciembre 1984)
GERCHUNOFF, Pablo ; ANTUNEZ, Damian, “De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo”, en Juan Carlos Torres,(dir)
28 Alejandro Rofman, Luis Alberto Romero, op. cit. pág. 149
7

Nueva historia argentina, Los años peronistas (1945-1955) Buenos Aires, Sudamericana.
HORA, Roy, La burguesía terrateniente argentina 1810-1945 Buenos Aires, Capital Intelectual, 2005
LLACH, Juan José, “El plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los origenes de la economía política del peronismo” , Revista Desarrollo Económico v23 , número 92 (enero-marzo 1984)
MORENO, Nahuel, Método de interpretación de la historia argentina, Buenos Aires, Ediciones Pluma, 1975
O`CONNELL Arturo, “La argentina en la depresión: los problemas de una economía abierta”, Revista Desarrollo Económico v23 número 92 (enero-marzo 1984)
PALACIO, Juan Manuel, “La antesala de lo peor: la economía argentina entre 1914-1930” en Ricardo Falcón (dir) Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930) Buenos Aires, Sudamericana, 2000
PEREYRA Horacio, Algunas hipótesis para el análisis del peronismo (1943-1955) Buenos Aires, Biblos.
RAPOPORT, Mario, Historia económica, política y social de la argentina 1880-2000 Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2003
ROFMAN, Alejandro, ROMERO, Luis Alberto, Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina, Buenos Aires, Amorrortu Editores.
SCHVARZER, Jorge, La industria que supimos conseguir, Buenos Aires, Planeta.
SABATO, Jorge, SCHVARZER, Jorge, La clase dominante en la argentina, formación y características. Buenos Aires, Cisea-Gel 1988
8