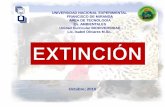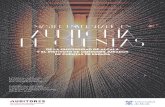Módulo II
-
Upload
brunor1981 -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Módulo II

Universidad Nacional de Cuyo
Curso Posgrado “Nuevas sensibilidades en América Latina”
Módulo II
Alumno: Bruno Ragazzi
En estos tiempos que, en algunos casos, se han asumido bajo la forma de una gobernabilidad feliz en el Cono Sur latinoamericano, existen ciertos relatos dentro de la literatura que entran en contradicción con estos sentires. Voces de desacuerdo o disentimiento que expresan relecturas sobre el pasado reciente y su producción artística letrada.
Parece ser pues que lo que Josefina Ludmer (2005) denomina tonos antinacionales, no se relaciona solamente con las experiencias de cambio social vinculadas con la implosión del mercado global y sus alcances hasta estas zonas de nuestro continente. Tienen que ver, al mismo tiempo, con la emergencia de afectos o de un sentir social general en el que se reevalúan las construcciones imaginarias de la comunidad y que estaban ancladas en relatos heróicos o en épicas de fundación y que fueron más o menos hegemónicos en la década de los sesenta y los setenta. En tiempos posdictatoriales, luego de los hechos terribles que se sucedieron con la instalación de los gobiernos de la deecha neo-liberal y que resultaron en genocidios, guerras civiles y el ascenso del narcotráfico, hay también desazón y desilución.
En efecto, dentro de la serie litearia latinoamericana, la aparición del suceso editorial en la década de los sesenta y setenta denominado boom latinoamericano, figuró como un momento fundacional. Éste se vió como la superación de los procesos políticos-estéticos que se habían llevado a cabo en los intentos de homogeneizar la población bajo una misma égida apolinea y letrada –como en el caso de Rodó- o de captar el interés del otro latinoamericano en las novelas nativistas o regionalistas, como en los cuentos de la tierra. Al mismo tiempo, y en respuesta al anterior fracaso, significó la instalación definitiva de una imagen identitaria anti-imperialista y contavensional que actuaba como hipóstasis de un sujeto largo tiempo acallado o relegado. El Calibán de Roberto Fernández Retamar, quizás el último manifiesto identitario latinoamericano, es la expresión más clara de este sentir.
La aparición de estos nuevos afectos se relacionan estrechamente con la revolución cubana. A partir de ese momento, cierto giro autobiográfico se dio para dar lugar a las voces de los otros invisibilizados por la alta modernidad y el estado liberal. Así, la emergencia del testimonio de marcado tono confesional como en Me llamo Rigoberta Menchú o el Diario de un Cimarrón, aparecieron en escena para hacer hablar al Calibán y su fundada heterogeneidad. En este contexto, las novelas de García Márquez, Alejo Carpentier, Lezama Lima, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, aparecían como producciones en las que a partir de cierta estética –el barroquismo y el realismo mágico con su pretendida totalidad- conjugaban lugares para hacer aparecer también a los otros. Se pensaba, entonces, si se quiee en cierta organicidad de la literatura en relación con el pueblo.
Pero, este es también el momento en el que el escritor se profesionaliza definitivamente. Es decir, cuando el autor puede vivir de escribir a partir de tiradas y ventas astronómicas que lo posicionarían en los primeros escalones del mercado editorial.

Este hecho, la definitva modernización de la literatura, en el contexto de una modernización social siempre desequilibrada y desigual, trajo algún problema para los planteamientos de los escritores del boom.
Éste tiene que ver con la función social del escritor. Anteriormente éste cumplía una función orgánica, es decir, acutaba para determinados secotres sociales, y que iba acompañada siempre de un “aura religiosa”, que lo envestía de cierta sacralidad. Esta función se vació con las vueltas del mercado y construyó una ilusión en la que estética y política se imaginan como amalgamados, pero al mismo tiempo, no estándolo. Esta paradoja se debe a que con su profesionalización, el escritor se deslindó de los sectores sociales, fundó un espacio artístico autónomo y sumido a las reglas del comercio editorial global. Cuando el arte entra en el proceso de intercambio, su aura se difumina.
Esta pretensión de mantener el aura en tiempos pos-auráticos, se concibió como una estetización de la política. Por decirlo de alguna manera, sustituyeron su organicidad política por una organicidad estética, en la que la literatura se hace idéntica a sí misma. El boom estuvo marcado y se desarrolló irresuelto, entonces, a partir del duelo y la melancolía de los escritores por no poder, como parte de la élite y la ciudad letrada, tener control simbólico sobre el resto de la población.
La identidad consigo misma del boom, se constuyó sobre cuentos epocales y relatos fundacionales que harían de la retrospectiva su distinción narrativa más particular –y por tanto de una visión teleológica y moderna-. La fundación de Macondo por Aureliano Buendía en Cien años de soledad, el exilio al país de la selva vigen en Los pasos perdidos, o el recuerdo de Esteban Montejo acompañándolo al general Máximo Gómez en las batallas de liberación de Cuba en el Diario de un Cimarrón, son muestra de ello.
El desajuste entre identidad y clase, que inauguró el mito de la identidad perdida en las narrativas del boom, terminó con el gesto de las élites de abandonar los proyectos nacionales para volcarse definitivamente a los mercados. En efecto, la transormación de los escritores de narradores a superestrellas finalizó en una novela, la cual: “pemanece dentro de los límites de la conciencia de clase que describe, esa pequeña burguesía fragmentada por el desarrollo capitalsita, cuys esperanzas se reducen al mejoramiento individual y la integración social” (Franco, 147). Los golpes de la extrema derecha, en este sentido, marcó el acta de defunción del boom y sus alegorías latinoamericanistas.
Así, la historia de los perdedores o de los testigos del fracaso de las utopias revolucionarias, hizo su aparición luego de la claudicación del boom y el declive de los estados de excepción. Los relatos de la derrota se materializan por ejemplo en las novelas de narcotraficantes que se dieron lugar en los noventa como la Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo. En ella, una pareja de sicarios homosecuales trata de sobrevivir en una Medellín neo-liberal, plagada de violencia, delitos, muerte y pobreza.
Quizá estos relatos y recuerdos tengan algún grado de resarcimiento ante las histoiras pasadas y permitan establecer algún lugar entre los ganadores. Pero, también al mismo tiempo, permita ver o reformular la realidad a partir de redescubrir o repensar el pasado y su relación con el presente.
En Tres lindas cubanas, por ejemplo, el mejicano Gonzalo Celorio recuerda los inicios de su relación político y artística con los grandes escritores de la revolución cubana. Ve cómo ellos actúan activamente en los manifiestos propulsados por la Casa de las Américas, pero

también cómo, paradojcamente, se dan un banquete insoslayable en un departamento de lujo frente al Malecón en La Habana. Al mismo tiempo, rememora su historia familiar, fundada ente el exilio temprano y las convicciones y simpatías hacia el régimen, a pesar de la escasez en el acceso a determinados artículos de primera mano –como los que tienen que ver con la higiene o la alimntación.
En esta misma estela, la narrativa de Pedro Juan Gutiérrez, prosigue más o menos la linea de los fundadores de la revista Ciclón –luego Lunes-, entre los que se congregaban Severo Sarduy, Cabrera Infante, Virgilio Piñera entre otros. En ella, encontramos la vieja Habana de Carpentier y Lezama, con su barroquismo extremo y representante de la identidad plural latinoamericana, esta vez en ruinas. El eidficio en el que vive Pedro Juan, narrador de esta autoficción, es presentado de esta manera:
“El ascensor y la escalera huelen a orina y a mierda. En la acera, frente a la puerta hay un hueco que permanentemente expulsa excrementos a la calle. La gente fuma marihuana y tiene largas sesiones de sexo en la oscuridad de la escalera. Muchos han dividido una y otra vez los apartamentos y ahora viven diez o quince personas donde antes vivían tres. La cisterna siempre está seca. (…) Lo mismo sucede en todo el barrio. Mugre, cochambre, desidia, abandono” (19, 20)
Al mismo tiempo, cuando Pedro Juan, ya en Europa, en la que vive con una mujer europea –que conoció por contactos a partir de acuerdos con un sello editorial-, cuando recuerda los pirmeros años de la revolución, lo hace siempre estableciendo ciertas proximidades con el Diario de un cimarrón:
“Es que teníamos mucha hambre, Agenta. En los años sesenta se pasó mucha hambre. Muchachos de dieciséis a veinte años cortan caña como bestias y comiendo unos pocos granos de harina, maíz y frijoles
(…) Trabajábamos como mulos todo el día y por la noche salíamos a templar
terneras o yeguas. Y los domingos por la tarde boxeábamos durante horas, sin parar. Una vez noqueé dos seguidos” (196)
De esta manera, la generación pos-boom asumió un papel tan parricida como el de la generación anterior respecto de las novelas de la tierra (Maíz, 7). Apostaron por rever los paisajes y las tesis identitarias que sostenían los escritores del boom desde una mirada desacralizadora, heterodoxa, alejados de los relatos heróicos –hoy insostenibles- y parodiando y desnudando, como hemos visto recién, sus construcciones mitológicas.