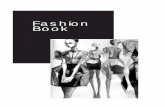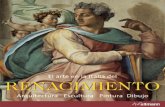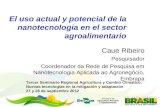Monedas complementarias para solucionar problemas socioecológicos: el caso del Sustento - Paiva, R....
-
Upload
august-corrons -
Category
Education
-
view
190 -
download
3
Transcript of Monedas complementarias para solucionar problemas socioecológicos: el caso del Sustento - Paiva, R....
Monedas complementarias para solucionar problemas socioecológicos? El caso
del Sustento.
Ranulfo Paiva Sobrinho1
Ademar Ribeiro Romeiro2
1 – Investigador colaborador del Instituto de Economía de la Universidad Estatal de
Campinas (UNICAMP)
Contacto: [email protected]
2- Profesor Titular del Instituto de Economía de la Universidad Estatal de Campinas
(UNICAMP)
Rua Pitágoras, 353 CEP 13083-857 Barão Geraldo - CAMPINAS/SP – Brasil
Nota: Traducción de un texto para discusión publicado en portugués por el Instituto de
Economía de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), Brasil. El original puede ser
consultado en:
http://www.eco.unicamp.br/docprod/downarq.php?id=3388&tp=a
Traducido al español por: Karla Córdoba Brenes.
Resumen: entre los factores responsables por las dificultades y fracasos de políticas
ambientales apuntados en la literatura, está el hecho de que muchos instrumentos de
política dependen del mismo tipo de dinero que circula en la economía mundial, dinero
creado por un sistema con fallas estructurales. En este sentido, el objetivo del trabajo
es mostrar el potencial de las monedas complementarias como instrumento de política
ambiental buscando solucionar problemas socioecológicos complejos a través de un
prototipo denominado Sustento, delineado para auxiliar en la recuperación de la
vegetación nativa en propiedades agrícolas. La gobernanza de las monedas
complementarias como el Sustento puede presentar estructuras institucionales mixtas,
con la participación de ONGs, gobiernos, empresas, las cuales permiten la creación y
gerenciamiento de monedas complementarias menos vulnerables a las intervenciones
monetarias de los bancos centrales.
Abstract: among the factors responsible for the difficulties and failures of
environmental policies mentioned in the literature is the fact that many policy
instruments depend on the same kind of money circulating in the world economy,
money created by a system with structural flaws. In this sense, the objective of this
work is to show the potential of complementary currencies as an instrument of
environmental policy to solve complex socio-ecological problems through a prototype
called Sustento, designed to assist in the recovery of native vegetation on farms. The
governance of complementary currencies as Sustento, may have mixed institutional
structures, with the participation of NGOs, governments, companies, which enable the
creation and management of complementary currencies less vulnerable to currency
intervention by central banks.
1. Introducción
Desde la década de 1990 algunos instrumentos de política han sido
implementados con la idea de construir soluciones ‘win-win’ que beneficien tanto la
conservación de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos, como la mejora de la
calidad de vida de las poblaciones que dependen directamente de la naturaleza. Es un
desafío que viene siendo enfrentado por varios investigadores en diversas partes del
mundo, principalmente en las áreas rurales donde se encuentran muchos de los
remanentes de vegetación y otros ecosistemas, y donde está inserto
aproximadamente un 70% de un universo de 1.4 billones de personas
extremadamente pobres de los países en desarrollo (IFAD, 2011), los cuales
dependen de esos recursos para su subsistencia (De Clerck, 2013).
Los instrumentos de política propuestos son comúnmente designados como
‘market-based’, aunque aún haya discusión sobre la tipología de los mismos (Pirard,
2012). Son ejemplos los ICDPs (Integrated Conservation and Development Projects),
implementados a partir del trabajo de (Ferraro y Kiss, 2002) y, más recientemente, el
pago por servicios ecosistémicos (PSE) (Pattanayak et al., 2012). Esos instrumentos
son motivados por la tentativa de ofrecer alternativas a los propietarios rurales para
preservar y/o recuperar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en sus
propiedades, tomando en cuenta los costos de oportunidad relacionados (producción
agrícola perdida y costos de protección y recuperación). A pesar de la existencia de
experiencias exitosas, aún hay desafíos a ser superados, especialmente en relación a
qué hacer “cuando el recurso financiero cese” (Fisher, 2012).
Muradian et al (2013) han argumentado que durante las últimas dos décadas
los investigadores fueron llevados a ser complacientes con las aparentemente ideales
soluciones del tipo ganar-ganar, asumiendo sin mucha reflexión que simples
herramientas de política (ya sea ICDPs o PESs) podrían resolver problemas complejos
de políticas públicas. También señalaron que este hecho desvió la atención de los
responsables y de los ejecutores de las políticas, de las cuestiones centrales relativas
a la calidad y efectividad de la elaboración de normas y reglas donde hay conflicto de
intereses, la validez de las suposiciones en que se basan las decisiones y el desafío
de enfrentar los trade-offs. Los investigadores concluyen que un modo más efectivo
de enfrentar los desafíos socioambientales sería a través de una estructuración de
políticas más específicas a los diferentes contextos, en las cuales un esquema de PES
constituiría apenas una opción entre un conjunto de soluciones.
Consideramos correctas estas consideraciones y procuramos dar un paso
adelante y presentar un instrumento de política que creemos tiene gran potencial en
atender las exigencias de efectividad al enfrentar problemas socioecológicos
complejos y contexto-específicos. Iniciamos la discusión con la siguiente pregunta:
¿por qué los instrumentos de política ambientales deben depender solamente de un
tipo de dinero?
Tanto las iniciativas relacionadas a ICDPs, así como, PES y REDD+
dependen exclusivamente de un único tipo de dinero, el ‘fiat money’ creado a partir de
deuda y con pago de interés positivo (Griffin, 2010; Wray, 1998). Este tipo de dinero es
creado tanto por el gobierno, como por instituciones financieras (Milne, 2009).
Conforme muestran los análisis históricos (Reinhart e Rogoff, 2008) y los resultados
evidentes de la más reciente crisis financiera, tal sistema posee fallas estructurales
(Lietaer et al., 2010; Duncan, 2005), las cuales se mantienen operantes de modo que
posiblemente, otras crisis puedan surgir como ya apuntan algunos analistas (Mauldin e
Tepper, 2013; Pento, 2013; Turk e Rubino, 2013).
De esta forma, los instrumentos de política que dependan de un tipo de dinero
son vulnerables, una vez que este dinero es emitido por una estructura con fallas
estructurales y sujeta a ‘crashes’ de tiempo en tiempo, lo que puede resultar en la
escasez del dinero disponible para los programas basados en tales instrumentos
(Fisher, 2012), así como en efectos colaterales negativos de las políticas monetarias.
Por ejemplo, desde el inicio de la crisis económica los bancos centrales de EUA,
Europa y UK, han impreso cantidades de dinero sin precedentes en la historia de la
humanidad, a través de la política monetaria ‘quantitative easing’, inflacionando los
precios de los commodities agrícolas (FAO, 2013), haciendo que algunos agricultores
se rehúsen a aceptar incentivos ambientales como REDD+ y deforesten sus bosques
para plantar palma (Elaies guineensis) como el caso descrito por (Buttler et al., 2009).
Argumentamos que si quisiéramos construir soluciones para conservar lo que
aún queda y, principalmente, reducir la pobreza en los lugares donde la población
depende para sobrevivir de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, necesitamos
de nuevos tipos de dinero que sean menos vulnerables a los efectos colaterales,
negativos producto de las políticas monetarias de los bancos centrales.
Concordamos con (Lietaer et al., 2012) que es necesario pensar en nuevas
forma de crear ‘money’ para encontrar soluciones a los desafíos de este siglo. En ese
sentido es necesario aumentar el entendimiento sobre ‘money’, qué es, quién puede
crearla, sus diferentes tipos y, principalmente, cómo delinear nuevos sistemas
monetarios con monedas complementarias, teniendo en vista los problemas
socioecológicos.
Este trabajo tiene por objetivo contribuir a este entendimiento. En la
sección 2 se discute el significado de moneda complementaria y se presentan algunas
de las iniciativas para solucionar problemas socioecológicos. En la sección 3 se
presenta sucintamente el delineamiento del Sustento, moneda complementaria
delineada para incentivar la reforestación de propiedades agrícolas privadas y el
fortalecimiento de la economía local. Finalmente en la sección 4, las conclusiones.
2. ¿Qué es moneda complementaria?
Lietaer (1998) define moneda complementaria como un acuerdo dentro de una
comunidad para aceptar una moneda no-nacional como medio de intercambio. Este
tipo de moneda es llamada complementaria porque su intención no es la de sustituir la
moneda convencional, más la de ejecutar funciones sociales que la moneda oficial no
fue proyectada para realizar. Es también complementaria porque la mayoría de los
participantes utiliza la moneda nacional normal en paralelo con la moneda
complementaria. Ocurren casos en que una simple transacción incluye pagos
parciales con ambas monedas simultáneamente.
Kennedy et al. (2012) explican que el objetivo de una moneda
complementaria es conectar recursos ociosos con necesidades existentes, aún
después de haber realizado transacciones con moneda convencional. Ejemplos de
recursos ociosos varían desde personas con capacidad para ejecutar tareas manuales
y/o intelectuales, aulas de clase inoperantes, etc. Ejemplos de necesidades la
plantación de árboles en propiedades rurales, cuido de las áreas reforestadas (hacer
podas, rondas, etc.), entre otros.
Para que una moneda complementaria funcione, esto es, cumpla con el
objetivo de conectar recursos ociosos con necesidades insatisfechas, es vital que las
personas que deseen crearla sepan cómo delinear el sistema adecuadamente
(Kennedy et al., 2012).
Existen miles de experiencias con monedas complementarias; sin embargo,
son escasas las experiencias enfocadas en atender finalidades socioecológicas
(Lietaer y Belgin, 2011). El número de esas monedas implementadas en la práctica
para solucionar los problemas socioecológicos aún deberá crecer en los próximos
años, en la medida en que más personas las entiendan, aprendan a delinearlas y a
implementarlas. Existe un marco teórico relacionado al tema del delineamiento de
sistemas con monedas complementarias, construido a partir de la observación y
análisis tanto de experiencias reales que fracasaron como de experiencias que
tuvieron éxito (Kennedy et al., 2012).
Presentamos algunas de las experiencias con monedas complementarias
destinadas a solucionar problemas socioecológicos que ya fueron implementadas, así
como otras que aún están en la fase de delineamiento, o sea, no implementadas.
El sistema de moneda complementaria UN Spaarpas creado por la alcaldía
de Roterdam busca alcanzar varios objetivos gubernamentales: reducir el volumen de
residuos destinados a los rellenos sanitarios, promover el uso de transporte público,
generar un aumento en la conciencia ecológica y la práctica del consumo sostenible.
Esta moneda fue proyectada para estimular al consumidor a adoptar un
comportamiento ecológico a través de una tarjeta de recompensa ‘reward card’.
“Puntos Verdes” (green loyalty points) eran ganados cuando los residentes de la
ciudad separaban sus residuos para reciclaje, usaban transporte público o compraban
localmente. Esos puntos podían ser convertidos en tiquetes de transporte público o
descuentos en la compra de productos ecológicos (Joachain y Klopfert, 2012).
Los puntos circulaban en un sistema cerrado y el escaneo de las tarjetas en
las tiendas participantes alimentaba los datos en una central de cuentas de los
residentes que participaban del sistema. La iniciativa fue fruto de una alianza entre el
gobierno local (alcaldía), negocios locales y organizaciones no gubernamentales. NU
fue introducido en la ciudad de Roterdam en mayo de 2002, en condición de proyecto
piloto que duró hasta octubre de 2003, y al final de ese periodo 10.000 habitantes
tenían la tarjeta, alrededor de 100 establecimientos comerciales se sumaron al
proyecto y 1.5 millones de puntos habían sido lanzados (Joachain y Klopfert, op cit).
En Bélgica el programa de moneda complementaria E-portemonnee fue
implementado en el municipio de Overpelt, que cuenta con aproximadamente 15.000
habitantes. El objetivo de este sistema de moneda complementaria fue el de promover
comportamientos sostenibles entre los ciudadanos. Para alcanzar esto, el sistema
funciona con dos listas: una lista de acciones sostenibles, por ejemplo, adopción de
electricidad ecológica y participación en cursos de compostaje; y una lista de premios
como tiquetes de entrada para la piscina municipal, tiquetes para transporte público y
bombillos económicos. Al adoptar acciones sostenibles de la primera lista, los
participantes ganan puntos que pueden utilizar para obtener los servicios o productos
a partir de la segunda lista.
A diferencia del UN Spaarpas, en el E-portemonnee no existe un programa de
fidelidad (green points) y la acción de las empresas se limita a apoyar con incentivos.
Para la divulgación e implementación de esta experiencia, la participación del gobierno
municipal fue imprescindible. El proyecto está en funcionamiento y en vías de
expansión para otras ciudades alrededor (Joachain y Klopfert, 2013).
En Brasil, Lietaer (2001, p. 196) cita el programa ‘Lixo que não é lixo’ (Basura
que no es basura) desarrollado en la ciudad de Curitiba, como un ejemplo de moneda
complementaria para atender objetivos ambientales, y que podría ser llamado
‘Garbage which is your money’ (Basura que es tu dinero). En ese programa la
población era estimulada a separar sus residuos y cambiarlos por alimentos y otros
utensilios ofrecidos por el programa.
La experiencia del Banco Verde Vida, en Espíritu Santo (ES), es otro ejemplo.
Según COIMEX (2013), el Banco Comunitario Verde Vida (BCVV) promueve la
circulación de una moneda social basada en los principios de economía solidaria
desde 2008 en la región de Grande Aribiri, atendiendo directamente diez barrios. Su
propuesta consiste en promover el intercambio de materiales reciclables como aceite
de concina, latas y botellas PET por la Moneda Verde. Con ella, el morador puede
hacer compras en algunos establecimientos comerciales de la región o puede
intercambiarla por alimentos directamente en el “Supermercado Solidario”, abastecido
por el BCVV. En 2010, se realizaron 1.924 transacciones que resultaron en el
intercambio de 30 toneladas de botellas PET, 4 mil litros de aceite y 480 kilos de latas.
Todo el material es vendido a empresas de reciclaje. El valor recaudado es usado para
el abastecimiento del Supermercado Solidario, además de sufragar los gastos de la
sede del banco (COIMEX op cit).
Finalmente, en Japón se delinea una experiencia de restauración para el
Lago Biwa (ver Lietaer et al. 2012). El lago Biwa es uno de los lagos más grandes de
Japón y uno de los más degradados antrópicamente. Buscando recuperarlo, la
alcaldía de Shiga viene delineando un sistema de moneda complementaria para
revitalizarlo sin aumentar su deuda pública, pues tal recuperación será hecha con la
moneda complementaria Biwa Kippu, la cual no es convertible con el yen. La
administración pública a través de ley municipal obligará a los habitantes de la ciudad
(excepto los que presenten alguna incapacidad física o intelectual) a pagar un monto
anual en Biwa Kippu. Para obtener esa moneda, los habitantes deberán realizar
actividades que busquen restaurar el referido lago, las cuales varían desde retirar los
desechos, capturar especies invasoras, colectar plantas acuáticas no endémicas,
entre otras.
La alcaldía también hará alianzas con organizaciones no gubernamentales
para que estas ayuden en la ejecución y monitoreo de las actividades realizadas por
los moradores de la ciudad. En contrapartida, los Biwa Kippu podrán ser revertidos en
favor de las ONGs, las cuales podrán tener más personas para ayudarles en sus
actividades en el lago, así como utilizar los Biwa Kippu para adquirir servicios y
materiales que sean comercializados en la red de negocios que los acepte.
En la próxima sección presentamos el primer prototipo de moneda
complementaria denominado Sustento.
3. Sustento: un prototipo de moneda complementaria para finalidades
ecológicas
La moneda complementaria denominada Sustento ($T) fue delineada con el
objetivo de: (1) aumentar la reforestación de áreas rurales privadas con sistemas
agroforestales compuestos tanto por especies nativas como exógenas al bioma al que
pertenecen, con el fin de que los agricultores se adecúen al Código Forestal brasileño
cuando sea necesario; (2) fortalecer la economía local al servir como medio de
intercambio en las actividades económicas del lugar donde será implantada.
Inicialmente fue delineado para atender las necesidades de los agricultores del
asentamiento rural con agricultura familiar localizado en Machadinho d’Oeste,
Rondônia, Brasil; sin embargo, puede ser aplicado a otras regiones (Paiva Sobrinho,
2014).
En casos donde el Código Forestal no obligue al registro de reserva legal, el
objetivo del Sustento es incentivar la reforestación con sistemas agroforestales
buscando aumentar la oferta de servicios ecosistémicos, aumentar la diversidad de
renta para los agricultores y el fortalecimiento de la economía local haciéndola más
resiliente, pues conforme (Lietaer et al., 2012) la adopción de monedas
complementarias en las economías aumenta su resiliencia, volviéndolas menos
susceptibles a las crisis económicas.
El Sustento posee características diferentes de iniciativas como el pago por
servicios ambientales (PSA), siendo la principal de ellas la relacionada a la forma en
que el Sustento es creado, esto es, la administración del sistema lo crea cada vez que
un agricultor reforesta áreas de su propiedad con especies propias del bioma donde la
propiedad está inserta, así como con especies exóticas al bioma, siendo estas últimas
con finalidad comercial. El propietario debe mostrar cuales son las cantidades de
especies exóticas y nativas que pretende usar en la reforestación de las áreas de su
propiedad. Así, el Sustento es una moneda respaldada por especies nativas y
maderas comerciales.
La segunda diferencia está en la gobernanza del Sustento. A diferencia de los
otros instrumentos de política ambiental que dependen de un gobierno local, regional o
nacional, el Sustento puede ser creado y administrado por una ONG, sociedad civil
organizada o grupo de empresarios, o un sistema de administración híbrido entre
poder público, empresas y ONGs; lo que lo torna más flexible y adaptable a diferentes
contextos socioecológicos. De esa forma, se puede aumentar el poder de la sociedad
civil organizada para solucionar sus problemas socioecológicos.
La entidad constituida será responsable por la creación y destrucción del
Sustento, por la emisión y otras tareas, como ser responsable por la cobranza de
posibles tasas que los participantes deban pagar, así como la administración de las
mismas para su correcta utilización.
En este prototipo se adopta como medio de soporte del Sustento el medio
digital, esto es, el Sustento es una moneda digital. Además, el Sustento dejará de
existir cuando la última especie comercializable sea cortada (en caso de ser madera
de corte). Podrá ser creado nuevamente solamente si hubiera la necesidad de
reforestar áreas agrícolas con especies nativas y/o comerciales exógenas al bioma. La
función de medida de valor de la moneda complementaria es atribuida al Real (R$),
esto es, un Sustento ($T) igual a un Real (R$).
Entre los requisitos que el agricultor debe atender para participar del sistema,
debe estar de acuerdo en que: (a) aceptará, cuando sea necesario, ayuda de otros
propietarios para la implementación de las áreas a ser reforestadas; (b) irá,
personalmente o con familiares, a prestar ayuda en la implementación de las áreas a
ser reforestadas en otras propiedades. Esta condición también se aplica en periodos
donde haya necesidad de cuidados como el raleo, corte de leguminosas y corte de
maderas comerciales. El objetivo de este requisito es estimular la cooperación entre
los agricultores y reducir los costos de mano de obra en las actividades de
mantenimiento de las áreas reforestadas.
También debe aceptar que un porcentaje de la madera comercial producida
en su propiedad después de la adopción del Sustento, sea cedida a los demás
participantes del sistema, que son: la administración del Sustento, así como personas
y empresas que también participan del sistema aceptando el Sustento como medio de
intercambio por sus productos y/o servicios. Esa es una manera de distribuir el lucro
de la venta de las maderas a los participantes que actúan dentro del sistema, que
consiste en una moneda de fidelización, pues, las personas reciben incentivos por
usarla.
La confianza en el sistema es un factor crítico para que los agricultores y
demás potenciales participantes puedan participar del mismo. A fin de garantizar
transparencia así como el funcionamiento adecuado del sistema para atender los
objetivos propuestos, se sugieren algunas medidas: (a) monitoreo de las propiedades
que participan del sistema, sea por actividad de campo y/o por medio de imágenes
satelitales. En vista de que el Sustento prevé la distribución de renta producto del
comercio de las especies comercializables plantadas en las propiedades de los
agricultores, hacia los participantes del sistema, estos pueden monitorear las áreas
reforestadas, pues ellas constituyen el respaldo del Sustento; (b) monitoreo de las
actividades de la administración del Sustento, ya sea por una comisión fiscalizadora
compuesta por agricultores, representantes de ONGs y/o gobiernos; así como, de ser
posible, por una auditoría externa. Junto con la actividad de monitoreo se busca
garantizar que la cantidad de Sustentos creados sean equivalentes a la cantidad de
área reforestada.
El Sustento funciona como un sistema y está compuesto por las siguientes
partes: el emisor y gerenciador del Sustento; los propietarios de tierras que quieren
adecuarse al Código Forestal brasileño (cuando sea necesario) y/o agricultores que
deseen aumentar sus áreas forestales a fin de obtener lucros oriundos del comercio de
especies comercializables; empresas que poseen actividades relacionadas al asunto,
por ejemplo, negocios relacionados al suministro de plántulas de especies nativas de
biomas brasileños y/o especies exóticas, cercas de madera, cables para cercas,
seguros agrícolas, entre otros; empresas que quieran participar del sistema al aceptar
el Sustento como forma de pago por sus productos; ciudadanos que quieran utilizar el
Sustento como medio de intercambio en el comercio local.
Es importante involucrar a las instituciones que estén más próximas a los
productores rurales, como las instituciones de extensión rural, pues en teoría, existe
una relación de confianza entre ellos. Una vez que tales instituciones divulguen
información sobre el Sustento a los productores rurales, estos últimos podrán confiar
más en el sistema y estarán motivados a participar activamente del mismo.
Son varios los beneficios esperados después de la implementación del
Sustento, los cuales son citados a continuación.
- Para los biomas: aumento de la cantidad de área reforestada con especies
nativas.
- Para la sociedad: ganancia de servicios ecosistémicos en su región producto
de la reforestación de las áreas deforestadas; un nuevo medio de intercambio
(Sustento) para fortalecer la economía local, así como renta adicional debido a su
participación en el sistema Sustento.
- Para los agricultores: cumplir con la legislación forestal (cuando sea
necesario), adquirir un nuevo medio de intercambio y renta adicional por el comercio
de especies exógenas.
- Gobiernos: atender objetivos sociales y ambientales sin utilizar sus limitados
recursos financieros (reales). Aumentar la sostenibilidad del sistema socioecológico al
insertar un nuevo tipo de moneda que es menos susceptible a eventuales reducciones
de oferta de moneda corriente en las economías.
4. Conclusión
Aunque aún sean escasas las experiencias con monedas complementarias
para solucionar problemas socioecológicos, las experiencias existentes en diferentes
países, como es el caso del WIR en Suiza (Lietaer et al., 2012), muestran que cuando
el sistema está bien delineado se pueden atender los objetivos propuestos y ante eso,
hay un enorme potencial de aplicación de tales monedas para ayudar en la
construcción de soluciones a los problemas ambientales y sociales.
Con relación al Sustento, aunque sea un prototipo, se percibe que es posible
crear soluciones para los problemas que actualmente dependen de recursos
financieros. Se espera que en los lugares donde será implementado, aumenten las
áreas reforestadas, así como que sirva de enlace entre las demandas no atendidas y
los recursos ociosos existentes en el lugar. Además, se espera que los participantes
del sistema tengan a su disposición más de un medio de intercambio para sus
productos y servicios, que sea mínimamente influenciado por eventuales crisis
financieras, las cuales generalmente tornan escaso el dinero emitido por el banco
central.
Las monedas complementarias pueden acelerar el desarrollo de soluciones
para varios problemas socioecológicos, siempre que se cuente con personas que,
independientemente de su formación intelectual y profesional, comprendan qué es el
dinero y principalmente, el concepto de moneda complementaria. Conforme citan
(Kennedy et al., 2012), una de las fases más difíciles en la implementación de tales
monedas es que las personas adquieran nuevas ideas sobre dinero (su naturaleza,
quien puede crearlo y su delineamiento).
Estamos en una fase de transición con respecto a lo que se entiende por
‘dinero’ y, en breve, presenciaremos una diversidad de tipos de dinero: los
corporativos como los creados por Amazon.com, Apple y otros; las monedas
criptográficas como el ‘bitcoin’ y asociadas; así como el dinero creado por
comunidades organizadas para solucionar sus problemas socioecológicos.
Se espera que este texto sirva como incentivo para que nuevos
investigadores se involucren en el delineamiento de diferentes tipos de dinero
(monedas complementarias) para solucionar los problemas socioecológicos.
5. Bibliografía
Butler, R.A., KOH, L.P., GHAZOUL, J. 2009. REED in the red: palm oil could
undermine carbon payment schemes. Conservation Letters, Vol. 2: 67-73.
COIMEX (2013). Acessado em 5 de maio de 2013.
http://www.coimex.com.br/index.php?id=/pt/noticias/materia.php&cd_matia=494.
Douthwaite, R. 1999. The ecology of money.
http://www.feasta.org/documents/moneyecology/contents.htm. Acessado 14
dezembro 2012.
Duncan, R. 2005. The dollar crisis: causes, consequences, cures. John Wiley & Sons,
USA.
Ferraro, Kiss. 2002. Direct payments to conserve biodiversity. Science, Vol. 298, 1718-
1719.
Fisher, J. 2012. No pay, no care? A case study exploring motivations for participation in
payments for ecosystem services in Uganda. Oryx, Vol. 46 (1): 45-54.
Griffin, G. E. 2010. The creature from Jekyll island: a second look at the Federal
Reserve.
Hallsmith, G., Lietaer, B. 2011. Creating wealth: growing local economies with local
currencies. New Society Publishers.
IFAD, 2011. International Fund for Agricultural Development. The Rural Poverty
Report, 2011. (http://www.ifad.org/rpr2011/report/e/rpr2011.pdf, accessed on
Novembro 5, 2013).
Ingran, J.C.; DeClerck, F.; Rumbaitis-del Rio, C. (eds) 2012. Integrating ecology and
poverty reduction: ecological dimensions. Springer, NY, USA.
Joachain, H., Klopfert, F. 2012. Emerging trend of complementary currencies systems
for environmental purposes: changes ahead? International Journal of Community
Currency Research, 16, Section D, p.156-168.
Joachain, H., Klopfert, F. 2013. Smart meters as an opportunity to motivate households
for energy savings? Designing innovative policy instruments based on coupling of
smart meters and non-financial incentives. CEB Working Paper, No. 13/008,
Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica.
Kennedy, M., Lietaer, B., Rogers, J. 2012. People money.
Lietaer, B. 1998. The positive social impact of electronic money: a challenge to the
European Union? A Report to the European Commission’s Forward Studies Unit,
Brussels and the Instituto de Prospectiva Tecnológica, Sevilla, Spain.
Lietaer, B. 2001. The future of money: creating new wealth, work and a wiser world.
London, Random House.
Lietaer, B., Belgin, S. 2011. New money for a new world. Boulder: Quiterra Press.
Lietaer, B.; Arnsperger, C.; Goerner, S.; Brunnhuber, S. 2012. Money and
sustainability: the missing link. Triarchy Press.
Lietaer, B.; Ulanowicz, R.E.; Goerner, S.J.; McLaren, N. 2010. Is our monetary
structure a systemic cause for financial instability? Evidence and remedies from
nature. Journal of Future Studies, Vol. 14: 89-108.
Mauldin, J., Tepper, J. 2013. Code red. John Wiley & Sons.
Milne, A. 2009. The fall of the house of credit. Cambridge University Press, London,
UK.
Muradian, R. et al. 2013. Payment for ecosystem services and the fatal attraction of
win-win solutions. Conservation Letters, Vol. 6(4): 274-279.
Paiva Sobrinho, R. 2014. Apoio à decisão em sistemas socioecológicos complexos:
uma proposta metodológica aplicada na avaliação ex-ante de políticas públicas
utilizando moeda complementar. Tese de doutorado, Instituto de Economia,
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, São Paulo, Brasil.
Pattanayak, S., Wunder, S. & Ferraro, P. (2010). Show me the money: do payments
supply environmental services in developing countries? Review of Environmental
Economics and Policy, Vol. 4: 254-274.
Pento, M.G. 2013. The coming bond market collapse. John Wiley & Sons.
Pirard, R. 2012. Market-based instruments for biodiversity and ecosystem services: a
lexicon. Environmental Science & Policy, Vol. 19-20: 59-68.
Reinhart, C. M. e Rogoff, K. 2009. This time is different: eight centuries of financial
folly. Princenton Univ. Press, USA.
Turk, J. e Rubino, J. 2013. The money bubble. The Dollar Collapse Press.
Wray, L. 1998. Understanding modern money: the key to full employment and price
stability. Cheltenham: Edward Elgar.