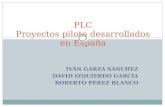monografía PLC
Click here to load reader
-
Upload
juana-radusky -
Category
Documents
-
view
43 -
download
0
Transcript of monografía PLC

El antiimperialismo como base ideológica del principio de autonomía
Durante las dos primeras décadas del siglo XX, la economía cubana creció muy rápidamente,
estimulada por la reciprocidad comercial con Estados Unidos y la favorable coyuntura creada por
la reciente guerra mundial. No obstante, ese crecimiento era extremadamente unilateral, basado
de modo casi exclusivo en el azúcar y en las relaciones mercantiles con Estados Unidos. Los
capitales estadounidenses que habían afluido a la isla con ritmo ascendente eran los principales
beneficiarios del crecimiento, puesto que controlaban el 70 por ciento de la producción azucarera,
además de su infraestructura y los negocios colaterales. La monopolización latifundiaria de la
tierra y la dependencia comercial de Estados Unidos estaban aseguradas, a su vez, por la
Enmienda Platt, un apéndice de la Constitución de la República de Cuba que concede a Estados
Unidos el derecho a intervenir militarmente cada vez que el gobierno norteamericano lo considere
necesario.
Hacia 1920, “la sumisión global del país al imperialismo, el peso abrumador del imperialismo
norteamericano en la vida económica [entraban en contradicción con el] alto nivel educacional y el
rápido crecimiento de capas medias urbanas”1. Debido al monopolio norteamericano sobre el
sector productivo, existía una “proporción alta de las clases medias sin oportunidad de satisfacer
sus aspiraciones por la carencia de una estructura dinámica en los sectores vitales de la
economía”2. Los estudiantes universitarios, entendidos como parte vital de las capas medias,
encuentran en esta situación un límite objetivo a sus aspiraciones políticas y económicas de
ascenso social.
En este contexto se comprende, en primer lugar, la conformación, organización y radicalización
política de un movimiento estudiantil universitario, producto de las contradicciones que devienen
de la tensión entre sus expectativas y las posibilidades reales que tanto el sistema económico-
productivo como el sistema político ofrecían. En segundo lugar se entiende el carácter
antiimperialista que adquirió el movimiento estudiantil universitario cubano.
Sin embargo, la crítica al imperialismo no es sólo económica, sino también política y cultural. Es
una crítica a la injerencia de los Estados Unidos, pero también a “los gobiernos que hacen los
empréstitos, entregan la tierra a los extranjeros y asesinan o expulsan a los obreros que se
levantan a pedir simples derechos contra las compañías americanas”3, hacia los “hambrientos
politiqueros deseosos de hartarse con el presupuesto (…) de los Estados Unidos”4. Es decir,
constituye un cuestionamiento a un sistema político corrupto y autoritario, que avala e impone los
lineamientos imperialistas en el país.
1 PORTANTIERO, J.C. Estudiantes y política en América Latina. El proceso de reforma universitaria (1918 - 1938). Siglo XXI editores, Buenos Aires, 1978. Pág. 123.2 PORTANTIERO, J.C. Estudiantes y política en América Latina. El proceso de reforma universitaria (1918 - 1938). Siglo XXI editores, Buenos Aires, 1978. Pág. 126.3 MELLA, J.A., Cuba: un pueblo que jamás ha sido libre, La Habana, 1921.4 MELLA, J.A., Cuba: un pueblo que jamás ha sido libre, La Habana, 1921.

Por otro lado, se subraya la necesaria ligazón entre la universidad como institución y los intereses
económicos y pollíticos en pugna dentro de la sociedad capitalista cubana. Esto da pie a la
comprensión de la importancia de una disputa en el plano cultural que tenga como eje a la
universidad como una de “otras tantas instituciones del régimen presente, (…) hechas para
sostener y ayudar el dominio de la clase que está en el poder (…) es en las universidades donde
se forja la cultura de la clase dominante”5.
De esta manera se configuran los tres planos de la disputa que darán el contenido ideológico
propio del programa de la reforma universitaria en Cuba, que vinculó los reclamos académicos
con la problemática política y social. Además, sientan las bases para comprender la importancia
de la autonomía universitaria dentro del programa de la reforma, su carácter de defensa,
resguardo e independencia del poder imperialista y de los gobiernos corruptos que le daban
sustento.
La importancia de la autonomía universitaria en el programa de la reforma
La autonomía universitaria, en sus aspectos político, docente, administrativo y económico,
constituye uno de los postulados fundamentales del programa de la reforma universitaria en Cuba.
Mediante la conquista de la autonomía se buscaba lograr mayor independencia para el quehacer
universitario, sacudiendo las trabas que le imponían su supeditación al gobierno y a las clases
dominantes de la sociedad. El reclamo de autonomía tenía, además, un sentido más profundo: se
veía en ella el instrumento capaz de permitir a la Universidad el desempeño de una función hasta
entonces inédita, la función de crítica social.
La autonomía se constituyó así como el marco jurídico indispensable para que la universidad
pudiera asumir una nueva posición. “Pedimos (…) la autonomía universitaria. Sin ella todo
esfuerzo de reforma y perfeccionamiento será inútil (…) Queremos una autonomía total, en lo
político, en lo administrativo y en lo económico. Mientras la universidad esté supeditada a
dependencias superiores, su marcha no se puede regular con esmero””6.
Para el movimiento reformista cubano, la autonomía significaba libertad. Implicaba el
reconocimiento del derecho de la comunidad universitaria a elegir sus propias autoridades, sin
interferencias extrañas, la dirección y gobierno de la institución por sus propios órganos directivos,
su autofinanciamiento y la inviolabilidad de los recintos universitarios por parte de las fuerzas
públicas. Implicaba, además, la condición de posibilidad para lograr la participación estudiantil y la
democracia universitaria que permitiera la transformación de la universidad. Se veía en el
cogobierno la manera de instaurar una autoridad realmente universitaria, producto no de la
imposición sino de la coparticipación en la toma de decisiones. Decisiones que apuntaran a la
construcción de “una universidad más útil a la ciencia y no a las castas plutocráticas (…) una 5 MELLA, J.A., “El concepto socialista de la reforma universitaria” en Tren Blindado, Año I, Número I, México
D.F., 1928.6 ROSELLÓ, A.A., “Hablando con Julio Antonio Mella sobre la revolución universitaria” en Julio Antonio Mella.
Selección de textos (comp. Juan Carlos Zamora), Ruth Casa Editorial, Panamá.

universidad donde la moral y el carácter del estudiante no se moldee ni en el viejo principio del
magister dixit ni en el individualista de las universidades republicanas de América Latina o
EE.UU.”7.
Para el movimiento reformista, el resto de los elementos del programa de la reforma universitaria
tales como la docencia y la asistencia libre, la gratuidad de la enseñanza, la reorganización
académica y la extensión universitaria, entre otros, no podían ser alcanzados sin la libertad
otorgada por el principio de autonomía, es decir, sin la capacidad de resguardarse de los poderes
económicos y políticos que buscaban la continuación de un modelo de universidad afín a los
intereses del sistema capitalista y del régimen político que le daba sustento.
La importancia de la autonomía en el período prerrevolucionario
En 1922 se funda la Federación Estudiantil Universitaria, alrededor de la cual se organiza la
Reforma Universitaria en Cuba y el Primer Congreso Nacional de Estudiantes en 1923. El
gobierno de Alfredo Zayas (1921-1925), presionado por las enérgicas demostraciones
estudiantiles, accede a varias demandas relacionadas con la reforma universitaria: concede la
autonomía, reconoce la participación del estudiantado en la gobernación de la Universidad y forma
expediente de separación a un grupo de profesores corrompidos. Sin embargo, estas medidas
sólo se mantendrán hasta finalizar el mandato de Zayas: “al culminar el mandato de éste en 1925
se abre una época de represión bajo el gobierno de Gerardo Machado que suprime las conquistas
reformistas, clausura la universidad y persigue sangrientamente al movimiento popular. Sicarios
de Machado asesinan a Mella en México. Las reivindicaciones democráticas de la lucha
antidictatorial se suman a las nacionales de la lucha antiyanqui, centradas en el objetivo de la
anulación de la Enmienda Platt”8 El imperialismo y la oligarquía vieron en Machado al hombre
fuerte capaz de aplastar el creciente movimiento popular que se desarrolló bajo el gobierno de
Zayas.
“En 1927, al sancionar Machado una ley que le permitía mantenerse 10 años en el poder, los
estudiantes crean el primer Directorio Estudiantil Universitario, inaugurando una forma de
expresión política autónoma de los estudiantes”9. Luego de las acciones contra la pórroga de
poderes en 1927 por parte del DEU se desata una salvaje represión y los planteles universitarios
son ocupados militarmente. En 1930, Machado decreta el estado de guerra en todo el territorio
nacional. La Universidad es clausurada y no abriría más sus puertas bajo el régimen machadista.
En el Manifiesto de los Estudiantes Universitarios, la FEU proclama: “Nuestros profesores (…) han
sido los mantenedores intelectuales de la Dictadura. Apoyaron la Reforma Constitucional y la
7 MELLA, J.A., “El concepto socialista de la reforma universitaria” en Tren Blindado, Año I, Número I, México D.F., 1928.
8 PORTANTIERO, J.C., Estudiantes y política en América Latina. El proceso de reforma universitaria (1918-1938), Siglo XXI editores, Buenos Aires, 1978. Pág. 119.
9 PORTANTIERO, J.C., Estudiantes y política en América Latina. El proceso de reforma universitaria (1918-1938), Siglo XXI editores, Buenos Aires, 1978. Pág. 119.

Prórroga de Poderes (…) Y cuando el Ejército ocupó, hollándolo, el recinto universitario (…) se
hicieron cómplices con su silencio (…) Machado hace política en la Universidad por intermedio del
Rector y del Consejo Universitario”10. En este contexto, el reclamo por la autonomía universitaria
adquiere una gran importancia como reclamo de independencia de un gobierno corrupto que
interfiere en los asuntos de la Universidad a través de sus autoridades.
La creciente movilización y presión popular, sumada a la crisis económica comenzada en 1929,
provocan la renuncia y posterior huida de Machado del país en 1933. En medio de una verdadera
situación revolucionaria, el Directorio Estudiantil Universitario se radicaliza y proclama la
insurrección popular para liquidar todos los vestigios de la tiranía e instaurar un gobierno
provisional revolucionario designado por los estudiantes: el del profesor universitario Ramón Grau
San Martín. De acuerdo con las demandas del estudiantado, el gobierno de Grau San Martín
reconoce oficialmente la autonomía universitaria, dedica el 2% del Presupuesto Nacional a este
alto centro, concede 1 000 matrículas gratis para los estudiantes pobres e inicia el proceso de
depuración del profesorado. Sin embargo, la alianza que llevó a Grau San Martín al poder estaba
constituida, en parte, por un sector del Ejército de corte reaccionario encabezado por el Sargento
Fulgencio Batista, quien sostenía relaciones con los Estados Unidos. Las contradicciones entre
este sector y las políticas progresistas de San Martín desembocaron en un golpe de estado, en el
año 1934. Comienzan a anularse, una vez más, las conquistas logradas bajo el gobierno
provisional revolucionario entre las cuales se encontraba la autonomía universitaria. Asímismo, se
organizan y pertrechan los institutos armados con la asistencia de Estados Unidos. Los militares
se convierten en los dueños del país, aumentan las persecuciones contra el pueblo, los atropellos
y los asesinatos.
Frente al ascenso del movimiento popular y ante el auge de la lucha de las masas, a fines de
1935 Batista decide combinar el terror con un conjunto de medidas de carácter demagógico
encaminadas a dar la sensación de que se propone resolver importantes problemas relacionados
con la educación, la salud del pueblo y el desarrollo económico del país. A partir de entonces se
van logrando importantes conquistas democráticas que durante 1938 y 1939 revierten la situación
política del país, proceso que desemboca en la realización de una Asamblea Constituyente, de la
cual emerge la Constitución de 1940. En su artículo número 53, la Constitución Cubana de 1940
proclama que “la Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo a sus
estatutos y con la ley que los mismos deban anteponerse”11.
Se abre de este modo un período de sucesión de gobiernos “auténticos” o “nacional-reformistas”
que, a pesar de llevar a cabo ciertas medidas progresistas (avaladas en parte por un contexto
internacional favorable), continúan con una política de subordinación a los intereses del
imperialismo norteamericano, acompañadas de corrupción administrativa, carestía de la vida y
represión política. La mayoría de las leyes complementarias de la Constitución de 1940 no se
10 Manifiesto de los Estudiantes Universitarios, Patio de los Laureles, 30 de Septiembre de 1930.11 Constitución de la República de Cuba, Camagüey, 1 de Julio de 1940. Disponible en
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Cuba/cuba1940.html#mozTocId833299

aprueban, convirtiéndola prácticamente en letra muerta. En este período, Cuba vive “11 años de
dictadura, directa o indirecta, de Fulgencio Batista”12. Hacia 1952 “la aspiración popular (:..) estaba
centrada en el surgimiento de un gobierno democrático (…) que se sustentaba en la Constitución
de 1940”13.
Sin embargo, estas aspiraciones se vieron frustradas por el golpe de Estado de 1952. El gobierno
de facto comenzó aboliendo la Constitución de 1940. Impuso, sin consulta popular, unos llamados
Estatutos Constitucionales que convalidaban todos los actos ejecutados despóticamente por
Batista, incluyendo la nueva estructura de poder y su funcionamiento. Quedaron suspendidas las
garantías constitucionales y con ellas. el derecho de huelga y otras conquistas democráticas.
“El agravamiento de las contradicciones políticas de la dominación a partir del 10 de Marzo de
1952, y sobre todo, la nueva etapa de revolución abierta el 26 de Julio de 1953, permitieron a la
rebeldía universitaria buscar su organicidad, permanencia y objetivos engranados en una
estrategia nacional de toma del poder político para desarrollar una revolución”14. La FEU despliega
una continua actividad de masas encaminada a denunciar los actos antidemocráticos y los
criminales métodos de represión de la tiranía, esforzándose por enrolar en sus movilizaciones a
todo el pueblo, a todos los partidos, organizaciones y grupos oposicionistas.
“Combatimos el golpe militar del 10 de marzo por haber derribado lo que constituye la
esencia y razón de ser de la república en esta etapa de su desarrollo. La estructura
democrática establecida por la constitución que el pueblo se diera en 1940 por propia
determinación consagrada en las urnas. Veinte años de sacrificios, desvelos y esfuerzos
han sido cercenados de un tajo. (…) Llamamos a todos los partidos, organizadores y
grupos genuinamente democráticos a que estrechen filas junto a nosotros en esta
hermosa cruzada en beneficio exclusivo de la república.”15
Tratan de crearle un clima insostenible a la dictadura. Hay continuos llamamientos de la FEU a la
formación de un gran frente contra ella, sin exclusiones de ningún tipo, y se aplica en la práctica
esa línea unitaria. Su objetivo inmediato es sustituir a la tiranía por un gobierno provisional
designado por los estudiantes. Sin embargo en 1953 el movimiento estudiantil, influenciado por el
asalto al cuartel Moncada, radicaliza su posición y hace suya la tesis insurreccional revolucionaria.
12 GARCÍA OLIVERAS, J.A., “El movimiento estudiantil antibatistiano y la ideología de la revolución” en Revista Ruth N° 3, La Habana, 2009.
13 GARCÍA OLIVERAS, J.A., “El movimiento estudiantil antibatistiano y la ideología de la revolución” en Revista Ruth N° 3, La Habana, 2009.
14 HARNECKER, M., José Antonio Echeverría. El movimiento estudiantil en la revolución cubana, Ediciones Dialéctica, Buenos Aires, 1988.
15 “Declaración de principios de la Federación Estudiantil Universitaria” (14 de Marzo de 1952) en Papeles del presidente. Documentos y discursos de José Antonio Echeverría Bianchi, Berdayes García (comp), La Habana, 2006, págs. 13-15.

“Ya no se puede esperar más, y ha llegado el momento de decirlo claro. No es la
transacción menguada ni la promesa distante lo que salva, sino la acción directa y a fondo,
integralmente renovadora. Y se ha demostrado en las calles: el pueblo marcha seguro y
firme hacia la insurrección revolucionaria.”16
“La Universidad de La Habana (…) gracias a la autonomía de que gozaba frente al Estado (…)
pudo transformarse, durante varios años, en un escenaro muy importante del movimiento político
antidictatorial”17. Y es que justamente “debido a la autonomía universitaria, todavía no violada por
la dictadura (…) estudiantes, egresados y jóvenes (…) empezaron a entrenarse dentro de su
recinto en el uso de diferentes armas”18. Aquí se evidencia, una vez más, la importancia de la
autonomía universitaria en contexto: como principio de resguardo de las políticas represivas
llevadas a cabo por la dictadura de Batista, pero también como modo de reclusión y organización
de una contraofensiva, es decir, como una de las trincheras desde las cuales se pensó y gestó el
movimiento insurreccional que devendría en revolución (“La colina universitaria sigue siendo
bastión y esperanza de la dignidad humana”19).
Y aquí se entiende, también, por qué en 1953, tras la pública adopción de la vía insurreccional por
parte de la FEU, el gobierno maniobraba para suprimir la autonomía universitaria. Autonomía que
violará, sistemáticamente, en los años posteriores, ordenando la penetración y la ocupación del
recinto universitario por parte de la policía y las fuerzas represivas provocando, entre otras cosas,
el asesinato de Julio Antonio Echeverría Bianchi, presidente de la FEU, en 1957.
Autonomía y revolución
Entre el 1° de enero de 1959 y finales de 1960 el Gobierno Revolucionario disuelve el Congreso
de la República y todo el aparato de dominación política y de sustento administrativo de la tiranía,
crea tribunales revolucionarios y realiza juicios públicos, aplicando las sanciones correspondientes
a los responsables de los crímenes cometidos por la dictadura de Batista. Confisca además todos
los bienes mal adquiridos y disuelve el viejo ejército, asumiendo las funciones de las fuerzas
armadas el Ejército Rebelde. El 17 de Mayo de 1959 es sancionada la Ley de Reforma Agraria
que anuló el derecho de las compañías y de los ciudadanos extranjeros a poseer tierras en Cuba
y significó por lo tanto un golpe mortal al dominio imperialista sobre el país y al viejo cáncer del
latifundismo.
16 “Carta abierta de la FEU al pueblo de Cuba” (24 de Febrero de 1956) en Papeles del presidente. Documentos y discursos de José Antonio Echeverría Bianchi, Berdayes García (comp), La Habana, 2006, págs. 61-63.
17 HARNECKER, M., José Antonio Echeverría. El movimiento estudiantil en la revolución cubana, Ediciones Dialéctica, Buenos Aires, 1988.
18 HARNECKER, M., José Antonio Echeverría. El movimiento estudiantil en la revolución cubana, Ediciones Dialéctica, Buenos Aires, 1988.
19 “Declaración de principios de la Federación Estudiantil Universitaria” (14 de Marzo de 1952) en Papeles del presidente. Documentos y discursos de José Antonio Echeverría Bianchi, Berdayes García (comp), La Habana, 2006, págs. 13-15.

El 15 de octubre, Fidel anuncia al pueblo que el Programa del Moncada se ha cumplido20. La
Revolución entraba directamente en la etapa de las transformaciones de carácter socialista.
Muestra de ello fue la nacionalización de los centrales azucareros, las refinerías de petróleo, los
monopolios de teléfono y electricidad, los bancos y otras grandes empresas económicas, todos de
propiedad norteamericana. Comienza así un proceso de industrialización que exigía la
preparación del personal y los cuadros indispensables para impulsar el desarrollo del país en
todos los órdenes. Comienza, además, un debate en torno a cuál es la función de la Universidad
en la tarea de formar esa fuerza técnica necesaria y cuál es el rol que le cabe al Estado y al
Gobierno Revolucionario en este proceso.
En 1959, Ernesto Guevara diserta (en una serie de conferencias y discursos expuestos en varias
universidades cubanas) sobre “los deberes revolucionarios del estudiantado en relación con la
Universidad”21. Para él, la Universidad tiene la tarea fundamental de formar los técnicos y
profesionales que el nuevo sistema social necesita, “es la gran responsable del triunfo o la derrota,
en la parte técnica, del gran experimento social y económico que se está llevando a cabo en
Cuba”. Dicha institución, hasta el triunfo de la Revolución, se encontraba orientada a cubrir las
necesidades de un sistema económico que no se correspondía con el que Cuba comenzó a gestar
después de 1959, “la universidad estaba orientada a dar a la sociedad toda una serie de
profesionales que encajaban dentro del gran cuadro de las necesidades del país en la época
anterior”. Por esta razón, el Che afirma que se hace necesaria la discusión sobre la
transformación de la Universidad.
Los cambios en la estructura económica de Cuba tienen como eje y fundamento una economía en
la que el Estado, a través de la conducción del Gobierno Revolucionario, planifica las
proyecciones de las distintas ramas de la producción y la industria, “la industrialización de Cuba,
que es consecuencia directa de la Reforma Agraria, se hará por y bajo la orientación del Gobierno
Revolucionario”22. Para que los objetivos de la economía se cumplan, es necesaria una
determinada fuerza técnica. Por lo tanto, Guevara sostiene que el Estado y el Gobierno
revolucionarios deben formar parte del gobierno universitario: “el único que puede (…) precisar
con alguna certeza cuál va a ser el número de estudiantes necesarios y cómo van a ser dirigidos
esos estudiantes en las distintas carreras de la Universidad, es el Estado”, “nadie más que el
Gobierno Revolucionario que planifica el desarrollo industrial del país tiene derecho a fijar las
20 En su Primer Manifiesto al Pueblo de Cuba (8 de Agosto de 1955), el Movimiento 26 de Julio incluye en su programa “la proscripción del latifundio (…) la industrialización inmediata del país mediante un vasto plan trazado e impulsado por el Estado (…) la nacionalización de los servicios públicos (…) la reforma general del sistema fiscal (…) la reorganización de la administración pública (…) la reestructuración del Poder Judicial (…) la confiscación de todos los bienes a todos los malversadores de todos los Gobiernos”. Como vemos, las primeras medidas del Gobierno Revolucionario se encuentran en total sintonía con el programa levantado y defendido por el movimiento revolucionario en los años anteriores a la Revolución.
21 GUEVARA, E., Reforma universitaria y revolución, intervención en el ciclo de conferencias acerca de Universidad y Revolución en la Universidad de Oriente, 17 de Octubre de 1959. Disponible en http://ww.lamella.com.ar/index.php/esto-leemos/movimiento-estudiantil/27-reforma-universitaria-y-revolucion
22 GUEVARA, E., “Discurso al recibir el Doctorado honoris causa de la Universidad Central de Las Villas, 28 de Diciembre de 1959, en La reforma universitaria. Desafíos y perspectivas noventa años después, Sader, Aboites, Gentili (comp.), CLACSO, Buenos Aires, 2008, pp. 284-288.

características y la cantidad de los técnicos que necesitará en un futuro para llenar las
necesidades de esta nación”.
La incorporación de los intereses del Gobierno Revolucionario en el gobierno universitario implica
la pérdida de la autonomía, principio defendido históricamente por el movimiento estudiantil
cubano. Ernesto Guevara plantea, sin embargo, que esta pérdida es necesaria. El movimiento
estudiantil fue uno de los principales motores de la Revolución, junto a las masas de obreros y
campesinos. Como partícipes activos del proceso revolucionario, los estudiantes universitarios
contrajeron por un lado, el deber de estar junto al pueblo, de realizar las acciones necesarias para
su emancipación y, por otro lado, de transformar la universidad y convertirla en una institución al
servicio del mismo. Al ser el Gobierno Revolucionario el legítimo representante del pueblo, tiene el
derecho de intervenir en los asuntos universitarios. “Esa integración más sólida [entre el pueblo y
la universidad a través del Gobierno Revolucionario] significa pérdida de autonomía, y esa pérdida
de autonomía es necesaria a la Nación entera”.
La Reforma Universitaria de 1962
(o cómo lo no dicho también constituye un hecho político)
El 10 de Enero de 1962 entra en vigor la Reforma Universitaria en Cuba al publicarse en la Gaceta
Oficial de la República el documento “Bases Fundamentales para la Reforma de la Enseñanza
Superior”. El documento de la Reforma califica a la Educación Superior anterior a 1959 como “un
sistema desvertebrado, tocado por la corrupción, inservible a los altos fines de la renovación y el
desarrollo económico, político y moral [y que] se había mantenido al margen y de espaldas a la
nación”23. Algunos de sus aspectos más significativos son “el definir los fines de la Universidad
que contempla suministrar enseñanza a sus alumnos y extenderla en lo posible a todo el pueblo;
la organización de un amplio sistema de becas estudiantiles; la creación de diversas comisiones
para el desarrollo universitario, entre ellas, Docencia, Investigaciones y Extensión Universitaria;
nueva estructura de carreras, tomando en cuenta las necesidades del desarrollo del país”24
La Reforma Universitaria de 1962 definió las ideas rectoras del modelo de formación cubano: la
unidad entre la educación y la instrucción, la vinculación de la teoría con la práctica (o de la
educación con el trabajo) y la ampliación del acceso. Tenía como objetivos fundamentales la
formación de profesionales de nivel superior en el número y calidad que demandaban las
necesidades del pais y la formación de ciudadanos dispuestos a servir a la patria y a la humanidad
con la eficiencia, el desinterés y la abnegación necesarias.
Como vemos, la autonomía universitaria no aparece mencionada en el documento de la Reforma
Universitaria de 1962, así como tampoco se hace presente como reivindicación en la Constitución
23 MARTÍN SABINA, E., “La reforma de Córdoba. Impactos y continuidad en las experiencias de la República de Cuba” en La reforma universitaria. Desafíos y perspectivas noventa años después, Aboites, Gentili, Sader (comp.), CLACSO, Buenos Aires, 2008. Pág. 126.
24 Idem. Págs. 126-127.

de la República25. Esto no representa un hecho menor, sino que se encuentra directamente
relacionado con los debates sobre la autonomía que, como hemos visto, atravesaron la historia
del movimiento estudiantil cubano. La ausencia de este principio en la Reforma Universitaria de
1962 expresa, paradójicamente, una presencia: la de un nuevo contrato entre la universidad y la
sociedad.
Algunas conclusiones
Como vimos a lo largo de nuestro estudio, el reclamo por la autonomía universitaria (y su
incorporación en términos de principio fundamental y condición de posibilidad innegociable al
Programa de la Reforma Universitaria) adquirió su sentido en el marco del carácter antiimperialista
adoptado por la lucha del movimiento estudiantil cubano.
Durante los períodos dictatoriales, caracterizados por una casi total injerencia de los intereses
imperialistas norteamericanos en la vida económica, política y social del país, por la corrupción y
la represión generalizadas por parte del sistema político y judicial y de los gobiernos pro-
imperialistas y por la dominación cultural que les daba sustento en las instituciones creadas en la
sociedad civil, el principio de autonomía representó la posibilidad de resguardo de la influencia y el
dominio de intereses contrarios al movimiento estudiantil, así como la puerta necesaria para
gestar una disputa político-ideológica al interior de la Universidad y una oposición política que se
proyecte hacia fuera de ella.
Sin embargo, con el triunfo de la Revolución (en cuyo proceso el movimiento estudiantil tuvo un rol
protagónico incuestionable) los estudiantes vieron realizadas muchas de las transformaciones a
las que adhirieron,
El antiimperialismo representaba ahora un sentimiento de la nación entera, la represión por parte
de las fuerzas públicas fue desarticulada al ser modificadas sus estructuras
(qué pasa cuando desaparece el imperialismo y la política corrupta que lo sustenta?)
25 Ver Constitución de la República de Cuba en http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm