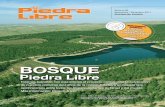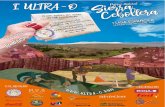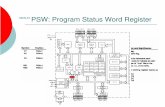Motines Del 51-Libre
-
Upload
constanza-gonzalez-pavez -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
description
Transcript of Motines Del 51-Libre
-
Guerra civil, guerra social y miedo patricio. La intervencin popular en los motines del 1851*
Daniel Palma Alvarado
Qu es un motn? Alguien lo compar a un incendio de paja seca, a un ataque de piraas furiosas, a un dragn de cien cabezas que despide llamas por sus cien bocas, a un tropel de mil toros desbocados. En el motn, cada uno de los que intervienen pierde su personalidad y se vuelve nmero, masa, impulso ciego, fuerza bruta. Y anulando su conciencia, deja aflorar a la superficie los ms primitivos instintos1.
El epgrafe evoca de alguna manera la idea comn acerca de lo que es un motn. Vienen a la mente multitudes agitadas, exaltadas e iracundas que en un abrir y cerrar de ojos, sin mayor planificacin, son capaces de armar un desorden descomunal, volcando su rabia acumulada contra todo aquello que simboliza a los culpables de su frustracin.
El ao de 1851 en Chile estuvo plagado de motines, tanto antes, durante como despus de la guerra civil que sobrevino a raz de la sucesin presidencial. La atencin de los historiadores, sin embargo, se ha centrado fundamentalmente en este ltimo aspecto de la turbulenta coyuntura 1850-51, omitiendo los matices y la diversidad de estallidos que se produjeron a lo largo de todo el pas y que afectaron especficamente a las provincias de San Felipe, Santiago, Concepcin, La Serena, Atacama, Valparaso, la Araucana y Magallanes.
El objetivo de este ensayo es dar cuenta de la multiplicidad de formas que adopt la movilizacin en esos aos, particularmente entre los sectores populares, y plantear algunas hiptesis que puedan enriquecer su comprensin, antes que subordinar todo al conflicto poltico resuelto por las armas en la batalla de Loncomilla (8 de diciembre de 1851), donde se enfrentaron las tropas gobiernistas encabezadas por el general-presidente Manuel Bulnes y los opositores autodenominados revolucionarios, agrupados en torno al general penquista y derrotado candidato presidencial Jos Mara De la Cruz.
1. Historiografa e historia de los motines del 50-51
En el marco de la narracin de los acontecimientos polticos y blicos que sacudieron al pas tras conocerse la eleccin de Manuel Montt a la presidencia de la Repblica, los historiadores liberales del siglo XIX, como Benjamn Vicua Mackenna y
* Texto publicado en E.Bohoslavsky y M.Godoy (eds.), Construccin estatal, orden oligrquico y respuestas sociales. Argentina y Chile, 1840-1930, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Prometeo Libros, Buenos Aires, 2010, pp.239-263. 1 Descripcin aparecida en: http://groups.msn.com/ELREYDAVID/notiene.msnw
-
2
Diego Barros Arana, ofrecen descripciones centradas en los pipiolos y sus reivindicaciones, con escasas referencias a los protagonistas populares de los motines, que aparecen, pero sin un gran esfuerzo emptico hacia su historicidad por parte de los autores2. El centralismo de Santiago y la postergacin de las provincias, as como las demandas de la oposicin pipiola en pos de mayores derechos civiles y polticos son citados por estos autores como los motivos ms importantes de la agitacin y, por consiguiente, convertidos en los factores que explicaran mayormente la ocurrencia de los motines que tuvieron lugar en el contexto blico. Se omite toda referencia a las demandas que pudieran haber movilizado a otros actores como el pueblo urbano o los trabajadores mineros, quienes apenas son descritos como turbas insolentes, animadas por instintos primitivos de saqueo y desorden.
Ya en el siglo XX, en los trabajos de historiadores como Luis Vitale, Luis Alberto Romero, Cristin Gazmuri y Sergio Grez, aunque sin mucho ms datos, el actor popular cobra mayor relieve y los motines empiezan a adquirir otro carcter, desvinculado en alguna medida de la guerra oficial por la supremaca poltica3. Nuevos ingredientes se instalaron en el anlisis, como el influjo del ideario del 48 francs que se tradujo en llamados a la movilizacin callejera y la proliferacin de encendidos discursos por parte de los denominados girondinos chilenos; el rol desempeado por un tipo de organizacin sustentado en el modelo de la Sociedad de la Igualdad de Santiago y que implic los primeros esfuerzos asociativos de los artesanos; o la consideracin de la situacin econmica del pas. Jos Bengoa, por su parte, ha develado los motivos de la participacin de los mapuches en los eventos del 51, llamando la atencin sobre las peculiaridades de su sistema de alianzas y los temores que despertaba entre ellos el expansionismo del Estado chileno4.
Por la importancia que tuvo en el imaginario de la poca, inclusive mucho tiempo despus de disolverse, la atencin de los historiadores se ha centrado especialmente en la Sociedad de la Igualdad. Su participacin aparece documentada en varios de los motines del 51, pero distorsionada por los estereotipos que desde entonces recayeron sobre quienes planteaban reformas ms o menos radicales al llamado rgimen portaliano. Los trabajos de los autores mencionados ayudan a ponderar la real incidencia de los igualitarios en esta coyuntura y evaluar su papel en las distintas ciudades que operaron.
Fundada en marzo de 1850 por hombres como Santiago Arcos y Francisco Bilbao y disuelta en noviembre del mismo ao, la Sociedad de la Igualdad haba nacido siendo una amalgama entre una nueva forma de sociabilidad poltica, de carcter populista y modernizante, abierta a sectores populares y un rgano instrumental de lucha contingente contra el gobierno, financiada por la oposicin oligrquica y, en particular, por el grupo del
2 Vase por ejemplo: Benjamn Vicua Mackenna, Historia de la jornada del 20 de abril de 1851: una
batalla en las calles de Santiago, Estudio preliminar Cristin Gazmuri, Instituto de Historia, P.Universidad Catlica de Chile, Santiago, 2003 y Diego Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile, tomo II, Imprenta, Litografa y Encuadernacin Barcelona, Santiago, 1913. 3 Entre los aportes ms influyentes habra que mencionar: Luis Vitale, Las guerras civiles de 1851 y 1859 en
Chile, Universidad de Concepcin, Serie Historia Social, Concepcin, 1971; Luis Alberto Romero, La Sociedad de la Igualdad. Los artesanos de Santiago de Chile y sus primeras experiencias polticas, Instituto Torcuato di Tella, Buenos Aires, 1978; Cristin Gazmuri, El "48" chileno. Igualitarios, reformistas, radicales, masones y bomberos, Universitaria, Santiago, 1998; y Sergio Grez, De la regeneracin del pueblo a la huelga general. Gnesis y evolucin histrica del movimiento popular en Chile, DIBAM, Santiago, 1997. 4 Ver su Historia del pueblo mapuche, Sur, Santiago, 1985, pp.164-165.
-
3
ex ministro Vial, plantea Gazmuri en el trabajo ms documentado al respecto5. La realidad de esta organizacin, sin embargo, dist bastante de la imagen conspirativa, amenazante y confrontacional que el gobierno intentaba sembrar en la opinin pblica. Al contrario, no se trataba de una sociedad secreta. A diferencia de los grupos carbonarios o los jvenes de Italia, Alemania, Irlanda, etc. en boga en Europa por influjo de Mazzini, no ligaba a sus socios un juramento existencial irrenunciable; su carcter conspirativo era vocinglero e ingenuo. (...) No se conoce que haya propiciado o cometido acto violento alguno (al menos la de Santiago) antes del motn del 20 de abril de 18516.
Los propsitos de la Sociedad de la Igualdad quedan muy claros en las palabras de su impulsor, Santiago Arcos, cuando hizo la siguiente mocin en una de sus asambleas: Nos reunimos para formar la conciencia pblica; es decir, para ilustrarnos en los derechos que nos conceden las leyes y en los deberes que nos imponen. () Los trastornos, el empleo de la fuerza, slo sirven para dar glorias intiles al que triunfa: queremos la paz, la tranquilidad, porque de ellas solas podemos esperar la prosperidad de la repblica7. Podemos plantear entonces que la amenaza igualitaria que el gobierno empez a visualizar por todas partes y que fue aducida para declarar el estado de sitio en noviembre de 1850, en realidad nunca existi como tal8. Sus actuaciones, tanto en San Felipe como en Santiago, as lo corroboraron como se ver luego. El propio Vicua Mackenna rememor, no sin cierta desazn, muchos aos despus: La Sociedad de la Igualdad de la capitalfue slo capaz de producir un estado de sitio y, justificarlo!9. Pero de todos modos, su mera existencia y la intervencin de algunos de sus componentes populares en los motines de San Felipe, Santiago, La Serena y Valparaso, constituyen un elemento importante para analizar los acontecimientos del 1851 y nos sitan ms all de la estrechez de la explicacin basada en la pelea de futres que desemboc en la guerra civil.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que Chile se vea tensionado por una serie de problemas en otros frentes. La situacin econmica era delicada despus de unos quince aos de crecimiento, debido a la crisis europea de 1847-1848 que hizo bajar los precios de las materias primas e impuso restricciones al comercio. Sin ir ms lejos, las rentas aduaneras de 1848 disminuyeron en $ 162.000 en relacin al ao anterior10. Esta situacin increment el descontento entre vastos sectores de la poblacin chilena, acosados por el hambre y la desocupacin. Domingo Sarmiento profetiz en 1850: Hay pues, una revolucin en Santiago. Esta poblacin, noble o plebeya, rica o pobre, est desocupada o sus ocupaciones no le dan bastante para desenvolverse. () Estas masas de hombres, secretamente labrados por el malestar general, estarn dispuestas a echarse al cuello del gobierno, toda vez que haya quien les diga que el gobierno tiene la culpa de ello11. Pese a que ya se iniciaba el boom triguero debido a la apertura del mercado californiano, los efectos de la crisis, o al menos su recuerdo cercano, pueden ayudar a comprender lo sucedido desde fines de 1850 y la preocupacin de hombres como Sarmiento.
5 Gazmuri, op.cit., pp.85-86.
6 Ibd., p.75.
7 Jos Zapiola, La Sociedad de la Igualdad y sus enemigos, Guillermo Miranda Editor, Santiago, 1902,
pp.20-21. 8 Esto contrasta con la propaganda igualitaria, aunque en mayor medida la de su brazo pipiolo, que adopt
una perspectiva insurreccional, como se aprecia en el peridico La Barra que en octubre de 1850 llam explcitamente a la revolucin, aunque no pas de ser una declaracin de intenciones. Artculo Por qu queremos la revolucin del 15 de octubre de 1850. 9 Vicua Mackenna, op.cit., p.187.
10 Vitale, op.cit., p.8.
11 Citado en Grez, op.cit., p.315.
-
4
Los factores sealados por la historiografa ciertamente tuvieron su parte en los motines de 1850-51 y nos permiten acercarnos a sus peculiaridades, pero queda pendiente un acercamiento ms pormenorizado a cada uno de estos episodios y as apreciar las conexiones entre ellos. Acaso los movimientos de San Felipe, Santiago, Concepcin, La Serena, la Frontera, Magallanes, Chaarcillo y Valparaso estuvieron de algn modo vinculados? Su incidencia se puede explicar nicamente sobre la base de los factores antes mencionados? De buenas a primeras, queda la sensacin que los motines estuvieron escasamente relacionados unos con otros, pese a ocurrir en un corto intervalo de tiempo. No obstante, al analizarlos en su conjunto se aprecian como eventos sintomticos de que los problemas del Chile de mediados del siglo XIX no se reducan al conflicto poltico entre gobierno y oposicin, menos cuando vemos turbas sobrepasando los lmites impuestos por la autoridad a lo largo y ancho del pas. Para este ensayo escog cuatro de aquellos motines, quizs no los ms grandes, pero que ilustran la diversidad de motivaciones y efectos que se presentaron en esta coyuntura extremadamente agitada. Valga, en primer trmino, una breve resea de los acontecimientos.
San Felipe, 5 de noviembre de 1850 El motn de San Felipe fue el primero de todo este ciclo. La ciudad era un
importante centro de agitacin poltica contra el gobierno, donde sobresala un grupo de opositores compuesto por personas muy influyentes en el departamento, ya sea por su rango social o por la figuracin en ciertos cargos de la administracin local12. Muchos de ellos formaron una Sociedad de la Igualdad, con presencia de buen nmero de artesanos, pero bajo el liderazgo de estos propietarios y profesionales que adems ejercan los principales cargos municipales. Con la sola excepcin del regidor don Manuel Altamirano, natural de Chilo, todos los capitulares de San Felipe eran igualitarios13. La dominante presencia opositora se aprecia tambin en el hecho de que en septiembre de 1850 fue decretada la disolucin del Batalln Cvico por el gran nmero de miembros que adheran a la oposicin, entre ellos Ramn Lara, presidente de la Sociedad de la Igualdad local.
El 5 de noviembre de 1850 fueron apresados el mencionado Lara y el abogado Benigno Caldera, acusados de promover la alteracin al orden y desobedecer a la autoridad. Esta medida arbitraria gatill la furia de la comunidad. Cuenta Barros Arana que la multitud convocada a la plaza por las campanas que tocaban a rebato, y capitaneada por algunas personas de cierta representacin, acuda a entradas de la tarde al cuartel cvico, y pona en libertad a los presos14. Segn un testigo, en el motn participaron 360 miembros de la Sociedad de la Igualdad de San Felipe15. Mientras Lara tomaba el mando de los contingentes armados de la ciudad, la autoridad a cargo de la villa -Blas Mardones- era apualada y se expandan los disturbios. Las consignas apuntaban contra el juez de letras
12 Karin Schmutzer, La revolucin de 1851 en Aconcagua, Tesis de Licenciatura en Historia, PUC, Santiago,
1984, p.11. El gran mrito de este trabajo es el captulo III que contiene pequeas biografas de la mayora de los cabecillas de estos sucesos. 13
Vicua Mackenna, op.cit., pp.170. Segn Gazmuri, poco despus de la creacin de la Sociedad de la Igualdad en esta ciudad, en septiembre, se creara an otra asociacin de caractersticas similares, la Sociedad Aconcagina. Ambas sociedades actuaran estrechamente ligadas. Al parecer, la Sociedad de la Igualdad de San Felipe estaba compuesta por guardias nacionales que en parte eran, adems, artesanos, en tanto que la Aconcagina estaba integrada por la oligarqua opositora de la provincia. En op.cit., p.99. 14
Barros Arana, op.cit., p.524. 15
Schmutzer, op.cit., p.47, nota 6. Para esta autora fue en la Sociedad de la Igualdad de San Felipe donde se origin el motn del 5 de noviembre. (p.48).
-
5
Juan Fuenzalida y el Intendente Jos Manuel Novoa, acusado incluso ante el Congreso y subrogado por el malherido Mardones16.
Ante el evidente peligro de que el liderazgo de los igualitarios se viera sobrepasado por la multitud, los hombres principales tomaron rpidamente el control de la situacin. Haba que contener a la turba y cuidar el orden pblico. El pueblo, dice Barros Arana, haba encontrado 500 fusiles y municiones, pero estos no fueron utilizados porque el objetivo era evitar los excesos que haca temer la intervencin del populacho en aquellas ocurrencias17. Esto se ve corroborado por la nota que el Cabildo de San Felipe envi a Santiago cinco horas despus del motn y tras constituirse en junta gubernativa. All lo expres claramente: Por ahora, bstenos decir que por conservar el orden pblico amenazado terriblemente, hemos aceptado el cargo que investimos, pero respetando la autoridad de V.E. a cuya disposicin ponemos la fuerza de que nos hemos hecho cargo18. Cuando arribaron las tropas gobiernistas a contener la rebelin no hubo la menor resistencia. Este accionar revela el corto alcance que haba tenido el motn -al menos en la visin de sus cabecillas- y su carcter de desorden local antes que estallido revolucionario con reivindicaciones de otro tipo.
Yendo ms lejos todava, Vicua Mackenna baj totalmente el perfil a este movimiento, refirindose a cosas del destino y aquel suceso casual, negando de paso cualquier vnculo con la Sociedad de la Igualdad de Santiago19. Todo se habra reducido a una simple asonada, nacida del acaloramiento de la clase obrera, provocada por la prepotencia de un funcionario del gobierno20. Parece haber sido la nica accin relevante de los igualitarios sanfelipeos que luego de estos hechos debieron disolverse y no actuaron tampoco en los conatos que se produjeron al ao siguiente en apoyo a los rebeldes de La Serena21.
Sin lugar a dudas, lo ms interesante de este caso fue la intervencin bastante contundente de los artesanos y vecinos, adems del populacho que tuvo que ser contenido y cuya pista habra que rastrear un poco ms. Qu aun a toda esta gente? Quienes se han pronunciado sobre el tema indican la animosidad contra el gobierno y sus funcionarios, compartida a raz de la persistencia de problemas domsticos como el mal estado de los caminos y de las comunicaciones con Argentina o el abandono en que los mantena la capital22.
En definitiva, la historiografa de estos sucesos deja la impresin de que se trat de un curioso motn que supo aglutinar a distintos sectores sociales en torno a una serie de demandas acotadas al plano local pero que, en suma, se quedaron con las manos vacas.
16 Ver Schmutzer, op.cit., pp.57-62.
17 Barros Arana, op.cit., p.525.
18 En Vicua Mackenna, op.cit., pp.173-174, quien publica los documentos ms importantes de este episodio
en el apndice. 19
Vicua Mackenna, op.cit., p.175. Zapiola en su texto expresa la misma opinin. 20
Ibd., p.168. Cuando alude a clase obrera, se refiere a cierto poderoso y noble ncleo de unin cuyo centro era antes, no el taller, sino las cuadras de sus compaas en los cuarteles de la guardia nacional. Los artesanos de ms valer eran las clases del batalln cvico de San Felipe. 21
Dice Schmutzer: creemos encontrar ciertas diferencias entre los elementos revolucionarios que se movilizaron en 1850 y en 1851. En el primer caso, los que sobresalen son los miembros de la Sociedad de la Igualdad y las autoridades locales en ejercicio y ex-autoridades, principalmente aquellas relacionadas con el cuerpo municipal. Si bien es cierto que muchos de los actores de 1850 continuaran sindolo en 1851, el elemento opositor que prima en este ao es el de los grandes hacendados, quienes por su parte arrastraran al sector campesino. (op.cit., p.146) 22
En Schmutzer, op.cit., captulo II, todo esto est bien desarrollado.
-
6
Ms aun, el 7 de noviembre fue decretado el estado de sitio, suprimida la Sociedad de la Igualdad y, unos meses despus, el odiado juez de letras Fuenzalida fue designado Intendente de la provincia.
Santiago, 20 de abril de 1851 De los motines que analizaremos aqu, el de Santiago fue el que caus mayor
conmocin, tanto por quienes se involucraron en l como por sus efectos en la poltica contingente. Su gestacin obedeci primordialmente a la perspectiva insurreccional de parte de la oposicin pipiola que en un acto desesperado buscaba anular la candidatura a la presidencia de la Repblica de Manuel Montt. Con ese propsito se consigui el respaldo del coronel Pedro Urriola, quien se rebelara junto a su tropa y forzara al gobierno a echar pie atrs en su intencin de imponer a Montt.
El papel de la disuelta Sociedad de la Igualdad fue menor en vista del desbande producido tras el arresto o relegacin de sus figuras ms emblemticas una vez decretado el estado de sitio algunos meses atrs, precisamente tras los eventos que haban tenido lugar en San Felipe. Slo un reducido grupo de igualitarios sigui actuando, pero sumndose a los planes conspirativos de los dirigentes pipiolos. La oposicin acariciaba el mito de una sublevacin en la que se entremezclaban el putsch y la jornada revolucionaria a la parisina23. Como bien indica Romero, pese a que se insista en las ideas originarias de movilizacin del pueblo al estilo de las jornadas parisinas, el apoyo a un golpe militar que, en definitiva, slo reclamaba la renuncia del ministerio y el retiro del apoyo a Montt, significaban un retroceso considerable respecto de los postulados iniciales de la Sociedad24.
En el motn del 20 de abril particip el regimiento Valdivia -comandado por el coronel Urriola, coordinado con los pipiolos y disminuidos grupos de igualitarios- al que se sumaron espontneamente muchos transentes. Vicua Mackenna seala que ningn obrero o artesano estaba al tanto del levantamiento en la noche previa, a pesar de que se proclamaba a los cuatro vientos que se contara con el concurso de cinco mil igualitarios25. Sin embargo, en las calles al da siguiente slo hubo dos ncleos de igualitarios que combatieron, totalizando unas diez a quince personas en su mayora artesanos26.
La historia es ms o menos conocida: la intentona de Urriola fall, pereciendo en la refriega el coronel. No obstante, al igual que en San Felipe, la multitud irrumpi en escena, diversificando la composicin social de los participantes en estos hechos. El pueblo en sus diversas categoras de trabajo y de desgracia, -sostiene Vicua Mackenna- se agrupaba hacia el centro con evidente simpata por la causa de la revolucin, porque para el que sufre, todo cambio es un halago porque es una esperanza. Pero ningn brazo se comeda
23 Grez, op.cit., p.347.
24 Romero, op.cit., p.67.
25 A las diez de la noche del 19 de abril no haba sino una docena incompleta de hombres que
estuvieran iniciados en el terrible secreto Los dems miembros del partido, los ms altos, cual su presidente Sanfuentes; los ms humildes, como los grupos igualitarios y sus jefes, slo sospechaban. Vicua Mackenna, op.cit., p.269. 26
El 20 de abril slo hubo dos pequeos ncleos de igualitarios que tomaron las armas. En el primero de ellos participaron los trabajadores Rudesindo Rojas, Manuel Lcares, Paulino Lpez, Domingo Larrosa (sargento del batalln N5), Juan Vargas (repartidor de una tienda de zapatos) y, tal vez, un par ms, es decir, seis u ocho personas. Formaban parte del segundo grupo, adems de Bilbao y Recabarren, Ambrosio Larrecheda (quien era al mismo tiempo sargento de cvicos) y otros dos o tres trabajadores. Grez, op.cit., p.349, nota 980 (segn informacin tomada de Vicua Mackenna).
-
7
a levantar una barricada, ni siquiera a empuar un mal fusil. Slo la clase que hoy se denomina pililos, el antiguo y bravo roto de nuestras ciudades coloniales, especialmente el roto de Santiago, se armaba y escupase las manos como si se tratara de un simple duelo a cuchillo27.
Otras versiones de testigos dan cuenta del entusiasmo popular ante el motn y que por falta de armas habran sido abatidos. El subteniente Jos Antonio Gutirrez, por ejemplo, seal que los militares insurrectos se encontraron rodeados por todas partes de un inmenso pueblo; tanto que si en esos momentos hubiramos tenido armas y municiones se podran haber armado tres mil hombres, por lo menos, tal era el entusiasmo con que nos pedan armas para ayudarnos28. Por mucho que el testigo est exagerando, evidentemente se trata de personas ajenas al mundo artesanal. De hecho, el grueso de los muertos y detenidos provinieron de este estrato pililo. Y estos pililos evidentemente no estaban ah debido a los vaivenes de la coyuntura poltica, como lo capt el propio Vicua Mackenna: En cuanto a la turbamulta que nos haba venido siguiendo desde los arrabales esa slo peda dinero; pero al mismo tiempo peda fusiles. Esta era la leva revolucionaria del motn, la carne de can de las batallas. Esos queran pelear por pelear29.
Mientras muchos artesanos, movidos por el temor, corrieron al llamado de los cuarteles de la Guardia Cvica, el populacho de los arrabales no rehuy la accin con la secreta esperanza de paliar la desmejorada situacin en que se encontraba o, como seal un participante, para robar y engullir todo lo que pillan30. Pero, en verdad, la revolucin liberal no haba calado hondo en el pueblo santiaguino, despertando una simpata espontnea, pero no un fervor militante31. Predomin as el carcter de levantamiento militar.
En relacin a la impronta del 48 francs, sta fue magnificada en la propia poca y, si bien se presentaron algunos rasgos de levantamiento civil-urbano al estilo parisino (como las turbas pililas en las barricadas levantadas bajo la gua de Bilbao32), no tuvo prcticamente injerencia en el plano de las ideas ni produjo cambio alguno. En ese sentido, el motn ofici de sepulturero de los igualitarios de Santiago y resitu el conflicto central en el plano de una lucha netamente intra-oligrquica.
27 Vicua Mackenna, op.cit., p.301. Respecto al vocablo pililo, Zorobabel Rodrguez afirm en su
Diccionario de Chilenismos de 1875: Menos usado que roto, que es el calificativo que sirve de ordinario para designar a los individuos de la ltima clase, a los ms pobres, desaliados y zaparrastrosos, tiene una significacin muy semejante (Ediciones Universitarias de Valparaso, 1979, p.374). 28
Apuntes de los sucesos del 20 de abril en que tuvo parte don Jos Antonio Gutirrez, citado en Grez, op.cit., pp.350-351. 29
Citado en Romero, op.cit., p.69. 30
Datos sobre el 20 de abril de Don Angel Vsquez, citado en Grez, op.cit., p.351, nota 988. 31
Grez, op.cit., p.351. 32
Claro que las barricadas no emularon precisamente el modelo francs. Comenta Francisco Antonio Encina, basado en el relato de Vicua Mackenna, que Bilbao con el concurso de los 15 igualitarios y del pueblo, inici la construccin de una en las esquinas de la iglesia de las Claras y la de San Juan de Dios, separadas por unos 60 pasos. El material se extrajo de la barraca inmediata de Santiago Cueto. Mas, tuvo la desgraciada idea de utilizar una gran cantidad de sacos con nueces que estaban all embodegados y los curiosos y mirones, que ya pasaban de mil y que estaban hambrientos, iban vaciando los sacos junto con colocarlos y comindose las nueces, con el pan que haban quitado a algunos repartidores que acertaron a pasar a sus alcances. Fue, pues, necesario rehacer la barricada con materiales no comestibles. Historia de Chile, tomo XII, Nascimento, Santiago, 1970, p.304.
-
8
Valparaso, 28 de octubre de 1851 El puerto fue escenario de una seguidilla de conatos y conspiraciones durante los
aos 1850 y 1851 y tambin cont con su Sociedad de la Igualdad que mantuvo lazos con la de Santiago. En el marco de la guerra civil que estall en septiembre de 1851 entre las fuerzas del gobierno y el insurrecto general Cruz, una confabulacin, bien planificada, encabezada por el franciscano espaol Jos Mara Pascual y ciertamente imbuida del espritu igualitario, adquiri caracteres de motn urbano.
Encina es uno de los pocos historiadores que proporciona alguna informacin sobre este episodio escasamente conocido. Cuenta que, aprovechando la menor vigilancia del gobierno en Valparaso y considerando la importancia estratgica de esta plaza, hubo por parte de los pipiolos numerosas tentativas fracasadas para apoderarse de ella. Un comit revolucionario en Santiago, dirigido por el futuro presidente Domingo Santa Mara, habra sido el impulsor de un nuevo intento materializado el 28 de octubre de 185133. La accin aparece encabezada por el ya mencionado cura Pascual, poseedor de alguna formacin militar (haba sido soldado en las guerras carlistas de su patria), y ferviente partidario de las ideas del 48 europeo. Al decir del obispo Salas, que lo conoci y lo tena por semiloco, su mxima favorita era que toda arma es grata a Dios cuando se esgrime a favor de la buena causa34.
En horas de la tarde se produjo el asalto al cuartel del batalln N 2 de cvicos, perpetrado por un grupo indeterminado de revolucionarios, al que se sumaron varios cientos de hombres del pueblo, que se armaron con los fusiles de los cvicos35. Existe constancia de la numerosa participacin de artesanos en este motn, liderados por los sastres Rudecindo Rojas (quien haba combatido en el motn de Santiago) y Manuel Villar36. La Biblioteca Nacional rene una serie de panfletos y proclamas de estos sucesos dirigidas a los trabajadores, las que son portadoras del contenido social promovido por la Sociedad de la Igualdad. En este caso parece ser que s hubo alguna respuesta ms comprometida a los llamados. Consumada la toma del cuartel N 2, como por encanto cubrironse de gento los cerros inmediatos, ocurrieron en tropel los jornaleros de la playa y tan instantneo y vehemente fue el entusiasmo del pueblo, que pocos minutos despus de asaltado el cuartel, no haba un solo fusil para entregarlo a los que llegaban pidiendo a gritos que les dieran armas37.
El motn slo pudo ser aplastado por las tropas regulares dirigidas por Manuel Blanco Encalada, tras enconada lucha. Entretanto el pueblo, al cual le importaban un ardite Cruz ni Montt, form espontneamente bandas armadas, que se esparcieron por los cerros a saquear y violar38. Observamos una vez ms la heterognea presencia de artesanos, de los jornaleros de la playa y del pueblo, adems de los instigadores
33 Encina, op.cit., tomo XIII, p.107.
34 Ibd.
35 Encina, op.cit., p.108, da la cifra de 17 asaltantes y 40 revolucionarios apalabrados, pero no informa de
la presencia de los artesanos que mencionan Vitale, Gazmuri y Grez. Vitale, op.cit., p.14, es el nico que da un nmero (unos 200 artesanos), pero sin citar fuente. 36
Segn Gazmuri, ese fue un verdadero motn popular, donde encontramos, por ltima vez, el espritu del 48 chileno y la impronta igualitaria original. En este alzamiento, los actores fueron artesanos del puerto, un grupo numeroso y al parecer relativamente organizado ya antes de 1850. Adems, el autor aporta los nombres de una veintena de artesanos participantes (predominantemente sastres y carpinteros). En op.cit., pp.105-106. 37
Relato de Vicua Mackenna, citado en Grez, op.cit., p.368. 38
Encina, op.cit., p.108.
-
9
pipiolos, movidos por afanes distintos, aprovechando la ocasin abierta por la guerra civil, y tambin su liquidacin sin alcanzar a obtener logros.
Chaarcillo, 26 de octubre de 1851 Una realidad completamente diferente es la que se viva en los minerales de
Atacama desde que la fiebre de la plata haba puesto en movimiento a miles de peones que haban acudido a probar suerte en los yacimientos de Chaarcillo y Tres Puntas. El ao de 1851 se inici con problemas para los patrones. Informaba El Copiapino en el mes de enero que el mineral est tranquilo, y los peones cada da ms ensoberbecidos por la escasez de brazos. No quieren trabajar, a menos que los administradores no les anticipen a cuenta de su crecido salario, una, dos o tres onzas, o vicuas, como ellos las llaman39.
Unos das antes de producirse el motn de Valparaso, todos los nefastos pronsticos quedaron cortos cuando estall un gran levantamiento peonal en Juan Godoy (Chaarcillo), donde segn El Mercurio haban actuado agentes de la rebelde ciudad de La Serena al grito de Viva Cruz! Viva la libertad! Los ms perjudicados fueron los comerciantes establecidos en el poblado, cuyos puestos fueron saqueados40. Para reprimir a los peones fue despachado el escritor oriundo de la zona Jos Joaqun Vallejo (Jotabeche) al mando de una fuerza de cien hombres. La descripcin de lo que encontr a su llegada deja plenamente al descubierto las caractersticas que haba tenido este motn: Los destrozos hechos por los bandidos son inmensos; ha sido un furor de saqueo el que ha dominado a esta gente, dira en su reporte al Intendente Fontanes41.
Pero ms expresivo aun es el informe enviado por Fontanes al gobierno central: A las tres de la maana del 27, lleg a la Intendencia un expreso comunicndome que los mineros y rotos de Chaarcillo se haban apoderado del cuartel y apresado a la guarnicin; y que a los gritos de Viva Cruz! saqueaban el comercio y establecimientos de Juan Godoy () Segn los informes del jefe de la fuerza que mand contra esos bandidos, y segn todas las noticias que se han recogido, jams ha sufrido ninguna poblacin de Chile un saqueo ms completo, ms profundo. Los ladrones, en nmero de mil, por lo menos, despedazaron y arruinaron cuanto no pudieron esconder o llevarse consigo; y si no llega tan pronto el auxilio, habran sido incendiados los edificios del pueblo y de las minas, cuyo actual beneficio ofrecieron cebo a aquellas bandas de salvajes. Desgraciadamente, no pudo la divisin castigar con la severidad que todos desebamos este crimen, porque los bandidos, as que divisaron la polvareda lejana de los carruajes y caballera, se escondieron en las mil guaridas que ofrece Chaarcillo, y los que por all quedaban, aparecan humildes y rendidos o embriagados42.
Este motn fue el nico autnticamente popular que se verific durante esta escalada de movimientos dirigidos fundamentalmente contra el gobierno. Permite formarnos una idea de la intensidad de los antagonismos, pero esta vez en un plano netamente social. Como bien apunta Grez, a pesar de su corta duracin, el movimiento subversivo atacameo de fines de 1851 y comienzos de 1852 tuvo una profundidad y valor simblico tal vez mayor que el de otras zonas del pas. El carcter de guerra social
39 El Copiapino, 17 de enero de 1851, en Hernn Venegas, De pen a proletario. La minera de la plata y el
primer ensayo de proletarizacin. Atacama a mediados del siglo XIX, en Julio Pinto (ed.), Episodios de historia minera, Ediciones Universidad de Santiago, Santiago, 1997, p.272, nota 58. 40
Roberto Hernndez, Juan Godoy o el descubrimiento de Chaarcillo, Imprenta Victoria, Valparaso, 1932, p.177. 41
En ibd., pp.177-178. 42
Ibd., pp.178-180.
-
10
generalizada que le impusieron los sectores populares no escap a las autoridades locales43. Eptetos como ladrones, bandas de salvajes, grupos de malvados o bribones son indicativos del desprecio, y tambin del temor, que los peones despertaban entre la gente decente y por lo mismo fueron duramente reprimidos. Al fin de todo esto, seor Ministro, no resulta otra cosa que llenar a nuestra mala crcel de bandidos (hoy encierra 136 de ellos), para gastar en custodiarlos, para vivir en una alarma permanente, para que nadie duerma tranquilo, seal el Intendente en el mismo reporte.
Aunque se achac la responsabilidad ltima por estos hechos a las consecuencias de la guerra civil en que nos han arrojado los revoltosos de La Serena y Concepcin, es evidente que estamos en presencia de problemas bastante ms de fondo, que provocaban diarias intentonas de revoluciones de rotos, como el mismo funcionario se encarg de recordar44. Todo indica que la motivacin principal en este motn fue de carcter social, desvinculada de las divisiones de la elite, y sustentada en el descontento peonal, que aprovech la coyuntura para dar rienda suelta a su resentimiento a raz de las dursimas condiciones en que extraan la riqueza que despus iba a parar a los bolsillos de sus patrones45.
Hasta aqu la sucinta relacin de los motines de San Felipe, Santiago, Valparaso y Chaarcillo. Es hora de examinar las similitudes entre ellos y aventurar una interpretacin sobre su significado.
2. La nocin de motn en la poca
El vocablo ms empleado a mediados del siglo XIX para designar los distintos alzamientos que tuvieron lugar fue el de motn. Pese a ello, cuando los autores contemporneos se refieren al trmino -como Vicua Mackenna y Barros Arana- lo hacen descriptivamente, sin precisar los contenidos del concepto. En la prensa o en las declaraciones de los testigos tambin se suele hablar de motn a secas o de los amotinados, agregndose rara vez algn epteto para precisar la cuestin. Se impone, entonces, una primera pregunta, qu se entenda por motn en aquella poca?, y vinculado con eso, cules eran sus caractersticas distintivas?
La palabra motn es de origen francs (mutin) y significa insumiso, rebelde. La Real Academia de la Lengua Espaola define el acto propiamente como movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo comn contra la autoridad constituida46. En otras palabras, se habla de motn, siempre que se trata de una accin colectiva que rebasa el orden, las normas o jerarquas que operan en una sociedad. Pero, es necesario ir ms all de estas generalidades.
Vicua Mackenna se refiri al motn de San Felipe como un acto primo popular, () completamente irreflexivo y funesto a la causa general de la Repblica47. Salta a la vista la idea de espontaneidad, casi de un instinto natural atribuido a la plebe chilena por
43 Grez, op.cit., p.362
44 Hernndez, op.cit., p.181.
45 Sobre los acontecimientos en Atacama, vase el artculo de Claudio Prez, Conflicto patricio y violencia
popular en Copiap durante la Guerra Civil de 1851, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Ao X, Vol. 2, USACH, Santiago, 2006, aparecido cuando el presente ensayo ya estaba redactado. 46
RAE, 21 edicin, Madrid, 1992, tomo II, p.1408. 47
Vicua Mackenna, op.cit, p.174.
-
11
parte de la elite. Como un arranque de barbarie, si usamos los conceptos en boga entonces; barbarie que por supuesto no entenda de la causa general de la Repblica. Barros Arana, por su parte, al relatar los mismos hechos afirma de pronto que, tras los primeros forcejeos, el tumulto tom las proporciones de un motn, sin especificar nada ms48. Pero a rengln seguido narra el apualamiento del Intendente subrogante Blas Mardones. Podemos inferir de esto que para Barros Arana la violencia formaba parte de su idea de motn, sazonando la irracionalidad propia de los actos por l descritos. La imagen que prevalece entre los patricios y propietarios es la del motn como un simple acto delictivo.
En cuanto a los participantes mayoritarios, ambos autores emplearon vocablos como rotos, populacho del arrabal o turbamulta para descalificar a las multitudes que irrumpieron en escena. Marcos Maturana, defensor del cuartel de artillera durante el motn del 20 de abril de 1851 en Santiago y Antonio Videla, comandante del batalln Chacabuco, dieron cuenta de la presencia del populacho amotinado que acompaaba a la tropa49. Cuando haba caballeros implicados se haca una diferencia. El jefe de la brigada de polica afirm tras el motn de Santiago, que fueron aprehendidos ms de ciento veinte ciudadanos y ms de doscientos hombres del pueblo (rotos) de los que parecan haber tomado parte del motn, muchos de ellos con cuchillos.50
Desenfreno, instinto, agresiones, desorden, rotos, pueden ser los ingredientes que definen mayormente la nocin de motn en el Chile de la poca, de acuerdo a estos contemporneos. Una alteracin sbita y violenta de la normalidad. O como seala Gazmuri refirindose a la liberacin del descontento antes de 1848: El fenmeno tena mucho de estallido de ira inconsciente contra un orden y un sistema que no sentan propio ni entendan, pero frente al cual reaccionaban ante agresiones evidentes y puntuales: algn exceso de autoridad especialmente brutal o situaciones ambiguas que alteraban la rutina de la diaria convivencia51. Esta visin se aproxima bastante a la que ofrece Prez Zagorin para distinguir los disturbios de las rebeliones: En primer lugar, suelen ser protestas ms espontneas, en las que la organizacin no existe o si existe, es mnima. En segundo lugar, normalmente suelen ser de duracin muy breve, uno o dos das. En tercero, sus blancos son seleccionados slo de aquello que tienen ante sus ojos, y sus objetivos, si hay alguno, no suelen ser polticos. En cuarto lugar, como espontneas explosiones de ira popular, su funcin expresiva tiende a predominar sobre cualquier propsito instrumental52.
Pero me parece que en 1850-51 hubo ms que eso, tal vez germinando precisamente en la coyuntura que estamos analizando. Algunas fuentes revelan que a la irritacin emanada de una injusticia puntual se sum una creciente dosis de resentimiento social que adicion un ingrediente de clase a los motines. En esta ciudad tenemos que sofocar, cada da, unos tras otros, los motines de rotos, que no se proponen sino el saqueo del vecindario y la muerte de los que tienen ms fortuna, se lamentaba el Intendente de Atacama en noviembre de 1851 tras el alzamiento de los peones de Chaarcillo53. Incluso funcionarios como el novel ministro del Interior, Antonio Varas, hicieron notar su preocupacin al respecto, como veremos ms adelante. El resentimiento se expresaba violentamente, caticamente, con saqueos, ataques a representantes del poder, incendios y
48 Barros Arana, op.cit., p.524.
49 Partes del 20 de abril de 1851, reproducidos en el apndice de Vicua Mackenna, op.cit., pp.461 y 463.
50 Citado en Grez, op.cit., p.351.
51 Gazmuri, op.cit., p.53.
52 Perez Zagorin, Revueltas y revoluciones en la Edad Moderna. Movimientos campesinos y urbanos,
Ctedra, Madrid, 1995, p.35. 53
Informe del Intendente Juan Agustn Fontanes, Copiap, 2 de noviembre de 1851, en Hernndez, op.cit., p.178.
-
12
destruccin de propiedad pblica y privada, como sucedi sobre todo en las regiones mineras y en la Frontera, aunque con motivaciones diferentes.
Los contemporneos identificaron tambin otro tipo de rencor que tuvo su versin poltica e ilustrada en las ideas del 48 europeo que hizo suyas la Sociedad de la Igualdad y que bien poda dar forma a resistencias ms orgnicas y doctrinarias, que desafiaban el orden social imperante. Como hemos visto, fue justamente en estos aos que un grupo de personajes de la elite pipiola abraz algunos contenidos sociales del ideario de la modernidad. Ah estn los lineamientos claramente expresados en la clebre carta de Santiago Arcos a Francisco Bilbao. De los autodenominados girondinos chilenos, durante el motn de Santiago, Bilbao encabez a un grupsculo de decididos artesanos en las barricadas de la Caada, cuando ya no haba mucho que hacer, mientras Manuel Recabarren diriga a una turba, armado de una pistola, cuando se produjo el frustrado asalto al cuartel de artillera.
Asimismo, entre los protagonistas de los motines encontraremos a pipiolos de nuevo cuo, como Jos Miguel Carrera, hijo del prcer, quien encabez las asonadas en Santiago y La Serena; a funcionarios municipales y vecinos distinguidos como en San Felipe; a religiosos como el franciscano Jos Mara Pascual y a los artesanos en Valparaso. Esta heterogeneidad desdibuja la imagen de un mero reventn popular que aflora en las narraciones que vimos al comienzo. Tomados los motines del 50/51 en su conjunto, la annima multitud alborotada comienza a adquirir una fisonoma ms definida, donde distinguimos a protagonistas diversos que se involucraron por razones tambin diferentes (polticas, econmicas, sociales) y desvirtan la imagen convencional y monoltica sobre estos estallidos54. Parece aconsejable, entonces, dejar de contemplar la caricatura del motn y matizar en torno a lo que en la propia poca se elabor al respecto.
En 1855, Juan Espinosa public en Lima su Diccionario para el pueblo, con el objeto de difundir los conceptos que por entonces circulaban entre la elite ilustrada y republicana la cual, alimentada por los acontecimientos europeos, luchaba contra el autoritarismo, los caudillos y el conservadurismo dominantes en Amrica Latina. El libro es una verdadera joya para formarse una impresin acerca del vocabulario y las ideas en boga y sirve como testimonio de la sensibilidad de quienes simpatizaron entonces con el 48 francs. Sugerimos que los conceptos all explicitados recogan las apreciaciones y experiencias de los sectores que en distintos pases latinoamericanos haban encabezado una serie de movimientos en contra del autoritarismo de cuo tradicionalista que prevaleca hacia mediados del siglo XIX y que, por tanto, bien reflejan las ideas polticas y sociales de quienes operaron en Chile55.
Una primera sorpresa la constituye el hecho que el trmino motn no aparece en el Diccionario; pero s figuran conceptos como revolucin, insurreccin, asonadas, desorden social y alborotos populares, que se emparientan directamente con aqul y ayudan a entender mejor sus contenidos. Si bien estas definiciones deben ser tomadas con cuidado y se prestan para ciertas ambigedades interpretativas, son nociones tiles en
54 Una muy interesante discusin sobre este tema, que se presta tambin para eventuales analogas, es la que
presenta el libro de George Rud, La multitud en la historia, Ed.Siglo XXI, Buenos Aires, 1971 (ed. original de 1964), especialmente el captulo XIII. 55
Sobre el alcance continental y similitudes de la lucha anti-autoritaria en esta coyuntura histrica, vase Pierre-Luc Abramson, Las utopas sociales en Amrica Latina en el siglo XIX, F.C.E., Mxico, 1999 y Luca Sala de Touron, Democracia en Amrica Latina: liberales, radicales y artesanos a mediados del siglo XIX, en Revista Secuencia, N61, Instituto de Investigacin Mora, Mxico, 2005.
-
13
funcin de lo que aqu nos concierne. Ello, porque dan cuenta de una dialctica entre lo poltico y lo social que ciertamente oper en los motines del 51 y que signific un importante cambio en relacin a las dcadas anteriores.
Quizs la definicin que ms se aproxima a la idea de motn barajada en esta poca es la que aparece bajo el rtulo desorden social. Seala al respecto Espinosa: Rara vez empieza ste por abajo, es decir, por el pueblo, y casi siempre tiene su origen en las altas regiones de la sociedad. Los abusos del poder son el origen de la mayor parte de los desrdenes que se experimentan. La ms ligera infraccin de una ley introduce el desorden, porque ya nadie sabe a que atenerse. () El pueblo en su primer empuje rara vez endereza el carro ladeado su poder desordenado pasa en veinticuatro horas, y lo que no hace en el momento deja de hacerse si lo guarda para despus. El pueblo es cruel a veces, pero pocas deja de ser justo56. Es un planteamiento muy interesante, por cuanto no slo precisa el carcter y pondera en su justa medida los lmites de este tipo de acciones, sino tambin ofrece una explicacin de su ocurrencia. Espinosa considera que para comprender las races de los desrdenes es necesario ir ms all de la causa puntual que los puede originar en un determinado momento y apunta a las injusticias congnitas a la dominacin oligrquica. Los pueblos americanos son mostrados como dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para subvertir el orden, amparados en su poder desordenado, pero lo que faltaba eran los hombres que encarnaran las nuevas ideas y pudieran efectivamente cambiar su situacin57.
A diferencia de los motines o desrdenes tradicionales (como podra ser el motn del aeronauta acaecido en 1839 en Santiago), la gran novedad suscitada a partir de los acontecimientos del ao 48 radicaba en el potencial de provocar cambios en un nivel poltico y conjugar las demandas sociales con un liderazgo que pudiera desafiar el orden tradicional imperante58. Los desrdenes por s solos no conducan a nada si no contemplaban esta cuestin. Haca falta dar el paso siguiente: la revolucin, otro concepto que se oa cotidianamente y que fue esgrimido por los gobiernos a lo largo de la dcada de 1850 para justificar la represin de todo tipo de alteracin al orden.
El mismo Espinosa al definir revoluciones afirma que al principio se le llama motn, rebelin, etc.; sus sostenedores son facciosos revoltosos, criminales, que van a parar a un banquillo si se les pilla, hacindoseles responsables de todo el destrozo consiguiente a los esfuerzos hechos por librarse de un yugo ominoso;59. Pero eso no bastaba para que pudiera hablarse de revolucin. Por un abuso contra el sentido de la palabra, se ha llamado revolucin toda revuelta; todo alboroto, todo motn de pueblo o de cuartel, y para emplear una palabra americana, todo bochinche; pero slo es revolucin lo que cambia nuestro estado social bajo un sistema cualquiera60. Esta consideracin, en definitiva, es la que ayuda a despejar la confusin que se observa entre los contemporneos a la hora de rotular los episodios de violencia, donde a menudo se entremezclaban actores y problemas de naturaleza muy distinta, desde conspiraciones cvico-militares hasta la violencia popular.
56 Juan Espinosa, Diccionario para el pueblo [1855], Estudio preliminar de Carmen McEvoy, P.Univeridad
Catlica del Per, University of The South-Sewanee, Lima, 2001, p.324. 57
Dice Espinosa a propsito de alborotos populares: Se ha alborotado a menudo al pueblo para que se alce contra la autoridad, ofrecindole hacer una revolucin a favor de su bienestar, y se ha concluido por engaarlo, dejando las cosas como antes. En op.cit., p.141. 58
Sobre el motn del aeronauta vase Gazmuri, op.cit., pp.53-54. 59
Espinosa, op.cit., p.621. 60
Ibd., p.623.
-
14
Los motines de 1850-51 en Chile debieran ser analizados en esta doble significacin: por una parte, considerados individualmente (lo que coincide con la perspectiva de la mayora de sus protagonistas), aparecen como mero bochinche o desorden social; por otra, contemplados en su conjunto y a la vista de las conexiones entre lo poltico y lo social, se transforman en barmetro de una situacin histrica que incluso, como se tema, poda adquirir ribetes revolucionarios, aunque esto sera exagerado tanto por los pipiolos como por sus enemigos.
3. Qu se ocult tras los motines del 50-51?
La pregunta que se impone tras revisar los motines seleccionados es obvia: cmo se explica tal profusin de estallidos, tan dismiles entre s, en esta coyuntura? Como hemos visto, en su momento se esgrimi fundamentalmente la agitacin derivada del conflicto poltico entre gobierno y oposicin la cual habra favorecido la ocurrencia de los motines. No se puede desconocer, por cierto, que estos acontecimientos hicieron de teln de fondo, pero ya los propios contemporneos se percataron de la limitada influencia que tuvieron las demandas pipiolas y las ideas del 48 francs entre los sectores populares chilenos.
Lo plante derechamente Santiago Arcos en 1852, mientras permaneca recluido en la crcel de Santiago: No es por falta de inteligencia que el pobre no ha tomado parte en nuestras contiendas polticas. No es porque sea incapaz de hacer la revolucin -se ha mostrado indiferente porque poco hubiese ganado con el triunfo de los pipiolos- y nada perda con la permanencia en el poder del Partido Pelucn. El pobre tomar una parte activa cuando la repblica le ofrezca terrenos, ganado, implementos de labranza, en una palabra, cuando la repblica le ofrezca hacerlo rico, y dado ese primer paso le prometa hacerlo guardin de sus intereses dndole su parte de influencia en el gobierno61. Esto fue reafirmado por Barros Arana, segn el cual la Sociedad de la Igualdad, tan temida durante algunos meses como elemento de desorganizacin, no haba hallado asiento en las ideas ni en los hbitos de las clases trabajadoras, no haba desorganizado nada, y desapareca sin dejar otro recuerdo que el de una frustrada quimera62. Encina descalific ms aun esta experiencia, tildndola de locura colectiva63. En realidad, no hubo una identificacin popular con el ideario pipiolo, a pesar de cierta confluencia con sus prohombres en organizaciones como la efmera Sociedad de la Igualdad.
Entonces, qu hubo detrs de tanto motn? A partir del anlisis de los casos examinados, se puede aventurar una primera hiptesis que tiene que ver con la emergencia de una variedad de actores populares que desde entonces empezaron a reclamar un lugar en la poltica chilena y fueron dejando de lado su pasiva sumisin a la elite. En un contexto econmico difcil que implic un deterioro en las condiciones de vida de la poblacin, se fue perdiendo el respeto a los gobernantes y patrones, como bien constat Barros Arana al describir cmo ese espritu de insubordinacin y hasta de desprecio por la autoridad, fomentado con tanto ahnco por la prensa opositora, comenzaba a extenderse en las provincias64. El tremendo salto que se produjo en cuanto a la participacin de los sectores populares (artesanos, peones mineros, pililos) en esta coyuntura es sintomtico al respecto.
61 Carta de Santiago Arcos a Francisco Bilbao, 29 de octubre de 1852, en Grez, La cuestin social en Chile.
Ideas y debates precursores (1804-1902), DIBAM, Santiago, 1995, p.135. 62
Barros Arana, op.cit., p.530. 63
Encina, op.cit., t.XIII, p.144 64
Barros Arana, op.cit., p.523.
-
15
El caso de los artesanos es el que ms ha sido puesto de relieve por la historiografa de las ltimas dcadas. Observamos los primeros afanes organizativos de una masa artesanal que exige participacin, educacin y expresa su preocupacin por la situacin econmica que los empujaba hacia una peonizacin. La nada despreciable incorporacin a las sociedades igualitarias de Santiago, La Serena y San Felipe y una incipiente organizacin gremial (que se constata, por ejemplo, entre los sastres de Valparaso) son el testimonio de estos primeros pasos que al poco tiempo daran origen a las mutuales. En ese sentido, los artesanos constituyeron un primer esbozo de movimiento obrero, repitiendo el padrn que se haba dado en otros pases65.
Estos todava tmidos intentos no pasaron desapercibidos a los gobernantes de esos aos, para quienes los artesanos se tornaron visibles en la coyuntura de 1850-51. A los ojos de la gente decente el artesano adquiri una fisonoma peculiar; hubo una toma de conciencia de su presencia, independientemente de las reacciones que esta suscitara, y los trabajadores fueron cada vez ms claramente diferenciados del populacho. Los problemas relacionados con ellos se convirtieron en inquietantes y anunciantes, sobre todo a la luz de las experiencias europeas contemporneas. Hubo preocupacin por la naturaleza moral de los trabajadores, por los problemas de ocupacin y salarios, por su inclinacin a la conservacin del orden social o a su destruccin y, tambin, por sus inclinaciones polticas66. Esta es una de las grandes novedades que aflor a raz de los motines del 50-51.
Otro tanto ocurri con el peonaje y el populacho de las ciudades que se manifest en forma bastante ms exaltada y radical contra el orden establecido. Ah estn las bandas armadas que en Valparaso se esparcieron por los cerros a saquear y violar; el populacho de San Felipe que motiv a los rebeldes a cuidar el orden pblico antes que seguir adelante con su movimiento; o los pililos armados de sus cuchillos y la turbamulta que peda fusiles en Santiago. Hace falta estudiar ms estas expresiones para poder sacar conclusiones taxativas, pero es innegable que estamos frente a un remezn fuerte, ms intenso, diverso y geogrficamente extendido que el de la poca de la independencia para zafarse del peso de la noche. Ms temprano que tarde, el descontento reventara y es eso precisamente lo que ocurri durante los motines de estos aos.
Espinosa en su Diccionario llam la atencin sobre esta cuestin al definir el concepto insurreccin: Al pueblo es al que menos se le tiene que aconsejar que no se insurreccione; pues siempre el pobre sufre con la mansedumbre de un buey, y solo se levanta, saliendo de su impasibilidad habitual, cuando se le rejonea tanto que ya la sangre le corre por todas partes; es como el cable que se revienta despus de aguantar un peso enorme67. Tal como estaban las cosas y parafraseando a Hobsbawn y Rud al aludir a los campesinos ingleses de la primera mitad del siglo XIX, al pueblo se le dej improvisar su
65 Este tema es tratado en el libro de William Jr Sewell, Trabajo y revolucin en Francia. El lenguaje del
movimiento obrero desde el Antiguo Rgimen hasta 1848, Taurus Ediciones, Madrid, 1992 (ed. original de 1980), donde afirma: hay un acuerdo casi universal sobre un punto: los artesanos cualificados, y no los obreros en las nuevas industrias fabriles, dominaron el movimiento obrero en las primeras dcadas de la industrializacin. En Francia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos, en huelgas, movimientos polticos y estallidos de violencia colectiva, se encuentran una y otra vez los mismos oficios habituales: carpinteros, sastres, panaderos, ebanistas, zapateros, albailes, impresores, cerrajeros, etc. El movimiento obrero del siglo XIX naci en el taller artesanal, no en la oscura fbrica satnica. (p.15) 66
Romero, op.cit., p.72 67
Espinosa, op.cit., p.505.
-
16
resistencia como mejor le pareciese. Era difcil que no resistiese. Su situacin haca inevitable que se produjese alguna clase de rebelin68.
Los estallidos peonales (en Chaarcillo los hubo al menos en 1834, 1839, 1847, adems del que aqu hemos analizado69) demandaron una preocupacin inmediata a la elite que sinti la estocada. El Intendente de Atacama sintetiz el miedo que se apoder de los sectores propietarios y recomend al gobierno tomar medidas urgentes: Sin medios eficaces de represin, sin una fuerza pblica que [se] les imponga, sin autoridad para castigarlos severa y oportunamente, no obstante la evidencia de su crimen, tengo que confesar que hemos tocado la crisis ms difcil que podra ponrsenos por delante. Si el Gobierno no manda aqu, ciento cincuenta hombres de tropa de lnea, o veinte mil pesos para organizar una fuerza respetable de polica, Copiap corre un gran peligro70.
Las escenas de violencia y de saqueo suscitadas a raz de los motines constituyeron una primera seal de que las cosas podan encaminarse hacia una situacin peligrosa para la clase gobernante. Convocados por los propios pipiolos, los motines tomaron un rumbo inesperado al incorporarse a ellos el bajo pueblo, tal como hemos podido ver en los casos de San Felipe, Chaarcillo y Valparaso. Como dira Vitale, los trabajadores sobrepasaron en ciertos momentos el moderado programa democrtico de la burguesa liberal71. Mara Anglica Illanes, en tanto, sugiere que en el marco de la guerra civil de 1851 en Chaarcillo se habra producido la primera experiencia poltica peonal, de modo que la accin popular directa y la guerra civil nacional han quedado, en bastante medida, imbricadas72. Refirindose a los acontecimientos posteriores, donde el denominado Ejrcito de los Libres ocup temporalmente la ciudad de Copiap en enero de 1852, aade que una parte de los trabajadores, ha traspasado el mbito y la accin de la rabia peonal reivindicativa para participar en un proceso poltico revolucionario que, en una u otra medida, coincida con sus intereses o percepciones de clase: aquellos peones que estrecharon filas en torno al Ejrcito de los Libres no constituan simple masa de apoyo al llamado de las clases dirigentes, sino que lo hicieron en un movimiento que las sobrepas, pues aquellas ya haban capitulado a nivel poltico nacional73. La clase propietaria se vio obligada a atrincherarse, rodendose de un aparato militar propio.
Un fenmeno parecido ocurri en San Felipe a casi un ao del motn que hemos descrito. En el marco de los enfrentamientos con los rebeldes de La Serena se produjo una refriega en torno al poblado y mientras lo relacionado aconteca, y se hallaba trabada la lucha del cuartel, diferentes partidas de los amotinados, entre los que haban hasta mujeres y nios, circulaban la poblacin dando desaforados gritos e incitndose a la rebelin y el pillaje74. En los disturbios fueron atacadas y saqueadas las casas de numerosos propietarios y autoridades civiles y militares, como la de Blas Mardones, cuya chacra
68 Eric Hobsbawm y George Rud, Revolucin industrial y revuelta agraria. El capitn Swing, Ed.Siglo XXI,
Madrid, 1985 (ed. original de 1969), p.16. 69
Al respecto ver Hernndez, op.cit. y tambin Mara Anglica Illanes, Azote, salario y ley. Disciplinamiento de la mano de obra en la minera de Atacama (1817-1850), en Revista Proposiciones, N19, Sur, Santiago, 1989. 70
Informe del Intendente Juan Agustn Fontanes, Copiap, 2 de noviembre de 1851, en Hernndez, op.cit., pp.180-181. 71
Vitale, op.cit., p.16. 72
Mara Anglica Illanes, Rabia o revolucin? Guerra civil en Chaarcillo (Chile, Atacama, 1851-1852), en Revista S somos americanos, Volumen IV, Ao 3, Iquique, 2003, p.250. 73
Ibd., p.253. 74
Informe del Intendente de Aconcagua Juan Fuenzalida al Ministro del Interior, San Felipe, 17 de Octubre de 1851, Archivo Nacional, Ministerio del Interior, Volumen 284, pieza n654. Agradezco a Milton Godoy por facilitarme este documento.
-
17
sufri perjuicios de consideracin y fue presa del ms refinado bandalaje, al igual que la bodega provista de valiosos aguardientes. Una vez ms la multitud, azuzada por los rebeldes pipiolos, daba un paso ms all de lo previsto.
Visto desde esta perspectiva, las ideas igualitarias y, ms que eso, las manifestaciones concretas de descontento, sern contempladas por el gobierno como serias amenazas al orden social. En las altas esferas del poder se tom conciencia de los peligros que significaba la libre circulacin de ideas en una coyuntura crtica. Ya no preocupaba solo el enemigo poltico sino, especialmente, el desafo a los privilegios de que gozaban los propietarios en la sociedad chilena. Lo explic el ministro del Interior Antonio Varas al justificar la promulgacin del estado de sitio ante el Presidente y su gabinete, tocando la fibra ms sensible de los asistentes: La propiedad ha sido denunciada como un crimen, y los propietarios sealados como delincuentes sobre quienes debe recaer la venganza de las personas menos laboriosas o menos favorecidos por la fortuna75. De ah las sombras descripciones de lo que aconteca en Francia y la estigmatizacin de quienes profesaban la doctrina igualitaria76.
Era necesario restablecer los diques de contencin frente a un pueblo que estaba empezando a dar muestras de su potencialidad. Antes que ocurriera lo que en Europa, haba que actuar. El mismo ao 1851, Joaqun Larran Gandarillas le escribi al futuro obispo de Concepcin, Jos Hiplito Salas: Yo espero que nuestros conservadores sacarn en la crtica poca por que vamos pasando las ventajas que su posicin les ofrece y que se ocuparn de preparar el pas para las difciles pruebas que, tal vez, le aguardan. Pero no estar de ms el que privada y pblicamente se les repita que el socialismo y comunismo que minan las dos bases del orden social, esto es la autoridad y la propiedad, slo pueden ser vencidos por la religin77. Y en este diagnstico confluyeron junto a la Iglesia y los conservadores, muchos de los que se haban proclamado defensores del ideario igualitario. Ante la posibilidad que se ofreca a los sectores subalternos para torcer el rumbo o plantear reivindicaciones ms incmodas y radicales que la mera libertad de sufragio, ms vala dar un paso al costado, como hicieron Vicua Mackenna, Santa Mara, Errzuriz y tantos otros. As, la mayora de los jvenes oligarcas pipiolos perdieron sus afanes de redencin social a medida que fueron adquiriendo respetabilidad y asentaron cabeza78.
La importancia de los motines del 50-51 radic en esto; en testimoniar una explosiva situacin social que corra pareja en las ciudades y en los centros mineros, as como la presencia de actores populares que expresaron su descontento de maneras diversas y en contra de blancos precisos. Siguiendo un notable texto de E. P. Thompson, estos motines y revueltas pueden ser comprendidos en tanto manifestaciones de la lucha de clases que desemboca ms adelante, y slo ms adelante, en la conciencia de clase. La
75 Exposicin del ministro del Interior Antonio Varas al Presidente para declarar el estado de sitio, 7 de
noviembre de 1850, en Vicua Mackenna, op.cit., p.417-423. 76
Todos vean en Arcos y Bilbao y los igualitarios, locos o visionarios peligrosos, que era necesario suprimir cuanto antes. Encina, op.cit., p.146. 77
Carta citada en Maximiliano Salinas, El reino de la decencia. El cuerpo intocable del orden burgus y catlico de 1833, Santiago, 2001, pp.35-36. 78
Gazmuri, op.cit., p.120. O como sostiene Vitale: La guerra civil de 1851, iniciada como pugna interburguesa, cambi la fisonoma social con la incorporacin masiva a la lucha de obreros y artesanos. () Ante esta agudizacin de la lucha de clases que podra sobrepasar los planes de la burguesa opositora, ms de un capitalista democrtico y liberal se pas a las filas del gobierno. (op.cit., p.9)
-
18
clase y la conciencia de clase son siempre las ltimas, no las primeras, fases del proceso real histrico79.
Este proceso de toma de conciencia, con los consiguientes ataques a la propiedad privada, constituy el grito de alerta para la elite que not lo que poda venirse si no se adoptaban medidas rpidas. El orden pblico y la propiedad privada fueron robustecidos en el transcurso de toda la dcada, de manera de evitar futuros reventones. De ah la creacin de policas (en 1852, por ejemplo, se estableci la Brigada de Polica de Santiago con 300 efectivos), el disciplinamiento laboral que se intensific sobre todo en los minerales y la adopcin de mecanismos ms eficaces de control social, como la cooptacin de organizaciones populares por la Iglesia. De esa manera, el anuncio de un eventual reventn no slo poltico en 1850-51, fue eficientemente amagado por la clase gobernante, postergando el nacimiento de la cuestin social por unas cuantas dcadas.
Sin embargo, el miedo patricio a los rotos, tal cual se demostr en esta coyuntura, se instal en forma permanente y sera ya inseparable de la poltica chilena, como bien lo testimonia la historia hasta el da de hoy
79 Vase su artculo La sociedad inglesa del siglo XVIII: lucha de clases sin clases?, en E.P.Thompson,
Tradicin, revuelta y conciencia de clase, Ed.Crtica, Barcelona, 1979, especialmente pp.33-39.