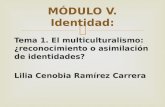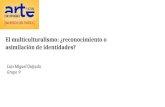Multiculturalismo: Entre el avance y el retroceso de la libración popular
-
Upload
nicolas-vallejo -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
description
Transcript of Multiculturalismo: Entre el avance y el retroceso de la libración popular

Multiculturalismo: Entre el avance y el retroceso de la liberación popular
Nicolás Vallejo y Santiago Briceño
Estudiantes de antropología de la
Universidad del Rosario
Resumen
El multiculturalismo en Colombia se erige como el conjunto de discursos y prácticas que
rigen el funcionamiento de la creación y constitución de alteridad. En este artículo se
analizan las categorías que se usan y se han usado para poder llevar a cabo dicha creación
de alteridad y para poder hacer de esta un factor de organización y configuración de las
dinámicas políticas de la sociedad colombiana. Además se hace un recorrido por ciertos
aspectos de la filosofía de la liberación que se usan como herramienta analítica para
entender, por un lado el dilema que se representa dicho discurso y por otro lado, el impacto
del multiculturalismo en la generación de un proceso de ruptura de las estructuras que
generan opresión.
PALABRAS CLAVE: multiculturalismo, racialización, raza, etnia, liberación, estructuras
sociales, movimientos indígenas, asociaciones campesinas.
Multiculturalism: Between the progress and the regression of the popular
liberation
Abstract
Multiculturalism in Colombia stands as a group of discourses and practices which
determine the way that alterity is created and how it operates. In this article there is an
analysis of the categories that makes possible the emergency of the alterity as we know it
and that make of this last a factor that determinate the configuration and organization of
certain political dynamics of the Colombian society. Besides, in the present article there is a
study of some aspects from the liberation philosophy which would been used as an
analytical tool to understand in one hand the dilemma that the multicultural discourse

represents, and in the other hand how the multiculturalism impact in the generation of a
rupture process with the social oppressive structures.
KEY WORDS: Multiculturalism, racialization, race, ethno, liberation, social structures,
native social movements, peasant associations.
El objetivo de este escrito es analizar el impacto del multiculturalismo en la posibilidad de
construir procesos de liberación popular. Para tal fin, nos valdremos de un análisis histórico
de dos conceptos transversales en la constitución del discurso multiculturalista: el de raza y
el de etnia. Adicionalmente, trataremos las repercusiones de dicho discurso en las luchas
sociales en pro de reivindicaciones agrarias, en particular el caso de la separación del
movimiento indígena de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que sería
determinante en la posterior constitución del Consejo Regional Indígena del Cauca. Por
último, haremos una revisión de varios aspectos conceptuales propios de la corriente de
estudios denominada ‘filosofía de la liberación’ como herramientas analíticas para la mejor
comprensión de estos procesos.
En ese orden de ideas, recurriremos a los planteamientos de Quijano (1992) para explicar el
origen histórico de las concepciones de raza y etnia, que se responde a dinámicas
colonialistas de dominación, y al argumento de Wade (2000) para establecer una distinción
en estos dos conceptos. Una vez sentadas estas bases, pasaremos a definir las
contradicciones del discurso multiculturalista de acuerdo con lo propuesto por Bocarejo
(2013). Habiendo esclarecido estas cuestiones, acudiremos a la posición de Quintín Lame
(1971) respecto a las reivindicaciones indígenas en Colombia, de manera tal que nos sea
posible explicar el motivo de la separación de ciertos sectores indígenas de la ANUC,
buscando encaminar su lucha por aparte. Así pues, acudiremos a los textos de Zamosc
(2001) y Gros (1990) para ahondar en estas cuestiones. Por último recurriremos a Dussel
(2006) y a Moros (1995) para tomar elementos de la filosofía de la liberación que nos
permitan hacer un análisis crítico de los fenómenos estudiados por los otros autores y poder
llevar a cabo nuevas preguntas para desarrollar en nuevos análisis.
En su texto Raza y etnicidad en Latinoamérica Peter Wade pone de manifiesto la existencia
de dos conceptos “Raza” y “etnicidad”. Tales conceptos han de ser diferenciados en dos

dimensiones, una dimensión histórica (que se refiere al momento histórico y el contexto en
el que se generó el concepto) y una dimensión más referida a su uso como categoría de
representación de la realidad. (Wade, 2000)
El concepto de etnicidad fue el último en aparecer. Su génesis se ubica en el siglo XIX y es
una respuesta a un fenómeno muy particular, la ruptura que tuvo el discurso de las ciencias
naturales con el concepto de raza. Tal ruptura causó que el nuevo concepto fuera adaptado
de manera más cultural, es decir, es un concepto más interiorizado y más dependiente a
prácticas y contextualmente específicas.
Para poder entender mejor el punto anterior, es necesario ahondar en la explicación que da
Wade al concepto de raza y su desarrollo. El término, era usado antes del siglo XIX, sin
embargo, se refería más a características propias de la estirpe, no englobaba al fenotipo
dentro de su concepción.
Más tarde, en el siglo XIX, el eurocentrismo propio de la época generó que el concepto de
raza adquiriera un uso de jerarquización. Para poder establecer una legitimidad más
efectiva en dicha jerarquización, se encargó de enunciar como inherentes características
específicas a sujetos específicos, es decir, llevó a cabo un proceso de esencialización de
dichas características y enfatizó en su transmisión filial. Además, durante una etapa del
siglo XIX gozó de la legitimación que daba el discurso de las ciencias naturales, las cuales
reafirmaron las tesis sobre las que estaba fundada la categoría. A este proceso de
reafirmación se sumó, la relación de caracteres fenotípicos a dicha ecuación. (Wade, 2000).
Después de una ruptura entre el discurso científico y el despliegue del concepto de raza,
serían las implicaciones fenotípicas las que determinaron el funcionamiento de esta durante
el siglo XX. (Wade, 2000).
Por su parte, Aníbal Quijano propone un análisis del surgimiento de los conceptos ‘raza’ y
‘etnicidad’ como consecuencia de la conquista y colonización del continente americano y
su posterior reproducción en otras colonias europeas alrededor del mundo. Estas categorías
están ligadas a distintas relaciones de poder, producción, explotación y dominación, mas no
necesariamente son consecuencia de ellas.

Así pues, al concepto de raza se le insertan distinciones biológicas, culturales, sociales e
incluso laborales. El autor insinúa la existencia de una especie de ‘división racial del
trabajo’. Lo que sí implica esta idea de raza es una inferioridad biológica, ligada a una
inferioridad cultural e incluso causa de ésta. La distinción de las razas por características
físicas, sin embargo, es posterior. Se trata, explica, de un primer esfuerzo por distinguir o
diferenciar la variedad ‘étnica’ de los colonizados.
La idea de categoría ‘étnica’ es posterior. Se trata de una forma de distinguir distintos
grupos ‘racialmente’ inferiores a partir de sus características culturales. Así pues, los
vencedores colonizados pertenecen a la ‘raza blanca’, mas no encajan en esta primera
categorización étnica. Este concepto, utilizado primero por los franceses en sus colonias
africanas, serviría para producir segregaciones basadas en actividades sociales y culturales
que perdurarían más allá del dominio colonial.
Por último, Quijano distingue dos momentos en la concepción de ‘nación’, ambos ligados a
la presencia europea en América. En primera instancia, es la forma en que perciben y
denominan los colonos británicos a los grupos nativos en Norteamérica. Posteriormente
esta categoría sería desplazada por la de raza, ya explicada. El segundo momento ocurre al
darse los procesos de Independencia en el territorio americano, buscando no sólo desligarse
del control metropolitano sin además queriendo construir un estado democratizado.
Paradójicamente, al independizarse las colonias americanas, las divisiones basadas en los
conceptos de raza y etnia se mantuvieron y determinaron en gran medida las relaciones de
poder y producción en los nuevos estados-nación.
Así pues, se hace evidente una pretensión de verdad en la construcción de estas dos
categorías de dominación, verdad que sería legitimada sobre diferentes discursos, pero que
al fin y al cabo se presentaba como una muestra de intolerancia. Dicha intolerancia es
entendida como una posición intransigente ante diferentes posiciones; cuando dicha
intolerancia tiene el poder político suficiente para imponerse sobre las otras posiciones se
usa la violencia con el fin de expandir esa “verdad” sobre las otras posiciones (Dussel,
2007). En ese orden de ideas también se hace evidente que el proceso de imposición de
tales categorías de jerarquización fue en sí mismo un proceso violento de los poderes
coloniales sobre sus colonias.

Dadas estas condiciones, es posible comprender por qué las luchas en sectores agrícolas no
integran los movimientos campesinos e indígenas. Tras el caos económico generado por el
conflicto bipartidista, el sector industrial comenzó a implementar el modelo de sustitución
de importaciones, exigiendo un fuerte crecimiento agrícola.
La recuperación agrícola en la década del sesenta fue efectiva y propició un amplio
crecimiento. Sin embargo, esto significó un deterioro en las condiciones de pequeños
campesinos y aparceros, pues en regiones como Cauca y Magdalena muchos fueron
expulsados de las tierras de trabajo para dar paso a un fuerte capitalismo agrario,
caracterizado por la acumulación de capital y de terrenos y la importación de maquinaria,
principalmente en territorios llanos. En las cordilleras este fenómeno no ocurrió de manera
tan dramática dada la dificultad del terreno y la implementación de máquinas en él.
Zamosc (2001) distingue entonces cuatro sectores dentro de la clase campesina: quienes
poseían tierras y estaban establecidos, los colonos, los campesinos sin terreno y los
trabajadores agrícolas. En todos existían ciertas necesidades desatendidas por el Estado,
mas el ambiente de descontento no fue suficiente para la organización de un movimiento
hasta la llegada al poder de Carlos Lleras Restrepo, quien impulsaría los primeros intentos
de reforma agraria con el fin de combatir la migración hacia las ciudades causada por los
desalojos. Él mismo creó la ANUC en 1967. Esta organización acogió a los cuatro sectores
del campesinado dentro de un mismo objetivo, a pesar de las diferencias en sus demandas,
con relativo éxito.
Durante el gobierno de Lleras, el Estado financió a la ANUC y la respaldó en sus empresas,
pues también intentaba propulsar la reforma agraria a pesar de las fuertes reacciones de los
grandes hacendados y terratenientes capitalistas. No obstante, esto cambiaría en 1974 con la
llegada al poder de Misael Pastrana, quien optó por favorecer una contrarreforma agraria
con el fin de impulsar las exportaciones y la acumulación de capital. Es en este punto en
que la ANUC se divide en un ala progubernamental, compuesta por campesinos
propietarios en busca de mejores servicios, y un ala radicalista compuesta por campesinos
sin tierra. Ésta última acogió paulatinamente ideólogos de izquierda, principalmente
maoístas, y comenzó a ocupar e invadir tierras y realizar movilizaciones masivas, mas

chocaría con una fuerte represión estatal. Incluso fue aprobada la creación de grupos
armados por parte de hacendados para evitar estas ocupaciones.
Tras ser víctima de represión violenta, abandono y falta de apoyo estatal como el brindado
por el gobierno de Lleras y tras la división interna causada por el conflicto de intereses, la
ANUC burocratizó su administración en un intento por politizarse dentro de una tendencia
izquierdista. Esto, sin embargo, generó conflictos entre sus dirigentes y los ‘militantes’,
precipitando la organización al fracaso y la frustración de su proyecto agrario.
Adicionalmente, el cambio en sus lineamientos desvinculó a la organización de otras con
las cuales tenía comunes objetivos y maneras de actuar, como el Concejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC), organizador de multitudinarias tomas de tierra y luchas
políticas para recuperar terrenos despojados a los resguardos indígenas. El ala radical
terminaría acordando con el gobierno su integración a la ANUC progubernamental en
1978, poniendo fin a un periodo de luchas por la tierra.
En resumidas cuentas, la división causada por las diferencias entre las demandas de
distintos sectores del campesinado y el apoyo estatal a los terratenientes precipitaron a la
ANUC a una recesión en sus luchas por la reforma agraria y equitativa distribución de
tierras. Sin embargo, otras organizaciones continuaron trabajando por la recuperación de
terrenos, como el CRIC. Formado en 1971, en estrecha relación con la ANUC, recuperó
por vías legales y de hecho, como la ocupación de predios, 10 mil hectáreas originalmente
pertenecientes a las comunidades indígenas del Cauca. Inevitablemente, algunos de estos
avances se perdieron con la fuerte represión instigada por Pastrana a partir de 1974, mas
este obstáculo no lograría debilitar al Concejo (Gros, 1990).
El CRIC continuó con sus acciones de recuperación hasta entrado el siglo XXI, cuando sus
demandas pasan a ser de aspecto más social y cultural y menos territorial. Sin embargo, se
ha mantenido como institución y organización. A pesar de haberse relacionado con la
ANUC desde sus inicios, el Concejo no sufrió las divisiones internas de ésta, motivo por el
cual continúa vigente como actor social en Colombia. A mediados de los años setenta,
debido a los choques ideológicos entre los maoístas de la ANUC y los ideólogos indígenas,
tendientes a establecer lazos comunitarios autónomos y casi apolíticos (Gros, 1990), el
CRIC se desvinculó de la ANUC, privándola de un fuerte apoyo en cuanto a número de
simpatizantes.

Sin embargo, otro factor de peso en el debilitamiento de la ANUC es, según Alejandro
Reyes Posada, la fuerte presión ejercida por los cuerpos paramilitares en zonas rurales.
Misael Pastrana aprobó durante su mandato (1970-1974) la formación de ejércitos
particulares como mecanismo de defensa de los grandes hacendados, amenazados por los
movimientos campesinos. Este fenómeno cobraría aún más fuerza a finales de la década del
setenta, y ya en 1981 ejercería dominio sobre amplios territorios, sembraría el terror y
obligaría a centenares de campesinos a migrar a las ciudades. La tenaz violencia generada
tanto por estas organizaciones como por las guerrillas dificultaría en gran medida la lucha
campesina por la tierra (Reyes Posada, 2009).
Además de esta perspectiva sobre las luchas agrarias, hay que analizar otra que, además,
nos acerca más al fenómeno del multiculturalismo. En su texto Dos paradojas sobre el
multiculturalismo en Colombia Diana Bocarejo analiza, como su nombre lo indica, dos
fenómenos que se construyen en torno al discurso multiculturalista. En primera medida
bocarejo sostiene que el multiculturalismo es un ilusión política en la que se supone que
debería existir una consolidación de una cultura política que promulgue ideas de tolerancia,
convivencia e igualdad. Sin embargo, hablar de él supone una dificultad fundamental y es
que se corre el riesgo de desvirtuar las luchas por reivindicaciones que han llevado a cabo
movimiento indígenas, grupos abogados etc. Sin embargo, la autora corre el riesgo de decir
que el multiculturalismo crea un ideal del lugar del indígena que se convierte en un factor
determinante en el reconocimiento étnico legal y que además constituye fronteras
discursivas de carácter espacial y políticas entre campesinos e indígenas (Bocarejo, 2013).
Para argumentar lo anteriormente mencionado, Bocarejo profundiza en cada una de estas
críticas. Primero sostiene que la integración del discurso multiculturalista a los estamentos
políticos colombianos sirven para crear un ideal del deber ser del indígena; tal deber ser
tiene un componente esencial sobre el lugar (geograficamente hablando) que debe ocupar el
indígena. Tal situación genera problemas como la dificultad de algunos cabildos urbanos
para obtener su reconocimiento por parte del Estado, ya que según el ideal anteriormente
mencionado, el lugar que debe ocupar el indígena es un lugar rural. (Bocarejo, 2013).
En segundo lugar, Bocarejo menciona un fenómeno de reestructuración de la tenencia de la
tierra, proceso que es producto de un cambio entre campesino e indígenas que ha ocurrido

paulatinamente. Como se mencionó anteriormente, la ruptura entre movimiento campesino
y movimiento indígena existe desde la década de 1970, sin embargo bajo el discurso
multiculturalismo se ha llevado a cabo un ampliamiento de tal brecha. El discurso
multiculturalista, sostiene Bocarejo, ha dado lugar a la división entre “gente con cultura”
(indígenas) y “gente sin cultura” (campesinos), en esa división los primeros tiene derecho a
hacer reclamos sobre la ancestralidad y el apego a la tierra, mientras que los segundos
tienen derecho a hacer reclamos con base en la clase social y la pobreza. Tal construcción
social ha sido fomentada no sólo por el discurso sino por las prácticas del paramilitarismo
que opera en la zona (Bocarejo,2013).
De esa forma se puede establecer un puente entre el auge del discurso multiculturalismo y
el concepto de formación nacional de diferencia que según Briones es aquel que a partir de
ciertos sectores o grupos de población específicos, constituye y configura los ideales de la
Nación (Briones, 2005). Así pues, y teniendo en cuenta el concepto de intolerancia
anteriormente mencionado se puede sostener que el proceso de formación nacional de
diferencia es un proceso intolerante y violento ya que tiene a su disposición todo el poder
político del Estado para imponerse ante todos los sujetos.
Con todo lo anterior en cuenta, hay varios puntos que se deben poner en la mira para la
discusión sobre la constitución de un proceso de liberación popular. En un comienzo es
necesario anotar que la liberación es un proceso en el que se produce una ruptura efectiva
con las formas de opresión de los pueblos, especialmente las formas producto del
capitalismo. Sin embargo, dicho proceso de liberación no se restringe a romper con esas
formas, también pone de manifiesto la necesidad de crear una ruptura con procesos
anteriores de dominación del hombre por el hombre.
En ese orden de ideas, se necesita llevar a cabo un quiebre con ciertos discursos, categorías
analíticas y prácticas que reproducen la dominación. Es por eso que en un comienzo se
trajo a colación la historia que contiene los procesos de raza y etnia, para dar cuenta de la
construcción social de la diferencia que se hace a partir de procesos de dominación. ya que
en primer lugar es necesario romper con la naturalización e interiorización que han sufrido
esos conceptos porque “No hay liberación sin clara conciencia de la alienación y
dominación que pesa sobre el que se lanzará en el proceso de liberación.” (Dussel, 2007).

Después de un eventual proceso de concienciación del sujeto sobre la dominación que se
ejerce a través de la construcción de alteridad por medio de la raza y la etnia, éste debe
darse cuenta además de que las diferencias que él asume como verdaderas en muchos casos
son construidas culturalmente y a su vez muchas similitudes que él encuentra son producto
de un desarrollo similar. Ejemplo de esto es la división entre campesino e indígena que
plantea el multiculturalismo, ya que como se vio anteriormente el multiculturalismo crea un
discurso sobre el deber ser indígena en el que se planta una rotunda separación del
campesino, esto lo que hace es llevar a cabo una división entre procesos de luchas que
buscan un objetivo común, el acceso a la tierra.
Teniendo lo anterior en cuenta es posible observar cómo al interior del proceso de
formación nacional de diferencia se construye un nuevo discurso de dominación que se vale
de distinciones como la de indígena y campesino para reproducir el statu quo. Por tal
motivo es preciso también llevar a cabo una ruptura con tal discurso multiculturalista (el
cuál no sólo es un discurso nacional sino que obedece a unas lógicas supranacionales de
distribución geográfica del mercado) ya que “Es condición sine qua non de la liberación y
la realización de los pueblos sojuzgados de hoy que forman el Tercer Mundo, romper los
lazos de dependencia que los atan ya a los países dominadores y cancelar los sistemas de
dominación mundial.” (Dussel, 2007).
A fin de cuentas, será preciso anotar que no hay proceso de liberación popular posible si se
continúa la reproducción de los discursos que enfatizan en la diferencia para romper con
posibles proceso de articulación de las bases populares. Es por esta razón que en el
multiculturalismo se encuentra un enorme obstáculo para la constitución de un proceso
efectivo de liberación popular.
En suma, la construcción e imposición de las categorías de ‘raza’ y ‘etnia’ desde tiempos
coloniales ha significado la constitución de barreras ideológicas que han dividido de
maneras casi irreconciliables alos diversos sectores de la población colombiana. Estas
categorías, que consigo han traído una serie de imaginarios y percepciones hegemónicas,
implican además la configuración de concepciones políticas, basadas en la diferencia
cultural, que generan divergencias y roces entre las poblaciones ‘étnicas’ y las ‘no-étnicas’,
imposibilitando de esta manera su unión y articulación en movimientos o procesos que les

permitan luchar de manera organizada y eficaz por sus reivindicaciones. Las imposiciones
categóricas y políticas, en particular del multiculturalismo, han sido un obstáculo muy
difícil de franquear para los movimientos sociales que propenden por llevar a cabo procesos
de liberación popular.
Bibliografía
Bocarejo, Diana. «Dos paradoja sobre el multiculturalismo en Colombia: la espacialización
de la diferencia indígena y su aislamiento político.» Revista Colombiana de
Antropología , 2013: 97-121.
Bonilla, Eduardo. «Rethinking Racism: Toward a Structural Interpretation.» American
sociological review, s.f.: 465-480.
Briones, Claudia. «Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y
provinciales.» En Cartografías argentinas. políticas indigenistas y formaciones
provinciales de alteridad., de Claudia Biones, 11-43. Buenos Aires: Antropofagia,
2005.
Dussel, Enrique. Materiales para una política de la liberación. Mexico D.F.: Plaza y
Valdés editores, 2007.
Gros, Cristian. Colombia indígena: identidad cultural y cambio social. Bogotá: CEREC,
1990.
Lame, Manuel. En defensa de mi raza. Rosace de investigación y acción social, 1971.
Quijano, Anibal. José Carlos Mariátegui y Europa. La otra cara del descubrimiento. Lima:
Amauta, 1992.
Reyes, Alejandro. «violencia, conflictos agrarios y poder en las regiones colombianas.» En
Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia, de Alejandro Reyes.
Bogotá: Norma, 2009.
Wade, Peter. El significado de raza y etnicidad en amrica . Quito: Abya-Yala, 2000.

Zamosc, Leon. «Luchas de los campesinos de Colombia en el decenio de 1970.» En Poder
y protesta popular, de Eickstein. Mexico D.F.: Siglo XXi, 2001.