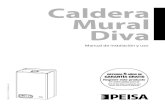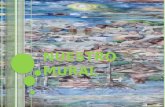Mural Es
-
Upload
raymundo-rocha -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
description
Transcript of Mural Es

LA FUNCIÓN DE LOS MURALES EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD MEXICANA
(objetivo de las tesis de doctorado)
Las teorías del nacionalismo y del desarrollo de la identidad nacional emanen sobre todo de la experiencia histórica y cultural de Europa, porque la mayoría de los teoréticos (especialmente politólogos e históricos) fueron de allá. Estas teorías clásicas perciben el nacionalismo como un fenómeno que estuvo implicado al resto del mundo con los rasgos iguales. Pero las últimas investigaciones del nacionalismo (noventas a la fecha) nos enseñan a través de los ejemplos de los estados non-europeos, que el nacionalismo es más fluente que dicen las teorías clásicas y que la articulación del concreto nacionalismo depende de ciertos rasgos culturales y que no es posible inventar la teoría del nacionalismo válida en todo el mundo, porque su rasgos se difieren la nación de la nación. También el estudio del nacionalismo y de la identidad nacional se empieza percibir no solo como el proceso político, pero también como el proceso cultural. Como la consecuencia de este enfoque, el nacionalismo empezaron estudiar antropólogos políticos además de los politólogos y históricos. Y el enfoque holístico de la antropología comienzo descubrir y aclarar los nuevos aspectos del desarrollo de la identidad nacional y de nuevos estados nacionales.
Las teorías basadas en la experiencia europea consideran la lengua como el pilar fundamental del desarrollo de las nuevas naciones y de estado de nación (el concepto “quien habla checo es checo”). Pero en los casos de nacionalismos non-europeos, en las naciones donde se habla de una o más lenguas oficiales y decenas hasta centenas de lenguas vernáculas, es este concepto (que funciona en la mayoría de Europa) muy problemático. La principal hipótesis de mi tesis de doctorado es, que en el caso de México, donde se habla español y decenas de lenguas vernáculas, que propugnan en todos los niveles de habla, la identidad nacional se fue desarrollando a través de la lengua visual (pinturas murales con la orientación nacionalista en el espacio público) más, que a través de la lengua oral y escrita.
Como las dos razones y motivos de este fenómeno considero 80% del analfabetismo durante el desarrollo del estado nacional soberano de México en la época post-revolucionaria (por lo cual el texto no podría servir como el agente de la homogenización, como lo conocemos del

caso de Europa) por eso todo parece, que los murales con su específico y decodificable simbolismo se ampliaron en la sociedad mexicana más rápidamente y recogieron la función del texto en el desarrollo de la identidad nacional) y la continuidad histórica de la pintura mural en el espacio público. La pintura mural se aparece en el espacio público en Mesoamérica (territorio del cual forma parte México de hoy y que se llamó Nueva España en la época colonial) desde la época prehispánica hasta hoy y a través de todas las épocas históricas la pintura en el espacio público señala ciertos rasgos iguales (por ejemplo la perspectiva múltiple y hierática, el carácter narrativo y la estructura semiótica especial). También es común por este tipo de la pintura mural, que está desarrollando y condicionando la memoria colectiva y esta su característica es el objetivo de mis investigaciones de doctorado. En la época prehispánica la pintura y los estucos en el espacio ceremonial representaron los motivos mitológicos, religiosos, históricos (sobre todo son retratados los gobernantes). Se puede decir, entonces, que ya en este periodo a través de las formas visuales fue creada la memoria colectiva y que fue desarrollando la identidad, en este tiempo la identidad religiosa y local (la pertenecía a algúna tribu/ la cultura).
En la época colonial las pinturas murales removieron a las paredes de las capillas abiertas en el espacio conventual. Las primeras capillas abiertas fueron construidas en las ruinas de los centros ceremoniales prehispánicos (los centros del poder anterior). Las capillas abiertas del siglo XVI novohispano son las construcciones que mejor caracterizan su época porque reflejan los modos de vida que iban haciéndose simultáneamente a los nuevos edificios. Las necesidades que habían de resolver pueden resumirse en uno fundamental, el catequismo de los pueblos indígenas americanos. Como consecuencia de ello se pretendía su incorporación a la cultura occidental, comenzando por la religión, y en segunda instancia, por la enseñanza del idioma castellano. El espacio de las capillas abiertas enlaza al concepto del espacio de las plazas ceremoniales de las culturas prehispánica (los olmecas, los mayas, los aztecas, los zapotecas, los toltecas etc.) con su expresividad estética, tan comunes en los centros urbanos indígenas anteriores al contacto con los europeos, fueron el acicate que originó la idea de los grandes atrios novohispanos, tan distintos a los europeos. Mayoría de capillas abiertas del siglo XVI. fueron pintadas o estucadas de biblia pauperum (los motivos de Biblia), de escenas de los santos y de motivos de la historia de España (los reyes, Papas etc.), incluido de visualización de superioridad de la cultura europea sobre la cultura indígena. En las pinturas y estucos de las capillas abiertas podemos ver las formas sincréticas de la cultura europea y prehispánica, el llamado arte indocristiano. Brevemente, en siglos XVI. y XVII. fue articulada la identidad colonial (religiosa y cultural) a través del arte en las capillas abiertas que de su

construcción también podemos percibir como el espacio público.En el tiempo postrevolucionario se desplazan las pinturas murales del
espacio sacro al espacio conectado con el poder profano. Los muralistas pintaron, según el pedido del estado las paredes de escuelas, municipios, hospitales, teatros y tribunales, las imágenes conectadas con la identidad nacional mexicana, que fue inventada por los intelectuales postrevolucionarios. El leitmotiv de la visualidad de este mito estableciendo la nación mexicana (talmente como la idea de mexicanidad) estuvo el concepto del mestizo, simbólicamente representando principalmente de Cortés (conquistador español, ilustrando como superior papá de la nación mexicana) y Malinche (su amante indígena ilustrando como inferior y violada mamá de la nación mexicana). Otros motivos de los murales postrevolucionarios fueron las escenas históricas (celebrados fueron ante todo los héroes nacional) de tres etapas: de la época prehispánica (a través de que fueron levantando los raíces prehispánicas que son algo, que difiere Mexicanos de las otras naciones), la Independencia (que está dando la impresión de la autonomía y soberanía de la nación mexicana) y de Revolución (como el inicio, casi mítico, de la nación mexicana). La idea de los muralistas (los más famosos son “tres grandes“ – Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Clemente Orozco) fue educar a la gente sobre su historia (discursivamente tratada) y definir la idea de lo mexicano. Se puede decir, que los muralistas fueron muy exitosos, porque sus estereotipos nacionales son generalmente asumiendo la nación mexicana. Esta idea está evidente por lo menos de dos razones – los estereotipos visuales discursivos postrevolucionarios son usados en las obras artísticas en el espacio público hasta el presente y estos símbolos y representaciones son reconocidos por la gente y causan el sentimiento, tan significante por el sentido de la pertenecía a la nación.
En el presente podemos ver dentro del marco del arte en el espacio público, que está orientado nacionalistamente, cuatro tendencias mayores.
A primer grupo podemos clasificar los artistas, que en sus obras enlazan al discurso político y técnico de los murales de 30´y 40´(especialmente los “tres grandes” – Rivera, Orozco y Siqueiros). En sus obras podemos ver la “retórica” de los políticos, filósofos y otros promotores del renacimiento nacional – el mito de la nación mexicano, la historia discursiva etc.
En el segundo grupo son los artistas que usan los símbolos discursivos, ante todo de la época prehispánica (Quetzalcóatl, maíz, el calendario maya, la piedra del sol, los corazones representando en la manera prehispánica y muchos otros símbolos que podemos encontrar en las pinturas y estucos prehispánicos), así pintan mucho la Virgen de Guadalupe y las calaveras, que son también un símbolo muy profundo de la identidad nacional mexicana. Podemos decir, que estos símbolos refieren a la esencia nacional (discursiva, pero universalmente aceptada) y que son muy populares entre la gente, lo cual me lo dijeron los artistas, talmente como la gente en la callé, con quien hice mis entrevistas. Pero

a veces, especialmente entre los intelectuales, son estos símbolos percibidos como los clichés, como las reproducciones o las imitaciones sin reflexión de su sentido y sin la reinterpretación actual. Generalmente son pintados de la técnica de aerosol.
La reflexión de los pintores que usan este tipo de símbolos separa la segunda grupo del tercero. En la tercer grupo son los artistas que usan también los símbolos discursivos, pero los reinterpretan y a través de ellos indican los problemas actuales (políticos, sociales, etc.). La técnica usada es generalmente la combinación de aerosol y acrílico.
El cuarto grupo son los artistas que intervienen el espacio público, usa los símbolos tomados de arte popular mexicano. Esto hacen, porque quieren crear el arte mexicano, pero sin utilizar los clichés. Entonces buscan los símbolos en correlación con la identidad mexicana, pero que no son discursivos. A veces los artistas de este grupo tocan a las estructuras mitológicas y por eso es su arte muy fuerte.
En resumen, de mis investigaciones deduce, que el arte público fue y todavía es un agente de homogenización muy fuerte. Pero también me parece, que la lengua visual discursiva no fue totalmente aceptada (como lo afirman las fuentes de la literatura científica oficial). Más da la impresión, que para la gente son muy importantes los símbolos prehispánicos y los símbolos relacionados con el arte y cosmovisión popular y que los retratos de los héroes nacionales y los eventos históricos importantes no fueron a esta cosmovisión aceptados. Esta situación puede tener varias causas y motivos. Puede ser, que la nación mexicana inclina a su historia prehispánica, porque es siempre más fácil creer a la historia remota y cerrada (y que además parece harmónicamente y como auténtica, original y propia), que a la historia más reciente (la Independencia y especialmente la Revolución), donde son las heridas todavía abiertas y vivas y que está en el caso de estos dos hitos históricos percibiendo muy ambivalentemente. También es posible encontrar la solución de esto caso en la tesis del Rogers Brubaker quien dice, que ni en un estado no existe un nacionalismo, sino un nacionalismo oficial (que se cambia durante tiempo y la orientación política del gobierno) y varios otros nacionalismos que siempre combaten por su aprovechamiento. De todos modos, el caso del nacionalismo mexicano nos enseña la fluidez y la variabilidad de este fenómeno político y cultural. Creo, que su siguiente investigación nos puede aclarar y profundizar nuestro conocimiento de varios fenómenos que son relacionados con el desarrollo del nacionalismo y de la identidad nacional y que todavía no han sido escritos.