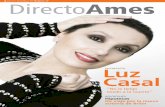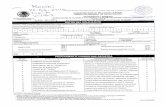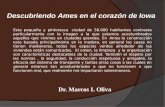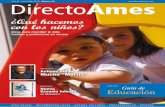N. 2. 2013. Hurtado Ames
-
Upload
koky-nurena -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
Transcript of N. 2. 2013. Hurtado Ames

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
471
LA CIUDAD SANATORIO. TUBERCULOSIS Y CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO LOCAL:
JAUJA, 1920-1950
Carlos H. Hurtado Ames1
El Colegio de México, Universidad Nacional de Trujillo
Recibido: 25/05/2013
Aprobado: 12/07/2013
Resumen
Este trabajo estudia la relación que hay entre sociedad y enfermedad en un espacio local
en concreto: la ciudad de Jauja en las primeras décadas del siglo XX. Se postula que la
tuberculosis influyó decisivamente en la configuración económica social y cultural de
esta ciudad, teniendo repercusiones notables hasta el día de hoy.
Palabras clave: Jauja, Historia, siglo XX; Tuberculosis; Sanatorios; Historia de la salud;
Historia regional
THE SANITARIUM CITY. TUBERCULOSIS AND CONFIGURATION OF LOCAL SPACE:
JAUJA, 1920-1950
Abstract
This paper studies the relationship between society and disease in a particular local
space: the city of Jauja in the first decades of the twentieth century. We hypothesize that
the tuberculosis influenced decisively the social economic and cultural setting of this
city, having significant effects until today.
1 Historiador. Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en
Antropología por la Universidad Católica del Perú, maestro y candidato al doctorado en Historia por el
Colegio de México (México). Ha sido catedrático en la Universidad Nacional del Centro del Perú
(Huancayo) y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho). Actualmente es docente
en la Universidad Nacional de Trujillo. Entre sus publicaciones destacan Fuentes para la historia colonial
de la sierra central del Perú (Huancayo: UNCP, 2003), Curacas, industria y revuelta en el valle del
Mantaro, siglo XVIII (Lima: CONCYTEC, 2006), Pueblos del Hatun Mayu. Historia, arqueología y
antropología en el valle del Mantaro (Lima: CONCYTEC, 2011) y Aeropuerto Francisco Carlé de Jauja.
Aportes y documentos para su historia (Trujillo: UNT, 2013).

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
472
Nota introductoria
El presente trabajo tiene por objetivo hacer un estudio de las implicaciones sociales que
tuvo la tuberculosis en la configuración y desarrollo de un espacio local: la ciudad de
Jauja, en la sierra central del Perú2. La principal evidencia para plantear un tema de esta
naturaleza es el hecho de que en dicha ciudad, como resultado de la asociación entre
clima y enfermedad, se estableció un Sanatorio para la cura del mencionado mal desde
principios de la década de los veinte del siglo XX, el que a su vez tuvo vida activa hasta
mediados del mismo siglo, cuando se descubrieron las vacunas para contrarrestarla. En
este lapso llegaron a la ciudad una cantidad de personas –aún no determinadas con
precisión– de distintas latitudes, tanto del país como del extranjero, con el fin de curarse
o tener un alivio a de mentada enfermedad, aunque este fenómeno inmigratorio data de
mucho tiempo atrás, incluso desde la Colonia.
La hipótesis con la que desarrollaremos nuestro ensayo es que este hecho, la presencia
de personas tuberculosas y la asociación generalizada de la ciudad con la cura de la
enfermedad, tuvo consecuencias notables que han repercutido hasta hoy en el proceso
histórico –tanto de Jauja como de la sierra central–, en lo económico, social y cultural.
Siguiendo las ideas planteadas por Diego Armus (2007) para el caso argentino, es
posible sostener que en torno a la tuberculosis se engranan una serie de elementos que
van desde aspectos culturales hasta lo políticos más insospechados, que, en el caso aquí
trabajado, se refleja de distintas maneras que analizaremos a su momento. Además de
ello, como ha observado Marcos Cueto, para un contexto más amplio de la historia de la
salud, hay una relación entre contexto cultural y prácticas sanitarias (Cueto, 1996: 13),
que quizás no siempre son tan evidentes.
Creemos que Jauja es un ejemplo claro de posturas de esta naturaleza aunque con
algunas variantes que las historias locales suelen ofrecer y que mostraremos a lo largo
de la exposición. Desde nuestra perspectiva, Jauja es uno de los casos, quizás más
importantes, donde se observa con claridad la relación entre salud y sociedad en el
proceso histórico peruano, y donde, por lo mismo, son más palpables las consecuencias
de dicha vinculación3.
1. La ciudad de Jauja como lugar de sanación: antecedentes
La ciudad de Jauja es parte de la provincia del mismo nombre, ubicada en el
departamento de Junín, en la sierra central del país. La provincia de Jauja conforma,
conjuntamente con las provincias de Concepción, Huancayo y Chupaca, el valle del
Mantaro (llamado en la Colonia valle de Jauja), uno de los principales del Perú La
altitud de la ciudad es de unos 3,337 metros sobre el nivel del mar y se localiza a unos
300 kilómetros de Lima.
2 Este ensayo es una versión revisada de un trabajo presentado al curso “Historia de la Salud en México”
del doctorado en historia de El Colegio de México. Agradezco a la Dra. Claudia Agostoni por sus
comentarios. 3 Obviamente que hay otros casos referidos a otras enfermedades, como los que examina Cueto (2000).
Sin embargo, la diferencia con la tuberculosis en Jauja es el grado de significación que tuvo en un proceso
histórico concreto.

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
473
El clima de la ciudad, que en este ensayo ocupa un lugar fundamental, es uno de los más
famosos del mundo debido, principalmente, a las facultades curativas que se le atribuye.
Es templado, medianamente lluvioso y con amplitud térmica moderada, presenta días
“calurosos” pues las temperaturas sobrepasan los 20ºC, seguidas por noches frías,
aunque solo en algunas de invierno desciende por debajo de los 0ºC.; el aire es seco y
los contrastes térmicos muy marcados entre el sol y la sombra, las mañanas y las tardes
con el medio día, y entre el día y la noche4.
En cuanto a su proceso histórico, conviene señalar que Jauja es la segunda ciudad
fundada por los españoles –en 1533/34– tras su llegada a Tierra Firme. La ciudad se
fundó sobre la base del emplazamiento del centro administrativo inca que ahí existía:
Hatun Xauxa; y se le dio la categoría de capital de gobernación, por lo que es
considerada como la primera capital del Perú (Rivera Martínez, 1978; Porras
Barrenechea, 1950). Desde un principio la zona maravilló a los españoles, tanto por su
ubicación como por el paisaje y el clima5. El hecho de la fundación misma de “La muy
noble ciudad de Jauja” es una evidencia de esto. Sin embargo, los españoles
abandonaron la ciudad a los siete meses y se mudaron a la costa donde fundaron la
nueva capital del naciente virreinato: La ciudad de los Reyes. A partir de este momento,
Jauja pasó a desempeñar un papel más pasivo, aunque fue el centro urbano más
importante en la región hasta entrada la República, y adquirió las características típicas
de las ciudades serranas: tranquila, apacible y sosegada.
Las evidencias llevan a pensar que la fama de Jauja como un lugar de sanación viene
desde la Colonia. El más importante testimonio de una situación de esta naturaleza,
proviene del testimonio de la primera mitad del siglo XVII del Padre Bernabé Cobo,
quién al referirse a Jauja, señala que “ … su temple es tan sano y regalado, que muchos
van a esta ciudad a cobrar salud y convalecer en aquel valle” (Cobo, 1890 1964: 285).
Este testimonio nos da una idea de que en este momento –la obra la escribió en 1639–
ya estaba difundida la fama de Jauja como un lugar de sanación. Otro dato importante es
el que proporciona Abelardo Solís, un autor local de la ciudad, quien menciona la
presencia de algunos extranjeros llegados a Jauja con motivo del alivio de la
tuberculosis hacia la década de los sesenta del siglo XVIII (Solís, 1928)6. José Neyra, en
un estudio donde se presenta diversas imágenes históricas de la medicina peruana,
refiere, citando a un tal Padre Monjas, que se había establecido en Mito, un pueblo que
se ubica en la margen derecha del río Mantaro, cerca de Jauja, un “Sanatorio para los
tuberculosos de Lima”, pues se pensaba que este pueblo y el de San Jerónimo, ubicado
en la otra margen del río, poseían un clima más saludable aún que el de Jauja (Neyra,
4 Diagnóstico Departamental de Junín (2007). Este mismo documento señala que la media anual de
temperatura máxima y mínima (periodo 1961-1980) es 19.4°C y 5.0°C, respectivamente. 5 Por ejemplo Hernando Pizarro, uno de los primeros españoles que llegó al valle (marzo de 1533) señala
que desde su llegada no había tierra más propicia para fundar una ciudad (Rivera Martínez, 1978: cap. II).
Sobre el paisaje de Jauja vide también Rivera Martínez (2010). 6 Solís se refiere, concretamente, al obispo de Popayán Mr. Diego del Corro, quién llegó a Jauja en 1761
debió a sus deseos de cumplir sus visitas pastorales y al hecho de encontrarse enfermo, probablemente de
tuberculosis (Solís, 1928). El dato está incluido en el pequeño apartado que dedica a la Colonia en Jauja.

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
474
1999), aunque lamentablemente no da fechas precisas pero, por el contexto, parece
referirse al tiempo colonial.
Estos pocos testimonios muestran la imagen que se tenía de la sierra central, y del valle
de Jauja en particular, en relación a la cura de enfermedades, principalmente
respiratorias. Por lo mismo, se puede decir que las ideas que vinculan a esta zona como
el lugar adecuado para la sanación de la tuberculosis, se remontan, por lo menos, desde
finales del siglo XVI, con la presencia esporádica de algunas personas de otras latitudes.
Las evidencias nos hablan, además, de la fuerte vinculación que existía, en relación a
esta región, entre clima y curación de enfermedad en el imaginario de los peruanos
desde, prácticamente, los inicios de la historia virreinal. Como veremos más adelante,
con el transcurso de los años, y ya entrada la República, estas ideas no harán sino
acentuarse, generando una mayor presencia de extranjeros y connacionales en Jauja con
este fin.
La situación que se vive en el siglo XIX en la república peruana en relación a la
tuberculosis, observa la búsqueda de un planteamiento científico para la cura de la
enfermedad, lo que en realidad es parte de un proceso más amplio de ideas sobre
salubridad que imperan en el mundo, donde está presente de una manera bastante clara
la del traslado del enfermo hacia una zona altina serrana. Como se puede deducir,
obviamente, merced a los antecedentes ya traídos a colación, el espacio de Jauja tomará
primacía en este sentido, y que finalmente devendrá en la creación de un Sanatorio en la
ciudad, como veremos a su momento, aunque su proceso de gestación fue largo y recién
se consolidará en la década de los veinte del siguiente siglo.
Por ahora no hemos localizado estadísticas precisas sobre cuál fue la cantidad exacta de
la población que migró, se curó y falleció en Jauja en el XIX. Sin embargo, uno de los
pocos datos importantes que tenemos son los que reporta Manuel Atanasio Fuentes en
su Estadística General de Lima (1858)7, que permite tener una idea aproximada acerca
de cómo operaba el asunto y sobre cuya base se han elaborado los siguientes cuadros:
Cuadro nº 1
Cantidad de tuberculosos en Jauja hacia 1857
Hombres Mujeres
Regresaron 11 12
Murieron 7 11
Permanecen 25 16
Total 43 39
Cuadro nº 2
Distribución de los enfermos de acuerdo a su condición
7 La cita y los datos los tomó Neyra (1999) de la tesis de Bachiller en Medicina de J. M. Zapater,
“Influencia perniciosa del clima de Lima en la evolución de la tisis pulmonar tuberculosa” (1866), que
presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Total de enfermos que han ido a Jauja 82

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
475
Aunque obviamente es necesario tomar con cuidado estos datos, principalmente porque
se trata de un solo año y porque por ahora no los hemos podido verificar, indican como
tendencia algunas cosas que son importantes de reparar y destacar. Uno de los más
notables es que el número de enfermos que se quedaba era mayor que el que retornaba.
Es decir, la ciudad se iba poblando, de acuerdo a esto, paulatinamente de enfermos, aún
cuando no existía todavía el Sanatorio. También es importante anotar que había gente
que simplemente moría, y en una proporción que no era pequeña en relación al universo
mayor de los que llegaban, lo que lógicamente no pasaba desapercibido en una realidad
local como era la de Jauja de ese momento. Es decir, había una convivencia más
cercana con la muerte, y todo lo que esto implica, por motivo de esta enfermedad. Al
igual que en el caso de la epidemias estudiadas por Cueto (2000), puede decirse que en
Jauja la tuberculosis era un evento dramático. Finalmente, tampoco podía pasar
desapercibida, obviamente, la cantidad de gente que iba llegando. Aunque no hay
claridad si la cifra de 82 personas se refiere a los que llegaron en ese año de 1857 o si se
trata de un registro de los que estaban ya en ese momento desde antes, es claro que no
se trata de una proporción menor. Tómese en cuenta que se trataba de un momento
cuando todavía no se había fundado, como ya quedó anotado, el Sanatorio, y lo no tan
poblado que era la ciudad en este momento.
2. La ciudad y el Sanatorio
La tuberculosis fue conocida desde las épocas muy antiguas bajo diversos nombres, en
diferentes períodos históricos, y en distintos países del mundo. Hasta hace muy poco era
el principal asesino de la humanidad y sus efectos destructores han variado mucho a lo
largo de la historia humana. La naturaleza infecciosa de la tuberculosis no fue
reconocida, generalmente, hasta más o menos un siglo; si bien se la sospechó hasta en
las épocas más antiguas, ya que se aislaba a los individuos atacados por la enfermedad
en alguna de las comunidades antiguas más avanzadas. No existía cura segura alguna
para esta enfermedad destructiva, especialmente para algunas de sus formas o
manifestaciones, como la generalizada (miliar) y la meningitis tuberculosa (de las
cubiertas cerebrales y de la médula espinal). La forma rápidamente progresiva de la
enfermedad fue denominada “consunción galopante”. Thomás Young escribió a
comienzos del siglo XIX (1815) que ni un paciente de cada mil se recobraba de esta
enfermedad sin auxilio médico; incluso el mejor cuidado posible apenas podía salvar a
una vida de cada cien (Waksman, 1968: 14 y ss.)8. Es decir, la tuberculosis era una
enfermedad de temer y las consecuencias de padecerlas eran realmente serias.
8 Según la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se
transmite por vía aérea, al igual que el resfriado común. Sólo transmiten la infección las personas que
padecen tuberculosis pulmonar. Al toser, estornudar, hablar o escupir, expulsan al aire los gérmenes de la
enfermedad, conocidos como bacilos tuberculosos. Basta inhalar una pequeña cantidad de bacilos para
contraer la infección. Una persona con tuberculosis activa no tratada infecta una media de 10 a 15
personas al año. Sin embargo, no todos los sujetos infectados por el bacilo de la tuberculosis
Total de enfermos que regresaron 23
Total de enfermos que murieron 18
Total de enfermos que permanecen 41

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
476
La mayoría de la bibliografía revisada señala una serie de avances que se comienzan a
dar en el campo de la medicina durante el siglo XIX, en Europa, como los que
contribuyen, definitivamente, a una mejora en el tratamiento de esta enfermedad, entre
las que conviene destacar: I) la demostración hecha en 1869 por Jean A. Villemin, de
que la TBC es una enfermedad contagiosa y transmisible; II) la creación de los primeros
sanatorios para tuberculosos en Alemania, realizada, unos pocos años antes, por
Boehmer y Dettweiller; y, III) el descubrimiento del agente etiológico de la enfermedad,
que Robert Koch hace en 18829.
Precisamente, una de las primeras armas modernas contra la tuberculosis, después del
neumotórax, fue la introducción de los sanatorios climáticos. La historia señala que un
estudiante de botánica de Alemania, Hermann Brehmer, enfermó él mismo de
tuberculosis y recibió de su médico el consejo de buscar un clima mejor. Brehmer se
dirigió a los montes Himalaya, donde combinó la investigación botánica con la
búsqueda de la curación de la enfermedad. Volvió sano, y se dedicó a estudiar medicina.
En 1854 presentó una tesis sobre el tema: “La tuberculosis es curable”. En el mismo año
construyó una casa en Görbersdorf, en medio de un bosque de pinos, donde los
enfermos de tuberculosis podían estar bien alimentados y vivir al aire libre. Éste habría
de convertirse en el modelo de todos los centros de recuperación y sanatorios climáticos
(Waksman, 1968: 82 y 83).
Como puede ser previsible, estas maneras de pensar la cura de la enfermedad llegarían a
los diversos espacios que conforman lo que conocemos como América Latina, aunque
con algunas variantes, por lo que no en todos casos se establecieron los mentados
Sanatorios. Al menos en la exploración que hemos realizado, encontramos más la idea
del Sanatorio en forma abstracta que la implantación del mismo como una alternativa de
solución en el Perú. No obstante, es importante subrayar que aunque no se tenía la
certeza que el clima los iba a curar, aquí la gente migraba a la sierra por este fin desde
bastante tiempo antes que la propuesta de Brehmer traída a cuento.
Ahora bien, Diego Armus, como se ha dicho al comienzo de nuestro trabajo, ha
observado que en torno a la tuberculosis se engranan una serie de elementos que van
desde aspectos culturales hasta lo políticos más insospechados. Sobre la regeneración de
necesariamente desarrollan la enfermedad. El sistema inmunológico “empareda” los gérmenes que,
aislados por una gruesa envoltura cérea pueden permanecer en estado latente durante años. El riesgo de
enfermar aumenta cuando el sistema inmunológico de la persona está debilitado. Información en línea,
vide www.who.int 9 Estos elementos son los mismos que aparecen en casi todos los trabajos que hemos consultado sobre
historia de la tuberculosis, por lo que no mencionaremos una referencia en particular. Sin embargo,
conviene destacar lo señalado por Diego Armus: “La tuberculosis carecía de efectivas soluciones.
Primero fueron los años en que la misma medicina no indicaba más que dudosas estrategias terapéuticas;
dominaba el fatalismo y la inevitable interrogación sobre si el mal era incurable. Recién en 1882, Roberto
Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis. La novedad, sin embargo, no logró despojar una enmarañada
trama donde los siempre renovados temas del contagio, el peso de la herencia y los efectos del medio
ambiente revelaban cuan incierto era el contexto en que se debatía la cura de la enfermedad antes de la
exitosa irrupción de los antibióticos. Para el saber médico fueron, ante todo, años de impotencia” (Armus,
1996: 112).

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
477
la tuberculosis, para el caso argentino, este autor destaca la existencia de un imaginario
ideal de la ciudad, donde la tuberculosis, si es que existía estaba controlada; paralelo a
ello, se buscó destacar las ventajas del verde, el aire puro y la vivienda higiénica
(Armus, 2007: 31 y ss.). Este investigador también ha destacado la existencia de ciertas
organizaciones, en este caso la “Liga Argentina contra la Tuberculosis”, que buscaron
alternativas parta la curación de la enfermedad. En el caso de esta “Liga”, Armus
encuentra que esta asociación bregó enfáticamente por el sanatorio como el recurso
institucional más propicia para difundir la entonces muy aceptada cura de reposo en las
sierras, basada en el descanso y la buena alimentación. Al final, la implantación de una
estructura de esta naturaleza, nunca se llegó a dar en Argentina y esta “Liga” se
dedicaría a ampliar el número de camas en los hospitales y en crear y sostener
dispensarios antituberculosos en los barrios y preventorios (Armus, 2007: 288). El
hecho de que en Pensilvania se observe la creación de una institución de similares
características nos hace pensar que se trata de un proceso global (Tomes, 1998: 113 y
ss.).
Para el Perú las referencias que existen sobre la percepción del clima de Jauja como
ideal para la sanación de la tuberculosis durante el siglo XIX y hasta antes del Sanatorio
en la ciudad, van in crescendo y no las citaremos en detalle, ya que nos extenderíamos
demasiado. No obstante, mencionaremos lo señalado por Manuel Pardo en su Estudios
sobre la provincia de Jauja (1862), que escribió como resultado de una estadía en la
ciudad a consecuencia, precisamente, de la enfermedad. Sobre las ventajas del clima
señalaba que “Jauja es el antídoto de la tisis, es el único temperamento de la superficie
del globo que posee tan valiosa virtud”. El futuro presidente y fundador de civilismo en
el Perú, reclamaba además la construcción de una ciudad sanitaria, lo que recién se daría
en la segunda década del siguiente siglo. Esta sola referencia nos muestra que el asunto
estaba presente en todas las esferas de la sociedad y no era un debate exclusivo de los
estudiosos de la medicina, como de hecho observamos es la característica más
importante de aquel momento. Es importante resaltar, además, la ponderación que hace
Pardo del clima de Jauja, al referirse como el “único del globo de tan valiosa virtud”. Es
evidente que esta era la imagen que circulaba en la capital y en otros ámbitos foráneos
donde anduvo este ilustre personaje10
.
Esta suerte de preocupación más científica por la tuberculosis se traduce en la
publicación de algunos folletos y la escritura de otras tantas tesis que tienen por
temática principal el tratamiento de la enfermedad y la importancia del clima de Jauja
en la sanación del mal. Por ejemplo, en el mismo año de la publicación del texto de
Pardo, 1860, aparecería un estudio de José Casimiro Ulloa, “El clima de Jauja y su
influencia sobre la tisis”; Manuel Rosa-Fernández presentaría en 1863 su tesis a la
Facultad de Medicina de París, que tituló “Profilaxis de la Tisis”; José María Zapater
presentó ese año su tesis de bachiller en Medicina y que tituló “Influencia perniciosa del
clima de Lima en la tisis pulmonar tuberculosa” (1866); Juan Copello, en 1871, publica
“Sobre la influencia del clima en la enfermedad de la tisis pulmonar tuberculosa”; en
1885, Melchor Chávez Villarreal presenta su tesis de bachiller en Medicina “Estudio
10
Como es sabido Pardo realizó buena parte de su formación en Europa, donde no sería raro que haya
escuchado este relato que reproduce en su texto.

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
478
sobre la influencia del clima en la tuberculosis pulmonar”. Sin entrar en detalles sobre
el contenido específico y las ideas concretas de estos trabajos, el mismo hecho de su
presencia, nos da una muestra del interés que comienza a tomar el asunto en la
comunidad médica peruana. De acuerdo con los materiales que hemos consultado, los
artículos y trabajos sobre TBC antes de 1867, muestran la importancia asignada por los
médicos peruanos al clima y a la climoterapia (Bustios, 2007: 533). Esto coincide con
las ideas en boga ya mencionadas en torno a la sanación de la tuberculosis a nivel
mundial.
Concretamente para el caso peruano, la influencia de una situación de esta naturaleza se
observa claramente a fines del siglo XIX, donde se generaliza la idea, en la comunidad
médica limeña, de la necesidad de los sanatorios para el tratamiento de los tuberculosos,
a partir de esos años –posiblemente 1896 a 1919–. En estos momentos solo se discute su
mejor ubicación, es decir si debería estar en la llanura o en la altitud, “¿en Tamboraque
o en Jauja?” (Neyra, 1999: cap. II). Según algunos autores, debates de esta naturaleza se
inscribieron dentro de lo que fue la primera etapa de la lucha antituberculosa en el Perú:
la Era Sanatorial, donde se puede apreciar la transición de una concepción miasmática
hacia una concepción bacteriológica de la enfermedad, en particular de la tuberculosis
pulmonar (Núñez, 2006)11
. Julio Núñez define este proceso como una muestra de la
influencia del positivismo en la medicina peruana, ya que al desear trasladar a los
tuberculosos pobres, sujetos “vergonzantes” y “peligrosos” para la sociedad y la
salubridad pública, se pretendía realizar una profilaxis social, con el fin de poseer una
población sana, exenta de cualquier amenaza a su salud, para de esta manera poder
alcanzar un desarrollo sostenido del país y con ello el ideal del positivismo: el progreso
(Núñez, 2006).
Como ya se ha señalado, estas ideas no son exclusivas del territorio peruano. En un
breve ensayo sobre las campañas antituberculosis en México, Ana María Carrillo
muestra que esta preocupación estaba muy latente en diversos Congresos
internacionales de la época, como el de Berlín de 1899, el de Washington de 1908 y el
de Barcelona de 1910, donde se ponía el acento en la necesidad de que, en cada país, el
Estado interviniese para eliminar la tuberculosis (Carrillo, 2005: 363)12
. En todo caso,
sea por un ideal de progreso o una percepción de la sanación imperante, el asunto es que
estos elemento son el marco general que nos permite ver con mayor claridad la creación
de un sanatorio en la sierra central peruana.
De lo dicho anteriormente, es fácil deducir que el tratamiento de la enfermedad en el
Perú fue una cuestión de Estado. Sin embargo, a pesar de ello y de todos los debates
existentes que mostraban una real disposición para su construcción en Jauja, la creación
y el funcionamiento de un Sanatorio en el Perú tuvo que esperar hasta la década de los
veinte del siglo XX, y tener como motor de gestación una donación testamental, en este
caso del ciudadano Domingo Olavegoya. De acuerdo a esto, la Beneficencia Pública de
11
Agradezco a la Dra. Claudia Agostoni por proporcionarme una copia de este trabajo. 12
Los temas de entonces fueron: leyes y ordenanzas de tuberculosis, el cuidado gubernamental de los
pacientes de tuberculosis en dispensarios o sanatorios destinados a ellos, la propaganda educativa y la
investigación científica bajo los auspicios gubernamentales, así como las medidas sanitarias dentro de las
que estaban la desinfección de los hogares (Carrillo, 2005).

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
479
Lima recibió de los albaceas de este filántropo una donación de 10,000 soles destinada a
la construcción de una Sanatorio para tuberculosos, y que de acuerdo a su voluntad, éste
se debería de ubicar en Jauja, donde él permaneció un tiempo por motivos de la misma
enfermedad. Años antes Olavegoya había comprado y donado un terreno para dicho
local. La obra se inició en 1918 y por el costo de 250,000 soles en un terreno que ya
ocupaban las Hermanas de la Caridad (Basadre, 1983: cap. IX; Neyra, 1999: cap. II;
Bustios, 2007: 535). El Sanatorio comenzó a funcionar en 1921, y con mayor intensidad
el siguiente año, con la inauguración de más pabellones y el traslado de pacientes y
médicos que llegaron de la capital de la República.
Lógicamente, la historia de la gestación de este Sanatorio es más compleja del
panorama que hemos presentado y ha involucrado otra tanta cantidad de debates por
parte de médicos y autoridades de la salud en el Perú. El mismo hecho de la demora de
su construcción y que se haya esperado una importante contribución filantrópica nos
dice bastante de un proceso turbulento y que se enmarca dentro de los muchos debates
que existieron en torno a su creación. Sin embargo, para los fines y objetivos de este
ensayo, para nosotros es importante destacar que el Sanatorio se construyó en Jauja en
la segunda década del siglo XX, y que por tal motivo llegarían aún más a la ciudad
personas de diversas latitudes que, en muchos sentidos, se hicieron parte de la geografía
social y dejaron una huella en el proceso histórico local.
3. Sociedad y enfermedad
Una vez que se estableció el Sanatorio en la ciudad, comienza lo que algunos autores
denominan como su periodo de auge, el mismo que comprendería desde su
inauguración, en 1921, hasta el descubrimiento de las vacunas que trataban con éxito la
mortal enfermedad (la estreptomicina) a mediados del siglo XX. Durante este periodo
llegarían a Jauja gente de muchas latitudes, cuya cantidad exacta está aún por
determinar, con propósito principal de sanarse de la mentada enfermedad. Si bien, como
ya se ha señalado anteriormente, la presencia de tuberculosos en la zona data desde
tiempos coloniales, las evidencias nos inducen a pensar que es en este lapso de años que
se da la mayor cantidad de individuos con el mal.
Algunos trabajos que han examinado las diferentes formas como era percibida la
tuberculosis en otros espacios, han mostrado que existía una asociación muy fuerte de
le enfermedad como plaga social y sinónimo de la decadencia de los individuos y la
sociedad. De esta manera, para el caso argentino, Armus señala que se la asoció a la
mala vivienda y a los excesos, en el trabajo, con la bebida, con el esfuerzo físico, en el
sexo, en los placeres de la vida urbana moderna, aunque a la par de ellos existieron otros
que ofrecían un lugar para la esperanza y el cambio. Por eso, agrega, en las asociaciones
entre la tuberculosis y la regeneración destacó recurrentemente las ventajas del verde y
el aire puro, la vivienda adecuada, el ejercicio físico moderado, el trabajo medido, que,
se suponía, evitarían el contagio, y se relacionaba estas actividades con la vida en
ciudades alternativas (Armus, 1996: 112).
Lo señalado por este autor es importante para el caso que aquí desarrollamos en el
siguiente sentido. Armus se refiere básicamente a un contexto citadino amplio, o mejor
dicho a una gran ciudad. Este no fue el caso de Jauja, que desde la perspectiva de la

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
480
historia de las ciudades puede ser comprendida como una ciudad intermedia, y que no
presenta las características de una gran ciudad como Buenos Aires, que es la examinada
por él. Más bien la podríamos considerar a Jauja dentro de lo que Armus denomina
como ciudad alternativa para la cura de tuberculosis. Es necesario enfatizar este aspecto
porque la ciudad que es motivo de nuestro análisis no encontramos la caracterización
que hace este autor de ciudad impura a las que fueron afectadas por la tuberculosis. Lo
que notamos en este caso es la dinamización de la actividad intelectual y la aparición de
una particular personalidad cultural asociada a la enfermedad y propiciada a partir de
los que por ella migraron. Volveremos en breve sobre este asunto.
La presencia de personas de otras latitudes que llegaron a la ciudad con el fin de curarse
de la tuberculosis es inobjetable. Si bien, como dijimos, no contamos con cifras exactas,
en la actualidad es posible de rastrear algunos apellidos que nos dicen bastante de una
cierta presencia extranjera. El de los japoneses es uno de ellos. Por ejemplo en el
Cementerio de Jauja se encuentra la tumbas de 370 de estos inmigrantes, siendo la de
mayor antigüedad una de 1915. Los descendientes de esta colonia (desde su llegada a la
ciudad a principios del siglo XX, de setenta familias se redujeron a seis en la actualidad)
señalan que el principal motivo de su llegada a Jauja fue por motivos de la tuberculosis
(Hurtado Ames, 2001). Sin embargo no sólo se trató de la presencia masiva de
japoneses en un periodo corto de tiempo. En el mismo cementerio de Jauja es posible de
corroborar la existencia de apellidos diversos que obviamente no se refieren a personas
de origen peruano. De acuerdo a Manuel Baquerizo, en un estudio sobre la literatura del
valle del Mantaro durante el siglo XX, en la segunda década de dicho siglo, Jauja era
una de ciudades más cosmopolitas del Perú, más incluso que Lima en este momento
(Baquerizo, 1998). A la ciudad llegaron gentes de muchas latitudes y geografías con el
sólo propósito de curarse de la enfermedad que motiva estas líneas. La idea que aquí
sostenemos, repetimos, es que esto trajo como consecuencia una particular
configuración social entre los mismos pobladores.
A partir del universo narrativo de Edgardo Rivera Martínez, se ha producido una vuelta
de ojos hacia la realidad social de Jauja en los últimos tiempos13
. En sus novelas País de
Jauja (1992) y Libro del Amor y las Profecías (1999), Rivera Martínez ha mostrado una
sociedad culturalmente mestiza e integrada, donde es posible de observar actores
sociales que se pueden entretener en una tarde de ópera o en el baile de una danza
andina. Es decir muestra la imagen de una transposición de culturas en el sentido de
integración pacífica de castas donde una no se superpone a la otra. Desde la lectura que
aquí hacemos de estos trabajos, y como también el mismo novelista lo ha señalado en
cierta oportunidad, en dicho proceso ha tenido bastante que ver la presencia de personas
de diversas latitudes llegadas a la ciudad por esta enfermedad que, de una manera u otra,
transmitieron parte de su cultura a la que ya existía en la zona, creando una suerte de
personalidad cultural propia más abierta a los diversos tipos de tradiciones culturales.
Sobre todo en la novela País de Jauja, hay una muy fuerte presencia de europeos,
aunque no se dice que estuvieran en la ciudad por motivos de la tuberculosis.
13
Entre otros trabajos consúltese la compilación de Márquez y Ferreira (1999) y Ferreira (2006).

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
481
Otra de las evidencias con las que contamos para verificar la influencia que tuvo en la
historia de la ciudad la existencia de personas de otras latitudes, es la llegada por un
cierto periodo de un grupo de personas que, en años venideros, marcarían una cierta
pauta en el ámbito intelectual de la historia peruana. Para fines de ejemplificación,
además del ya mencionado Manuel Pardo, otros que podemos mencionar son
Hildebrando Castro Pozo, Pedro Zulem y Dora Mayer, distinguidos representantes del
indigenismo en el Perú, que estuvieron por Jauja entre 1915 y 1918. De acuerdo a lo
sostenido por Baquerizo, la presencia de estos intelectuales dinamiza mucho la actividad
cultural en la ciudad, por lo que en la segunda década del siglo XX, Jauja era, después
de Lima, la ciudad donde se realizaba la mayor cantidad de publicaciones periódicas en
el Perú (Baquerizo, 1998: 43)14
. Lógicamente que para que se diera un hecho de esta
naturaleza intervinieron muchos otros factores, pero la situación se comprende dentro
del proceso más general de la presencia de este cierto tipo de tuberculosos en la ciudad.
El hecho es importante y merece ser remarcado, toda vez que es a partir de esta
experiencia que a Jauja se la conocerá con los apelativos de “Atenas de los Andes” o
“Atenas del Perú”, con los que hasta ahora se la suele denominar, situación que
ameritaría por si solo un estudio independiente.
Finalmente, un tercer elemento sobre el que deseamos llamar la atención, es la
transformación del tuberculoso en personaje literario, y que marca una característica de
cierta literatura que se producirá en la época. De esta manera, por lo menos hemos
identificado y explorado dos novelas que tiene por temática al tuberculoso en Jauja, una
de ellas es Sanatorio de Carlos Parra del Riego (1938) y Sanatorio al Desnudo de Pedro
del Pino Fajardo, además de muchos otros relatos de los que ahora no conviene
detenerse para los fines explicativos más generales que perseguimos. Esta literatura nos
muestra la realidad de los mismos enfermos, sus venturas y desesperanzas, sus anhelos
y tragedias. Se trata, en general, de textos testimoniales que nos permiten tener una
aproximación a la realidad misma del tuberculoso asentado en Jauja. Este trozo que
reproducimos de Sanatorio es elocuente sobre la realidad de los tuberculosos en las
lejanas sierras peruanas:
-¿Y desde cuándo por acá?
-Pues ya lo ve usted: desde esta noche.
Sonríe con un aire de complicidad:
-¿También de la caja?
Al principio no entiendo, y él lo advierte. Entonces se golpea la espalda, y yo a mi vez
sonrío tristemente.
Sin esperar a que lo invite, toma asiento a mi lado. Cree de su deber darme ánimo. Me
dice consolador:
-Aquí, ya lo verá usted, le irá muy bien. He visto a muchos llegar en camilla, y más
tarde irse por sus pies.
-Mucho me temo que yo me marche con los pies para adelante- contesto.
-No hay que pensar en eso. Es lo principal. Véame usted a mí: llevo aquí tres años. Al
principio, no le diré a usted que no, estaba muy abatido. Pero no tardé en hacerme mi
composición de lugar. Si hemos de morir al fin y al cabo –me dije- vivamos lo poco que
nos queda como mejor podamos. No volví a consultar el termómetro a cada rato, como
14
Baquerizo toma esta cita de Deustua y Rénique (1984).

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
482
lo hacía antes, ni menos a pensar en mis propios males. Desde entonces me siento mejor
y vivo, que es lo principal.
La pueril filosofía de mi nuevo amigo me impresiona. Un soplo de optimismo orea mi
espíritu torturado. “¿Por qué no?”- me digo a mi vez, mentalmente.
Por su parte Pedro del Pino Fajardo, en su novela Sanatorio al Desnudo, escrita en Jauja,
dice lo siguiente:
Yo creo que no se necesita ser médico para hacer un comentario sobre un hecho que se
observa a diario, experimentalmente. Jauja ha curado a cientos de enfermos con solo la
bondad de su clima. Enfermos tratados medicinalmente han sido suspendidos de este
régimen y aquí, en este gran milagro del sol de platino, de la luz diamantina y del aire
de la brisa, brisa de nevadas cumbres, han levantado cabeza, cuando ésta, gacha y corva,
vomitaba los pulmones por la boca. Cientos de tuberculosos me darán la razón. E invito
a esta tierra, a este Sanatorio, a todos aquellos que le tienen terror infundado. Jauja no es
la antesala de la morgue. Vienen aquí los que ya no pueden, los que se están cayendo,
esqueléticos, como inválidos….Unos meses de vida tranquila, y el esqueleto se encarna
echando colores de rosa, y el inválido y el que no puede ni caminar, corre, y todos dicen
con asombro: ¿Es enfermo? ¡Quién podría creer!
Siguiendo lo planteado por Armus, podemos decir que la tuberculosis como tema
médico penetró la sociedad y la cultura y fue un recurso discursivo presente en la
literatura, el periodismo, el ensayo político y sociológico. La tuberculosis sirvió
entonces para hablar de muchas cosas (Armus, 1996: 122). En el caso concreto de la
literatura, la mayor parte de lo que se ha escrito se ha vinculado a un cierto ámbito de lo
romántico. Como han observado otros autores, ninguna enfermedad ha desempeñado un
papel tan fundamental e importante en el mundo literario y artístico como la
tuberculosis (Walksman 1968: 44)15
. Pero además de esto, es claro que a través de estos
testimonios se puede tener una aproximación a la cotidianeidad que vivían los enfermos
llegados a Jauja. Y se comprueba, también, que no era poco el tiempo el que pasaban y
la gran esperanza de vida que reposaba en la ciudad a partir de su clima. Vistos en
perspectiva, estos hechos no son poca cosa.
En efecto, como lo muestran algunos relatos que han quedado sobre la presencia de los
tuberculosos en Jauja, escritos por autores jaujinos que tuvieron la oportunidad de
observar su presencia, estos convivían con los habitantes de la ciudad en muchos
aspectos (Monge, 1981). Agregando las consideraciones ya mencionadas, como que se
quedaban por considerable espacio de tiempo en la ciudad; que se trataba de personas de
cierta solvencia cultural, ya sean peruanos o extranjeros podemos concluir que,
15
Una revisión breve sobre la literatura de Jauja en torno a la tuberculosis fue realizada por el profesor
jaujino Pedro Monge (1946), cuando aún se encontraba en ebullición la presencia de los tuberculosos en
la ciudad. Este autor señalaba que el tuberculoso será siempre un elemento de primer orden en la vida
literaria de Jauja. Su aporte es inevitable y quizá hasta necesario. El tuberculoso nos hace pensar en la
muerte: fuente primaria de todo lirismo y eterno tema del pensar filosófico. El ambiente de Jauja, con su
mesura en el vivir, proclive a una tranquilidad franciscana, bajo la diafanidad de su atmósfera sin mácula,
se hallará siempre transido por el temor del más allá, porque aquí, cerca de nosotros, se alberga una
humanidad que sufre, que siente y que espera, con una esperanza que agoniza y revive constantemente. El
teatro y la novela, la pintura y la escultura, tienen aquí un tema todavía poco explotado. Para un contexto
más amplio de la relación entre tuberculosis y literatura véase Romero Hernández (2000).

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
483
definitivamente, dejaron una huella que perdura. Algunos, inclusive, tuvieron
descendencia y hundieron sus raíces en la ciudad, quizás al sentirse identificados por el
encanto de esta tierra que les devolvió la vida. El mismo Pedro Monge (1946) relata este
proceso con una gran capacidad de evocación:
Jauja es la estrella de la esperanza para quienes sueñan con recobrar la salud perdida. La
salud es un tesoro muy grande, pero que nunca se aprecia sino cuando se le ha perdido.
Y Jauja es capaz de devolver ese tesoro. Jauja es la tabla de salvación para los que
esperan seguir viviendo. Quien sabe en cuantos cerebros torturados por la desesperación
de sentirse tísicos, la palabra Jauja desciende como un bálsamo que les trae la esperanza
de una curación segura. Desde lejanos tiempos, nuestra ciudad ha visto pasar por sus
calles la caravana macilenta, el desfile doliente, el peregrinaje esperanzado hacia las
fuentes de la salud; porque Jauja es vida, Jauja es el elixir que triunfa sobre la muerte
por hemoptisis, es, acaso, aquella fuente de la eterna juventud que en vano buscara en
las playas de La Florida la caducidad irresignable de Juan Ponce de León.
4. La tuberculosis en la configuración del espacio local
Llegados ya casi al final de lo recorrido en este ensayo, es momento de hacer algunas
reflexiones sobre los principales argumentos que aquí se han presentado. Como
resultado de ciertas ideas en el imaginario sobre la curación de enfermedades
bronquiales, y por la relación que existía desde mucho tiempo antes de la llegada de los
españoles a las Indias, Jauja se consideró como un lugar de sanación y su clima adquirió
celebridad. En un primer momento, esta celebridad se basó solo en fundamentos
empíricos, pero con el advenimiento de las sociedades del nuevo régimen se pensó en
formulas más científicas y en soluciones que tuvieran una demostración más factual, lo
que fue el origen de una considerable cantidad de artículos, tratados y tesis que aquí
solo hemos mencionado de manera acotada.
Esto fue parte de muchos debates y posturas entre médicos y autoridades sanitarias de
diversa índole. Las principales posturas sugerían que se debería de crear un Sanatorio en
las alturas, idea que estaba de acuerdo con los principales planteamientos que
imperaban en la medicina en cuanto a sanación de la tuberculosis. Sin embargo, esto
tuvo que esperar hasta la segunda década del siglo XX, donde el proyecto, finalmente,
se concretaría, sobre la base de una importante contribución que hiciera el filántropo
Domingo Olavegoya. El Sanatorio se estableció en Jauja, tal como fue su voluntad y
como el consenso lo exigía. La experiencia de este Sanatorio es uno de los pocos casos
de los que tenemos conocimiento en América Latina, al menos en la investigación
realizada por nosotros no hemos hallado una situación similar, salvo las intenciones y
proyectos que devinieron en nada, como sucedió en Argentina.
De acuerdo a lo que aquí hemos sostenido, creemos que la presencia de los migrantes e
inmigrantes de diversas latitudes que llegaron a Jauja con el solo fin de curarse del
terrible mal, tuvo consecuencias en la configuración social de la ciudad. Esto es posible
de verlos en diferentes planos. El principal de ello es el adquirir una personalidad
cultural propia que no tiene parangón en otras geografías sociales del Perú, que se
traduce en ser descendientes de una de las ciudades más cosmopolitas de la primera
mitad del siglo XX en el Perú, y que es parte de un importantísimo movimiento cultural

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
484
en el mismo periodo, que dio como resultado que sea Jauja una de las ciudades con
mayor cantidad de publicaciones periódicas en dicho momento. Es decir, la presencia
del Sanatorio y de los tuberculosos, perneó muchos de los aspectos de la cultura y la
sociedad jaujinas.
Sin embargo, y es un elemento que ya no lo hemos trabajado a detalle, este hecho tuvo
consecuencias negativas para el desarrollo económico de la ciudad, que harían que a la
postre perdiera el lugar protagónico que tuvo hasta inicios del siglo XX. El hecho
mismo de que Jauja sea un “Ciudad Sanatorio” fue el origen de que se la percibiera
como una ciudad sitiada y a la que no convenía acercarse por temor al contagio. De ser
una ciudad que hasta el siglo XIX tenía cierta pujanza y proyección en el espacio
regional de la sierra central peruana, pasó a ocupar un rol pasivo entrando en desfase en
relación al acelerado crecimiento que observaba una ciudad colindante, tal cual es
Huancayo.16
De este modo, el crecimiento económico de la ciudad durante los años de
auge del Sanatorio fue en declive, siendo parte de un proceso que hasta hoy no se ha
podido recuperar. Como lo dice Pedro Monge (1981), uno de los más notables autores
locales de la ciudad, fue un símbolo de prestigio, pero a la vez de desventura.
Bibliografía
Alberti, Giorgio y Rodrigo Sánchez (1981). Poder y conflicto social en el valle del
Mantaro. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Armus, Diego (1996), Salud y anarquía: La tuberculosis en el discurso libertario
argentino, 1870 – 1940. En Marcos Cueto (Ed.). Salud, cultura y sociedad en América
Latina. Lima: Organización Panamericana de la Salud, Instituto de Estudios Peruanos.
------ (2007). La ciudad impura. Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870 –
1950. Buenos Aires: Edhasa.
Basadre, Jorge (1983). Historia de la República del Perú, 1822 – 1933. Séptima edición.
Lima: Universitaria.
Baquerizo, Manuel (1998). La conciencia de la identidad en la formación de la
literatura de costumbres en la sierra central del Perú. Huancayo: Centro José María
Arguedas.
Bustios Romaní, Carlos (2004). Cuatrocientos años de salud pública en el Perú. Lima:
CONCYTEC, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Carrillo, Ana María (2001). Los médicos ante la tuberculosis. Gaceta Médica de México,
137 (4).
Castro Pozo, Hildebrando (1924). Nuestra Comunidad Indígena. Lima: El Lucero
16
Sobre este aspecto en concreto vide Alberti y Sánchez (1981).

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
485
Chávez Villarreal, Melchor (1885). Estudio sobre la influencia del clima en la
tuberculosis pulmonar. Tesis de bachiller en Medicina. Lima: Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
Cobo, Bernabé (1890 [1964]). Historia del Nuevo Mundo. En Obras del Padre Bernabé
Cobo. Vol. I. Madrid: Atlas.
Copello, Juan (1876 [1871]). Sobre la influencia del clima en la enfermedad de la tisis
pulmonar tuberculosa. Gaceta Médica (Lima).
Cueto, Marcos (2000). El regreso de las epidemias, salud y sociedad en el Perú del
siglo XX. Lima: Instituto de estudios Peruanos.
------ (Ed.) (1996). Salud, cultura y sociedad en América Latina. Lima: Organización
Panamericana de la Salud, Instituto de Estudios Peruanos.
Deustua, José y José Luis Rénique (1984). Intelectuales, indigenismo y descentralismo
en el Perú, 1897-1931. Cusco: Bartolomé de las Casas.
Diagnóstico Departamental (2007). Diagnóstico Departamental de Junín. Información
en línea: http://www.regionjunin.gob.pe/documents/pdf/PARTE%20I.pdf
Espinosa Bravo, Clodoaldo (1936). Facetas de Jauja. Lima.
------ (1964). Jauja Antigua. Lima: P. L. Villanueva.
Ferreira, César (Ed.) (2006). Edgardo Rivera Martínez, nuevas lecturas. Lima:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
------ e Ismael Márquez (Eds.) (1999). De lo Andino a lo Universal. La obra de
Edgardo Rivera Martínez. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Fuentes, Manuel Atanasio (1875). Estadística general de Lima. Lima: Tipografía
Nacional.
Hurtado Ames, Carlos (2001). Inmigración japonesa a Jauja. El Reportero, 9 (Jauja).
Monge, Pedro (1981). Estampas de Jauja. Lima: Lasontay
------ (1946). Visión literaria de Jauja. Xauxa, 12 (Jauja).
Neyra Ramírez, José (1999). Imágenes Históricas de la Medicina Peruana. Lima:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Núñez Espinoza, Julio (2006). Medicina y tuberculosis en Lima a fines del siglo XIX: el
debate médico entre Francisco Almenara e Ignacio de la Puente, 1895. Tesis para optar
el grado de Licenciado en Historia. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Carlos Hurtado Ames. La ciudad sanatorio: Jauja (1920-1950)
Nueva corónica 2(Julio, 2013) ISSN 2306-1715, pp. 471-486.
Escuela de Historia. UNMSM
486
Pardo y Lavalle, Manuel (1862). Estudios sobre la provincia de Jauja. Lima: Imprenta
de la Época.
Parra del Riego, Carlos (1938). Sanatorio. Santiago de Chile: Zigzag.
Pino Fajardo, Pedro del (1941). Sanatorio al desnudo. Jauja: Imprenta La Voz de
Huancayo.
Porras Barrenechea, Raúl (1950). Jauja, capital mítica. Revista Histórica, XVIII (Lima).
Rivera Martínez, Edgardo (1978). Imagen de Jauja. Huancayo: Universidad Nacional
del Centro del Perú.
------ (1992). País de Jauja. Lima. Peisa.
------ (1996). Libro del amor y las profecías. Lima y Bogotá: Alfaguara, Peisa.
------ (2010). El paisaje de Jauja. En: Jauja, pedacito de cielo. Huancayo: Gobierno
Regional de Junín.
Romero Hernández, Claudia (2000). La tuberculosis en la época del romanticismo
europeo. Gaceta Médica, 13 (1) (México).
Rosa Fernández, Manuel (1863). Profilaxis de la tisis. Gaceta Médica (Lima).
Solís, Abelardo (1928). Historia de Jauja. Lima: Minerva.
Tomes, Nancy (1998). The Gospel of Germs. Men, Women, and the Microbe in
American Life. Cambridge: Harvard University Press.
Ulloa, José Casimiro (1860). “El clima de Jauja y su influencia sobre la tisis. Gaceta
Médica (Lima).
Villavicencio, Víctor Modesto (1955). La presencia de Jauja. Lima: Junín.
Waksman, Selman (1968). La conquista de la tuberculosis. Buenos Aires: Editorial
Hobbs.
Zapater, J. M. (1966). Influencia perniciosa del clima de Lima en la evolución de la tisis
pulmonar tuberculosa. Tesis de bachiller en Medicina. Lima: Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.