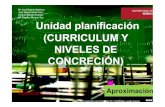Nº 44 JULIO - 2005acercarlo a la perspectiva de las víctimas de la confrontación y a la...
Transcript of Nº 44 JULIO - 2005acercarlo a la perspectiva de las víctimas de la confrontación y a la...

Nº 44 JULIO - 2005

�
Para esta publicación la Corporación Región recibe el apoyo de Agro Acción Alemana; Novib, Holanda; Terre des Hommes, Basilea; Diakonia, Suecia; Misereor, Alemania.
PERSONERÍA JURÍDICA 37252 ENERO 16/90
Gobernación de AntioquiaISSN 0123-4528
JUNTA DIRECTIVA:Rubén Fernández A. -Presidente Análida Rincón P. -Vicepresidente
Ana María Jaramillo A. -SecretariaJuan F. Sierra V.Jorge Bernal M.
COMITÉ EDITORIAL Rubén H. Fernández A. -Presidente
Luz Elly Carvajal G. Carlos Sánchez E.Juan José Cañas R.
Sol Astrid Giraldo C.Luz Amparo Sánchez M.
Sergio Valencia R.
Calle 55 Nº 41-10Tel: (57-4) 216 68 22 Fax: (57-4) 239 55 44
A.A. 67146 Medellín - Colombia [email protected]
www.region.org.co
DIRECTORJorge Bernal M.
PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA
Coordinación EditorialLuz Elly Carvajal G.
IlustradoresElkin Úsuga: Págs. 7, 9, 12, 17.Mónica Betancourt: Págs. 20, 25, 29,
31, 40, 45.Juan Carlos Vélez: Págs. 33, 35, 37.
Este número de nuestra publicación institu-cional, está dedicado a aportar argumentos en torno a uno de los flancos de la polémica que hoy atraviesa la vida nacional; se trata del di-fícil equilibrio entre perdón y justicia. En este campo la Corporación Región concuerda con el espíritu de los documentos que se han cons-truido el marco de La Alianza y en el llamado Consenso de Cartagena1, esto es, que el proceso de paz actualmente en marcha, si quiere llegar a buen puerto, requiere que se introduzcan modificaciones importantes, en especial, para acercarlo a la perspectiva de las víctimas de la confrontación y a la normatividad nacional e internacional que rige estos eventos.
La concreción de estos criterios no es tarea fácil. En uno de los talleres realizados en el mar-co de la Tercera Conferencia del Movimiento Mundial por la Democracia (Durban, Sudáfrica, febrero de 2002), precisamente sobre experien-cias de comisiones de la verdad y procesos de «justicia transicional», en el que participaron experiencias de 22 países del mundo, hubo va-rias conclusiones generales. La primera es que cada caso, cada contexto particular, produce una experiencia prácticamente irrepetible; esto es interesante por cuanto pone en cabeza de los actores de cada país, una responsabilidad enorme de ingenio y claridad para sacar los procesos adelante. La segunda es que ningu-na de las experiencias ha dejado satisfechos a sus promotores; como lo menciona Rodrigo Uprimmy (2004)2 “Todas las estrategias de jus-ticia transicional, incluso las más exitosas y elogiadas, como la de Sudáfrica, pueden ser criticadas, por sacrificar alguno de los valores en tensión.” La tercera es que la presencia de la comunidad internacional juega un papel importante como un referente distante de las partes y por lo tanto menos involucrado emo-cionalmente; todo parece indicar que cuando los conflictos armados han llegado a las hon-duras que ha llegado el colombiano, la salida de
ahí, requiere de terceros menos contaminados afectivamente con las heridas de la guerra. Y la cuarta es que, cuando esos procesos no se cierran bien, terminan convertidos en heridas perennemente abiertas que son motivo de nue-vos conflictos o, incluso, como la causa argüida para reanudar las confrontaciones armadas.
Esta mirada a lo que ha pasado en el mundo, en la actualidad no sólo es aconsejable sino indispensable y es válido para cualquier nuevo proceso de paz que se abra con cualquier grupo armado ilegal. Si algo hay diferente en los pro-cesos de paz de hoy con respecto a los de décadas pasadas, es que se hacen en medio de un nuevo contexto internacional. Digamos que hoy la humanidad cuenta con más herramientas para no dejar impunes los crímenes atroces y las violaciones masivas a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Esto es un avance enorme que pone los debates en otro lugar mucho más cercano a la justicia de lo que podría esperarse si no existiera este actor.
Estas experiencias internacionales conducen más o menos a las mismas recomendaciones: lo primero es que se requiere de una acción decidida del conjunto de la sociedad para que el proceso marche en la vía adecuada; en este sentido, las omisiones o el silencio que guardan algunos sectores de la sociedad sobre estos temas no son una buena actitud de cara al futuro; de otro lado se desprende que es acon-
Editorial
¿CUÁNTO DE JUSTICIA Y CUÁNTO DE PERDÓN REQUIERE
EN COLOMBIA UNA PAZ DURADERA Y ESTABLE?
1. Para más información sobre La Alianza y el Con-senso de Cartagena, consultar la página web de Viva la Ciudadanía: www.vivalaciudadania.org.co
2. Citado en: Uprimny, R. y Lasso, L. (2004).Verdad, reparación y justicia para Colombia: algunas reflexiones y recomendaciones. En: BORDA, Ernesto y otros (comp.). Conflicto y seguridad democrática en Colombia. Temas críticos y propuestas. Bogotá: Fundación Social, Fescol, Embajada Alemana en Colombia.
IntervenciónMichael Frühling,
Verdad, justicia, perdónJosé María Tojeira
Memoria, verdad y reparaciónRaquel Robles
Memorias, historias y ciudadMaría Teresa Uribe de H.
Desde las víctimasRubén Darío Jaramillo Cardona
La mujer-recuerdoSol Astrid Giraldo
La memoria como tabla de salvaciónSol Astrid Giraldo E.
Una mirada ética de esta historiaEntrevista a Alonso Salazar J.
Diseño e impresión: Pregón Ltda.

desde la
�
sejable que la voz y la experiencia de las víctimas sea tenida en cuenta de manera central, como garantía de justicia y de no repetición; en tercer lugar, es claro que la experiencia debe conducir al desmonte de todas las estructuras armadas ilegales y no a su legitimación o a su perpetuación, o lo que es peor, a la coexistencia de expresiones legales de carácter civil con frentes armados que siguen operando; el modelo de frentes que se desmovilizan mientras otros siguen en armas, se presta a numerosas confusiones y resulta abiertamente inconveniente.
Otro punto en que hay coincidencia general es que la verdad, entendida como procesos de reconstrucción de la memoria de carácter social, cultural y judicial para establecer qué pasó y quiénes fueron los responsables de algunos crímenes es un prerrequisito para el perdón; es más, que puede que se produz-can fenómenos como amnistías o perdones generales o leyes de punto final en el nivel formal, pero si no han estado precedidas de procesos de esclarecimiento, serán deci-siones condenadas a la provisionalidad que alguien, en cualquier lugar del mundo, vol-verá a retomar en cualquier momento.
En este punto no se trata por supuesto de la pretensión —legítima por demás— de esclarecer hasta el último de los crímenes. Aunque resulte doloroso, deben establecerse prioridades. Aquí habría dos mecanismos complementarios: el primero, las confesio-nes voluntarias de quienes aspiran a la rein-serción; el conjunto de esos testimonios, debidamente corroborado, sistematizado y documentado arrojará muchas luces so-bre las palancas profundas y las bases so-bre las que se han soportado fenómenos como el paramilitarismo y la insurgencia en Colombia. Y el segundo, debiera ser la estructuración de instrumentos ad hoc para el esclarecimiento de crímenes que por su naturaleza puedan ser considerados violaciones graves a los derechos humanos y al DIH. Una comisión nacional, amplia y pluralmente conformada, con expresiones regionales, podría encargarse de esta com-pleja labor. Una de las tareas centrales de estos instrumentos deberá ser el escuchar a las víctimas, recoger sus testimonios y reclamos y canalizar sus peticiones.
El proceso en MedellínUna mención especial de nuestra parte me-rece el proceso con el Bloque Cacique Nuti-
bara en la ciudad de Medellín. En diciembre de 2003, un conjunto de organizaciones de la ciudad expresamos nuestro público respaldo a un proceso de acercamiento con el Bloque Cacique Nutibara, pero alertába-mos sobre la necesidad de que se condujera cuidando varios asuntos importantes: que las estructuras armadas ilegales fueran sustituidas completamente por expresiones civiles, que hubiera claros procesos de repa-ración de las víctimas, que se establecieran mecanismos para el esclarecimiento de res-ponsabilidades, en particular los relaciona-dos con delitos atroces y de lesa humanidad; que hubiera un efectivo cese de hostilidades y que se abrieran espacios para el debate público sobre el proceso. Algunas de es-tas condiciones han ido mejor que otras.
De esta experiencia vale la pena resaltar tres puntos. El primero de ellos tiene que ver con el papel de los gobiernos locales y regionales en los procesos de paz y en los posteriores procesos de reinserción. Es absolutamente claro que, de no haber sido por la voluntad decidida de la administración municipal, el proceso se hubiera roto en mil pedazos. Esta realidad debiera ser tenida en cuenta por el Gobierno Nacional a la hora de las negociaciones en donde estos niveles de gobierno suelen ser excluidos. No puede ser que el modelo siga funcionando como hasta ahora: el Gobierno Nacional debate, decide y se toma la foto, pero a la hora de la reinserción, de la continuidad y el segui-miento de los procesos, desaparece y deja el problema a alcaldías y gobernaciones que, por lo regular, no tienen recursos suficien-tes para atenderlos de forma adecuada.
Un segundo aspecto tiene que ver con la dimensión social de la desmovilización. Una vez más repetimos que, por diferentes ra-zones, en el grupo de los 880 jóvenes hay una cantidad importante que merece una atención particular y un esfuerzo por parte de la sociedad para reintegrarlos a la vida ciudadana. Esto, por supuesto, sin menos-cabo de que, aquellos que sean culpables de atrocidades o que delincan después de la firma de los acuerdos reciban el castigo que la ley tiene contemplado. Este punto ha sido entendido bastante bien en el nivel local y hay avances con la mayoría de esos jóvenes, cosa que debe celebrarse.
Aún así, como lo menciona el propio Secre-tario de Gobierno de la Ciudad de Medellín en la entrevista que se presenta más adelan-
te, después de la desmovilización, una parte de ellos ha cometido delitos que hoy están siendo procesados por la justicia ordinaria, lo que demuestra una vez más las compleji-dades que tiene adelantar procesos de diálo-gos o negociaciones en un contexto que no es propiamente de “pos-conflicto”, sino que claramente está inscrito en medio de una confrontación armada en pleno desarrollo y en un país que mantiene activas poderosas redes delincuenciales como el narcotráfico; saltan a la vista las limitaciones de un es-quema en donde una parte de la estructura ilegal se desmoviliza y otra no.
Hay una tercera dimensión que sigue por explorar que tiene que ver con la repara-ción a las víctimas. Dijimos en diciembre de 2003: “El proceso debe contemplar, como un asunto central y como requisito de una paz duradera, reparación de las víctimas en sus derechos vulnerados, ello incluye crear condiciones para su expresión pública y su organización. Esta es una responsabi-lidad que cabe en primer lugar al Estado pero también a la sociedad y a los actores armados incluidos en los procesos de nego-ciación. En particular, debe expresarse en políticas sistemáticas y criterios y actitu-des incluyentes de la población desplazada por la violencia que hoy habita en nuestra ciudad, de los miles de huérfanos y viudas, personas discapacitadas y hogares en la miseria que ha dejado el conflicto arma-do. De igual manera el tema de los bienes obtenidos ilícitamente o bajo la presión de las armas debe ser puesto en la mesa para su discusión”. Este es un tema que, en nuestra opinión sigue vigente y prácti-camente inexplorado.
El proyecto de ley que finalmente fue aprobado en el Congreso de la República, deja por fuera aspectos esenciales de los principios antes expuestos y resulta cla-ramente inconveniente; a su contenido, debe sumarse ahora el grotesco espectá-culo para acallar a la oposición que die-ron los parlamentarios afines al proyecto. Esto es, no sólo problemático por el tipo de sociedad que se configura a partir de las impunidades, sino también porque sobre esa base, perdón, en el sentido de que las víctimas entienden que se ha hecho justicia —o al menos se ha aclarado la verdad— y, entonces, perdonan a sus victimarios, no podrá existir. Y esto, ya se ha dicho, son los primeros mojones de nuevas y sangrientas confrontaciones.

�
En nombre de la Oficina en Co-lombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expreso a las organizacio-nes convocantes mi agradecimiento por la invitación a participar en esta jornada. La Oficina considera opor-tuno y conveniente que en el seno de la sociedad civil se dialogue so-bre la problemática relacionada con los instrumentos de diverso género que el Estado puede emplear en la búsqueda de la convivencia pacífica y en el logro de un orden justo.
Hoy deseo formular ante ustedes —en desarrollo del mandato conferi-do a la Oficina que dirijo por el ins-trumento internacional sobre su es-tablecimiento en Colombia— algu-nas reflexiones sobre las exigencias que al Estado colombiano plantean los principios y normas internaciona-les para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad1.
Aunque actualmente se aplican en el país varias disposiciones legales dictadas con el fin de facilitar el diá-logo y la negociación entre el Estado y las organizaciones armadas fuera
de la ley, ellas resultan insuficientes para que el Gobierno y el Congreso puedan cumplir a cabalidad los com-promisos internacionales adquiridos por Colombia.
En su último informe sobre Colom-bia, presentado en abril de 2004 ante la Comisión de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Nacio-nes Unidas para los Derechos Hu-manos ha exhortado al Gobierno y al Congreso “a que, en los procesos de diálogo y negociación con gru-pos armados al margen de la ley, honren plenamente los principios fundamentales de verdad, justicia y reparación a las víctimas”2.
Los “delitos graves conforme al derecho internacional”A lo largo de los últimos años los integrantes de los grupos armados ilegales han cometido numerosas y reiteradas acciones que constituyen, a la luz de los instrumentos interna-cionales, “delitos graves conforme al derecho internacional”.
Al hablar de “delitos graves conforme al derecho internacional” la Oficina se
está refiriendo a aquellas conductas punibles definidas por la legislación colombiana que han sido prohibidas en tratados del derecho internacio-nal de los derechos humanos, del derecho internacional humanita-rio y del derecho penal internacio-nal. En esas conductas se incluyen tanto las violaciones graves de los derechos humanos (vgr. ejecución extrajudicial, tortura, desaparición forzada) —tengan o no el carácter de crímenes de lesa humanidad3—
Intervención del señor Michael FrühlingDirector de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en la III Jornada de Seguimiento al proceso Gobierno-AUC. Bogotá, D.C., 24 de febrero de 2005
Los procesos de negociación con grupos armados ilegales necesitan un marco jurídico que respete los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación como
presupuesto básico para alcanzar una paz sostenible y una sociedad reconciliada.
1. Por impunidad entiende la Oficina la situación que se presenta cuando la persona responsable de un delito logra eludir la sanción prevista para el mismo en la ley, o es castigada con penas excesivamente benignas. Debe con-siderarse como factor de impunidad todo mecanismo normativo o fáctico que impida la penalización. Por consiguiente, no sólo generan impunidad las normas que eximen de persecución penal a los criminales, sino también los hechos que permiten a éstos sustraerse a las consecuencias jurídicas de sus acciones y omisiones.
2. NACIONES UNIDAS, COMISIÓN DE DERE-CHOS HUMANOS, Informe del Alto Comisio-nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2004/13, 17 de febrero de 2004, párr. 117.
3. Según el artículo 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en Colombia mediante la Ley 472 de 2002, debe entenderse por crímenes de lesa humanidad los actos en

desde la
�
como las infracciones graves del ordenamiento humanitario (vgr. homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, toma de rehenes, violación), también de-nominadas crímenes de guerra4.
En cumplimiento de la ya citada recomendación del Alto Comisio-nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la República de Colombia debe adoptar todas las medidas necesarias para que vean efectivamente reconocidos y garan-tizados sus derechos las víctimas de “delitos graves conforme al derecho internacional” cuyos responsables hayan sido miembros de organiza-ciones armadas al margen de la ley involucradas en procesos de diálogos, negociaciones o firmas de acuerdos con el Gobierno nacional.
Desde luego, sobre el Estado colom-biano recae también la obligación de reconocer y garantizar sus derechos a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y de gra-ves infracciones del derecho inter-nacional humanitario perpetradas por servidores públicos.
Delitos internacionales y justicia transicionalA fin de armonizar los intereses de la conveniencia pública con sus obli-gaciones internacionales de pena-lización, al adelantarse un proceso de paz puede el Estado crear me-canismos de justicia transicional5 para la investigación, el juzgamiento y la sanción de los “delitos graves conforme al derecho internacional” cometidos por miembros de organi-zaciones armadas ilegales.
Estos mecanismos transicionales:
a. Sólo deberán tener como des-tinatarios a miembros de agrupa-
ciones que en cumplimiento de sus acuerdos con el Gobierno hayan hecho dejación efectiva de las ar-mas, y en ningún caso a personas que individualmente abandonen un grupo armado cuyas operaciones prosiguen.
b. Han de ser aplicados por funcio-narios de la rama judicial del poder público que sean designados de con-formidad con las pautas establecidas internacionalmente para garantizar su independencia e imparcialidad6.
c. Estarán respaldados por todos los recursos financieros y técnicos que resulten indispensables para su implementación pronta y eficaz.
d. No podrán ser incompatibles con los deberes insoslayables del Estado en materia de administración de jus-ticia.
Los derechos de las víctimasLas víctimas de “delitos graves con-forme al derecho internacional” tie-nen tres derechos fundamentales:
1º El derecho a la verdad: el dere-cho a conocer, en forma veraz, trans-parente y objetiva, los motivos, los hechos y las circunstancias relacio-nados con la comisión de los crí- menes.
2º El derecho a la justicia: el dere-cho a solicitar y obtener, mediante el ejercicio de recursos y acciones eficaces, que el Estado investigue los crímenes, juzgue a sus autores y partícipes, e imponga a éstos penas ajustadas a los principios democrá-ticos de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad7.
3º El derecho a la reparación: el de-recho a ser destinatarias de acciones individuales de restitución, indemni-
zación y rehabilitación, de medidas de satisfacción de alcance general y de garantías de no repetición8.
Los procesos de negociación con los grupos armados ilegales requieren un marco jurídicoLos procesos de negociación y diálo-go con los grupos armados al margen de la ley han de enmarcarse dentro de una normativa jurídica adecuada, cuyas disposiciones permitan:
a. Esclarecer satisfactoriamente la comisión de los “delitos graves con-
la misma norma enunciados cuando se come-tan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
4. Según el artículo 8º del Estatuto de la Cor-te Penal Internacional, en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional debe entenderse por crímenes de guerra “las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949” y “otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacio-nal, dentro del marco establecido de derecho internacional”.
5. Se da el nombre de justicia transicional o justicia de transición al conjunto de proce-sos interrelacionados de enjuiciamiento y rendición de cuentas, difusión de la verdad, reconocimiento de reparaciones y adopción de reformas institucionales que se adelantan en un país tras la superación de un conflicto ar-mado interno o en las fases finales de éste.
6. Ver NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENE-RAL, Principios básicos relativos a la indepen-dencia de la judicatura, (Resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985).
7. Según el principio de necesidad la pena sólo debe imponerse cuando hace falta para el cum-plimiento de un fin. Según el principio de proporcionalidad la pena debe ser cualitativa y cuantitativamente proporcional al delito co-metido. Según el principio de razonabilidad la pena no puede ser arbitraria o caprichosa.
8. Las acciones de restitución se dirigen a resta-blecer la situación en que la víctima se hallaba antes de cometerse el crimen. Las de indem-nización buscan compensar todo perjuicio resultante del crimen que sea evaluable en la esfera económica. Las de rehabilitación se encaminan a lograr que la víctima se recupere

�
forme al derecho internacional” en los cuales miembros de esos grupos aparezcan como autores, coautores, determinadores o cómplices.
b. Impedir que los responsables de tales delitos puedan beneficiarse con cualquier forma de impunidad.
c. Asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas por la transgresión de las normas internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.
En este orden de ideas, las normas dictadas en procura de que se rein-corporen a la vida civil los miembros de grupos paramilitares o de grupos guerrilleros deberán:
a. Condicionar el otorgamiento de cualquier beneficio procesal a la confesión completa de los crímenes, a la manifestación pública de arre-pentimiento y a la devolución de la totalidad de los bienes obtenidos me-diante el desarrollo de las acciones delictivas.
b. Establecer un tiempo efectivo de privación de la libertad que resulte proporcionado a la gravedad de los delitos cometidos y al lugar jerárqui-co que su perpetrador ocupaba den-tro de la respectiva organización.
c. Señalar taxativamente —esto es, de forma estricta y para cada caso—, las acciones reparatorias que en fa-vor de las víctimas hayan de cum-plirse.
La paz y la reconciliación sólo pueden fundarse en la verdad, la justicia y la reparaciónComo lo ha demostrado la experien-cia tanto de Colombia como de otros países, la impunidad obstaculiza el
logro de la reconciliación nacional, pues ella favorece la reiteración de los comportamientos criminales, tiende a estimular el surgimiento de la venganza privada, desmoraliza a las víctimas, empobrece la confian-za pública en las instituciones y le cambia el significado de justicia a una sociedad.
Los principios y normas en materia de verdad, justicia y reparación han sido adoptados por la comunidad internacional con el significativo propósito de que los pueblos pue-dan construir la paz y lograr la re-conciliación sobre cimientos justos, firmes y duraderos. Esos dos bienes eminentes no son fundables en el olvido de los crímenes, ni en la in-dulgencia hacia los criminales, ni en el menosprecio por las víctimas.
De otro lado, los “delitos graves conforme al derecho internacional” hacen parte de aquellas conductas criminales que constituyen una ame-naza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Por ello debe recordarse que, de conformidad con el derecho en vigor, cuando el Estado no puede o no quiere proce-sar a las personas responsables de crímenes internacionales, corres-ponde asumir esa tarea a la Corte Penal Internacional, órgano judicial complementario de las jurisdiccio-nes nacionales.
En esta línea de pensamiento, aun-que al ratificar el Estatuto de Roma la República de Colombia ha formu-lado una salvedad en virtud de la cual no acepta, durante un período de siete años, la competencia de la Corte sobre crímenes de guerra co-metidos por sus nacionales o en su territorio, ello no impide que el alto tribunal asuma en el futuro —en desarrollo del principio de comple-
mentariedad— el conocimiento de esos crímenes.
En estos días Colombia está por to-mar decisiones importantes para su presente y su futuro. Esas decisio-nes tienen que ver, en forma muy directa, con los valores, principios, derechos y deberes enunciados en su Constitución. Las necesidades de verdad, justicia y reparación no im-plican venganza o revancha, ni son obstáculos para la paz. Más bien son cimientos necesarios y constructivos para un proceso de reconciliación. El Estado de Derecho no puede estar bajo el riesgo de sometimiento a los grupos armados ilegales, cualquiera que sean estos.
La Oficina, de conformidad con su mandato, mantiene su disposición de brindar asesoría a las autoridades colombianas —tanto al Gobierno como a las cámaras legislativas— en la tarea de establecer una normati-va de reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley cuyos contenidos tengan plena compatibilidad con los compromisos adquiridos por la Re-pública de Colombia al hacerse parte de los tratados internacionales de derechos humanos, de derecho inter-nacional humanitario y de derecho penal internacional.
con ayuda de la atención médica y psicológica, y con la prestación de servicios jurídicos y sociales.
Las medidas de satisfacción de alcance general son las que se orientan a deshacer el agravio inferido a la víctima mediante la cesación de las conductas criminosas, la verificación de los hechos, la búsqueda de los cadáveres de las personas muertas o desaparecidas, el reconocimiento público de los sucesos y de las responsabilidades, y otras acciones análo-gas.
Las garantías de no repetición tienen por obje-to asegurar que las víctimas no sean afectadas con la comisión de nuevos crímenes de la misma índole.

José María TojeiraSacerdote Jesuita, Rector de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador
VERDAD, JUSTICIA, PERDÓN1

�
El primer paso en la administración de la justicia, tras un conflicto bélico, es reconocer que la guerra no puede ser justificación para violar derechos humanos elementales. Ni de parte del agresor ni de parte del
agredido. Ni del vencedor ni del derrotado.
Reflexionando un poco sobre las leyes de punto final luego de un conflicto, sea este una guerra civil, una guerra sucia o una situación en la que se entremezclan el terrorismo estatal con el terrorismo de grupos rebel-des o insurgentes, quiero centrar mi exposición sobre la experiencia salvadoreña en tres palabras: verdad, justicia y perdón.
Estas tres palabras, acuñadas como camino de acción por Francisco Es-trada, rector de la UCA desde 1989, tras el asesinato de los jesuitas, co-rresponden simultáneamente a una experiencia y a un programa. A una experiencia, porque las tres nacieron simultáneamente en los jesuitas que quedábamos vivos tras el asesinato de nuestros compañeros en El Salvador. Las primeras reacciones guberna-mentales trataron sistemáticamente de encubrir el asesinato, y por ello la búsqueda de la verdad se convirtió en tarea urgente y prioritaria. Todos éramos conscientes, además, de que nuestros compañeros habían muerto como hombres libres, amantes y tes-tigos de la verdad. Proseguir en ese camino, cosechando más verdad, era también un acto de coherencia con el aprecio que les teníamos.
La tradición de impunidad frente a las violaciones de los derechos hu-manos y los crímenes políticos en El Salvador, que todos habíamos sufri-do de una u otra forma, desarrolló
en nosotros un deseo de justicia tan poderosamente arraigado como la compasión por las víctimas. La ofensa recibida nos colocaba en una situación en que la exigencia de jus-ticia se convertía en un deber inelu-dible. Lo contrario sería olvidarnos irresponsablemente de la dignidad de las víctimas.
Por otra parte, la dureza de la gue-rra y la proximidad de su fin, así co- mo el endurecimiento humano acu- mulado en el país a lo largo de tantos años de lucha armada, había sem-brado en nosotros la convicción de que, sin una fórmula de perdón legal que tradujera socialmente la capacidad humana de perdonar, no podría conseguirse la reconciliación de aquella sociedad tan golpeada. El perdón cristiano y la exigencia evangélica de rezar por los enemigos nos presentaba, ante los cadáveres de nuestros compañeros, el reto de am-pliar el perdón personal a fórmulas de perdón social.
La verdad era necesaria, no sólo en el caso de los jesuitas, sino respecto de los 75 mil muertos que costó el conflicto salvadoreño. La justicia era indispensable para que el futuro de la sociedad no se construyera sobre el olvido y, al final, el desprecio de tanta víctima masacrada únicamen-te por desear una pequeña parcela de dignidad, justicia y libertad. Y la reconciliación se convertía en exi-
gencia frente a la polarización y el entigrecimiento —como diría An-tonio Machado— de los espíritus, que llevaba a clasificar en amigos o enemigos a los que no eran más que conciudadanos y hermanos.
En esta exposición quisiera hacer un recorrido por tres palabras: Verdad, justicia y perdón, que sintetizan el trabajo realizado en tres campos. En la investigación del asesinato de los jesuitas, en el trabajo y la presión en favor de la finalización de la guerra civil salvadoreña, y en la proposición de pasos eficaces para la reconcilia-ción social. La misma experiencia salvadoreña nos ha mostrado que, si en verdad se quiere conquistar la re-conciliación en una sociedad dividida por la guerra, estas tres palabras, por lo menos, tienen que regir cualquier intento de legislación que pretenda poner punto final a los odios gene-rados por el conflicto.
La verdadLa verdad era tarea urgente en El Salvador, en una sociedad donde las cosas eran vistas como blancas o negras. De hecho, a ella habían dirigido sus esfuerzos los jesuitas de la universidad, ejecutados por ser testigos de la verdad. Ignacio Ella-
1. Este texto fue escrito durante el proceso de negociación en El Salvador. Se publica con autorización expresa del autor.

desde la
�
curía gustaba repetir que la primera y prioritaria materia de estudio uni-versitaria debe ser siempre la rea-lidad nacional. Estaba convencido de que la racionalidad humana y la racionalidad de la realidad, coinci-dían en la verdad. Y esa verdad tenía fuerza suficiente, en sí misma, para ir derrumbando falsedades ideológicas, políticas y sociales.
Y El Salvador necesitaba verdad. La Fuerza Armada y el Gobierno de El Salvador construían una falsa verdad continuamente al hablar de la reali-dad. Las violaciones de los derechos humanos eran para ellos resultado de una embestida terrorista dirigida por el comunismo internacional. El Salvador era un país democrático. La corrupción era un problema mínimo o inexistente. La pobreza no consti-tuía un problema grave. Había una campaña internacional de prensa, dirigida por la izquierda extranjera y nacional, enfocada a aislar y des-prestigiar al gobierno de El Salva-
dor. El Ejército defendía la libertad y el gobierno era la quintaesencia de la democracia. Si detrás de esta palabrería no hubiese existido tanta muerte y corrupción, la cuestión se habría reducido a la tragicomedia altisonante. Pero el abismo entre el discurso oficial y la verdad era de-masiado grave y estaba construido sobre el sufrimiento humano.
El Fmln tampoco decía toda la verdad. Aunque con reivindicaciones justas, pretendía la conquista del poder a través de un triunfo revolucionario, sin reconocer que ni estaban como grupo preparados para dirigir el país, ni tenían un proyecto de gobierno viable en la región, ni hubieran sido, previsiblemente, capaces de mante-ner lo que hubieran conquistado. Sus métodos para la conquista del poder eran con frecuencia inhumanos y/o injustos. El sometimiento a la orga-nización exigido a la militancia era excesivamente dogmático e impli-caba, con frecuencia, mecanismos
de control reñidos con la ética. La verdad era necesaria, no sólo en el caso de los jesuitas, sino respecto a los 75 mil muertos que costó el con-flicto salvadoreño. Para establecer la verdad, en medio de la polarización de la guerra, había que comenzar por hacer verdad sobre el contexto en el que nos movíamos. De hecho, por ese camino se vio forzada a comen-zar, poco después, la Comisión de la Verdad, fruto de los acuerdos de paz y auspiciada por Naciones Unidas, cuando comenzó su mandato.
La verdad no sólo es indispensable para sentar las bases de la paz en una guerra civil. Es necesario que la nueva paz se construya con solidez, porque una paz construida sobre la falsedad, sobre la criminalización de la víctima, sobre el olvido irrespon-sable del dolor injusto, sobre la abso-lutización de las posiciones políticas o ideológicas triunfantes, aunque pueda suponer un respiro frente a la extrema inhumanidad de la guerra,

10
no garantiza la perduración de la convivencia pacífica ni, mucho me-nos, la construcción de una sociedad pluralista y democrática.
En ese sentido, leyes de perdón, de reconciliación, de amnistía o indul-to que no hayan sido precedidas de una elaboración de la verdad, sobre todo la verdad de un pasado en que el crimen tuvo carta de ciudadanía, son profundamente débiles. Y, por supuesto, esas leyes no garantizan la paz, entendida como algo me-nos simple que la mera ausencia de guerra.
Con diversos matices, los casos de paz endeble se repiten en el pano-rama mundial. En estas paces dé-biles es sintomático, casi siempre, encontrar encubrimiento o ausencia de verdad. En Chile, por ejemplo, el Ejército aún es una institución fun-damentalmente antidemocrática y, en ese sentido, una permanente y de-sazonante amenaza en el horizonte político. La capacidad de amenaza del Ejército en aquel país, indica que la sociedad civil no ha logrado todavía sentar con claridad la verdad sobre el pasado, a pesar de algunos casos que han llevado ante los tribunales a militares que parecían estar por encima de las instituciones demo-cráticas.
En Argentina, la verdad, que dio im-portantes pasos con el fiscal Strasse-ra, sigue avanzando con dificultad. El oportunismo e histrionismo de opereta de algunos políticos coad-yuvan en ese sentido. Las leyes de punto final decretadas bajo presión no han calmado el anhelo de verdad. Aun con todas las dificultades, la voz persistente de las víctimas ha con-seguido que por fin el Ejército pida perdón institucional a la sociedad por los crímenes cometidos.
En Nicaragua, la crisis permanente tiene, entre otras causas, la incapa-cidad de aceptar una verdad sobre el pasado por parte de las principales fuerzas políticas del país, empeñadas en mantener su parcela de verdad particular a toda costa, sin reconocer los propios crímenes históricos. En El Salvador, el intento de encubrir con una amnistía excesivamente rápida la verdad lograda con tanto esfuerzo y tanta sangre, y ratificada por una Comisión de la Verdad aus-piciada por las Naciones Unidas en el marco de los acuerdos de paz, ha traído los males que más adelante veremos.
México y Guatemala enfrentan pro-blemas que sólo desde la verdad po-drán encontrar cimientos sólidos de solución. Pactos como el del gobier-no y la guerrilla guatemalteca, que han acordado que su comisión de la verdad no mencionará por su nom-bre a los responsables, personales o institucionales, de las violaciones a los derechos humanos, ofrecerán una verdad desleída a su propia so-ciedad.
Y aunque este pacto se realice en el marco de un avance hacia el final de la guerra, no garantizará ni una paz justa ni una ruptura con la situación antidemocrática que generó la gue-rra. Al menos en lo que se refiere a ese punto concreto, que tiende a encubrir a los responsables de tanta muerte.
La verdad al final tiene tanta fuerza que incluso quienes quieren ocul-tarla y son sus enemigos, no pueden sino plegarse, al menos parcialmen-te, a ella. La verdad sobre los crí-menes del fascismo o del llamado socialismo real es la mayor y mejor barrera para impedir el retorno de estos sistemas aberrantes. De ese
modo, para el caso, la verdad sobre los Balcanes es una oportunidad para frenar el concepto y la praxis de un nacionalismo excesivamente impregnado de absolutización étnica y social, autoritarismo y crímenes de lesa humanidad. La verdad no sólo desenmascara el crimen, sino tam-bién sus causas. Si se la deja avan-zar, la verdad alcanza, amén de a las personas que protagonizaron la bar-barie, también a las estructuras de fondo que la permitieron, ofreciendo la posibilidad de transformarlas.
En este sentido es perfectamente co-herente que la Comisión de la Verdad de El Salvador se haya visto forzada, por la dinámica de la realidad, a pa-sar, de los crímenes analizados, a la recomendación de transformar las estructuras que los permitieron y alentaron. Aunque en su informe no hizo un análisis de la pobreza injusta, detonante de fondo de la guerra civil, la Comisión dictaminó que el militarismo impuesto sobre cualquier norma legal de convi-vencia, la corrupción judicial y el oportunismo político, habían sido fuente de “seria responsabilidad” en los acontecimientos mencionados. Y por supuesto, la Comisión se vio abocada a recomendar una reforma y transformación de las instituciones mencionadas, especialmente los es-tamentos militar y judicial.
La justiciaLa verdad sobre realidades aberran-tes sólo es completamente verdad cuando los crímenes observados son sometidos a la justicia. La verdad sin la justicia queda coja y corre el peligro de abonar el cinismo o el fariseísmo, construyendo así una nueva mentira. Por ello, después de una guerra, es imprescindible que se recorra un proceso de justicia.

desde la
11
Sin embargo, la guerra crea unas condiciones especiales, en el campo ideológico, propagandístico y aní-mico, que la acercan a la locura. De hecho, la Comisión de la Verdad para El Salvador eligió para su informe el sugerente título De la Locura a la Esperanza.
En este contexto, hay que recono-cer que muchos de los verdugos, sin quitarles la parte de responsabilidad que les corresponde, tuvieron al mis-mo tiempo algo de víctimas de una amalgama social en cuya construc-ción nunca fueron protagonistas. Al mismo tiempo habría que tener en cuenta que la capacidad regenera-tiva y de rehabilitación de nuestras sociedades es con frecuencia muy li-mitada, al menos a través del sistema penitenciario. Y la capacidad puniti-va, en el mismo sistema, demasiado cruel. Todo ello debe ser tomado en cuenta a la hora de hacer justicia, sin convertirla en coartada de per-dones encubridores, pero tampoco en ajuste de cuentas inspirado en os-curos sentimientos de venganza. El veredicto de culpabilidad o inocencia debe ser pronunciado frente a todos aquellos que puedan ser acusados de delitos a lo largo de la guerra, aunque en el terreno de la pena se puedan hacer diversas consideraciones.
El primer paso en la administración de la justicia, tras un conflicto bélico, es reconocer que la guerra no puede ser justificación para violar derechos humanos elementales. Ni de parte del agresor ni de parte del agredido. Ni del vencedor ni del derrotado. Al contrario, si la guerra, como sue-len decir mentirosamente las partes contendientes, fuera un mecanismo para conseguir una paz más perfec-ta, debería legislarse con especial dureza, incluso de parte de los ban-dos contendientes, contra aquellos
que dañen a quienes objetivamente tendrán un papel preponderante en la construcción de la futura paz. En este sentido, el asesinato, o cualquier tipo de vejación grave, de sectores civiles como el de los niños, mujeres en edad y tiempo de procrear, tra-bajadores, intelectuales y ancianos, debería ser juzgado rigurosamente y sin paliativos. Cuando estos críme-nes, además, se elevan a la categoría de masacre o a la de plan sistemático de eliminación de supuestos o fu-turos opositores civiles, el ejercicio de la justicia no debe ser limitado por ninguna consideración, pues se terminaría oscureciendo sus funda-mentos.
Nuestra sociedad internacional ha le-gislado con frecuencia sobre la guerra y ello ha sido un paso positivo. Hoy es imprescindible legislar con mucha mayor exigencia y claridad contra la guerra de agresión, de cualquier tipo que ésta sea, o cualquiera que sea su origen. Y una de las mejores mane-ras es legislando contra los abusos cometidos contra la población civil. Esto es tanto más necesario cuando los “especialistas bélicos” establecen cada vez con más frecuencia estra-tegias de guerra total. Sólo la racio-nalidad de una justicia que defienda con especial empeño a las víctimas repara, al menos parcialmente, la irracionalidad de quienes se creen dueños de la vida del prójimo.
Un segundo paso es la observación del derecho humanitario y de las convenciones internacionales sobre el comportamiento de las partes en tiempo de guerra. Violaciones de es-tos derechos deben ser escrupulo-samente juzgados tras un conflicto. De nuevo, todo lo que suponga un retroceso sobre el avance en la hu-manización de los conflictos que con duro trabajo ha ido conquistando la
humanidad, debe ser contemplado desde la justicia, al menos, con se-veridad. Nada debe eximir del pro-nunciamiento de un veredicto contra estos crímenes.
Un tercer paso es determinar desde la justicia complicidades personales o institucionales y deducir, en los casos adecuados, responsabilidades subsidiarias al Estado. Aunque los crímenes dependan casi siempre de decisiones personales, no hay duda de que en la mayoría de las guerras civiles se da una responsabilidad ins-titucional que debe tener sus con-secuencias desde el punto de vista jurídico-legal.
En la imposición de la pena, y no en la calificación del delito es donde conviene hacer mayores considera-ciones. En el caso de El Salvador, por ejemplo, como en muchos otros países, el sistema penitenciario apar-te de no contar, de hecho, con fun-ciones correctivas o regeneradoras, tiende a reafirmar en quien lo padece la tendencia a la criminalidad. Es además, en sí mismo, un sistema degradante por sus condiciones de hacinamiento, de corrupción, de inseguridad física y de trato ilegal por parte de las autoridades. Sin una reforma del código penal y del sis-tema penitenciario, centrar la pena en la reclusión temporal, aunque en determinados casos sea indispensa-ble, puede llevar a un costo social de enormes dimensiones y convertirse, en la práctica, en poco viable.
A modo de ejemplo podría recordar que cuando se me preguntó por la pena que merecían los militares de alta graduación que habían dado la orden de asesinar a los seis jesuitas y sus dos colaboradoras, afirmé que, más que verlos en la cárcel, me gus-taría verlos trabajando en el campo,

1�
en las condiciones medias del campe-sino salvadoreño. Estoy seguro que eso les regeneraría mucho más que los años de prisión.
Independientemente del ejemplo, lo cierto es que en el terreno del dere-cho hace falta un esfuerzo mayor a la hora de contemplar penas diferentes de la pena temporal: privación de riquezas mediante multas e indem-nizaciones, inhabilitación para fun-ciones públicas, servicios sociales compensatorios, etc.
De todos modos, los casos más gra-ves deberían tener, al menos por un tiempo, pena temporal. Y ello, con la finalidad de disminuir o borrar la peligrosidad social objetiva de quie-nes cometieron crímenes cuyo daño a la sociedad persiste a lo largo del tiempo. Un elemento fundamental en el ejercicio de la justicia, espe-cialmente después de una guerra, debe ser el elemento de la reparación. Para el caso salvadoreño, la Comisión
de la Verdad a la que hemos aludido propuso varias veces una doble re-paración: económica y moral. Y ello se debe hacer, no sólo como mues-tra de solidaridad con las víctimas, sino como exigencia de la justicia. La compensación económica, tanto a los sobrevivientes de la agresión como a los familiares de los que murieron, se torna una necesidad perentoria cuando el Estado ha sido incapaz de salvaguardar la seguri-dad de las personas. Y, sobre todo, cuando desde cuerpos de seguridad del mismo Estado son agredidos in-justamente quienes tenían derecho a que se les protegiera.
La reparación moral pasa por el reco-nocimiento de las culpas cometidas, especialmente a nivel institucional, en contra de las víctimas. El recuerdo de las mismas como personas que, desde su sufrimiento injusto, nos llaman a una paz construida sobre la justicia, es indispensable para que la brutalidad no se repita.
Y el homenaje a estas mismas vícti-mas, a través de fechas establecidas que mantengan su recuerdo, o a tra-vés de monumentos que las honren, es del todo necesario si queremos hacer justicia y devolver su dignidad a las víctimas. En el caso del El Sal-vador ni la justicia ni la reparación, que es parte de la misma, caminaron después de la guerra. Entre las verda-des que todos manejábamos estaba la triste situación de la administración judicial. Ya a finales de los setenta Monseñor Romero había dicho que la justicia en El Salvador era como la serpiente: sólo le mordía el pie a los pobres porque eran los únicos que caminaban descalzos.
Más de diez años después, la Comi-sión de la Verdad seguía afirmando “la notoria deficiencia del sistema judicial, lo mismo para la investiga-ción del delito que para la aplicación de la ley, en especial cuando se trata de delitos cometidos con el apoyo directo o indirecto del aparato esta-

desde la
1�
tal”. Tras constatar que las personas que protagonizaron encubrimientos y complicidades con los crímenes del Estado siguen en la estructura judicial, la Comisión se enfrentó con un serio problema: la cuestión que se plantea no es si se debe o no sancionar a los culpables, sino si se puede o no hacer justicia.
La sanción a los responsables de los crímenes descritos es un imperativo de la moral pública. Sin embargo, no existe una administración de justicia que reúna los requisitos mínimos de objetividad e imparcialidad para im-partirla de manera confiable. No cree la Comisión que pueda encontrarse una respuesta fiable a los problemas que ha examinado, reintroduciéndo-los en lo que es una de sus causas más relevantes.
Aunque el diagnóstico sobre el sis-tema judicial salvadoreño hecho por la Comisión es exacto, lo que no se puede hacer es dejar en la indefi-nición la realización de la justicia, como hace el informe. No presentar propuestas claras que lleven a hacer justicia frente a la barbarie constitu-ye el aspecto más débil del informe, que, en su conjunto, hay que reco-nocerlo, prestó un gran servicio a la sociedad salvadoreña. A la Comisión le faltó, entre sus propuestas, dise-ñar con mayor viabilidad un camino que permitiera el paso de la justicia dentro del avance que se pretendía hacia la reconciliación nacional. Porque sin justicia, como decíamos anteriormente, la verdad queda coja y es más difícil cumplir con la inex-cusable responsabilidad de devolver su dignidad a las víctimas.
De hecho, y a pesar de la multitud de crímenes cometidos, sólo en el caso de los jesuitas de la UCA, tan acuerpado por la presión interna-
cional, se obtuvo una mínima com-pensación económica en favor del niño que perdió a su madre y a su hermana, y se pagó el costo de las reparaciones físicas en el edificio donde se cometieron los asesinatos. Masacres como la del Mozote, en la que el Ejército asesinó en un mismo lugar a 143 personas, de las cuales 7 eran adultos, cinco adolescentes y 131 niños con una edad promedio de seis años, quedaron sin ningún tipo de justicia ni reparación. Al menos de tipo estatal, pues un buen número de particulares han tratado, y con razón, de no olvidar a las víctimas, iniciando con ello un proceso de re-paración.
No podemos terminar este apartado sin responder a una de las dificulta-des que se suele poner a la realiza-ción de la justicia, especialmente al terminar un proceso de guerra civil. Aunque generalmente las razones suelen concentrarse en argumentos de posibilidad o de conveniencia po-lítico-social, hay una, de tipo ideo-lógico, que no conviene dejar pasar. Me refiero a la afirmación de que el juicio de los crímenes cometidos durante la guerra implica un costo social que la misma sociedad, toda-vía herida por la guerra, no puede permitirse. Argumento que se ha barajado en ocasiones para justifi-car amnistías que han tenido más de encubrimiento que de ley de re-conciliación.
En primer lugar es importante re-calcar que cuando se dice esto, se suele apoyar, en definitiva, a quienes, desde el poder que tuvieron durante la guerra civil, violaron los derechos humanos. Personas que mantienen, llegada la paz, importantes cuotas de poder e influencia. Más que al costo social, entonces, se mira al costo de
quienes son dueños o están en la cúpula de la estructura social.
En segundo lugar, y aunque resulte duro decirlo, no es lo mismo am-nistiar o indultar delitos cometidos dentro del engranaje de la guerra y dirigidos contra las partes arma-das y participando en el conflicto, que tender un velo de perdón sobre atrocidades cometidas contra la po-blación civil desarmada.
Extender la guerra, con su decisión de neutralizar o destruir al enemi-go, contra quienes se mueven en el terreno del pensamiento, de las rei-vindicaciones racionales, o incluso de las simpatías personales, no sólo muestra la maldad inherente a la gue-rra como mecanismo de solución de conflictos humanos, sino también la aberración moral de quienes toman la decisión de ampliar el escenario bélico. Si los crímenes se cometen, como acontece con frecuencia den-tro del marco del terrorismo, eligien-do las víctimas al azar, simplemente con el afán de utilizarlas como arma de propaganda, amedrentamiento o presión contra el enemigo, el crimen es todavía más grave.
Se puede entender que quienes utilizan un mecanismo bárbaro de solución de conflictos se extralimi-ten en sus enfrentamientos. Pero la sociedad no debe permitir que débiles, inocentes —me refiero a niños—, o personas que tratan de poner racionalidad en la situación a base de ideas o de justos y pacíficos reclamos, sean incluidos en la lógica de la brutalidad. La única medida posible para evitarlo es la seguridad de que tras la guerra se hará justicia, incluso contra los vencedores.
En tercer lugar, este tipo de amnistías generales, que no tienen en cuenta

1�
ni la diversa gravedad de los delitos, ni el derecho a la reparación de las víctimas, tienen también su costo social. La desmoralización social que produce la convivencia obligatoria con verdugos disfrazados de próce-res, el auge de delincuencia común, tantas veces alentado, acrecentado y provocado por la impunidad de los poderosos, la desconfianza en la democracia y en la igualdad ante la ley, son costos que conviene también evaluar.
Los crímenes impunes son siempre fuente de nuevos crímenes. Y el pa-sado inmediato nos ha enseñado que el costo de la impunidad se mide en el presente, pero también en el futu-ro. Los campos de exterminio nazis fueron llevados a juicio y hoy es más difícil pensar en la repetición de los mismos. Pero los bombardeos masi-vos de ciudades, o la misma bomba atómica, injusta en su capacidad de muerte indiscriminada aun con todos los cálculos numéricos que se hagan para justificarla —elucu-braciones de si habría habido más o menos muertos propios al final de los conflictos, de no haber matado civiles enemigos—, al no haber sido llevados a juicio, continúan mante-niendo una mayor posibilidad his-tórica. La represión franquista del nacionalismo vasco, nunca juzgada, despertó a una fracción nacionalista en ese pueblo que no duda en utili-zar métodos criminales claramente peores. Y lo que puede invitar a ETA a matar no es descubrir la complici-dad gubernamental en el terrorismo policial (los GAL), como algunos han dicho, sino tratar de encubrir y man-tener en la impunidad a los cómpli-ces. Quienes permitieron que en la guerra del desierto se enterrara bajo la arena a soldados iraquíes heridos, sin que a nadie se le responsabilizara
criminalmente, tienen después poca fuerza moral para exigir a los serbios que cesen en su política de extermi-nio y limpieza étnica. La inmoralidad e impunidad de los vencedores es siempre acicate para el crimen de quienes creen que pueden vencer en una guerra.
El perdón¿Se pueden perdonar crímenes se-pultados en la impunidad, nunca revisados por la justicia y sin nin-guna reparación de parte de quien tenía la obligación de ofrecerla? El gobierno de El Salvador pensaba que sí, cuando a los pocos días del infor-me De la locura a la esperanza que hemos mencionado, promulgó una ley de amnistía que consagraba lo que en términos propagandísticos se denominaba “perdón y olvido”. A pesar de las reclamaciones frente a una amnistía que violaba el artículo 244 de la Constitución vigente, que impedía cualquier tipo de perdón legal a funcionarios por crímenes cometidos durante el desempeño del gobierno para el que trabajaron, a pesar de la despreocupación absoluta y definitiva por la dignidad de las víc-timas que la misma ley de amnistía propiciaba, a pesar del manto de im-punidad que arrojaba sobre crímenes de lesa humanidad, la ley de amnistía siguió adelante tratando de convertir el perdón en auténtico olvido.
A quienes argüían contra la ley de amnistía se les contestaba, desde el masivo aparato de propaganda del gobierno, acusándoles de inhuma-nos, rencorosos, amargados, parti-darios de la guerra, enemigos de la paz, etc. Si estaban vinculados a la fe cristiana, se les recordaba el mandato cristiano de perdonar al enemigo y de poner la otra mejilla frente al agresor. Para quienes nunca habíamos senti-
do odio por los verdugos, o habíamos aprendido a dominarlo desde la luz del Evangelio, el problema no era el perdón cristiano, fácil, en realidad, de dar, desde el primer momento. El problema era la justicia debida a las víctimas, sobre las cuales se pasaba con el mismo olímpico desprecio con el que se había pasado antes frente al dolor de los pobres de El Salvador. Si las víctimas, por serlo, carecen de todo derecho, bienvenidas sean las amnistías generales. Pero si las víctimas son personas humanas, con una dignidad que fue pisoteada, con unos ideales y un futuro que fueron destrozados irracionalmente, con unos derechos que no fueron tenidos en cuenta por quienes tenían el deber moral y legal de protegerlos, enton-ces la cuestión no es un problema de quién perdona o quién no. Es un problema, más bien, de continuar, en la práctica, conculcando los derechos de quienes fueron, en su momento, despojados de los mismos, aunque muchos de ellos estén ya muertos. Y es una continuación de las viola-ciones del pasado, con el agravante de ser ahora oficial y públicamente apoyada por las instituciones guber-namentales. Esto, por más que se perdone a los agresores, no puede ser olvidado.
El perdón, en realidad, camina de otra manera y no puede funcionar como una coartada para evitar la jus-ticia, en la medida en que ésta sea posible. El problema, incluso legal, no es perdonar, sino que los verdu-gos, en la medida en que mantienen poder político e influencia, se dejen perdonar.
Porque el perdón legal sólo se puede otorgar cuando se conoce y recono-ce la realidad de la ofensa. Quienes niegan la ofensa cometida sólo de-jan la alternativa de ser absueltos o

desde la
1�
vencidos en juicio. Y frente a estos verdugos pertinaces es un deber éti-co y moral perseguir, al menos, que la historia los juzgue, y, si es posible, también la justicia. Enfrentar hoy la impunidad es salvar vidas el día de mañana. Un perdón cristiano, por otra parte, que renunciara a la de-fensa de las víctimas no sería perdón cristiano sino sucia connivencia con los autores del crimen. Lo mismo que un perdón legal que encubra a los verdugos y olvide a las víctimas, podrá ser legal, pero nunca ético o moral.
A quienes duden de lo que hemos di-cho sobre el perdón cristiano bueno les sería leer las primeras predica-ciones de los Apóstoles. En ellas, en efecto, Pedro supedita la conversión, y con ella el perdón, entre otros as-pectos, al reconocimiento del crimen cometido. “Ustedes lo entregaron a los malvados, dándole muerte, cla-vándole en la cruz” (He. 2:23), dice Pedro en su primera predicación pú-blica llamando a la conversión.
Y en la segunda no duda en repetir: “Dios... ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y a quien negaron ante Pilatos cuan-do éste quería ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del Santo y del Justo y pidieron como una gracia la libertad de un asesino, mientras que al Señor de la gloria lo hicieron mo-rir” (He. 3:13-14). No hay llamadas al perdón y olvido sino exhortación al reconocimiento del crimen. Y sólo desde ese reconocimiento la muerte del justo se convierte en salvación para el verdugo.
Dentro de las posibilidades salva-doreñas, algunos de los que nos considerábamos al menos “parte ofendida” por las violaciones de los derechos humanos, proponíamos,
como contraparte al falso perdón, un esquema de reconciliación distinto a la amnistía general. No nos movía en ello ningún espíritu de vengan-za sino el deseo de conseguir una reconciliación construida sobre la verdad, y en ese sentido más dura-dera y con fuerza de garantía contra una barbarie que no queríamos que fuera repetida.
Proponíamos una ley de reconcilia-ción que, partiendo de los derechos de las víctimas, y de la necesidad de reconciliación nacional después de una guerra civil, tuviera las si-guientes características. Durante un tiempo todos los crímenes cometidos durante la guerra serían perseguibles de oficio y/o a partir de la acusación privada. Los acusados, previo reco-nocimiento de sus crímenes ante un juez, podrían acogerse a una ley de indulto que eximiera de la pena tem-poral aunque no todos estábamos de acuerdo en aceptar esto para todos los casos. El juez sin embargo, se-gún los delitos, impondría penas que irían desde sanciones económicas en beneficio de las víctimas hasta determinados servicios sociales y/o la inhabilitación para cargos de responsabilidad política o adminis-trativa en instituciones estatales. Quienes hubieran violado derechos humanos durante la guerra podrían presentarse voluntariamente ante el juez y seguir este proceso antes de ser acusados. Y los jueces, por su parte, tendrían también la facultad de deducir responsabilidades al Es-tado, cuando los acusados hubieran actuado bajo su amparo. A quienes, tras ser acusados, no se quisieran acoger al indulto ofrecido por la ley, se les seguiría juicio, ateniéndose las partes a los resultados.
A pesar de la desconfianza que la Comisión de la Verdad manifesta-
ba frente al sistema judicial salva-doreño, del que también tenemos experiencia quienes hemos seguido juicios, la consideración de las ins-tancias legales tiene toda una serie de ventajas. Si la verdad, decíamos al principio, es el elemento básico sobre el que se construye la reconciliación, pasar los casos a través del sistema judicial ofrecía la posibilidad de pro-fundizar en ellos, incluso aunque los resultados del juicio fueran adversos a las víctimas. Las posibilidades de exigir responsabilidades subsidiarias y reparación para las víctimas o sus familiares hubiera estado consagra-da por la ley. Y el mismo fallo legal constituía, además de un desafío po-sitivo para un sistema judicial que comenzaba a aceptar la necesidad de reformarse, una manera más ra-cional de dar fin al proceso de re-conciliación. Incluso en el caso de que los tribunales fallaran, siempre habría algún caso en el que la jus-ticia funcionara y se convirtiera en precedente. Y siempre tendríamos una razón más para reestructurar a fondo el sistema judicial.
Lo que aquí afirmamos, aunque en pequeña escala, lo habíamos experi-mentado incluso antes de que el go-bierno promulgara la ley de amnistía. En efecto, cuando dos de los milita-res condenados por el asesinato de los jesuitas de la UCA llevaban un año de cárcel, tras haber terminado el juicio (antes habían estado en si-tuación de arresto en batallones del Ejército), los jesuitas pedimos un indulto para ellos. La coherencia con nuestro proyecto de verdad, justicia y perdón, nos movía a tomar esta decisión. Considerábamos entonces que realizados los pasos de verdad y justicia, y acercándose la firma de los tratados de paz, era el momento de echar a caminar un esquema de

1�
reconciliación que resultara válido para la sociedad.
Además, el hecho de que los in-ductores del crimen —militares de alto rango en servicio activo en el Ejército que habían dado la or-den de asesinar— permaneciesen libres, y habiendo sido absueltos en el juicio los soldados y oficiales que ejecutaron el crimen, nos parecía una injusticia comparativa que los intermediarios de la orden continua-ran en la cárcel.
De hecho, aunque la petición de in-dulto fue desechada, atacada y cali-ficada como “acto político de curas extranjeros” por parte de miembros del Congreso salvadoreño, los efectos de nuestra petición en el terreno de la reconciliación superaron nuestros cálculos. Y nos mostró que, además del perdón cristiano, o moral, como podrían decir otros, la reconcilia-ción e incluso la clara comprensión personal de quienes fueron reos de crímenes, puede surgir incluso a lo largo de intrincados y complejos procesos legales.
Más allá del perdón moral, siempre necesario como un primer paso de reconciliación, ¿se pueden perdonar legalmente, repetimos la pregunta, crímenes de lesa humanidad después de una guerra civil? Nuestra respues-ta es clara en el sí, pero señalando al mismo tiempo que el acusado y convicto del crimen debe dejarse per-donar. Reconocer su culpa, reparar, o estar dispuesto a reparar, en la me-dida de lo posible, el daño causado, y asumir algunas consecuencias de tipo penal precautorias, serían las condiciones que indicarían que la persona está dispuesta para el per-dón. Y por supuesto, realizando este proceso ante la autoridad legítima.
La verdad, la justicia y el perdón sólo tienen eficacia histórica si generan y se unen a una nueva cultura. De hecho este triple proceso no consti-tuiría un proceso auténtico de recon-ciliación si no engendra un nuevo modo de ver las cosas. La verdad sobre nuestra dramática historia no sería tal si no produjera un grito de “nunca más”, solidario con las víctimas y esperanzado con el futuro. La justicia no sería completa si no se ubica en la realidad y ofrece a to-dos posibilidades de reparación. Y el perdón no sería real si no transforma las actitudes culturales, sociales y políticas que desencadenaron la vio-lencia. En otras palabras, que estas tres dimensiones de verdad, justicia y perdón, básicas para salir del pasado con honestidad, únicamente pueden concretarse y hacerse eficaces en el futuro a través de la solidaridad. Y, en el caso de un país pobre como el nuestro, a través también de la austeridad.
En efecto, si después de una guerra, no se resaltan, a través de leyes y ac-titudes, los valores de la solidaridad, tanto en el seno de la familia, el tra-bajo, las instituciones estatales y las organizaciones no gubernamentales, no hay garantía de restauración de los derechos humanos a largo plazo, ni de construcción de una sociedad democrática.
En El Salvador en particular, es-tamos asistiendo a un aumento de la violencia, plagado de crímenes aterradores. Si bien es cierto que es necesario un cierto endurecimiento de medidas contra el crimen, y sobre todo una mayor profesionalización de la policía y del sistema judicial, la solución a largo plazo de lo que vivimos no estriba en la mano dura. El exceso de crueldad y de insolida-
ridad que la guerra produjo, no sólo destrozó valores, sino que creó una amplia gama de desadaptados socia-les que en muchos casos rayan cla-ramente en el desajuste psicológico y la enfermedad mental. Alentados, además, por el ejemplo de impunidad de sus antiguos jefes, que ya hemos analizado.
Verdad, justicia y perdón son valores por los que hemos luchado como camino de reconciliación. Hoy, en una sociedad no reconciliada con su propia realidad ni con su propia his-toria, debemos continuar trabajando en la elaboración de la verdad sobre nuestra propia realidad. Y debemos también continuar en búsqueda de una justicia que dé amparo, protec-ción y reparación a las víctimas, y de un perdón que garantice la con-vivencia reconciliada y pacífica. Pero además, hoy debemos vivir esa triple tarea desde el compromiso con la construcción de una sociedad basada en la solidaridad y la austeridad. De lo contrario no hay futuro, por mu-cho que nos lo canten quienes desde hace cien años vienen repitiéndonos, con distintos tonos, discursos sobre un progreso ilimitado que pondría a El Salvador al frente del desarrollo mundial. Y no es que la solidari-dad y la austeridad constituyan en sí mismas programas de gobierno de efecto inmediato y semimágico. Pero son realidades que deben verse reflejadas no en los discursos, sino en los números, llámense éstos ren-ta per cápita, índices de mortalidad infantil, ahorro, beneficios sociales, capacidad adquisitiva, etc.
Para ello es necesario que comence-mos, poco a poco, con mucho diá-logo y buena voluntad, con mucha persistencia y honradez, a trabajar en el establecimiento de las bases de una nueva cultura.

MEMORIA, VERDAD Y REPARACIÓN1
Raquel RoblesPsicomotricista, escritora, hace parte del grupo Hijos por la Identidad y la Justicia
contra el Olvido y el Silencio, desde hace diez años. H.I.J.O.S. Dirige el proyecto El poder de la imaginación, Buenos Aires, Argentina.

1�
Mi nombre es Raquel Robles, per-tenezco a H.I.J.O.S. (Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el Olvido y el Silencio), una agrupa-ción que reúne a los hijos de las víc-timas del terrorismo de Estado du-rante la última dictadura militar y a otros que se han sentidos atraídos por nuestra forma de hacer política, por nuestros lineamientos. La nues-tra es una organización de alcance nacional que cuenta además con al-gunas regionales en otros países de Latinoamérica y de Europa, produc-to en parte de la gran emigración que provocó el terror en la Argen-tina durante la dictadura. Nuestra forma de organización es horizon-tal, es decir que no hay presidentes y líderes y que todas las decisiones se toman en la asamblea semanal que reúne a todos sus miembros. Desde nuestra formación, hace ya casi diez años, nos hemos dedicado a la lucha contra la impunidad, a la reivindicación de nuestros padres y sus compañeros, a la búsqueda de nuestros hermanos nacidos en cau-tiverio, y a la reconstrucción de los lazos sociales y solidarios destrui-dos por la dictadura.
La memoria no es una habitación a la que se vuelve, y a la que todos y cualquiera puede volver cuando lo desea. La memoria es necesaria-mente una reconstrucción. Y cuan-
do la verdad está tapiada, ocultada adrede por un grupo de poder, es una reconstrucción muy trabajo-sa. Recordar un hecho del que no se tienen todos los datos es prác-ticamente imposible. Cómo pode-mos recordar lo que sucedió a una persona si lo que sabemos es que no sabemos dónde está. Por eso, a la memoria, debe antecederla, en nuestros casos, en nuestros países, una búsqueda tenaz por la verdad. Decía Rodolfo Walsh, escritor, mi-litante, ícono del periodismo de in-vestigación, desaparecido durante la última dictadura militar en Ar-gentina, que un pueblo que no tiene memoria, es un pueblo condenado a repetir su historia. Por eso, saber qué pasó con una persona desapa-recida es importante para sus seres queridos, pero es fundamental para la sociedad a la que esa persona per-tenecía, porque si esa sociedad no se hace cargo de la búsqueda de la verdad vivirá para siempre bajo la sombra de los futuros desaparecidos sobre sí.
Para quienes somos hijos de per-sonas que fueron secuestradas, torturadas y luego asesinadas en lo que llamaron Centros Clandestinos de Detención, nos cabe no sólo la búsqueda de saber qué espantoso recorrido hicieron antes de morir, quiénes fueron sus torturadores y
verdugos y dónde no descansan en paz sus cuerpos; sino otra búsque-da: la búsqueda de saber quiénes fueron en vida. Cuando se llevaron a mis padres de mi casa yo tenía cua-tro años y mi hermano apenas tres. Recuerdo algunas escenas, tesoros preciados que acaricio periódica-mente para que no se me pierdan. Recuerdo por ejemplo una corrida con mi hermano que terminó en heridas en las rodillas y recuerdo a mi madre lavándonos las piernas en la pileta de la cocina mientras nos decía “sana que sana rodillita de rana, si no sana hoy sanará ma-ñana”. Recuerdo que antes de abrir el horno decía: “abra cadabra patas de cabra”. Recuerdo que mi padre me llevó una vez en avión. Un globo de gas violeta pegado contra el te-cho de la habitación de mis padres. Un rayo de sol en el lavadero. Una escalera en el jardín de infantes. Un triciclo. Mi abuela y su andar lento de mujer gorda. Los perros ladrando en el fondo. Las gallinas tan temidas. Los conejos que nun-ca más vi. Y qué más. No mucho más. Supongo que esta urgencia de estar con mi hijo que me impi-de quedarme en esta ciudad es una forma de recordar a mi madre. Esta
1. Texto presentado en la Mesa de Memoria y verdad, en la semana Buenos Aires –Mede-llín, del 8 al 15 de octubre del 2004.
Un país que no es capaz de juzgar y castigar a los asesinos que alberga, es una sociedad que vive
en la impunidad, una impunidad que sólo una dictadura es capaz de sostener.

desde la
1�
imposibilidad de estar ausente para él en este momento tal vez sea el recuerdo de su ausencia que se me hace presente.
Pero no es posible tener la memoria de una persona con esos recuerdos, tan pocos, tan breves, tan frágiles. Entonces hay que empezar la ardua tarea de reconstruir quiénes eran esas personas que fueron mis pa-dres. Qué querían, qué les gustaba, qué eran además de papá y mamá, cuál era su lucha, quiénes sus com-pañeros, por qué cosas se peleaban, qué canciones les gustaban, qué li-bros leían, qué cosas odiaban, qué los convocaba. Una tarea que está más cerca del periodismo de inves-tigación o del detective privado que de las preguntas que una hija hace a sus padres.
Y una sociedad que tiene treinta mil desaparecidos debe darse también esta tarea. Debe saber dónde yacen sus muertos, quiénes eran esos muertos cuando estaban vivos; por-que ninguna sociedad podrá sobre-vivir si no se les da identidad a sus muertos, si no es capaz de resucitar la memoria de los que no están.
Pero también debe saber por qué los mataron, quiénes los mataron y quiénes se beneficiaron con esas muertes. Sin esa tarea no podrá vi-vir su presente y construir su futu-ro. No se puede estar parado sobre un lecho de muertos ignorados. Los muertos que no se entierran huelen a muerto todo el tiempo. Y no se puede respirar. Negar los muertos nos va matando un poco cada día.
Y no menos mortal es vivir entre asesinos. No es de buen cristiano perdonar sin que medien medidas de justicia. Como diría Silvio Rodrí-
guez, la tolerancia es la pasión de los inquisidores. Porque los asesi-nos nunca perdonan. Nunca guar-dan el cuchillo en su vaina, nunca tienen compasión de sus víctimas. Pero a las víctimas siempre se les pide que perdonen, cuando no son los gobiernos que se arrogan la po-sibilidad de perdonar hechos de los que no fueron víctimas.
La memoria implica verdad, y la verdad implica justicia. Y la justi-cia es un acto de profunda civilidad que está tan lejos de la venganza como una paloma de un ave de ra-piña. Cuando hay justicia es posible empezar a poner el pasado atrás y el futuro adelante.
La memoria colectiva, la reivindica-ción de los muertos en su condición de víctimas de asesinato, la coloca-ción de los asesinos en su lugar de asesinos y victimarios; repara la dig-nidad de los familiares, la dignidad de los pueblos. Llamar a las cosas por su nombre da la posibilidad de nombrar todas las otras cosas. Pero si la reparación quiere ser verdade-ra, auténtica, duradera, debe haber justicia. Debe caer sobre el asesino todo el peso de la ley, todo lo que el código penal tenga previsto para ese delito. Y si eso no es posible, la sociedad debe asumir que no está viviendo bajo un régimen demo-crático. Un país que no es capaz de juzgar y castigar a los asesinos que alberga, es una sociedad que vive en la impunidad, una impunidad que sólo una dictadura es capaz de sostener.
Si de algo debe servir este intercam-bio, si para algo tiene que ser útil contar nuestras historias y nuestras experiencias en Argentina, es para que se pueda escuchar que la bús-
queda colectiva de verdad y justicia no sólo es éticamente imprescindi-ble, sino que es posible. Cada uno solo, con su dolor, con su pelea privada, probablemente se quede solo con su dolor y su pelea priva-da. Pero todos los dolores juntos, toda la fuerza por la búsqueda de justicia, convierte la impotencia en potencia, la larga marcha hacia la nada, es una marcha, seguramente también larga, pero que su puerto, que no haya dudas, es la victoria. En Argentina, después de casi treinta años, con la lucha de muchos gru-pos, de mucho bregar por socializar la memoria, la verdad, por que la sociedad entienda que los muertos son de todos, que vivir en la dicta-dura del terror nos afecta a todos, se está comenzando un proceso de justicia. Ha sido largo, es cierto, ha sido duro también es cierto; pero no menos cierto es que empezar a ver los culpables entre rejas es una fru-ta que valió la pena sembrar, cuidar y calentar con todas nuestras manos hasta hacerla madurar.
Como dijimos cuando finalmente se anularon las leyes de impunidad en nuestro país, esas leyes que hacían posible que no se juzgara ni se cas-tigara a los genocidas: lo imposible sólo tarda un poco más. Y es cierto, ha sido cierto para nosotros, puede ser cierto para ustedes. Pero sólo será posible si nos animamos a ha-blar en voz alta, si nos animamos a abrir las puertas más complejas, sin dogmatismos, escuchando a todos y a todas, soportando la inarmónica y difícil tarea de construir colecti-vamente y sobre todo, si nos ani-mamos a poner en palabras de pro-yecto nuestros más caros anhelos. Y por supuesto, si nos animamos a anhelar.

MEMORIAS, HISTORIAS Y CIUDAD1
María Teresa Uribe de H.Socióloga, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos
de la Universidad de Antioquia. Socia de la Corporación Región.
MEMORIAS, HISTORIAS Y CIUDAD1
María Teresa Uribe de H.Socióloga, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos
de la Universidad de Antioquia. Socia de la Corporación Región.

desde la
�1
El tema de la memoria y de la obli-gada reparación a las víctimas de los conflictos armados que atraviesan la vida de los países y de las grandes ciudades, es un tema que hoy agita el debate colombiano impulsado en parte por la propuesta de una ley de alternatividad penal, hoy llamada de justicia y reparación, que haría parte de una eventual negociación con los grupos paramilitares e impulsado también por una suerte de convic-ción cada vez más arraigada entre varios grupos de población según la cual, no es posible afianzar una paz duradera ni las mínimas condiciones de convivencia y reconciliación, pa-sando por sobre el silencio y el olvido de las víctimas, la negación de una memoria colectiva en la cual puedan reconocerse los diversos actores ar-mados y desarmados de la sociedad y sin la reconstrucción de una historia plural que permita incorporar en los macrorrelatos nacionales y urbanos, las huellas de una guerra que ter-minó involucrando, aún contra su
voluntad, a todas las clases, los sec-tores, los grupos, los estamentos, las etnias, los géneros y los territorios de la nación.
Esto querría decir en primera ins-tancia, que la recuperación de los relatos memoriales de las víctimas directas, de los victimarios, de los testigos y de las gentes que vivieron estos períodos oscuros —que para el caso colombiano aún no terminan, no acaban de pasar— cumplen esa tarea importante de poner en rela-ción el pasado con el futuro a través del presente; la memoria, a pesar de todas sus ambigüedades, es una fuerza importante para la transfor-mación de las sociedades y para el cambio de rumbo de la historia: La memoria no se ocupa de los hechos y de su orden cronológico, consig-na huellas, impresiones, marcas y fracturas en la vida de los pueblos y de los individuos; la memoria está hecha de narraciones plurales, di-versas, confrontadas, que selecciona,
almacena, omite y resalta aquello que le permite encontrar sentido, individual y colectivo y actuar con intencionalidad política frente al fu-turo (Barkhurst, 2000:91-104).
Pero a su vez la memoria es inevi-table, toda sociedad que ha pasado por guerras, conflictos armados o dictaduras, se ve abocada, en algún momento de su devenir, a vérselas cara a cara con un pasado incómodo, vergonzoso, doloroso o traumático con el que es necesario saldar cuentas para proyectar algún futuro deseable, así este proceso sea sistemáticamente cercenado y excluido de la historia oficial y de los referentes identitarios, así se tomen muchos años, décadas o casi centurias para enfrentarlo y así, coimpliquen durante el proceso a varias generaciones atrapadas en los recuerdos traumáticos de los conflic-tos; a pesar de todos los esfuerzos
1. Texto presentado en la Mesa de Memoria y verdad, en la semana Buenos Aires-Medellín, del 8 al 15 de octubre del 2004.
La verdad es apenas el inicio de un largo y difícil proceso; es sólo el punto de partida, incierto pero necesario para construir la memoria y la historia de
la ciudad y para lograr que algún día, sea posible desterrar de este espacio a las Erinias, divinidades griegas de la venganza y reemplazarlas por las
Euménides, diosas protectoras y benefactoras de la ciudad.

��
para encadenarla, la memoria sigue allí, pertinaz, insistente, latente, atesorada por familiares, vecinos y testigos y emerge cada vez que las condiciones del presente requieran interpretaciones y explicaciones pues al fin y al cabo, el presente no es otra cosa que la huella de lo acontecido en el pasado y lo que éste nos ha legado para construir racionalmente el futuro.
La memoria, además de inevitable, es una necesidad histórica, un im-perativo ético y un recurso políti-co; algunas naciones, entre ellas la Argentina, tienen un largo camino recorrido y muchas cosas que en-señarnos a nosotros que apenas lo iniciamos o al menos de manera pública y colectiva pero la natura-leza de los conflictos urbanos, sus degradaciones, la pluralidad de los actores armados que concurren a ellos, la diferenciación de las víc-timas, las largas duraciones de los conflictos y su desigual presencia en los barrios y las comunas de la ciudad de Medellín, están indicando que no existen fórmulas únicas y satisfac-torias, que estos procesos ameritan poner el tema en público y discutir ampliamente sobre la mejor manera de acceder a la verdad de lo ocurrido durante las últimas décadas en la ciudad y sobre la forma de resarcir en alguna medida la dignidad de las víctimas.
El propósito de este pequeño texto es pues el de contribuir a ese deba-te, poniendo de presente algunas de las particularidades de los procesos de guerra y paz en Medellín para determinar cuál sería la estrategia más adecuada y pertinente para li-berar las memorias atrapadas en las guerras inconclusas y las amnistías parciales.
Los post – conflictos segmentadosEl conflicto colombiano es multipo-lar, fragmentado, diverso, prolonga-do en el tiempo y diferenciado en los espacios lo que quiere decir que no es compatible con experiencias de conflicto y guerra vividas por otros países.
No estamos viviendo situaciones asi-milables a un post-conflicto; no es el final de una guerra civil como en El Salvador o Nicaragua; no se trata del colapso de dictaduras militares como en el cono Sur o de una guerra civil seguida de un orden autoritario de muchos años como en España o frente a combinaciones de guerra y dictadura como en Sur África; en Colombia hemos tenido desde hace casi veinte años post-conflictos par-ciales y segmentados; negociaciones con diversos grupos armados, unas exitosas otras fracasadas pero que no suponen la terminación de las hostilidades ni su solución definitiva. Mientras se hace la paz con unos se continúa la guerra con los otros.
Se trata de procesos de negociación y acuerdo segmentados, cuyo énfasis ha estado puesto en las amnistías (perdón al delito) y los indultos (per-dón a la pena), en dudosos procesos de reinserción y en modelos de jus-ticia transicional (Uprimy y Lasso, 2004:101-187), útiles para lograr acuerdos políticos pero a costa del olvido de las víctimas y sus historias y con grandes dificultades para re-construir alguna forma de memoria colectiva; pues los perdones judicia-les supuestamente implicarían per-dones sociales y políticos pero así no ocurren las cosas y con más frecuen-cia de lo aceptado, los reinsertados terminan asesinados, acentuando lo que podría llamarse el laberinto de
los espejos; el haber sido víctima ayer parece que justificaría moralmente al victimario de hoy en una cadena interminable de odios, venganzas y sangre que terminan por darle vida a la figura del guerrero vengador, víc-tima y victimario y testigo al mismo tiempo (Orozco, 2002:79-94).
No deja de ser llamativo que todos los grupos armados que se disputan el control territorial y la sociedad civil organizada en la ciudad, enun-cien como lenguaje justificatorio de sus acciones violentas, el de los agravios recibidos y el de la sangre derramada, manteniendo un relato repetitivo que hunde sus raíces en las guerras civiles del siglo XIX; es decir, memorias autobiográficas y familiares, atrapadas en las guerras que como en un laberinto de espejos, reflejan, repitiendo de manera casi idéntica los imaginarios y los rela-tos configurados a lo largo de una historia centenaria. Se trata de un conflicto armado que no termina de pasar, que no finaliza, que nunca se resuelve para dar paso a otro estadio social, manteniendo latente el ani-mus belli, la hostilidad manifiesta, con períodos de agudización y ami-noramiento pero que reproduce, en un presente perpetuo, las razones de los diferentes vengadores, así cam-bien y se transformen los contextos sociales y políticos.
La ciudad de Medellín, de alguna ma-nera ha sentido los efectos de estas guerras nacionales inconclusas y de las amnistías e indultos parciales, pero a su vez, ha vivido sus propias guerras endémicas, sus inacabados procesos de paz y sus post-conflictos armados; además de haber sido la sede de uno de los carteles de las drogas más poderosos y sanguina-rios del mundo: el cartel de Medellín

desde la
��
(Jaramillo, Villa y Ceballos, 1998). Esto implica la presencia simultá-nea en la ciudad de varios actores armados, (políticos y delincuencia-les) incluidas las fuerzas de segu-ridad del Estado, trenzados en una disputa territorial y de control hacia la población mediante la puesta en ejecución de estrategias de terror, crímenes atroces, masacres de jóve-nes y población civil no involucrada, ajusticiamientos, desapariciones, desplazamientos forzados e intimi-dación generalizada.
No obstante todo esto, a principios de 1994 se puso en marcha un proceso de sometimiento a la justicia de algu-nos grupos armados que operaban en la ciudad, las Milicias Populares del Pueblo y las Seis y Siete de Noviem-bre y las Milicias Independientes del Valle de Aburrá; estos milicianos ha-bían surgido como respuesta a la vio-lencia desatada en los barrios por los atropellos de la policía, la delincuen-cia común, las venganzas mafiosas y las guerras entre pandillas o de estas con agrupaciones guerrilleras; este proceso de desmovilización y entrega de armas tuvo como contrapartida, el compromiso estatal de realizar algunas inversiones públicas en los barrios donde operaban las milicias; sin embargo no se contempló nin-guna propuesta de reparación a las víctimas, nadie las mencionó, ni les pidió perdón por los atropellos, no se nombró siquiera el daño que les hi-cieron a ellas y a los pobladores de los barrios, ninguno quiso recordar en público la estela de muerte, sangre y sufrimiento que dejaron a su paso, muy pocos fueron judicializados y la mayoría regresaron a sus localida-des como héroes que vuelven de la guerra y, mediante la conformación de una cooperativa de vigilancia y seguridad, la administración local les
entregó la custodia del orden público para desarrollar las actividades que hacían antes pero esta vez en repre-sentación de la institucionalidad.
Este modelo de paz y reconciliación fue un fracaso a la vuelta de un año, casi todos los comandantes habían sido asesinados y la mayor parte de los sobrevivientes se incorporaron a nuevos y viejos aparatos de violen-cia, bien con los narcotraficantes, bien con las bandas delincuenciales o con las organizaciones urbanas de los grupos paramilitares. Este modelo de acuerdo político, supu-so en la práctica una auto amnistía, se perdonó el accionar violento de las milicias pero también el terror policial y militar y se silenció todo aquello que perturbase la aparente paz conquistada.
La segunda experiencia de post-con-flicto segmentado se está viviendo en este momento; como parte de los acuerdos entre el gobierno y los para-militares, asistimos a un espectáculo bastante curioso en Medellín, la des-movilización y entrega de armas del Bloque Cacique Nutibara que actua-ba en la ciudad especialmente en los barrios del norte y el occidente; sin embargo, por revelaciones del propio Gobierno Nacional, hoy se sabe que el bloque mantiene una vanguar-dia armada mediante la cual sigue ejerciendo su poder autoritario en muchos espacios de la ciudad y que al menos el 30% de quienes entrega-ron las armas no pertenecían a esta organización y fueron incorporados a última hora quizá para aumentar artificialmente el contingente des-movilizado.
Esta vez tampoco se mencionó a las víctimas, nadie hizo el relato de los crímenes y las vejaciones sufridas por ellas; no se recordó a los muer-
tos, a los desaparecidos, a los despla-zados, a quienes fueron desalojados a sangre y fuego de sus barrios y sus precarias viviendas; los comandantes del bloque pidieron un perdón gené-rico por los problemas que hubieran podido causar en lo que llamaron su heroica lucha por la salvación de la patria y el orden en la ciudad, de esta manera las víctimas perdieron por partida doble en la guerra y en la paz.
Ahora como antes, en ausencia de los relatos memoriales de las víctimas, de la preservación de alguna forma de memoria colectiva, se recurre a los viejos imaginarios y a los discur-sos que han venido acompañando todos los procesos segmentados de negociación y acuerdo en la ciudad y en el país; en nombre de la paz y la democracia, se invoca el olvido del pasado, el perdón a los victimarios, la reconciliación para hacerles más fácil su reincorporación a la sociedad y el llamado expreso a la no violencia; no obstante, de ese discurso sustentado en los más sagrados principios del Estado de Derecho, han sido asépti-camente cercenadas las víctimas, sus dolores y sus rabias, ha sido subor-dinada la verdad a las exigencias de la negociación y, en aras del futuro, se ha sepultado el pasado.
El discurso democrático y de la no violencia, tan válido en sus funda-mentos filosóficos y éticos, tan im-portante para construir proyectos de sociedad más justos y pluralis-tas, dicho en estas circunstancias y con estos antecedentes, se vuelve anodino, no le dice nada a nadie y resulta de un total irrespeto para con la víctimas pues estos discursos, instrumentalizados a veces desde el poder, resultan útiles para esconder otras historias trágicas que casi nadie

��
quiere oír, para escatimar verdades no dichas, para silenciar palabras de acusación y de sindicación y tal vez, para tranquilizar algunas con-ciencias que ingenuamente piensan que las verdades son enemigas de las democracias y que las memorias le producen ruidos innecesarios a los propósitos de construir el nuevo país. Sin embargo, las memorias no se dejan encadenar ni sepultar bajo la pesada loza de los perdones judiciales y si no se tramitan adecuadamente reproducen a perpetuidad el viejo laberinto de los espejos.
La verdad es el primer requisito para la justicia, la reparación y el perdón, sin embargo, valdría la pena discutir sobre la posibilidad real de poner en marcha procesos de esta naturaleza en la ciudad, en un contexto de pos-guerra segmentada y en contravía de los propósitos expresos del gobierno nacional orientados a intensificar la guerra.
La movilidad de las víctimas y de los victimariosOtra diferencia significativa de nues-tro conflicto armado, además de la pluralidad de actores, es que las víc-timas no están de un solo lado como ocurre con el terrorismo de Estado puesto en marcha durante las dic-taduras militares del Cono Sur; es decir no estamos frente a un mode-lo de victimización vertical con un victimario único y bien identificado (Uprimy, 2004:115); tampoco se trata de modelos horizontales donde las víctimas están situadas en dos lados claramente definidos como ocurrió en las guerras civiles de Centro-américa o de los Balcanes (Uprimy, 2004:115); para el caso colombiano, y Medellín puede ser el ejemplo para-digmático, todas las clases, los esta-
mentos, las organizaciones sociales, los barrios y los corregimientos se han visto afectados alternativamente por varios de los actores armados, en el contexto de un conflicto móvil que se fragmenta, se diversifica, se desconfigura y reconfigura con una dinámica acelerada donde a veces no es posible identificar claramente al potencial victimario ni saber de quién es necesario precaverse.
En Medellín los actores armados son móviles, cambiantes, puede ser cualquiera o ninguno; el protector de ayer puede ser el victimario de ma-ñana, el que ostentaba una etiqueta bélica puede cambiarla, lucir otra y desde ambas, ejecutar violencias y afectar significativamente al mismo o a otro conglomerado social; de esta movilidad no se escapan las alianzas transitorias, a veces paradójicas, para enfrentar un enemigo común; las fragmentaciones de las grandes orga-nizaciones mafiosas, delincuenciales o paramilitares que protagonizan intensas luchas de exterminio a su interior; ni escapan por supuesto las fuerzas de seguridad del Estado, que a veces actúan como tales —legal o ilegalmente— con su caudal de violación de los derechos humanos y otras veces, como aliados, apéndi-ces o simpatizantes de carteles del narcotráfico, grupos paramilitares o grandes bandas de delincuencia común.
Pero visto en su conjunto, el asunto es más complejo porque al lado de los actores armados y un poco en la penumbra de la vida civil, se pueden ubicar auxiliadores, colaboradores, financiadores, auspiciadores, infor-mantes y toda una fronda de apoyo a los perpetradores de actos violen-tos y de violación sistemática de los derechos humanos. Esto implicaría que no estamos frente a un modelo
de “barbarie simétrica” como la lla-ma Iván Orozco (2002:88) y que el modelo prevaleciente en la ciudad se acercaría más a una combinación de victimización vertical y horizontal con predominancia de uno u otro modelo de acuerdo con los espacios y con los tiempos.
La porosidad de las organizaciones armadas, la movilidad de sus efec-tivos, las extensiones de las redes de apoyo de cada cual, tiene reper-cusiones significativas en las me-morias literales o autobiográficas de las víctimas y en las posibilidades de construcción de memorias colec-tivas, pues una misma familia o un mismo grupo de pobladores puede haber sido víctima, sucesivamente de varios grupos armados, incluidos los del Estado lo que dificulta significati-vamente la elaboración de los duelos, la conmemoración de los muertos e incluso la configuración de un yo narrativo, individual o colectivo, que continúe siendo él mismo, a través de las diferentes experiencias vividas y que permita la autointerpretación y algún sentido de identificación de su propio ser y su estar en el mundo. Ante la ausencia de un yo narrati-vo, cualquier intento por construir memorias colectivas se dificulta, las identidades individuales se fracturan y se disocian contribuyendo por esta vía a acentuar la gran fragmentación de la sociedad.
Quizá por esas razones el conflicto colombiano nunca se nombra en términos de víctimas y victimarios, poco se alude a las responsabilidades que le caben a cada cual en este largo y extenso desastre humanitario y en su defecto, la sociedad colombiana desde los años cincuentas del siglo pasado ha venido aludiendo a un término eufemístico, La Violencia, así con mayúscula, para nombrar

desde la
��
sin nombrarlos y adjetivándolos, a los sujetos que los afectaron grave-mente en sus vida, en sus bienes, en sus trayectorias existenciales, en sus presentes dramáticos y en sus futuros inciertos. A su vez, estas si-tuaciones son vividas por las víctimas como un destino ineludible, como una tragedia natural que no se sabe muy bien de dónde vino, por qué se ensañó con ellos y cuándo puede vol-
ver a suceder, esta es otra faceta de la desintegración del yo narrativo.
Otro aspecto que acentúa estas poro-sidades y movilidades entre víctimas y victimarios, tiene que ver con la larga duración de los conflictos, con el ánimo hostil que en ciertas coyun-turas se agudiza y en otras pareciera aminorarse, que se desenvuelve des-igualmente en las regiones y que a
lo largo de tantos años puede asumir diversas modalidades, incorporar nuevos actores, reciclar a los viejos y lo más importante, interactuar de diferente manera con pobladores y habitantes de los diversos espacios territoriales; a veces mediante la fuerza brutal y el terror extremo y en otras, mediante aproximaciones de corte más consensual, persua-sivo y colaborativo, al modo de los clientelismos y los gamonalismos tradicionales.
Los pobladores saben, porque la me-moria ha sido maestra en esto, que todo dominio es frágil, móvil, inesta-ble, que puede cambiar a la vuelta de poco tiempo y ser sustituido por otro grupo enemigo o pueden regresar los que estaban antes a pedir cuentas; es explicable entonces que las gentes opten por el silencio, el acomoda-miento, el refugio en la esfera domés-tica o privada, o que prefieran, como dice María Victoria Uribe, “enterrar y callar” porque poner el dolor en público, pedir cuentas y señalar cul-pables puede desatar nuevos ciclos de violencia y exterminio.
Quizá lo único que identifique hoy a las diversas clases de víctimas en la ciudad, sean sus heridas morales, el dolor por las pérdidas, los sufri-mientos por los desarraigos y los atropellos, esta suerte de identidad surgida de lo vivido, parecería una forma viable para desatar las memo-rias atrapadas en la guerra pero las escasas experiencias con las organi-zaciones de víctimas en Medellín han puesto de manifiesto que cuando se intenta ir más allá emerge con fuerza lo que se ha llamado “las memorias rivales”, las memorias mosaico y en disputa, generándose un escenario que sólo logra reproducir o si se quie-re reflejar como en un espejo trizado,

��
los fragmentos y los antagonismos de la sociedad urbana en su conjunto (Vélez, 2003:29-51).
El problema no está en la emergen-cia de memorias rivales o que en un conflicto de estas características la memoria se convierta en otro campo de batalla, esta vez simbólico, donde se crucen recuerdos, sindicaciones, negaciones y explosiones de rabia, venganza y retaliación; que ocurra algo así es explicable pero el reto está en lograr que estas memorias rivales no se queden fijadas en el pasado y la unilateralidad pues de poco sirve enunciar los atropellos del enemigo y silenciar los propios; el propósito es lograr el tránsito hacia aprendizajes políticos; que las víctimas, logren un olvido razonable y los victimarios re-cuerden y asuman la responsabilidad que les cabe con todas las consecuen-cias jurídicas, éticas y políticas que ello implique.
Lo que no parece ser una estrategia adecuada es la de pasar por sobre la memoria de las víctimas como si ellas nunca hubiesen existido o como si fueran de alguna manera respon-sables de lo que les sucedió y que el derecho a la verdad que les asiste a todos los pobladores urbanos, sea sustituido por una retórica contra la guerra sin apellidos, contra la vio-lencia sin responsables, por el dere-cho a la vida y a la paz sin nombrar a quienes la perturban o la sufren, situación que se vuelve insostenible cuando en muchas oportunidades, los familiares de las víctimas tienen que convivir en el mismo barrio con victimarios reconocidos y aceptar-los, bien como representantes del orden institucional, bien como los héroes que pacificaron la ciudad y con derecho por ello mismo a re-presentarlos en los diversos espacios políticos de la sociedad; existen muy
diferentes formas de resarcir a las víctimas pero quizá la más primaria, la más elemental sea la de decirles públicamente que sus muertos son de todos, que la ciudad los recuerda sin distingos, que hacemos nuestro el dolor que los embarga y que cada vez más personas nos empeñaremos en luchar contra el olvido.
Ni historia oficial ni olvido generalEl tercer eje diferencial del conflicto colombiano con relación a otras si-tuaciones vividas en América Latina, tiene que ver con las particularidades de la historia y el olvido; no esta-mos frente a una política pública que cercene sistemáticamente el pasado o que intente tergiversarlo o trate de anular e impedir que se enuncien historias alternativas, no existe en el país o en la ciudad, algo que pudiésemos denominar historia oficial, convertida en libros de texto y de obligatoria difusión en las es-cuelas tal como ocurrió en la Espa-ña franquista (Fontana, 1999) por ejemplo; en otras palabras, no existe un relato único con la pretensión de convertirse en historia patria o nacional y contra la cual pudiesen surgir interpretaciones alternativas o críticas, pues ésta ha sido una gue-rra de perdedores, de la que nadie quiere hacerse cargo.
Por el contrario, en la amplia fron-da burocrática del Estado, subsis-ten multitud de interpretaciones y aproximaciones sobre lo acontecido y esto, sin contar con las versiones de los intelectuales, los periodistas, los historiadores y toda clase de analistas de la vida reciente en la ciudad; más que una historia oficial que sustituya a las demás, lo que ha predominado en Colombia es la prehistoria o si se quiere la tendencia a pensar el
pasado como si fuese algo nefasto de lo cual mejor ni acordarse y la tentación de situarse siempre en la frontera fundadora de un nuevo or-den, donde entonces sí, empezaría la historia.
Esta apuesta por satanizar el pa-sado es un eje que recorre la vida republicana del país desde el siglo XIX; de allí que en nuestro caso, la estigmatización de la memoria sea presentada a los públicos de ahora y de antes como la única manera posible de asegurar alguna forma de convivencia y reconciliación. El olvido y el perdón, en este registro, sería un imperativo moral para los buenos cristianos; una virtud ciu-dadana para quienes proclaman la democracia y el recurso por exce-lencia para refundar la política una vez superado el magma originario de una prehistoria violenta.
En el imaginario nacional no tiene buen recibo eso de recordar, de-nunciar, preguntar e indagar por lo ocurrido; no hay que resucitar a los muertos, ni despertar los viejos fantasmas, se dice; no debe mirarse al pasado que es una larga sucesión de guerras y de violencias, innombra-bles e inexplicables y la construcción de futuro demandaría un ejercicio de amnesia colectiva, un recomienzo permanente, una perpetua funda-ción del nuevo orden. El resultado no buscado de estos imaginarios ha sido el de una suerte de pacto de silencio y olvido, entre rebeldes y gobierno, entre delincuentes y autoridades, entre víctimas y victimarios con un costo político altísimo para todos los que concurren a este pacto y para la sociedad en su conjunto.
Esta apuesta contra el pasado, este pacto de silencio, ha estado definido y en cierta forma garantizado por los

desde la
�7
perdones judiciales, las amnistías y los indultos que al decir de Gonzalo Sánchez “han operado como política de olvido o forma de contramemo-ria” (Sánchez, 2003:92) pues no debe olvidarse que los perdones judiciales son de doble vía, se exonera a los rebeldes pero también a las auto-ridades y a las fuerzas de seguridad del Estado, se indulta a los enemigos pero también a los amigos; a su vez, cada acuerdo firmado, cada negocia-ción, cada indulto se representa en el imaginario nacional como un nuevo pacto fundacional, como el inicio de una nueva era, como un recomienzo de la política y el principio de un nuevo orden justo, democrático e igualitario; lo de antes, no vale la pena mencionarlo, era el caos, la barbarie, el desorden, la prehisto-ria, lo que es necesario dejar atrás, sepultado para siempre de manera que no perturbe los sanos propósitos de reconciliación y convivencia.
Esta reiteración de autoamnistías múltiples o de amnistías amnésicas, deja a las sociedades y a las víctimas con una sola certeza, la del sinsenti-do; la percepción de una lucha fratri-cida que los envolvió, de un destino trágico que los arrastró, de haber vivido épocas oscuras de las cuales es mejor no hablar y menos recordar. De allí las grandes dificultades para escribir la historia de la violencia en Colombia de los años cincuentas hasta ahora, o para construir memo-rias colectivas que les permitan a las gentes que las vivieron y las sufrieron encontrarle sentido y explicación a sus dramas personales o familiares.
Es evidente que la mejor manera de terminar un conflicto armado es mediante las negociaciones y los acuerdos, que en estas situaciones se impone la justicia transicional, que sin indultos o amnistías es imposi-
ble que los alzados en armas consi-deren la posibilidad de dejarlas, lo que resulta intolerable es que esto se realice a costa de la negación del pasado, del olvido de las víctimas y el irrespeto por sus heridas abier-tas; de las memorias truncadas y las historias imposibles, de los dramas sin explicación; de las preguntas sin respuesta y de los gritos ahogados en las gargantas de los afectados.
Tampoco parece muy conveniente que estos procesos de amnistía e in-dulto se realicen sin participación de los deudos y de la sociedad en su conjunto que tiene el derecho a sa-ber la verdad, pues la contrapartida de los perdones generales son las culpas colectivas, el “todos somos culpables” que es la estrategia más eficaz para esconder y ocultar y para impedir que se establezcan respon-sabilidades efectivas, distinciones y gradaciones específicas en torno a todos aquellos actos que demandan el no ser olvidados como condición de posibilidad para la construcción de futuro.
A pesar de esta apuesta por el olvido, no puede afirmarse que éste sea un país sin memoria, como parecería deducirse de lo anterior y tal como se afirma frecuentemente; porque ocurre que los muertos de las gue-rras civiles y las violencias no se de-jan enterrar y las víctimas directas e indirectas nunca renuncian a sus exigencias de verdad, justicia y repa-ración ni los pueblos que han vivi-do épocas de horror y desesperanza deponen su derecho a saber y como la memoria es inevitable, reaparece muchas veces a lo largo del devenir de las ciudades, a veces en forma de mito y otras a través de la literatura, la pintura, el cine, la fotografía, en fin, de las manifestaciones artísticas que son las únicas capaces de expre-
sar lo innombrable, pero también en Medellín, la memoria ha servido como estrategia política para exorci-zar el olvido y construir algún futuro deseable.
Para ocuparnos sólo de este último aspecto, tendríamos que señalar que los habitantes de los barrios urbanos, los gremios, las asociaciones, las or-ganizaciones sociales y políticas, las universidades han venido poniendo en práctica, por cuenta y riesgo, sin ningún apoyo estatal y a veces con su franca hostilidad, algunas estrate-gias de lucha contra el olvido y han venido realizando lo que podríamos llamar políticas de memoria.
No hablo únicamente de las series históricas que conservan algunas ONG de derechos humanos, sobre asesinados, desaparecidos, secues-trados, desplazados o torturados; tampoco de las memorias literales, historias de vida, denuncias judicia-les o relatos de los afectados; existe en esta ciudad una extensa litera-tura memorial dispersa en muchos textos, investigaciones y bancos de datos; pero la mayoría de las veces, estas narraciones y estas estadísticas circulan en espacios domésticos y privados o en contextos muy res-tringidos y especializados sin tener la posibilidad de ser ventiladas en público y de llegar a auditorios am-plios para ser confrontadas con otras memorias opuestas o complementa-rias que permitan ir construyendo historias con sentido.
A lo que quiero referirme ahora es a las políticas de memoria que vienen poniéndose en práctica en la ciu-dad, que se conocen poco y de las cuales no se ocupan los medios de comunicación; podemos rescatar la presencia semanal de las madres en el atrio de la Iglesia de la Candelaria,

��
que siguiendo las huellas de las ma-dres de la plaza de Mayo en Buenos Aires, se reúnen semanalmente para preguntar por sus hijos desapareci-dos, secuestrados o asesinados; las madres de Villatina, quienes después de un largo y difícil proceso de lucha, lograron la condena al Estado colom-biano por la masacre de sus hijos, niños y adolescentes, a manos de la policía en el barrio de este nombre, lo que implicó algún acto de repa-ración mediante la colocación de un monumento recordatorio del hecho en el Parque de los Periodistas.
La colcha de retazos elaborada por el movimiento gay donde se consignan en pedazos de tela, nombres, fotogra-fías, fechas y lugares de sus compa-ñeros y compañeras asesinados por sus preferencias sexuales o los mapas elaborados por la Unión Patriótica, partido de izquierda surgido de uno de los procesos de paz y prácticamen-te eliminado por paramilitares y fuer-zas de seguridad del Estado, donde se anotan lugares y nombres de sus militantes asesinados. En algunos barrios de la ciudad sus habitantes han venido escribiendo en paredes, columnas, sardineles o lugares pú-blicos, los nombres de los jóvenes residentes que han perdido la vida de manera violenta y son múltiples y variados los rituales, las conmemora-ciones y las actividades culturales que se realizan en sindicatos, asociacio-nes y universidades para mantener viva la memoria de sus asociados.
En este momento, el municipio de Medellín está realizando un inven-tario sobre estos vehículos de la memoria, como los llama Elizabeth Jelin y uno se queda verdaderamente sorprendido de su cantidad, su plura-
lidad y de las formas tan imaginativas y creativas que han encontrado los pobladores de esta ciudad para rom-per el silencio, conjurar el miedo, exorcizar el olvido y darle alguna forma de salida no violenta a la in-dignación, la rabia, la impotencia y el desamparo. Esto quiere decir que a pesar de los pactos de silencio y de la satanización del pasado, los poblado-res de esta ciudad siguen recordando, indagando y tejiendo memorias e historias, el paso siguiente sería el de ponerlas en público con todo el apoyo y el respaldo institucional y con todas las salvaguardas necesarias para evitar que se conviertan en un nuevo territorio de la disputa.
Para concluirEs evidente la necesidad de escla-recer la verdad sobre los hechos de violencia y muerte ocurridos en la ciudad durante las últimas décadas, no sólo en términos individuales sino también colectivos y la única manera de evitar que los perdones judiciales —necesarios e incluso deseables— conduzcan a un olvido facilista, es compensando la eventual ausencia de justicia con altas dosis de memoria y de verdad; la obligación de los Estados y las administraciones locales es recordar y hacer recordar, creando las garantías necesarias para desatar las memorias atrapadas en la guerra y creando los climas apropia-dos de respeto y de confianza para evitar, en la medida de lo posible, lo que ocurre cuando se abre sin pre-cauciones la caja de Pandora.
De allí que sea absolutamente nece-sario emprender un debate amplio sobre la manera de llevar a cabo un proceso de verdad en la ciudad, sobre
el cuándo y el cómo hacerlo, sobre las garantías que pueden tener las víctimas para enunciar sus palabras sin interferencias o amenazas de vie-jos y nuevos victimarios y para que éstos o quienes resulten implicados, puedan expresar sus razones, relatar sus historias y contar, si es del caso, con todas las garantías del debido proceso y con una sana reinserción a sus entornos barriales.
La verdad es apenas el inicio de un largo y difícil proceso; es sólo el pun-to de partida, incierto pero necesario para construir la memoria y la his-toria de la ciudad y para lograr que algún día, como dice Iván Orozco, sea posible desterrar de este espa-cio a las Erinias, divinidades griegas de la venganza y reemplazarlas por las Euménides, diosas protectoras y benefactoras de la ciudad (Orozco, 2002).
ReferenciasBarkhurst, D. (2000). Memoria, identidad y psi-
cología cultural. En: Memoria colectiva e identidad nacional. R. Rivero et al. (comp). Madrid: Biblioteca Nueva.
Uprimy, R. Lasso, LM. (2004). Verdad, reparación y justicia para Colombia. Algunas reflexiones y recomendaciones. En: Conflicto y seguri-dad democrática. Bogotá: Fundación Social, Friedrich Ebert, embajada de la República Federal de Alemania, en Colombia.
Orozco, I. (2002). La posguerra colombiana: Di-vagaciones sobre la venganza, la justicia y la reconciliación. En: Análisis Político Nº 46. Bogotá: Iepri. Mayo-agosto.
Jaramillo, A., Villa, MI. y Ceballos, R. (1998). En la encrucijada: Conflicto y cultura política en el Medellín de los noventas. Medellín: Corporación Región.
Vélez, JC. (2003). Una Comisión de la verdad en la encrucijada colombiana. En: Estudios Po-líticos Nº 23. Medellín: Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia.
Fontana, J. (Comp). (1999). Enseñar historia con una guerra civil de por medio. Barcelona: Crítica.
Sánchez, G. (2003). Guerras, memorias e historia. Bogotá: ICAN.

DESDE LAS VÍCTIMASRubén Darío Jaramillo Cardona
Abogado
DESDE LAS VÍCTIMASRubén Darío Jaramillo Cardona
Abogado

�0
El análisis del proyecto de ley Verdad, Justicia y Reparación presentado por el Gobierno Nacional en el marco del proceso de paz con los grupos de Auto-defensas Unidas de Colombia, tiene innumerables planos o enfoques que con algún énfasis permite desverte-brar el alcance de su contenido. Uno de ellos alude a la perspectiva del pro-yecto de ley desde el horizonte de los principales sujetos perjudicados: las víctimas.
Abordaremos este artículo desde allí y tendremos en cuenta otros aspectos como las reparaciones y modalidades, la sostenibilidad de una política pú-blica que dé respuesta y trataremos de enfrentar algunos interrogantes sobre la paz en nuestro país, así como dilucidar las consecuencias de una ley que una vez sancionada deje vacíos y altos trazos de impunidad escritos con la gramática del olvido y la am-nesia como método.
¿Quién es una víctima? Víctima ubica-da en la situación de un conflicto armado interno como el que vive Colombia y a la luz de los criterios internacionales de derechos huma-nos, discutidos en la ONU, es el sujeto que padece directamente los efectos del conflicto, sufre graves violaciones de derechos humanos que desajus-tan su vida cotidiana, su patrimonio económico, su integridad moral, su familia, su salud mental y otros tan-tos derechos, generando perjuicios irreparables.
La víctima sufre desaparecimiento forzado y también su entorno fami-
liar padece sus consecuencias. La víc-tima sufre desplazamiento, pérdida de bienes inmuebles y muebles, pér-dida de su empleo, de su equilibrio psíquico. Los familiares de quien muere, pueden sufrir gravemente, ya que pueden terminar perdiendo su domicilio, emigrar forzosamente —exilio—. En el proyecto se limita el orden de beneficios de las víctimas, puesto que no cubre a los ascendien-tes legítimos o naturales o descarta a hermanos según el grado de consan-guinidad.
Ahora en el lenguaje social, se dice que “¡víctimas somos todos!”, frase lapidaria que no se ajusta a paráme-tros legales; una realidad es padecer el conflicto armado, sufrir en carne propia daños en la salud moral y psí-quica y otra indirectamente verse afectado por conciencia social, por sentimientos patrióticos, por afectar los negocios mercantiles propios ante la pérdida de un socio, un vecino, un amigo, etcétera.
En el nivel abstracto claro está, todo ser humano es potencialmente vícti-ma o agresor, estudiando la naturale-za humana desde la filosofía moral. La víctima en concreto “sufre un daño”, en uno o varios campos: el moral, el psíquico, el económico y en el nivel de relacionamiento social.
Los derechos. Las víctimas poseen tres derechos muy amplios: el ejer-cicio de exigir justicia, el esclareci-miento de los hechos —la verdad— y cómo reparar el sufrimiento.
La construcción de justicia tiene dos enfoques: El Proyecto de Rafael Pardo alega e insiste en el instru-mento de la confesión, mientras en el del Gobierno se pide sólo versión libre. La diferencia radica en que el primero es más exigente y en él se le ordena al miembro del grupo ar-mado la confesión sincera de todos los delitos. En el segundo, se deja a voluntad del actor armado, decla-rar lo que considere conveniente, quedando a la expectativa de que le prueben otros delitos, si no los más graves; al fin y al cabo, ellos no co-nocen cuántos expedientes existen en su contra.
Esta construcción de justicia radica en la estructura judicial estatal, que ya ha mostrado serios vacíos en las pruebas a recolectar. En el fondo del asunto, los paramilitares saben que con sólo confesar “porte de armas” y “asociación para delinquir” entran ganando fuerte en el terreno jurídico a menos que se les voltee la torta. Uno de los grandes asuntos que tienen en la mira, sobre todo los “capos” o altos dirigentes de estos grupos, es tener salida clara frente al tema de la ex-tensión de los beneficios de rebaja de penas y otros respecto de sus nexos con prácticas del narcotráfico, nega-dos en el último debate, lo cual ha puesto en crisis el proceso. Las pro-mesas de Sabas Pretelt de resolver el tema, aunque la Embajada de Estados Unidos esté atravesada, pueden confi-gurar otro espacio de impunidad que no estamos tan seguros sea aceptado por los norteamericanos.
No habrá paz si los poderes irregulares armados no ceden parte de sus pretensiones; si el tema de la paz
no es una presión permanente de la sociedad colombiana.

desde la
�1
Pero el derecho de Justicia está liga-do al derecho a la Verdad, aunque la experiencia enseña que este derecho es independiente del proceso penal donde se castiga o no al agresor. La verdad social e histórica no coincide con la verdad judicial, que además tiene marcos estrechos, a menos que hubiese una gran investigación criminológica configurando una re-construcción de los hechos más allá del discurso jurídico-penal.
Mientras en el proyecto se constituye o iguala la verdad social con la ver-dad judicial y se justifica el uso de la estructura de la Fiscalía General de la Nación y de los Jueces de la República, todas las comisiones de la Verdad en los conflictos armados en general, no han sido “judiciales”, han tenido una estructura por fuera de la rama judicial, conformada con personalidades de renombre, de alta presencia ética. Este tipo de comi-siones le hace honor a las víctimas y les reintegra la Dignidad Humana, en tanto hacen una recolección de he-chos graves —una especie de biblio-teca de la infamia—, pero también una interpretación que se ajusta al debate sobre los derechos humanos en cualquier país.
El tercer derecho, el de las reparaciones, es de mayor complejidad y exis-ten experiencias en el mundo que ser-virían de pauta. Para el Centro Inter-nacional para la Justicia Transicional (De Greiff, 2005:9), las reparaciones tienen tres fines: Un reconocimiento hacia las víctimas, una inclusión ciu-dadana o de las víctimas como pares en una sociedad y el estímulo para ge-nerar confianza en las instituciones. Este último no es de nuestro agrado y no creemos que el secular proble-ma de la ilegitimidad del Estado en Colombia, se resuelva así; más bien pensamos que es un ejercicio mínimo o máximo de hacer justicia que puede agradar a los ojos de los humillados, ante el clamor de las víctimas.
Las reparaciones comprenden varias clases: Rehabilitación, compensacio-nes, restitución, satisfacción, garan-tías de no repetición e incluyen desde indemnizaciones o pagos en dinero, hasta aspectos simbólicos, como mo-numentos, estatuas, días especiales nombrados por ley, celebraciones re-ligiosas masivas, etcétera. Las repa-raciones es el tema más oneroso para los expertos. Se sugiere que se mire como proceso de largo aliento y por lo tanto es más importante asignar
una línea presupuestal permanente durante varios años, para hacerlo du-radero en el tiempo, que la creación de fondos especiales para recibir do-naciones, que terminan agotándose siempre.
Sin embargo, los altos costos, exigen la ayuda de la cooperación interna-cional y esfuerzos en la relación cos-to-beneficio que posibilite ahorros reales y eficacia en la entrega de las denominadas restituciones.
Una de las modalidades necesarias de restitución es lograr el retorno de los desplazados a sus lugares de origen y a sus bienes inmuebles; la expe-riencia de Bosnia es muy interesante (Williams, 2005:17): allí se logró la devolución de 200.000 propiedades urbanas, el retorno de un millón de personas, la reconstrucción de los bienes, como de las instituciones hasta acceder a procesos decisorios claves y garantizar las elecciones y nuevos liderazgos, como lo expone Ricard Pérez Casado (1999:17), al se-ñalar el caso de la ciudad de Mostar en la ex Yugoeslavia: reconstrucción de infraestructuras, del agua, de la energía, de las escuelas, de los hospi-tales, de los puentes, de los jardines

��
y preescolares, que es devolver re-ferentes urbanos de la memoria de la comunidad, así como reconstruir calidad de vida. Una segunda línea, que consistió en recuperar la acti-vidad económica regular, entendida igualmente para reconstituir el tejido social: apertura de negocios, defensa de los oficios tradicionales, etc.
Una tercera línea de reconstrucción denominada normalización institu-cional, que termina en la reorgani-zación de elecciones democráticas locales, en la configuración de redes sociales nuevas, en la recuperación de la palabra como medio y como esencia de la humanidad en su so-ciabilidad natural. En Colombia hay pueblos fantasmas, corregimientos desocupados, mesas electorales tras-ladadas, autoridades de la Fiscalía y Rama Judicial laborando en un municipio cercano, por estar ame-nazadas, mientras la población está sola. Acerca de estos temas, nada dice el proyecto de ley. Sólo se re-fiere en forma genérica a la cuarta línea de reconstrucción: La recupe-ración moral y económica de las víc- timas.
Es de advertir que aún cuando se ex-pida la ley, se necesitan decretos que detallen y especifiquen más concre-tamente las reparaciones.
Pero las víctimas tienen otro tipo de derechos, que inicialmente aparecen descritos en el artículo 40 del proyec-to —hoy no coincide el número—: recibir un procedimiento y un trato humano y digno; la protección de su intimidad y garantía de seguridad, in-cluyendo a sus familiares; una repa-ración integral; ser oídos y que se les facilite el aporte de pruebas; recibir información pertinente y ser notifi-cados de la decisión definitiva; ser asistidos por abogado con las debidas garantías procesales, y otros más.
Sostenibilidad. La emisión y san-ción de una ley con sus defectos y virtudes no crea por sí misma una política pública. Una política pública que abarque estos tres grandes de-rechos —verdad, justicia y repara-ción— exige una estructura orgánica sólida, una definición de programas y planes de acción, un presupuesto específico, como lo anunciábamos arriba; una política comprende 5 aspectos: un contenido, un progra-ma claro y transparente que implica un conjunto de acciones. En tercer lugar, una orientación normativa, que exprese finalidades del decidor público, en este caso, el Estado; un factor de coerción, puesto que la po-lítica se impone desde una autoridad gubernamental y una competencia social, por los actos y disposiciones que afectan la situación, los intereses y los comportamientos de los admi-nistrados (Thoening y Meny, 1992).
Legislar parceladamente es un error; luego de emitida la ley, faltarían ins-trumentos y recursos económicos para poder responder al andamiaje y a la demanda que se avecina con miembros desertores de los grupos armados y con los miembros desmo-vilizados de los grupos en diálogo de paz, que guardan esa disciplina en la zona de ubicación.
Otros aspectos. No se puede defender a las víctimas si no se les permite par-ticipar; si no nos inventamos meca-nismos que más allá del proceso penal con reserva sumarial, ellas puedan ob-jetar, comentar, analizar y aportar a la verdad histórica ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos.
Las víctimas deben ser el centro de la ley, el eje de la política pública o la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, con crite-rios internacionales, ordenarán la derogatoria de las leyes y decretos
que otorguen impunidad a críme-nes atroces, de lesa humanidad o que vulneren principios procesales aplicados a las garantías de un juicio penal. Si Colombia amnistía lo que no se puede, tenemos los ojos enci-ma de una comunidad internacional que no le aplica esos parámetros a las grandes potencias políticas —verbo y gracia, EE.UU.-Irak—, pero sí a los países subdesarrollados, en conflictos internos de alguna permanencia o de alta gravedad por sus efectos, como puede dar fe Ruanda, ex Yugoeslavia, Timor Oriental.
Hoy asistimos a la responsabilidad penal individual en el campo inter-nacional y si no opera la estructura descentralizada e inorgánica de la sociedad internacional y por lo tanto, si no castigamos desde el Derecho Interno a los grandes criminales de la guerrilla, de las AUC o servidores públicos desviados de sus competen-cias, entonces la Corte Penal Inter-nacional actuará y recuérdese que ya se manifestó por escrito ante el Presidente Alvaro Uribe Vélez, hace aproximadamente 45 días.
No habrá paz con parámetros inter-nacionales exigentes, si los poderes irregulares armados no ceden parte de sus pretensiones; si el tema de la paz no es una presión permanente de la sociedad colombiana. La falta de debate público del actual proce-so de paz, es una de las debilidades grandes, que genera dudas sobre su credibilidad.
ReferenciasDe Greiff, P. (2005). Elementos de un programa
de reparaciones. Tomado de cuadernos de conflicto, Fundación Ideas para la Paz.
Williams, R. (2005). Restitución: El caso Bosnia Herzegovina.
Pérez, R. (1999). La ciudad y la guerra: el caso de Mostar. En: Revista Res Pública, año 2, Número 4, diciembre.
Thoening, J. C. y Meny I. (1992). Las políticas públicas. Barcelona: Ediciones Ariel.

LA MUJER-RECUERDOSol Astrid GiraldoFilóloga y periodista
LA MUJER-RECUERDOSol Astrid GiraldoFilóloga y periodista

��
Los gamines del atrio de la Iglesia de la Candelaria le dicen “la señora bonita”. Y sí, a simple vista parece una mujer en la edad media, cabello cuidado, ojos hermosos y risa a flor de labios. Es que a simple vista, nadie puede saber que es un cascarón vacío, que desde hace 7 años el tiempo se detuvo, que ya no tiene casa, traba-jo, vida, planes, ilusiones. Que se ha convertido en “una mujer-recuerdo”. Como en el cuento de hadas de la Bella Durmiente, en el que el reino entero se congeló cuando la princesa fue encantada, el reloj de Teresita Ga-viria y su entorno se detuvieron el 5 de enero de 1998 a las 11 de la mañana.
Es una fecha que repite como una de sus varias letanías. Porque el lengua-je de Teresita también se transformó. En la boca se le han solidificado frases que se le caen al suelo como piedras cuando quiere elaborar un discurso fluido. El tiempo tampoco corre. Al frente hay un muro espeso de granito que no deja transcurrir los minutos. En él, está labrado un rostro, su ros-tro. Cristian Camilo Quiroz Gaviria. 15 años. Desaparecido en Doradal, se lee en letras infantiles debajo de una foto ampliada y pegada a una cartelera ajada.
Es un recuerdo, pero ya un recuerdo viejo. No tiene la ductilidad, los colo-
Desde el 19 de marzo de 1999, frente al atrio de la iglesia de La Candelaria, en el Parque Berrío de Medellín se reúnen sin falta cada miércoles al mediodía las madres de policías, de soldados, de secuestrados, de desaparecidos… En esta hora
semanal, hacen presencia hombro a hombro la madre del secuestrado por la guerrilla con la del desaparecido por los paramilitares. Esto no las divide,
pues no importa de dónde venga la agresión, sino la fuerza que les da estar juntas pidiéndole al Estado y a la sociedad que no olviden a sus hijos. Este es el testimonio
de Teresita Gaviria, una de las fundadoras de esta experiencia de memoria.
res, la vivacidad, la flexibilidad de algo que pasó ayer. El recuerdo de Cristian Camilo está viejo, poroso, arrugado como la foto. Ya es difícil jugar con él, va y viene pero no corre como los fantasmas jóvenes, acabados de hornear en un dolor caliente. Tal vez duele menos pero también se entierra más profundo porque cada vez pierde más el amortiguador de la esperanza. Teresita se rompe los ojos mirando la foto de ese muchachito en cuya cara pelean la expresión infantil con la boca carnosa de hombre, mientras los ojos se llenan de preguntas, como las de cualquier adolescente de cejas anchas en una foto de carné. Sin em-bargo, para este niño las preguntas no encontraron respuestas, porque la vida finalmente no se asomó. Quedó paralizado en esa foto y lo que debía ser la imagen de un instante de una existencia llena de miles, se convirtió en una mueca para la eternidad gra-bada en un papel perecedero.
Al principio, Teresita cargaba miles, se iba detrás de los curas, los policías, los fiscales, los soldados, mostrando su patético álbum de fotografías re-gado por la geografía de su cuerpo. Una en la billetera, 2 en cada bolsillo del pantalón, una en el de la camisa, varias en el bolso. “Es mi hijo, ha desaparecido”, gritaba y las mostraba como el único testimonio material
con el que podía enfrentarse al vacío gaseoso que se abría a su alrededor. Los seres de carne y hueso pueden diluirse en el aire. Ayer estaba, hoy no. Así de sencillo. Por eso, aunque al principio lo quería de nuevo en casa, vivo, con los bluyines, el tatuaje, los planes de conocer el Ecuador, los sus-tos a los parciales, el lunar, las risas, los miedos, las ganas, ahora se conten-taría con el peso triste, trágico, lo que sea, pero contundente de sus huesos. Con su hijo otra vez hecho materia.
Por eso lo ha buscado como loca por todo el Oriente antioqueño. Se ha ido a las montañas a llamarlo, a esperar recibir una señal suya, de la muerte, de nadie. En el camino se ha encon-trado botas, burlas, amenazas, tiros, presiones, pero sobre todo silencios, que son los peores. Hoy no le tiene miedo a nada. Sólo a una cosa: que se borre del muro del frente, del granito que la aprisiona, el rostro de Cristian Camilo.
Las pistas son tan vaporosas como el rastro de su hijo y le tienden ma-las pasadas. No se dejan acomodar. Se contradicen. No están todas. Se decoloran. Se prenden con colores fosforescentes para dar falsas alar-mas. Se escabullen entre los dedos, se enredan en la vigilia, se tropiezan en las madrugadas. Por eso, con obse-

desde la
��
sión, se pasa los días extendiéndolas sobre la mesa de la memoria y, com-pulsivamente, vuelve y empieza un juego inútil en el que busca la ficha del rompecabezas que ya no está.
Qué Cristian iba para Bogotá con su amigo Wilson, un ingeniero y profe-sor mayor que él. Que se bajaron del carro para buscar un chorro donde refrescarse del sol ardiente de Dora-dal. Que un tal comandante Porras les dijo que buscaran al frente. Que pasa-ron la carretera, él adelante, altísimo, con la cabeza gacha. Que se los tragó la tierra...Teresita vuelve y acomoda las fichas para pelear ferozmente la difícil partida contra el olvido. Saca otras. Recuerda que la llamada de Giovanni, el conductor del carro en el que viajaba su hijo, contándole lo que había pasado le partió la vida. Que salió con su hermana y su sobrino de 7 años a buscar a su niño. Que en Do-radal nadie sabía nada, ni el inspector de Policía, ni el comandante, ni las Convivir, ni los soldados del batallón cercano. Que tocó de puerta en puer-ta. Que la gente miraba y no hablaba.
Teresita saca de la bolsa otras dos fichas, las esenciales, que se anulan
como la vida y la muerte. Las coge con las dos manos, las acaricia y trata de comprenderlas con la cabeza fría. Una decreta que está muerto. Esa es la de la niña de 13 años embarazada que por fin abrió una puerta y pro-nunció por primera vez el nombre que se le clavó en el corazón al lado del de Cristian: “Vea señora, no los busque más, los paras de Ramón Isaza los mataron”. El corazón se le vuelve a encoger todas las veces que esta ficha sale a la superficie. Pero en la otra mano tiene la de la vida. Son las palabras de un señor, sentado en una caseta que le dijo a alguien: “Cogimos a dos hijitos de papi y los mandamos a trabajar para que sepan lo que es eso”. El señor se esfumó, la caseta desapa-reció, pero entre todos los fantasmas ese es el preferido de Teresita. Sí, tal vez no lo mataron, tal vez lo tienen trabajando, tal vez esté con vida.
Estas palabras se han convertido en su salvavidas, en el flotador que le ha permitido no hundirse en el mar espeso de la muerte. Pero también son un cuchillo clavado que no deja descansar. Por eso sigue metida en el laberinto hasta encontrarle la salida. Hay tres opciones: los huesos, Ramón
Isaza, la sonrisa de Cristian. Y las tres las ha explorado a fondo.
La primera casi le cuesta la cordu-ra. La clave llegó como una boleta a Betsabé, la madre de Wilson el com-pañero de su hijo, aunque a veces ella dice que se enteró por un sueño. Es que los caminos de la memoria, el olvido, la desesperación y la nada suelen enredarse confusamente. En un papel arrugado estaban las indica-ciones: Debían dirigirse al estadero El Parador Verde (el nombre que ya era un fetiche de muerte, donde los ha-bían visto por última vez), devolverse un kilómetro, seguir un camino que subía y ubicar un rosal amarillo.
Hicieron el viaje ritual y desesperado a Doradal, y se bajaron en el sitio indicado. Siguieron el rastro de todas las señas que estaban regadas mili-métricamente por el paisaje, como se los había indicado la boleta o el delirio. Al final no había un rosal sino un arbusto silvestre de flores amarillas, pero al lado estaba una tierra movida. Las dos mujeres, sin aire, se arrodillaron. Betsabé dudó pero Teresita agarró el pedacito de machete que guardaba desde hacía

��
semanas en el bolso, al lado de una bolsa negra para recogerlos y unos calzoncillos “por si los encontraban empelotica”. Y comenzaron a cavar con golpes secos. El machete tocó algo duro. Empezaron a desenterrar frenéticamente con las uñas. Y como si estuvieran pariendo otra vez, un cuerpo empezó a emerger de la tierra. ¿Cuánto puede conocer el cuerpo de un hijo una madre que lo ha cargado adentro, acariciado, vestido, curado, amado? ¿Cuánta información puede almacenarse en la memoria de la piel, del instinto, de la biología, del afecto?
Al principio sólo eran troncos de carne y huesos. Después empezó el reconocimiento, la máquina de los recuerdos. Betsabé, como Edipo, em-pezó a ver lo que no quería ver. La pla-tina en los huesos que le habían pues-to a su hijo después de una fractura, un pedazo de pantalón, una chancla conocida. A punto de desmayarse, las dos mujeres enloquecidas siguieron buscando la huella fundamental: el rostro amado. No estaba. Wilson no tenía ya cabeza. Betsabé abrazó los troncos sin notar el penetrante olor de un cuerpo después de un mes de descomposición.
Pero para Teresita no había termina-do el calvario. Después de ese cuerpo había otro. Otra vez la máquina de los recuerdos viscerales. Pero esta vez el resultado fue otro: no estaba el tatua-je, no eran esos los dedos, el pelo era muy liso, la ropa era de un campe-sino. ¿Cómo explicar esa sensación? Ese amasijo de alegría al saber que no había una prueba contundente de que su hijo también estuviera muerto, pero de desesperación al no encon-trar el fin, cualquiera que este fuera.
La segunda salida del laberinto, la búsqueda de Ramón Isaza, casi le cuesta la vida. ¿Cómo una mujer sola puede encontrar al señor de la muer-
te en sus propias tierras? No era fácil, pero el nombre de Ramón Isaza era una obsesión sólo comparable con la del nombre de su hijo. El destino que le había hecho tantas emboscadas esta vez le ofreció un atajo. La no-ticia se expandió por toda la región. El hijo de Ramón Isaza había muerto en un accidente. Teresita, parada en el medio de esta tierra reseca, con sus antenas abiertas como las de un búho, se enteró. Esa era la oportuni-dad que le había pedido a la vida. Si al hijo lo iban a velar en Doradal, el jefe “para” tenía que ir a su entierro: esa sería la ocasión de verlo, cara a cara.
El pueblo entero se recogió alrededor del luto del jefe. Cerraron las tres únicas calles del lugar y por un ac-ceso restringido se movilizaron los campesinos convocados por la muer-te del príncipe. Teresita trató de in-miscuirse entre el silencio rudo de los guerreros. Pero no tuvo ni siquiera este consuelo. Ramón Isaza que iba y venía envuelto en su dolor, la miró con ojos fulminantes y dio la orden: ese taxi amarillo debía desaparecer del lugar. Algunos tiros al aire de los hombres de Isaza, convencieron a Teresita de que debía envolver y tragarse la frase que le hubiera des-cansado un poco el alma: “Señor Isaza, siento mucho la muerte de su hijo, y se lo digo sinceramente, pero al menos usted lo enterró. Déjeme, enterrar al mío”. Se marchó mirando una vez más el paisaje que conocía de memoria revuelto con la frustración que conocía en el alma.
En la tercera salida del laberinto, la promesa del rostro vivo de su hijo, se le está yendo la sangre. Ha salido sola a las selvas a gritar su nombre, lo ha martillado por la radio. Ha extendi-do su búsqueda por todo el Oriente antioqueño, una zona que se le ha convertido en el sinónimo de la tum-ba o la resurrección de su hijo. Pero
Cristian no está. Han pasado 7 años y no está. Con una especie de asombro ingenuo ante el fracaso de un esfuer-zo descomunal, vuelve y repite: “no he podido, no he podido”. Ya no viaja tanto. Ha cambiado su meca por el atrio de la Iglesia de la Candelaria.
Se ha convertido en una Madre de La Candelaria, un ser vacío que sólo so-brevive por el apéndice de un nombre que tiene colgado al cuello. La gente pasa indiferente. ¿Para qué llover so-bre mojado? Pero en esa media hora todos los miércoles en La Candela-ria, Cristian vuelve a ser materia. El instinto de madre tiene ese día un fin práctico. Casi como servirle el al-muerzo o arreglarle la ropa. Ese día hace algo por Camilo. Ese día la gente escucha su nombre, ve su foto, oye su voz. Ese día se le recuerda. ¿Qué quisiera? ¿Qué piensa cuando ve a Ramón Isaza en la televisión hablar de paz, a los gobernantes hablar de perdón? “Ellos no tienen por qué ha-blar de perdón, las que tenemos que perdonar somos nosotras”. La cárcel, la venganza, la reparación, son pala-bras que no le dicen mucho. ¿Quién la podría reparar? Sólo algo le podría dar algo de paz al resto de su vida y de ahí saldría sin duda el perdón. Que le dijeran las palabras buscadas durante estos 7 años de insomnio: “¿Quién lo detuvo? ¿Quién lo autorizó? ¿Qué hi-cieron con él?, y sobre todo, ¿por qué?
Tal vez, las Madres de la Candelaria sienten en lo profundo que si afue-ra se olvidaran menos de sus hijos quizás ellas descansarían la cruz de tener que recordarlos tanto. Pero mientras esto no suceda seguirán en ese limbo de Teresita, esa “mujer-re-cuerdo” que no tiene nada al frente, a no ser sus ojos bonitos apagados, el fantasma viejo de su hijo y la decisión inquebrantable de no dejarlo olvidar mientras viva.

LA MEMORIA COMO TABLA DE SALVACIÓN
Sol Astrid Giraldo E.Filóloga y periodista
LA MEMORIA COMO TABLA DE SALVACIÓN
Sol Astrid Giraldo E.Filóloga y periodista

��
Esta mañana se vive una fiesta en la casa de retiros espirituales María Reparadora en las afueras de Rione-gro. Una a una, comienzan a llegar allí las mujeres líderes del Oriente Antioqueño. Mujeres entre los 20 y los 50 años, jóvenes o arrugadas, de bluyines o de faldas, blancas, monas, ojiazules con los rasgos característi-cos de la zona o con mezcla indígena; cetrinas, morenas, fuertes. Cada una sobreviviente a su manera. Viudas, cabezas de familia, madres que han perdido del todo a sus hijos y esposos asesinados, o un poco como militan-tes de la guerrilla, de los paramili-tares, del Ejército, mujeres que han visto derrumbar el mundo que cono-cían. Vienen de las partes más conflic-tivas de la región: Aquitania, Sonsón, Nariño, El Peñol, Guatapé, Cocorná, Granada, Concepción, San Luis, San Francisco, San Carlos, Alejandría, Abejorral y San Rafael —donde 2 frentes de las Farc, el ELN, los para-militares y el ejército se enfrentan—, saltando retenes, atravesando hos-tigamientos, olvidando amenazas, haciendo oído sordo a los rumores. Vienen de veredas donde no han que-dado muchas familias más. Ellas, sin embargo, están allí resistiendo. Se fueron quedando en esta zona explo-siva, al principio por impotencia (no había a dónde ir ni cómo marchar-se), después por inercia y cada vez más por convicción. Cada una con su historia, su pasado, sus heridas en el alma y en la piel, pero también con la fuerza que han encontrado en las dificultades para afrontar el futu-ro. Vienen a este espacio a respirar.
Estas mismas mujeres de Oriente comprometidas con su región, con los procesos comunitarios, con las acciones por la paz, han sido tocadas personalmente por la guerra. Tanto que en un ejercicio estadístico que ellas mismas realizaron indagando por las acciones violentas y la fre-cuencia con que se han presentado en sus propias familias (una muestra de población de 2.226 personas re-cogida entre sus abuelos y abuelas, nietos y nietas, tíos y tías, primos y primas, sobrinos y sobrinas, cuñados y cuñadas, padres y madres, esposos) llegaron a la conclusión de que entre 1998 y 2003, el 32% de ellas (o sea 723 personas) recibieron un impacto directo de la guerra2.
No se trata sólo de las pérdidas mate-riales que son muchas, de la pobreza galopante que han dejado a su paso las acciones bélicas destruyendo la economía de la región, de las torres caídas, de los pueblos destruidos, de los centros de salud y estaciones de policía dinamitados. También está la pérdida irreparable de otros intangi-bles que ningún indicador de la Red de Solidaridad o del Estado pueden medir: se trata de la vida, de la vida tal como era y que ahora “sólo queda vivir de a pedazos”, como dicen ellas.
El territorio del campesino fue inva-dido y en el centro de él estaba la mujer. La mujer era el centro de la casa y la casa el centro del universo. Pero esa casa se resquebrajó. Una in-vestigación realizada por Conciuda-danía da cuenta de ello3. El conflicto
les arrancó toda seguridad, corroyó las familias, las desbarató en bandos, se tragó a los hijos, los convirtió en combatientes caprichosamente de uno u otro grupo, separó las parejas, les robó su hábitat, su posibilidad de desplazarse, sus lazos con la tierra; las llenó de miedo, de desconfianza, minó las redes sociales, comunita-rias, hizo enemigos a los vecinos y espías a los amigos, les quitó la po-sibilidad de construir, instauró el si-lencio, les arrebató el futuro. Y la mu-jer que antes era el centro del mundo seguro es ahora el epicentro del te-rremoto social.
Por eso vienen a realizar un taller promovido por la ONG Conciudada-nía4, que las capacita para convertirse en Promotoras de Salud Mental (Pro-vísames), para ayudarse a sí mismas y a su comunidad ante los impactos sicológicos de la guerra. Aunque no es el tema, la experiencia se convierte indefectiblemente en un taller de me-moria, de memoria física porque las agresiones nunca dejan de doler.
1. Este artículo es una adaptación de la crónica Las tejedoras de vida, realizada para el Banco de las Buenas Prácticas del PNUD. La versión completa puede consultarse en www.pnud.org.co/indh2003
2 . Tejiendo vida en contextos de muerte. Cam-pesinas colombianas cuentan su experiencia. María Beatriz Montoya Montoya, Conciuda-danía.
3. Tejiendo vida en contextos de muerte. Cam-pesinas colombianas cuentan su experiencia. María Beatriz Montoya Montoya.
4. Conciudadanía es una ONG que trabaja hace 10 años en el Oriente antioqueño buscando hacer carne la Constitución del 91 en esta zona con la consigna “Para que los derechos sean hechos” y con enfoque de género.
Mujeres líderes de Oriente realizan un ejercicio de memoria personal antes de enfrentar la reconstrucción
social y sicológica de ellas y de su entorno1

desde la
��
Memoria del dolorLuz Estela infla una bomba roja. Escribe con un marcador negro su nombre. Detrás el de sus dos hijos de 8 y 11 años. Dibuja caras de niños. Los adora, siempre ha trabajado con ellos en guarderías y jardines. Después en letras más grandes garabatea el nom-bre de su esposo mientras recuerda la cara noble que tenía antes de que estallara por los aires al sentarse en unos leños minados por la guerrilla en Cocorná…
Teresa infla una bomba azul. Dibu-ja en ella la represa de Guatapé, las líneas suaves del embalse. Después pinta la cara del hombre con el que convivió 30 años, la encerró en una casa, la golpeó todos los días de su vida, y a quien ahora visita los fines de semana en un hospital de Mede-llín, donde agoniza. Después vienen los nombres de los 7 hijos que tuvo con él, su tesoro particular. En letras rojas escribe el nombre de María, a quien secuestró el ELN en un retén, en una noche interminable. En rojo también el de Pedro reclutado, ame-nazado, golpeado y luego expulsado por los paramilitares del pueblo...
Rosa Elvira infla una bomba amarilla. Pinta la silueta ruda de la Iglesia del Peñol. Una copia burda de la desco-munal roca que una vez le dio nombre al pueblo en que nació y que después quedó sumergido por las aguas de la gran represa. Siluetea las casas de la vereda. El rostro de su hija adoptiva, esa niñita que le entregaron con ape-nas algunos días de nacida cuando esperaba a su primer hijo, y a la que tuvo que hacerle vestidos con la tela de las cortinas de su casa. También di-buja las caras de sus otros hijos. Con letras más grandes escribe Juan, el nombre de su segundo hijo, reclutado una semana infinita por las Farc…
Ana Ligia infla una bomba morada. Dibuja las caras de sus cuatro hijos. La mayor, nacida del matrimonio con su profesor. Los otros tres de su segun-do matrimonio. También pinta los perfiles de los líderes amigos asesina-dos en Aquitania, su corregimiento. Luego la cara del último campesino desaparecido de su corregimiento…
Las bombas están infladas con su propio aire, en la frágil piel sintética están marcados los afectos valiosos que han guardado y creado desde que nacieron, sus sueños, sus amores. Ahora las depositan en el centro del salón, hacen un círculo tomándose de las manos y cierran los ojos. Allí en el centro quedan estos globos rojos, amarillos, azules, violetas. Ingrávi-dos, frágiles, preciosos, cargados de sentido, de memoria. Ahora el coordi-nador del taller les da un alfiler. PUM. Las bombas saltan por el aire, como el esposo de Luz Estela, como los sueños de los hijos de Teresa, como la adolescencia de Juan, como los amigos de Ana Ligia. Estas mujeres están tan afectadas que muchas no soportan el ruido seco de la explosión de los globos y se esconden detrás de las sillas. Las bombas han explotado, los recuerdos también, pero lo más importante de todo: las palabras han reventado en un mundo donde han llegado a convertirse en pecado o en una condena de muerte. En Oriente hoy no se habla, la ley del silencio es la más inquebrantable, y en esta mañana soleada, en este recinto lleno de siete cueros y “ojos de poeta”, la capa del terror se deshiela. Allí están estas sobrevivientes. De nuevo tienen las palabras. Por primera vez tienen un espacio para que estas circulen, se demoren, se enreden, se despeguen, vuelen. Para darle cuerpo a la tragedia que cargan, para el acto subversivo de la comunicación, de la memoria. Para
entender el conflicto, reflexionarlo, y también poder tener frente a él una expresión y una posición.
Luz Estela carga en su cartera una bolsita con un tesoro: los restos del hombre que amó. No quedó ningún fragmento de más de dos centíme-tros. Un pedazo de chaqueta, otro de camisa, un retazo del bluyín… Y estas mujeres están hoy como ella, con los jirones muertos del tejido so-cial al que pertenecían en las manos. Quieren, necesitan reconstruirlo. No es fácil. Es un paso. Pero la catarsis funciona. Se ha creado una red donde antes había un hueco. Ellas más que nadie saben cómo la necesitan. Con-tinúa un ejercicio de relajamiento, en el que estas mujeres recuerdan que tienen un cuerpo, recuerdan también su valor, y entienden la perversidad de un orden de las cosas en que éste ha perdido todos los derechos. La sesión termina con los acordes de la canción “La vida no vale nada” de Pablo Mi-lanés y las palabras sabias de la “Ele-gía a desquite” de Gonzalo Arango. La palabra ha vuelto a habitar entre ellas. También la memoria. También la fuerza. También la esperanza.
En tiempos de guerra y en momentos en que la desprotección de la pobla-ción civil es total, no se puede hablar de nada definitivo. Los cambios que intentan estas mujeres son gotas en una borrasca de muerte. Sin em-bargo, por lo mismo, también son cruciales. La acción de estas mujeres en proceso de reconstrucción de su propio dolor, con una postura civil frente al conflicto, con la responsabi-lidad y la decisión de convertirse en el soporte moral de sus comunidades es como el impacto de una gotera sobre una roca. Pero también se sabe de lo que es capaz una gota terca si se le deja el tiempo suficiente.

UNA MIRADA ÉTICA DE ESTA HISTORIA

desde la
�1
Jorge Bernal: El gobierno nacional viene desarrollando un proceso de negociación con los grupos de auto-defensa, eso ha tenido implicaciones para el caso concreto de Medellín en cuanto a la desmovilización de uno de los bloques, el Cacique Nutibara. ¿Qué opinión tiene la administra-ción municipal de Medellín y esta secretaría frente al manejo que ha hecho el gobierno nacional y los mismos grupos de autodefensa en este proceso?
Alonso Salazar: Nosotros iniciamos la administración con el primer pro-ceso de reinserción de 868 miem-bros de las autodefensas del bloque Cacique Nutibara ya adelantado. Quienes estamos ahora en la admi-nistración municipal de Medellín, siempre hemos considerado que lo ideal para Colombia es una búsqueda negociada para darle una solución al conflicto armado que vive el país, que tanto nos ha costado. Desde esa perspectiva nosotros no tuvimos re-
sistencia de ningún tipo en asumir ese proceso de reincorporación de los miembros del bloque Cacique Nutibara, y hemos hecho un esfuerzo político, financiero y de intervención para que salga adelante.
Es un proceso que tiene diversas complejidades. En primer lugar, es una desmovilización inusual en el país, porque por ejemplo, en tiempos pasados las guerrillas, que eran las que habían negociado, se desmovili-zaban completamente y aquí lo que se produce es una desmovilización de bloque tras bloque y eso le da un contexto singular, en la medida en que aún en la propia ciudad de Me-dellín y en sus alrededores, perma-necen estructuras armadas de las autodefensas que hacen más com-plejo el desarrollo de este proceso de reinserción.
Otro factor es la calidad misma de los reinsertados, por las dinámicas que toma el conflicto urbano en la ciudad
y quizá también en otras ciudades, no hay una coherencia ideológica y política en la mayoría de quienes in-tegran estas organizaciones. Se pole-miza a veces sobre que en Medellín se había desmovilizado la delincuencia común, y eso es así, porque el grue-so de las personas que integraban ese bloque Cacique Nutibara venían de bandas de delincuencia común; de una forma de organización sui generis que era más una estructu-ra federada de bandas que propia-mente una organización política y militar.
Esa fragilidad de la formación ideo-lógica y política hace que en muchos aspectos lo que hacemos con ellos se parezca más a un proceso de re-socialización, que a un proceso de reinserción con dimensiones políti-cas; lo que hay que atender en ellos es el cambio de mentalidad, de la manera como se relacionan con sus familias y con sus comunidades. Y por eso en gran medida los esfuerzos
“La magnitud de lo que esta ciudad ha vivido, el tamaño de la violencia que hemos padecido, el impacto sobre la vida,
sobre las maneras de ser, merece que hagamos un esfuerzo de hacer memoria. Aspiramos a que una comisión de la verdad pueda
dejarnos esa memoria de la vida de Medellín, como testimonio de lo que nunca más debiera volver a pasar”.
Afirma Alonso Salazar, Secretario de Gobierno de Medellín, en entrevista con Jorge Bernal para Desde la Región.

��
se dirigen a procesos de acompaña-miento personal, en dimensiones psicosociales, educativas, y la fase en la que estamos ahora, es en el campo estrictamente laboral.
Lo de Medellín, aunque tiene sus pro-blemas, en general ha funcionado. El desafío más grande está, en este proceso y en cualquier otro, en que un proceso de reinserción, para que sea exitoso desde el punto de vista so-cial, conlleva algo que para nosotros es indispensable y es la implantación de una autoridad legítima del Estado que con criterio democrático y de respeto por los derechos de las perso-nas ejerza realmente la jurisdicción como la función más esencial que tiene el Estado. Ya vienen los vaive-nes de la negociación nacional y nos preguntamos con mucha frecuencia en qué puede llegar a interferir un posible fracaso de la negociación na-cional y pensar en que debemos tener disposición y análisis para enfrentar una eventualidad de esas.
JB: El balance que ustedes hacen para el caso de Medellín en lo fun-damental es positivo, es lo más fa-vorable para la ciudad. El gobierno nacional inició este proceso pero a uno le da la sensación de que dejó un poco a la ciudad y a la adminis-tración solas frente a este fenómeno —ya más de resocialización— de estos grupos, ¿cuál ha sido el apoyo, el acompañamiento que ha hecho el gobierno nacional a este proceso en particular de Medellín?
AS: El caso de Medellín tiene como singularidad, que el municipio por compromisos de la administración pasada, se convirtió en un protago-nista importante del proceso de rein-corporación. Estamos hablando de un número casi similar, por ejemplo,
a todos los que desmovilizó el M-19. En magnitud es uno de los grandes procesos de desmovilización que se han realizado en el país. Siento que el gobierno nacional ha esta-do más preparado para los procesos de desmovilización que para los de reincorporación; que no ha logrado estructurar suficientemente un gran programa de reincorporación, o de reinserción a la civilidad a nivel na-cional. Eso ha influido para que se sienta que no hay una presencia tan significativa del gobierno nacional en el caso de Medellín; y que en alguna medida la administración municipal ha asumido la responsabilidad más importante, pero sólo es un reflejo de la precariedad del proyecto nacional de reincorporación, que ha ido cre-ciendo en número en la medida en que cada vez hay más reinsertados individuales y también porque se han desmovilizado nuevos bloques de las autodefensas.
Se habla de cifras cercanas a 10.000 reinsertados en el país y eso exige una política pública, unos recursos, unas metodologías, unas maneras de operar para atenuar los riesgos que trae la reincorporación, muy cono-cidos en otros países, el más típico el de El Salvador en el que las violencias comunes se multiplicaron después del proceso de desmovilización de los grupos guerrilleros. No estamos exentos de que aquí pueda suceder. En el caso de Medellín, lo que la cier-ta ausencia del gobierno nacional en el proceso de reincorporación del Cacique Nutibara hace es reflejar esa falencia a nivel nacional.
JB: Centrando el tema en Medellín, por parte de muchos se dice que estos grupos de autodefensa de un lado se desmovilizan, pero de otro lado siguen haciendo acciones de tipo delincuencial, ilegal y al mismo tiempo buscando una influencia en los sectores sociales, en las comu-nidades, sobre todo, en los barrios más populares de la ciudad; hay la idea de que se combinan las distin-tas formas de accionar por parte de estos grupos ¿qué opinión tiene la administración y qué hacer frente a eso?
AS: Ese es uno de los riesgos grandes que tiene el proceso de reincorpora-ción. Si no hay una actitud sincera por parte de quienes se desmovilizan y se utiliza sólo como una mampara de apariencia legal para allí camuflar actividades de tipo ilegal, se pone en gran riesgo un proceso de estos.
Hemos partido de poner un escenario en el que tenemos que hacer una di-sección muy cuidadosa del problema porque se entremezclan muchos fac-tores. El primer factor, aún existen grupos de autodefensas en la ciudad de Medellín que no se han desmovili-zado y lo hemos señalado en distintos momentos; y con esos grupos lo que tiene que hacer la autoridad en la medida en que estén desarrollando algún tipo de acción criminal que afecta la población es investigar, ju-dicializar y detener; eso se ha hecho en diferentes sectores. En segun-do lugar, entre los 868 miembros desmovilizados tenemos que velar por que cumplan con la palabra que empeñaron frente al Estado y frente a la sociedad. Les abrimos puertas para que tengan posibilidades de vida institucional; les abrimos puertas en las comunidades para que tengan la oportunidad de desarrollar nuevas

desde la
��
prácticas de acción social lejanas a cualquier forma de presión.
Pero por otro lado, estamos muy vigilantes para que se cumplan los compromisos. En el momento hay unos 80 procesos en la fiscalía, en los que se sindica a miembros del bloque Cacique Nutibara de estar cometiendo diversos tipos de activi-dades ilícitas. Que esas 80 personas sean responsables, sólo lo puede de-cidir la justicia, pero nunca hemos escurrido la necesidad de que en una primera instancia la policía y en una segunda instancia las autoridades judiciales investiguen todos los casos que se denuncian.
Hemos hecho esfuerzos también para amortiguar conflictos que se presentan en las comunidades; la Secretaría de Gobierno tiene un equipo de facilitadores que se dedi-can a ir recorriendo zona tras zona, identificando problemas que se pre-sentan entre estos reincorporados y las comunidades, diferencias de opiniones, de estilo, de actitud que a veces generan conflictos que hemos descubierto se pueden arreglar en terreno, estableciendo unas reglas de juego; y tratamos de que la gente entienda que es parte del proceso de transformación que ellos deben vivir. No es ampararlos en sus estilos, no, es decirles, tienen que transformar sus estilos y que las comunidades entiendan que no cualquier acción o cualquier palabra de alguien que es reincorporado implica automáti-camente un mecanismo de presión, que porque habla muy duro y porque le tienen miedo. Ese es el campo en el que de ser posible siempre trata-mos de concertar en terreno. Otro asunto totalmente distinto es, si cualquiera de estos individuos pasa a una actividad criminal de hecho, de
cualquier tipo, caso en cual hemos invitado siempre a las comunidades a hacer la denuncia para iniciar los procesos.
Los reinsertados tienen un problema en el país y es que nadie los quie-re; los de todo tipo, no sólo a los de las autodefensas, también a los que provienen de la guerrilla se les ve como una amenaza, como un peli-gro; pero vamos a tener y ojalá ten-gamos muchos reinsertados más; y la sociedad se va a tener que preparar para convivir con esos reinsertados; y convivir es abrirles posibilidades de una vinculación social real a los mundos de la política, de la acción comunitaria, del mundo laboral y económico sin que eso implique, desde luego, que la sociedad deje de fiscalizar y de denunciar las acciones ilegales que cualquier reinsertado, venga de donde venga, cometa en algún momento.
JB: Las estadísticas de los últimos dos años muestran una disminución en la tasa de homicidios y en otra serie de indicadores, que a uno le alegra porque están mejorando las cosas en Medellín. La discusión se ha puesto más en términos de cuáles son las explicaciones, las razones que han permitido esa mejoría en la situación de la vida y la seguri-dad de los ciudadanos en Medellín; algunos se atreven incluso a decir que lo que hay es un fenómeno como de paramilitarización de la ciudad y que es gracias a eso que se bajan las tasas de homicidio ¿ustedes qué piensan al respecto?
AS: Esa es una interpretación que por demás, desde el punto de vista del análisis social es muy ingenua, porque no tiene una perspectiva histórica. En primera instancia el origen de la violencia es muy diver-so, y la disminución de las tasas de homicidio, como el indicador más importante de esos procesos de vio-lencia también es muy diverso. En una primera instancia, las violencias se multiplicaron al grado que ocurrió en esta ciudad por la precariedad de la institucionalidad pública; basta recordar la coyuntura de los años 90 y 91 donde más de 500 policías fueron asesinados; nosotros tenía-mos administración en el sentido en que hay semáforos, tránsito y servi-cios públicos; pero uno podría decir que prácticamente el Estado estaba totalmente colapsado. Territorios ex-tensos de la ciudad eran controlados por muy diversos tipos de grupos armados, milicias, grupos de cierto carácter paramilitar, grupos ligados al narcotráfico, grupos ligados a la delincuencia común.
Lo que Medellín empieza a vivir en los años noventa es un proceso de institucionalización, pero también de creación de una conciencia social mucho más democrática dentro de la población, en la que intervienen muchos actores sociales que se la ju-garon a procesos de organización, de educación en los diferentes ámbitos sociales, y el propio Estado, recorde-mos la importancia de la creación de la Consejería Presidencial para Me-dellín, las ONG. En los años recien-tes se está cosechando ese esfuerzo grande de transformación cultural que se desarrolló en la ciudad.
El quiebre más importante en el in-dicador de homicidios se produce desde el 2002 a partir de la operación

��
Orión, hasta ese momento venía la ciudad en un descenso zigzaguean-te, pero en una curva muy leve de disminución de homicidios que se precipita a partir del 2002; la opera-ción Orión y unas operaciones suce-sivas que se sucedieron en la ciudad le hicieron perder todo el control territorial a la guerrilla, práctica-mente podríamos decir que hoy en la ciudad no hay una zona donde la guerrilla tenga una asentamiento de tipo militar permanente estable y unas formas de control como las que ejercieron en otro tiempo.
Desde luego y, en esto hay que hacer un paréntesis, la operación Orión es también una enseñanza de tipo histórico para una ciudad de estas. Un Estado, una sociedad, no pueden permitir que en sectores de la ciudad se acumulen durante tantos años fac-tores de poder ilegales con tan graves daños para una comunidad, para una población sin intervenir, porque en la medida en que esas situaciones se dejan acumular traen grandes costos de tipo humanitario para quienes han vivido bajo esa situación y para quienes les toca vivir los momentos de una intervención tan aparatosa como la que se tuvo que hacer en la comuna 13.
Eso marca una decisión de con-trol territorial del Estado que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo; con un factor que es muy problemático y que se ha denunciado en distintos momentos: que no fue tan consistente la lucha contra los paramilitares como lo fue contra la guerrilla. Por fortuna el tema con los paramilitares coge un camino que es el del diálogo nacional y el de la rein-serción que hace que se desmovilice un número importante de grupos y de personas que estaban adscritos en lo que podríamos llamar el proyecto
paramilitar en la desmovilización del bloque Cacique Nutibara.
Si uno empieza a mirar el contexto, tiene varios puntos de vista: la violen-cia disminuye antes y después de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara; la violencia disminuye en todas las zonas independientemen-te de que allí haya desmovilización del bloque Cacique Nutibara o no; porque ellos no ocupan el 100% del territorio de la ciudad, ocupan zonas importantes pero no el 100%. No hay una zona en Medellín que no esté viviendo un proceso importante de descenso en la tasa de homicidios.
Pensar que la ciudad se está paramili-tarizando en un momento en que tal vez se está viviendo exactamente lo contrario, un proceso muy importan-te de desparamilitarización, es una falta grande de objetividad. Negarle la virtud a una sociedad de ser capaz de recomponer escenarios, de crecer, de tener más fidelidad con las institucio-nes y atribuirle siempre los avances a un factor perverso, yo creo que es una falta de perspectiva histórica.
Lo que sí tenemos que tener en cuen-ta todos es que esta disminución de homicidios, este crecimiento de las posibilidades de convivencia en la ciudad sólo será sostenible si se cum-ple el objetivo de que el Estado por vía siempre democrática sea el que ejerza el control. Tenemos aún mu-chos factores de criminalidad que son un riesgo: los grupos de autodefensa no desmovilizados, bandas de delin-cuencia común que tratan de ejercer poderes territoriales y la propia gue-
rrilla que no se resigna a perder la influencia en la ciudad de Medellín y que tratará de recuperarla.
JB: Hay presencia de esos grupos armados ilegales, pero ¿se podría decir que ya en este momento no hay territorios de la ciudad que no estén controlados por el Estado, por la institucionalidad; o todavía hay unos bolsones donde hay un control de grupos armados ilegales?
AS: Hay zonas de la ciudad que tie-nen mayores factores de riesgo que otras. Entre otras cosas, esos factores están muy ligados a condiciones de topografía: son las zonas más mon-tañosas en los límites de lo rural de Medellín, pero donde esos poderes son cada vez más relativos. Se pue-den tomar unos indicadores sencillos del día a día ¿dónde pueden o no lle-gar los carros distribuidores de las grandes empresas?; aquí no tenemos denuncia de que las grandes empre-sas que distribuyen en esas zonas tengan en este momento problemas para funcionar. ¿Dónde puede llegar o no el que va a facturar los servicios públicos? cuando tuvimos momen-tos en Medellín en que era imposible que esos funcionarios accedieran a todo el conjunto del territorio. In-cluso uno más dramático si se quiere ¿dónde pueden llegar dos policías en una moto, sólo dos policías? en Medellín hubo un tiempo en que a ciertos barrios sólo podían llegar unos grupos muy grandes de fuerza pública y hoy en día dos policías en una moto pueden recorrer toda la jurisdicción de la ciudad.
Hay que insistir siempre en que los riesgos perviven, que la tarea de tener una seguridad con verdadero sentido democrático es un proyecto de mediano y largo plazo, que requie-re transformación de la propia insti-

desde la
��
tucionalidad, de la pública en sentido general, de la civil; y en sentido muy específico de lo que para nosotros es el factor de seguridad de más largo plazo que es la policía. La policía ha dado cambios importantísimos en la ciudad de Medellín, los niveles de
credibilidad han crecido; pero tiene riesgos en el sentido de que allí to-davía hay prácticas de corrupción, allí todavía ocasionalmente sucede la violación a los derechos de los ciudadanos, pero creo que tienen un cambio bastante positivo.
No se trata sólo de cambiar a la institucionalidad, que es la primera faceta, también hay que cambiar a la sociedad. Aquí tenemos que trans-formar la costumbre de muchas co-munidades de recurrir a las “justi-cias” paralelas, por la eficacia porque

��
eliminan al supuesto enemigo, o al delincuente de manera inmediata. Se fue acentuando entre muchos ese pensamiento de que la justicia es un acto de eliminación; no, la justicia es una cosa absolutamente contraria, la justicia es la posibilidad de identifi-car a un infractor y reconociéndole sus derechos, llevarlo a un proceso de judicialización. En una ciudad donde las izquierdas y las derechas practicaron de manera sistemática la limpieza social como método de justicia, hace falta también una tarea cultural profunda para decir que ese no es el camino para el crecimiento de ninguna sociedad.
JB: Usted habla de la conformación de una comisión de la verdad para Medellín; desde el año pasado se hace la propuesta y entiendo que se siga pensando en eso, ¿cuáles serían los propósitos para esta comisión?
AS: Sí, es una polémica siempre ex-tensa y con un alto nivel de comple-jidad, la relación entre los procesos de verdad, justicia y reparación en el marco del proceso de paz. Cuan-do la alcaldía de Medellín hizo esa propuesta, suscitó una reacción del gobierno nacional, que la calificó de populista, pero creo que poco a poco y por demandas de diversas institu-ciones y de la comunidad internacio-nal, en los proyectos de ley para la reincorporación de las autodefensas, se fueron incorporando modalidades distintas de ese tema de verdad, jus-ticia y reparación.
Hay dos dimensiones que pueden estar relacionadas pero que son rela-tivamente independientes sobre ese tema de la verdad. La primera es la que tiene que ver con los aspectos judiciales; mucha gente en este país sigue reclamando un conocimiento sobre el destino de las víctimas y los
responsables de los hechos. Una co-misión de ese tipo que llegue a un nivel de esclarecimiento importante, sólo puede surgir de una ley que sea muy estricta, que lo instrumenta-lice y que le dé, a lo que se llama generalmente tribunales de verdad, potestades para cambiar —esa es la experiencia de otros países— verdad por perdón como sucedió en Sudá-frica dándole un juego a las víctimas en esa posibilidad de perdonar.
El trasfondo colombiano es mucho más complejo en el sentido de que no tenemos a un sector de la población que haya sido víctima y a otro sector la población que haya sido victimario como se pueden diferenciar el blanco y el negro. Uno mira en los trabajos de campo en la ciudad de Medellín y encuentra testimonios de muchas personas que han sido víctimas y también muchos victimarios que luego han sido víctimas. Miembros de grupos que sojuzgaban a una comu-nidad y luego vienen a reclamar sus derechos, porque otros que les im-pusieron un poder militar, ahora en sus palabras, atropellan sus derechos.
No estamos hablando de un mundo dividido entre los puros victimarios y las puras víctimas; eso hace muy complejo el panorama, pero digamos que ese es el tema de carácter judi-cial, depende mucho en la actualidad de lo que termine por ser el proyecto de reincorporación llamado verdad, justicia y reparación que presentó el gobierno nacional.
La otra dimensión del tema de la ver-dad es de tipo histórico, —se puede
tomar como referencia la comisión Sábato en Argentina con su infor-me Nunca Más—; es poder hacer una memoria desde lo que ha su-cedido y ponerlo como una especie de monumento a una verdad que las sociedades deben reconocer para decir esto no debe pasar nunca más en una sociedad.
Estoy convencido de que la magnitud de lo que esta ciudad ha vivido, el tamaño de la violencia que hemos padecido, el impacto sobre la vida, sobre las maneras de ser, merece que hagamos un esfuerzo en la comu-nidad medellinense para hacer una memoria; hemos estado trabajando desde el año anterior con universi-dades, con intelectuales, perfilando una propuesta de este tipo; y más o menos hemos llegado a un punto en el que pensamos que debe estruc-turarse una comisión que no sea cuestionable, que sea de gente con muy alta representatividad social, de una gran idoneidad; que sí pueda reflejar un poco la pluralidad de lo que somos, pero cuyos miembros en sí mismos tengan una hoja de vida que no dé lugar a que una propuesta de estas sea cuestionada.
Creemos que en este bimestre que sigue podemos empezar a instru-mentalizar esa propuesta; la hemos conversado con el Programa por la Paz de los jesuitas, por parte de la iglesia, con algunas ONG, con al-gunos sectores empresariales y con universidades como Eafit. Si logra-mos hacerlo, aspiraríamos a que una comisión de este tipo trabajando pro-bablemente durante un año con un equipo de apoyo pueda dejarnos esa memoria de la vida de la ciudad de Medellín, de estos tiempos recientes, como ese testimonio de lo que nunca más debiera volver a pasar.

desde la
�7
JB: Una comisión de la verdad como usted lo plantea, como la verdad histórica, no la parte jurídica si no la histórica, es posible promoverla desde la administración, no se re-quieren vistos buenos y una autori-zación del gobierno nacional, es de la autonomía de la administración municipal el conformarla, el darle su perfil e introducir sus resultados ¿eso no tiene interferencias con el gobierno nacional?
AS: No tiene interferencias con el gobierno nacional, ni con el otro conjunto del Estado en la medida en que no tiene implicaciones de tipo jurídico o judicial. Tiene sí un grado muy importante de responsabilidad política y nosotros tenemos disposi-ción de asumir esa responsabilidad política. Hay mucha gente que no quiere esas comisiones de la verdad, y son de todos los actores sociales, desde luego habrá gente dentro de las fuerzas armadas, dentro de la poli-cía, que no quiera que se mencionen episodios en los que ellos han esta-do involucrados; los miembros de las autodefensas dicen que no tiene sentido hablar de verdad cuando se está produciendo la desmovilización. Las propias organizaciones guerrille-ras, en la medida en que la guerra se ha degradado y que ellos se han degradado con la guerra, y que han incurrido en diversos delitos de lesa humanidad, tampoco miran con mu-cha simpatía esos proyectos, ni creo que los lleguen a propiciar.
Pero la sociedad sí puede hacerlo y la administración municipal en los grados de autonomía administrati-va que maneja puede motivarlo; en realidad lo que queremos es que el proyecto trascienda la administra-ción, porque podría ser un informe oficial del municipio de Medellín; si conformamos una comisión que
logre un nivel importante de repre-sentatividad social, creo que sería otra historia y eso es realmente lo que queremos.
JB: Sería una comisión conforma-da por representantes, por perso-nas de la sociedad y presidida por la administración, con un grado de autonomía, ¿como serían las rela-ciones entre la administración y la comisión?
AS: En realidad todavía nos falta pre-cisar muchos detalles; pero creo que la comisión tiene que tener una gran autonomía; la comisión tiene que construir unos niveles muy impor-tantes de consenso y tiene que es-tar en un lugar esencialmente ético, para examinar esa historia.
Lo importante, aparte de que haya que señalar algunas responsabilida-des, también es preguntarse ¿qué sucede en una sociedad que llega a niveles tan altos de degradación? Esa es una pregunta que tiene que estar como en el trasfondo; pero no propiamente seríamos nosotros unos grandes condicionantes, pondremos también nuestra opinión y nuestra perspectiva para conjugarla con las de otros; pero si algo definiera lo que nosotros buscamos es una mirada ética de esta historia, y digo ética en el sentido de que es una historia en la que lo que más interesa es el aprendizaje que debe derivarse hacia el futuro.
JB: ¿Usted es optimista en que la comisión, se pueda conformar, que funcione y que cumpla su papel?
AS: Existen condiciones para que ello sea así; en la medida en que esta ciudad vaya logrando consolidar esta disminución de la violencia, que lo-gre mejorar los niveles de conviven-cia en todos los sectores, eso va a ser posible; incluso hemos desarrollado unas pequeñas experiencias de diá-logos con víctimas de la violencia y lo que uno siente es una necesidad de mucha parte de la población, de por lo menos contar qué sucedió, qué pasó, ganas de hacer catarsis, como de elaborar duelos. La gente ha mostrado una gran disposición; y creo que de lo que se trata es de generar el consenso básico para que esto pueda ser y ponerse en la tarea de hacerlo; la etapa preliminar, en la que hemos ido desarrollando son-deos, está prácticamente terminada y se trata de ponerle un proyecto específico con metas, con instru-mentos y con recursos a esa pro- puesta.
JB: ¿Serían casos emblemáticos que se tienen de lado y lado?
AS: En la perspectiva de que sea una verdad, siempre tan esquiva que es la verdad, no puede estar marcada por una unilateralidad política ni ideológica, no puede partir del su-puesto de que las acciones de unos motivadas en unos supuestos ideales, no son condenables pero las del otro sí. Porque ese supuesto ético tiene que trascender a la lógica de los ac-tores, aún a la del Estado; no puede ser una comisión que silencie las arbitrariedades y los crímenes que el Estado haya llegado a cometer a lo largo de todo este tiempo, porque entonces sería una verdad a medias y de lo que se trata es de llegar a esa esquiva verdad lo más cerca que se pueda.

��
Calle 55 41-10 Tel: (57-4) 2166822 Fax: (57-4) 2395544 A.A. 67146
Medellín - Colombia [email protected]
www.region.org.co
Pre
gón
Raquel Robles