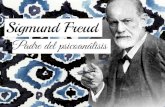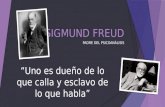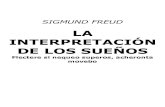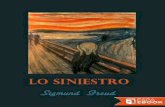Nosotros y La Muerte Sigmund Freud
-
Upload
luis-alegre -
Category
Documents
-
view
56 -
download
0
Transcript of Nosotros y La Muerte Sigmund Freud
-
SIGMUND FREUD NOSOTROS Y LA MUERTE
En: Revista Freudiana, N 1, 1991. Publicacin de la Escuela Europea de Psicoanlisis del Campo Freudiano - Catalua, Difusiones Ediciones Piados, Barcelona.
Distinguidos presidentes y queridos hermanos. Les ruego que no piensen que fue por un capricho el que haya escogido Un ttulo tan horrible para mi conferencia. S que hay muchas personas tal vez tambin entre ustedes, que no quieren saber nada de la muerte, y he querido evitar atraer a aquellos hermanos a pasar una hora que les hubiera resultado molesta. Tambin hubiera podido modificar la primera parte del ttulo. En lugar de Nosotros y la muerte podra haberse dicho Nosotros judos y la muerte, porque la relacin con la muerte que quiero tratar ante ustedes, la mostramos precisamente nosotros los judos con ms frecuencia y de la manera ms extrema.
Ustedes pueden imaginarse fcilmente, empero, cmo llegu precisamente a la eleccin de este tema. Es una consecuencia de la horrible guerra que impera con su furia en estos tiempos y que nos est privando a todos de la orientacin en la vida. Creo haber percibido que lo que ocupa el primer lugar entre los agentes que favorecen esta desorientacin es la modificacin de nuestra posicin ante la muerte.
Cul es, pues, nuestra posicin ante la muerte'? En mi opinin es muy asombrosa. En general, nos comportamos como si quisiramos eliminar la muerte de la vida; en cierto modo queremos ignorarla como si no existiese; pensamos en ella como... en la muerte1. Esta tendencia no puede imponerse evidentemente sin alteraciones. No cabe duda de que la muerte se nos manifiesta de manera ocasional. Entonces nos sentimos profundamente conmovidos y perturbados en nuestra seguridad como si fuera algo inslito. Decimos: Qu horror! cuando, en su intrepidez, un aviador o un alpinista muere en accidente, cuando el derrumbamiento de un andamio entierra a tres o cuatro obreros, cuando en el incendio de una fbrica perecen veinte aprendizas o cuando se hunde un barco con varios cientos de pasajeros. Pero lo que ms nos afecta es cuando le sobreviene la muerte a alguno de nuestros conocidos; cuando se trata de un hermano de B'nai B'rith, incluso celebramos una reunin fnebre. Sin embargo, nadie podra deducir de nuestro comportamiento que reconocemos la muerte como una necesidad, que tenemos la firme conviccin de que cada uno de nosotros deba una muerte a la naturaleza. Al contrario, cada vez encontramos una explicacin que rebaja esta necesidad a la categora de una casualidad. Esta persona, en concreto, que muri, habla con-trado una pulmona infecciosa que de todos modos no habla sido una necesidad; aquella otra ya haba estado enferma desde haca mucho tiempo, slo que no lo saba; una tercera, de hecho, ya era muy vieja y dbil. (Como contraposicin la advertencia: On meurt tout ge). Cuando encima se trata de alguno de nosotros, de un judo, habra que hacerse la idea de que un judo nunca muere de una muerte natural. Cuando menos, lo habr estropeado un mdico; de otro modo probablemente an estara vivo Aunque admitimos que finalmente hay que morir, logramos alejar este finalmente a una lejana inescrutable. Cuando se le pregunta a un judo que edad tiene, contesta con preferencia: ms o menos sesenta hasta ciento veinte.
En la escuela psicoanaltica que, como saben, represento, tuvimos la osada de postular que nosotros cada uno de nosotros en el fondo no creemos en nuestra propia muerte. Lo cierto es que no la podemos imaginar. En todos los intentos de ilustrarnos qu suceder despus de nuestra muerte, quin la llorar etc., podemos percatamos de que en realidad an estamos presentes como observadores. Resulta realmente difcil inculcar a alguien esta conviccin, porque tan pronto se
1
-
encuentra en la situacin de hacer la experiencia decisiva, se vuelve inaccesible a cualquier comprobacin.
Slo una persona dura o mala cuenta con o piensa en la muerte del otro. Personas ms sensibles y ms buenas, como todos nosotros, se resisten a estos pensamientos, especialmente cuando la muerte del otro podra proporcionarnos una ventaja en cuanto a nuestra libertad, posicin o riqueza. Si la ocasin de que el otro se muere se ha producido no obstante, entonces lo admiramos casi como un hroe que ha logrado algo excepcional. Si habamos tenido sentimientos hostiles, nos reconciliamos con l; hacemos callar toda nuestra crtica contra l: de mortuis nihil nisi bene, consentimos a gusto que en su lpida se graben alabanzas inverosmiles. En cambio nos Sentimos totalmente indefensos cuando la muerte se lleva a las personas amadas, a los padres, al esposo, a los hermanos, a los hijos o los amigos; no dejamos que nos consuele nadie y nos negamos a sustituir por otro a aquel que hemos perdido. Nos comportamos entonces como una especie de Asra2 que muere cuando mueren aquellos que ama.
Esta relacin nuestra con la muerte tiene, empero, una fuerte repercusin en nuestra vida. La vida empobrece, pierde su inters. Nuestros lazos afectivos, la insoportable intensidad de nuestro dolor nos vuelven cobardes, hacen que prefiramos evitar los peligros que nos amenazan a nosotros y a los nuestros. No nos atrevemos a considerar la realizacin de una serie de empresas que en el fondo serian imprescindibles, como los intentos de volar, los viajes de descubrimientos a pases lejanos, los experimentos con sustancias explosivas. Nos paraliza la idea de quin sustituir el hijo a la madre, el marido a la esposa, el padre a los hijos si se produce un accidente y, sin embargo, todas estas empresas son necesarias. Ustedes conocen el lema de la Hansa: navigare necessere est, vivere non necesse (hay que navegar pero no hay que vivir). Consideren en cambio lo que cuenta una de nuestras ancdotas judas tan caracterstica: cmo un hijo se cae de una escalera, yace inconsciente en el suelo y la madre se va corriendo a casa del rabino para pedir consejo y ayuda. Dgame, pregunta el rabino, cmo es posible que un nio judo suba una escalera?
Lo que quiero decir es que la vida pierde en contenido e inters cuando la puesta mxima, precisamente la vida misma, est excluida de sus luchas. Se vuelve tan vaca e inspida como un flirt americano, en el que desde el primer momento est claro que no debe pasar nada, al contrario de una relacin amorosa continental, en la que la pareja debe pensar siempre en el posible peligro. Sentimos la necesidad de compensar este empobrecimiento de la vida y por ello nos interesamos por el mundo de la ficcin, de la literatura y del teatro. En el escenario an encontramos personas que saben morir y que incluso an pueden matar a otros. Ah satisfacemos nuestro deseo de que la vida misma se mantenga como una verdadera puesta en juego para la vida, y tambin satisfacemos otro deseo: porque no tendramos nada que objetar contra la muerte si no fuera porque pone fin a la vida, a algo que slo poseemos en singular. Acaso no es el colmo que en la vida las cosas pueden suceder como en el juego de ajedrez, donde una nica jugada equivocada puede obligarnos a abandonar la partida, pero con la diferencia de que no podemos comenzar otra de desquite. En el mbito de la ficcin encontramos esta pluralidad de vidas que necesitamos. Morimos con un hroe, pero sin embargo lo sobrevivimos y eventualmente morimos tan indemnemente con un segundo hroe en otra ocasin.
Ahora bien, qu es lo que la guerra ha alterado en esta relacin nuestra con la muerte? Muchas cosas. Nuestras convenciones acerca de la muerte, si puedo decir as, ya no las podemos sostener. Ya no podemos pasar por alto la muerte, debemos creer en ella. Ahora la gente se muere de verdad, y ya no son tampoco unos cuantos sino muchos, con frecuencia son decenas de miles en un da. Adems, la muerte ya no es ninguna casualidad. Si bien an parece ocurrir que una bala
2
-
acierte por azar a uno u otro, la frecuencia pronto termina con la impresin de que sea algo contingente. La vida recobra as, ciertamente, su inters, vuelve a tener su contenido pleno.
Aqu habra que hacer una divisin en dos grupos, separando a aquellos que estn, ellos mismos, en la guerra, arriesgando su propia vida. de los otros que se quedaron en casa y que slo tienen la perspectiva de que la muerte se lleve a los suyos por heridas, infecciones y enfermedades. Sin duda sera muy interesante si pudisemos estudiar cules son las modificaciones anmicas que lleva consigo la entrega de la propia vida en las batallas. Pero no s nada de ello; pertenezco, como todos ustedes, al segundo grupo, a aquellos que se quedaron en casa y que sienten el temor por sus queridos. Observndome a mi mismo y a otros en la misma situacin, me da la impresin de que el aturdimiento que se ha apoderado de nosotros, la parlisis de nuestra capacidad de rendimiento estn sustancialmente determinados por la circunstancia de que no podemos seguir sosteniendo nuestra acostumbrada relacin con la muerte y de que an no hemos encontrado una posicin nueva frente a ella. Tal vez podamos contribuir ahora a nuestra nueva orientacin, si entre todos analizamos otras dos relaciones con la muerte: aquella que podemos atribuir a los hombres primitivos, los hombres de la prehistoria y aquella otra que an se conserva en cada uno de nosotros, pero que se esconde, invisible para nuestra conciencia, en capas ms profundas de nuestra vida anmica.
Hasta el momento, estimados hermanos, no les he dicho nada que ustedes no puedan saber y sentir tan claramente como yo. Ahora me encuentro en la situacin de decirles algunas cosas que tal vez no sepan y algunas otras que seguramente no se las creern. Debo admitir que sea as.
Pues bien, cmo se comport el hombre prehistrico frente a la muerte? Su posicin frente a ella fue muy asombrosa, nada coherente, sino ms bien bastante contradictoria. Pero pronto comprenderemos la razn de esta contradiccin. Por un lado, el hombre prehistrico tom la muerte en serio, admitindola como aniquilacin de la vida y sirvindose de ella en ese sentido. Por otro lado la neg, degradndola a nada. Cmo es posible esto? La razn es que su posicin frente a la muerte de un otro, del extrao, del enemigo, era radicalmente distinta de la posicin frente a la suya propia. La muerte del otro le venia bien, la comprenda como aniquilacin y deseaba ardientemente poder provocara. El hombre primitivo era un ser apasionado, ms cruel y malo que los otros animales. Ningn instinto le impidi matar y devorar otros seres de su misma especie, cosa que se sostiene acerca de la mayora de los animales rapaces. El hombre primitivo mataba a gusto y como si fuera evidente.
Por ello, la historia primitiva de la humanidad est llena de asesinatos. Lo que nuestros hijos an hoy en da estudian en la escuela como historia mundial, es esencialmente una sucesin de genocidios. El impreciso y pesado sentimiento de culpa que domina a la humanidad desde sus comienzos y que se ha condensado, en algunas religiones, en la suposicin de una culpa primitiva, de un pecado original, muy probablemente es la expresin de una culpa de sangre que cometieron los hombres de la prehistoria. En la doctrina cristiana an podemos adivinar en qu consisti esta culpa de sangre. Si el hijo de Dios tuvo que sacrificarse para liberar a la humanidad del pecado original, se trataba, segn la ley del Talion, de la venganza por lo mismo, del pecado de un homicidio, un asesinato. Slo ste pudo exigir el sacrificio de una vida como compensacin. Y si el pecado original fue una culpa para con Dios Padre, el crimen ms antiguo de la humanidad tuvo que ser un parricidio, el asesinato, por la horda primitiva humana, del padre primitivo, cuya imagen rememorada se idealiz ms tarde como divinidad. En mi libro Totem y tab (1913), he intentado recoger las pruebas para esta concepcin del pecado original.
3
-
Permtanme que observe que la doctrina del pecado original no es una innovacin cristiana sino una parte de la creencia prehistrica que se perpetu a lo largo de casi todos los tiempos en corrientes religiosas subterrneas. El judasmo dej cuidadosamente de lado estos recuerdos oscuros de la humanidad y tal vez fue por eso que se descualific como religin universal.
Volvamos al hombre primitivo y a su relacin con la muerte. Hemos escuchado cul fue su posicin ante la muerte de un extrao. Su propia muerte seguramente le fue tan inimaginable y tan irreal como lo sigue siendo todava hoy en da para cada uno de nosotros. Sin embargo, para l se dio un caso en el que las dos posiciones contrarias ante la muerte chocaron y entraron en conflicto, y este caso adquiri una gran significacin y tuvo consecuencias muy importantes y de largo alcance. Este caso se dio, cuando el hombre primitivo vio morir a uno de sus parientes, a su mujer, su hijo, su amigo, a los que seguramente amaba de manera parecida como nosotros a los nuestros, porque el amor, ciertamente, no es ms joven que el deseo de matar. As, l mismo conoci la experiencia de que uno puede morir, porque cada uno de estos seres queridos era una parte de su propio yo, aunque, por otro lado, estas personas queridas tambin eran en parte extraas. Segn leyes psicolgicas que an hoy en da tienen su validez y que imperaban mucho ms incondicionalmente en tiempos prehistricos, estas personas eran al mismo tiempo queridas y extraas, enemigos que haban provocado en l una parte de sus sentimientos hostiles.
Los filsofos han sostenido que el enigma intelectual que la imagen de la muerte signific para el hombre primitivo lo haya obligado a la reflexin y que de este modo se haya convertido en el comienzo de toda especulacin. Quisiera corregir este postulado y restringirlo. Lo que desencaden la investigacin del hombre no fue el enigma intelectual ni tampoco todos los casos de muerte, sino que fue el conflicto de los sentimientos al producirse la muerte de seres queridos que tambin eran personas extraas y odiadas. De este conflicto de los sentimientos surgi primero la psicologa. El hombre primitivo no pudo seguir negando la muerte, ya que la haba experimentado parcialmente por medio de su dolor, pero sin embargo no quiso reconocerla porque no pudo pensarse a si mismo como muerto. As se meti en compromisos, admiti la muerte pero neg que fuese la aniquilacin de la vida como la haba pensado para sus enemigos. Junto al cadver de la persona querida invent los espritus, pens en el desdoblamiento del individuo en un cuerpo y un alma, u originariamente en varias almas. Con la conmemoracin de los difuntos se cre la idea de otras formas de existencia, para las que la muerte slo era el comienzo, la idea de una continuacin de la vida despus de una muerte aparente. En un principio, estas existencias ulteriores slo fueron apndices de aquella que la muerte termin, apndices como sombras vacas de contenido y menospreciados que an tenan el carcter de soluciones precarias. Permtanme que les cite las palabras con las que nuestro gran poeta Heinrich Heme por cierto, en plena concordancia con el viejo Homero hace expresar al Aquiles muerto su menosprecio por la existencia despus de la muerte:
El pedante ms nimio viviente,en Stuttgart sobre el Neckar, ms feliz se siente
que yo, hroe muerto, hijo de Peleo,rey de las sombras en el mundo subterrneo.3
Slo ms adelante, las religiones lograron convertir esta existencia pstuma en la ms apreciada y la plenamente vlida, devaluando as la vida terminada con la muerte a una mera preparacin. Por tanto, no fue ms que coherente el prolongar la vida tambin al pasado, inventando las existencias anteriores, los renacimientos, la reencarnacin y transmigracin de las almas, todo ello con la intencin de privar a la muerte de su significado de eliminacin de la vida. Es muy significativo que nuestras Sagradas Escrituras no hayan tenido en cuenta esta necesidad del hombre de una
4
-
garanta de la continuidad de la existencia. Al contrario, en una ocasin leemos: Slo los vivos alaban a Dios. Supongo, y ustedes seguramente saben ms sobre esto, que la religin popular juda y la literatura que sigue a las Sagradas Escrituras tienen una posicin distinta frente a la doctrina de la inmortalidad. Pero quisiera incluir tambin este punto en los agentes que hicieron imposible que la religin juda sustituyera a las otras religiones antiguas despus de la decadencia de stas.
Junto al cadver de la persona querida no slo se originaron la doctrina del alma y la creencia en la inmortalidad sino tambin el sentimiento de culpa, el miedo a la muerte y los primeros mandamientos ticos. El sentimiento de culpa surgi de la ambigedad del sentimiento hacia el difunto, el miedo a la muerte de la identificacin con l. Esta ltima, mirndola desde un punto de vista lgico, fue una inconsecuencia, puesto que la incredulidad frente a la propia muerte no se poda eliminar de este modo. Tampoco nosotros, los hombres modernos, no hemos avanzado ms en la resolucin de esta contradiccin. El mandamiento tico ms antiguo y an en la actualidad ms significativo, que se impuso en los tiempos ms remotos, es; no matars. Se haba aceptado junto al muerto querido y se extendi paulatinamente tambin al no querido, al extrao, y finalmente tambin al enemigo.
En este punto quisiera hablarles de un hecho asombroso. El hombre primitivo sigue existiendo en cierto modo, est representado en los salvajes primitivos que al menos le son los ms prximos. Ahora, ustedes se inclinarn a suponer que este primitivo, el salvaje australiano, el de Tierra de Fuego, el Buschrnann, etc., son asesinos impenitentes. Pero se equivocan. El salvaje, en este aspecto, es ms sensible que el civilizado, al menos mientras an no ha sucumbido bajo la influencia de la civilizacin. Despus del final feliz de la Guerra Mundial que actualmente hace sus estragos, los soldados alemanes victoriosos volvern a sus hogares, junto a sus esposas e hijos, sin demora e imperturbados por pensamientos sobre los enemigos que mataron en la lucha cuerpo a cuerpo o con armas de largo alcance. Pero el vencedor salvaje que vuelve de la senda de la guerra, no puede entrar en su pueblo ni ver a su mujer antes de haberse sometido a una larga y compleja penitencia por sus asesinatos blicos. Ustedes dirn: Bueno, el salvaje an es supersticioso, teme la venganza de los espritus de los cados. Pero los espritus de los cados no son otra cosa que la expresin de su mala conciencia por su culpa de sangre.
Permtanme que siga hablando an un momento de este mandamiento, el ms antiguo de la tica: No matars. Tanto su aparicin temprana como su insistencia nos permiten sacar una conclusin importante. Algunos han sostenido que llevamos en nosotros un instintivo y profundamente arraigado rechazo contra el asesinato. Pues bien, podemos probar fcilmente lo acertado de este postulado. Tenemos a nuestra disposicin unos ejemplos muy buenos de este rechazo instintivo y heredado.
Permtanme que los lleve a uno de nuestros bellos balnearios meridionales. All hay viedos con suculentas uvas. En estos viedos tambin hay serpientes oscuras y gruesas, por cierto, animales totalmente inofensivos, llamados culebras de Esculapio. Tambin hay letreros de prohibicin en estos viedos. En uno de ellos leemos: A los huspedes del balneario se les prohbe terminantemente que se metan en la boca la cola o la cabeza de las serpientes. Sin duda, ustedes dirn que esta prohibicin es totalmente absurda y superflua porque tal cosa no se le ocurrira a nadie. Tienen razn. Tambin vemos otros letreros de prohibicin, en los que se advierte no coger uvas. Esta prohibicin la consideramos ms justificada. Pero no, no nos engaemos. Entre nosotros no hay un rechazo instintivo al asesinato. Somos los descendientes de una larga serie de asesinos. El deseo de matar lo llevamos en la sangre y esto tal vez pronto lo habremos averiguado tambin en otro contexto.
5
-
Abandonemos ahora al hombre primitivo para interesarnos en nuestra propia vida anmica. Tal vez sabrn que tenemos un procedimiento de investigacin con el que podemos averiguar lo que acontece en los estratos profundos del alma, escondidos a la conciencia, es decir, una especie de psicologa submarina. Preguntemos pues: cmo se comporta nuestro inconsciente frente al problema de la muerte? Y ahora seguir eso que ustedes no creern aunque ya no les resultar nuevo puesto que se lo he descrito hace un momento. Nuestro inconsciente tiene la misma posicin frente a la muerte como el hombre prehistrico. En ste como en muchos otros aspectos, el hombre primitivo sigue sobreviviendo inalterado dentro de nosotros. Es decir que el inconsciente en nosotros no cree en la propia muerte. Se ve forzado a comportarse como si fuese inmortal. Tal vez incluso el secreto del herosmo sea ste. Es cierto que la fundamentacin racional del herosmo se basa en el juicio de que la propia vida no puede ser tan valiosa como ciertos otros bienes, ms generales y abstractos. Pero pienso que el herosmo impulsivo e instintivo ser ms frecuente. Es aquel herosmo que se comporta como si hubiese una garanta en la conocida exclamacin del picapedrero Juan iNo te pasar nada!,4 y que consiste en entregarse simplemente a la creencia del inconsciente en la inmortalidad. El miedo a la muerte que sufrimos con mucha mayor frecuencia de lo que creemos, es una contradiccin ilgica de esta seguridad. Por cierto que este miedo no es ni mucho menos tan originario como el sentimiento de culpa y en la mayora de los casos es un resultado de ste.
Por otro lado aceptamos la muerte de extraos y amigos y la utilizamos contra ellos como lo hicieron los hombres primitivos. La diferencia slo est en que no ocasionamos realmente la muerte sino que slo la pensamos y la deseamos. Pero si ustedes dan crdito a esta realidad psquica, pueden decir que en nuestro inconsciente todos seguimos siendo an hoy en da una banda de asesinos. En nuestros pensamientos silenciosos eliminamos a todos los que se interponen en nuestro camino, a los que nos ofenden o nos han perjudicado, a diario y en todo momento. El dicho que se vaya al diablo! que tantas veces se nos escapa como exclamacin inocua y que en realidad significa que se lo lleve la muerte, es algo muy serio para nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente mata incluso por bagatelas: como la antigua legislacin ateniense de Dracn, para los delitos no conoce otro castigo que la muerte. Y esto tiene ciertas consecuencias, porque cualquier dao de nuestro yo omnipotente y presumido es en el fondo un crimen laesae maiestatis. Es una verdadera suerte que todos estos malos deseos no tengan poder. De otro modo el gnero humano se hubiese extinguido hace mucho y ni los mejores y ms sabios entre los hombres, ni las ms bellas y amables entre las mujeres se hubiesen salvado. No nos equivoquemos tampoco en eso, an somos los mismos asesinos que fueron nuestros antepasados en tiempos primitivos.
Puedo decirles esto con toda la tranquilidad porque s que en todo caso no se lo creern. Ustedes creen ms en su conciencia que rechaza tales posibilidades como difamaciones. Pero no puedo privarme de recordarles que hubo poetas y pensadores que no saban nada del psicoanlisis y que sin embargo sostenan cosas parecidas. Slo un ejemplo. J. J. Rousseau se interrumpe en un punto de su obra en una reflexin para dirigir una extraa pregunta a sus lectores. Supongan dice que en Pekin existe un mandarn Pekin estaba entonces mucho ms lejos de Pars que hoy cuya muerte les podra traer grandes ventajas y ustedes pudiesen matarlo sin abandonar Pars, por medio de un mero acto de voluntad, naturalmente sin que existiese la posibilidad de que se descubriera su cometido. Estn seguros de que no lo cometeran? Bueno, yo no dudo de que muchos entre los estimados hermanos aqu presentes tendran el derecho de asegurar que no lo haran. Pero en general, yo no quisiera ser ese mandarn, creo que ninguna compaa de seguros de vida lo aceptara como cliente.5
6
-
La misma verdad incmoda se la podra exponer en una forma que les puede causar incluso placer. S que todos ustedes gustan de escuchar chistes y supongo que no han reflexionado demasiado sobre el problema del origen del agrado que estos chistes producen. Hay un gnero de chistes que se llaman cnicos; no son los peores ni los ms sosos. Puedo decirles que lo que forma parte del secreto de estos chistes es el disfrazar una verdad escondida o negada, que en s misma sera ofensiva, de tal manera que incluso nos puede deleitar. Por medio de ciertos dispositivos formales, ustedes se ven forzados a rer; su juicio queda desarmado y as, la verdad que de otro modo hubiesen condenado, se infiltra de contrabando delante de sus ojos. Por ejemplo, conocern la historia de aquel hombre al que se le entrega una esquela fnebre en una reunin social y l se la mete en el bolsillo sin leerla. No prefiere averiguar quin se ha muerto? le pregunta alguien. No hace falta, contesta, no tengo preferencias. O la historia de aquel marido que en relacin a su mujer dice: Cuando uno de nosotros se muera, yo me ir a vivir a Pars. Estos chistes cnicos no seran posibles si no pudieran comunicar una verdad negada. En broma, como se sabe, se puede decir incluso la verdad.
Estimados hermanos. An hay otra plena coincidencia entre el hombre primitivo y nuestro inconsciente. Lo mismo que para aqul, tambin para nuestro inconsciente se da el caso de que ambas tendencias, la que reconoce la muerte como aniquilacin y la que la niega como irreal, chocan y entran en conflicto. Y este caso se da lo mismo hoy que en tiempos prehistricos: la muerte o el peligro de muerte de uno de nuestros seres queridos de los padres, los esposos, de hermanos, hijos o fieles amigos. Estos seres queridos son para nosotros por un lado un bien intimo, una parte de nuestro propio yo, por otro lado, son en parte extraos, incluso enemigos. Con muy pocas excepciones, las relaciones ms tiernas e ntimas siempre estn enlazadas con un pedacito de hostilidad que anima el deseo inconsciente de su muerte. Del conflicto de estas dos corrientes, sin embargo, hoy ya no surge la doctrina del alma ni la tica sino la neurosis que nos permite ver hasta el fondo tambin de la vida anmica normal. La frecuencia de la preocupacin excesivamente cariosa entre parientes y de autoacusaciones totalmente infundadas despus de casos de muerte en la familia nos ha abierto los ojos para la extensin y el significado de estos deseos de muerte, escondidos en lo ms profundo.
No quiero pintarles ms en detalle este aspecto del cuadro. Seguramente se horrorizarn, pero sin razn. La naturaleza, una vez ms, ha dispuesto las cosas mucho ms hbilmente de lo que nosotros lo podramos hacer. Es seguro que no se noS hubiese ocurrido que pueda tener una ventaja el acoplar entre ellos el amor y el odio de esta manera. Pero, ya que la naturaleza trabaja con este par de contrarios, nos obliga a mantener despierto el amor y a renovarlo para protegerlo as del odio que detrs de l est al acecho. Se puede decir que el desarrollo ms bello de la vida amorosa lo debemos a la reaccin contra la espina de las ganas de matar que sentimos en el pecho.
Resumamos ahora: nuestro inconsciente es tan inaccesible para la idea de la propia muerte, tan deseoso de matar frente a un extrao, tan ambivalente hacia la persona amada como el hombre prehistrico. Pero cunto nos hemos alejado de este estado primitivo con nuestra posicin cultural frente a la muerte!
Y ahora examinemos otra vez lo que hace la guerra con nosotros. Nos quita los sedimentos culturales posteriores y deja que vuelva a aflorar el hombre primitivo en nosotros. Nos obliga nuevamente a ser hroes que no quieren creer en la propia muerte, nos designa a los extraos como enemigos cuya muerte hay que procurar o desear, nos aconseja superar el dolor por la muerte de personas amadas. As con-vierte en insostenibles todas nuestras convenciones culturales sobre la muerte. Pero la guerra no es eliminable. Mientras siguen siendo tan grandes las
7
-
diferencias entre las condiciones de existencia de los pueblos y la aversin entre ellos, seguirn producindose guerras a la fuerza. Aqu se impone entonces una pregunta: No deberamos ser aquellos que ceden y que se ajustan a ella? No deberamos reconocer que con nuestra posicin cultural ante la muerte hemos vivido psicolgicamente por encima de nuestro estado? No deberamos darnos la vuelta para retar la verdad? No seria mejor ofrecerle a la muerte el lugar que le corresponde en la realidad y en nuestros pensamientos y poner un poco ms al descubierto nuestra relacin inconsciente con la muerte, hasta ahora tan cuidadosamente reprimida? No puedo invitarles a ello como a un trabajo de nivel superior, porque de hecho es un paso atrs, una regresin. Pero seguramente contribuir a hacernos la vida nuevamente soportable y soportar la vida es el primer deber de todo lo viviente. En el bachillerato escuchamos un proverbio poltico de los antiguos romanos que reza: Si vis pacem, para bellum. Si quieres conservar la paz, rmate para la guerra. Podramos modificarlo para nuestras necesidades del presente: Si vis vitam, para mortem. Si quieres soportar la vida, preprate para la muerte.
Copyright, Sigmund Frcud Copyrights, Colchester.Traduccin de Angela Ackermann PlariNotas1 Expresin del lenguaje coloquial, actualmente poco usada, que significa no querer saber nada de un asunto. (N. d. t.)2 Los Asra son una tribu rabe, mencionada en De lamour de Stendhal. El poeta Heinrich Heine se inspir en esta mencin en su Romancero, donde dice: ...y mi tribu son aquellos Asra que mueren cuando aman. (N. d. ed. alemana).3 Der Kleinste lebende Philister / zu Stuttgart am Neckar, viel glcklicher ist er, / als ich der Pelide, der tote Held, / der Schattenfrst der Unterwelt. Se trata de la estrofa final de Der Scheidende (El que se despide), uno de los ltimos poemas de Heinrich Heine.4 Es Kann mir nix gschehn, exclamacin procedente de la obra popular Die Kreuzelsschreiber (Los que escriben en cruces, es decir, los analfabetos) del dramaturgo austraco Ludwing Anzensgruber (1839-89). Freud usa la misma frase en su trabajo El poeta y la fantasa (1908). (N. d. ed. alemana).5 En la versin editada de este texto, Freud precisa que encontr esta pregunta de Rousseau en la novela de Balzac, Pere Goriot, de la que, al parecer qued en el lenguaje coloquial francs la expresin: tuer son mandarin. (N. d. ed. alemana).
Agradec este aporte a Lary15 de taringa.net
8