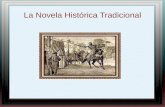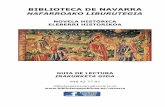Novela Histórica Aih_13!3!051
-
Upload
reini-elizabeth-sandoval-pimentel -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
description
Transcript of Novela Histórica Aih_13!3!051
-
LA DOBLE PERSPECTIVA FEMENINA ENLA NUEVA NOVELA HISTRICA ARGENTINA
Petrona D. de Rodrguez PasquesUNIVERSIDAD TECNOLGICA NACIONAL (BUENOS AIRES)
Constituye un hecho llamado a meditar la aparicin de la primera novela histri-ca escrita en castellano en Amrica y no en Espaa. Su tema fue la conquista deMxico, y se public en 1826, con el ttulo de Xicotencal. De ella dan noticiaPedro Henrquez Urea y Enrique Anderson Imbert.
Este ltimo describe muy bien el panorama
...siglos que parecan habernos dejado slo ruinas, huesos y nombres de prontorevivieron y dijeron su secreto. Era eso historia? Era poesa? Hubo diferentesreacciones...1
Ambos conjeturan acerca del autor annimo.La novela histrica fue discutida desde el primer momento y se la consider
una falsificacin pero la moda romntica arras con todo y as las obras de estegnero en esa poca gozaron de una diversidad asombrosa. No olvidemos queWalter Scott llev el don de la simpata histrica a la novela popular.
Rita Gnutzmann ha resumido los rasgos ms importantes de la novela hist-rica tradicional siguiendo el ejemplo de Walter Scott, en el cual se fundamentatambin el conocido estudio de George Lukcs.2
En rigor, como muy bien lo afirma Anderson Imbert:...lo que importa en crtica literaria no es medir con fechas las distancias entre el
novelista y lo novelado, sino estudiar la perspectiva con que cada autor se asomal pasado; porqu eligi tal edad; qu hizo para transportarse a ella; cmo resol-vi artsticamente los problemas de la reconstruccin histrica. Ms an, este es-tudio de las particularidades de cada novela debe tener en cuenta la total cos-movisin del novelista, sus intenciones, su modo de apreciar valores estticos, eltemple de su fantasa, la energa creadora de su prosa...3
Al releer la historia con sentido crtico la literatura plantea lo que quiere o no
1 Enrique Anderson Imbert, La novela histrica en el siglo XIX, Estudios sobre letras hispnicas,
Mxico: Edit. Libros de Mxico, 1974, pg. 111.Rita Gnutzmann, De la historia como literatura y de la literatura histrica, Prncipe de Viana,
ao LVII, anejo 17, 1996, pgs. 153-54.3 Enrique Anderson Imbert, op. cit., pg. 123.
384
-
LA DOBLE PERSPECTIVA FEMENINA 385
puede hacer la historia. Interesa destacar que la historia se ha volcado a una ac-tividad que le era marginal y este fenmeno aparece especialmente en Latino-amrica. El panorama de la novela histrica femenina en la Argentina cobraproporciones singulares por la fecundidad y el singular enfoque de sus autoras.Los nombres de proceres como Belgrano, Urquiza, Sarmiento, Moreno, Paz yotras figuras relevantes aparecen en primer plano, abordados en situaciones enque la propia creacin literaria incide en la historia. La literatura argentina se havisto enriquecida en los ltimos aos con una serie de novelas histricas quepresentan modalidades expresivas muy diferentes. Se dira que la mujer, des-pus de la literatura intimista, se inclina por la veta de lo histrico y se refugiaen la ficcin para incorporar el imaginario colectivo, en un anhelo de alerta ha-cia el futuro.
En un principio la intencin de este trabajo obedeci a un deseo de abarcarlas nuevas novelas histricas argentinas escritas por mujeres, partiendo de unaescritora que abri el camino en el siglo XX con una serie de novelas de esa n-dole. Nos referimos a Josefina Cruz. Su obra no puede considerarse estricta-mente dentro de las pautas del gnero que teorizaron Seymour Mentn, JuanJos Barrientes y Fernando Ansa, para citar slo a tres ensayistas entre los es-tudiosos de esta categora.4
No obstante su obra Doa Menca la Adelantada tiene rasgos que la sitanen un nivel superior al de las novelas escritas por mujeres en el siglo XIX.5
El propsito inicial, ya en plena tarea de estudio e investigacin fue dejadode lado pues la riqueza del material super los lmites de una breve ponencia.En consecuencia, y cotejados algunos exponentes ficcionales entre las novelis-tas y lo novelado decidimos seleccionar en particular dos libros centrados en lapoca de la dictadura del argentino Juan Manuel de Rosas (1830-1852), para es-tudiar las razones de la eleccin de cada autora, cmo resolvi la investigacin ycmo enfoc desde el punto de vista artstico los problemas de la reconstruccinhistrica.
Consideramos entonces, y lo reafirmamos ahora, que en cada ficcin se mues-tra la visin del mundo de la novelista y adems su modo de apreciar los valoresestticos, en una palabra el estilo, recurso un tanto olvidado, que da la medidade su imaginacin creadora.
Gracias a los documentos tenemos conocimiento del pasado; esto ayuda aimaginar lo que no podemos conocer, pero que intuimos. Por eso la novela re-construye el pasado, pues a los hechos ciertos aade lo que la fantasa aporta.
Cfr. Seymour Mentn, La nueva novela histrica de la Amrica Latina, 1979-1992, Mxico:Fondo de Cultura Econmica, 1993. Fernando Ansa, La nueva novela histrica latinoameri-cana, Plural, Mxico: sept. 1991, pgs. 82-85. Juan Jos Barrientes, Reynaldo Arenas, AlejoCarpentier y la nueva novela histrica latinoamericana, en Mignon Domnguez editora, Histo-ria, ficcin y metaficcin en la novela latinoamericana contempornea, Buenos Aires: Corre-gidor, 1996, pgs. 49-67.
5 Josefina Cruz, Doa Menca la Adelantada, Buenos Aires: La Reja, 1960.
-
386 P. D. DE RODRGUEZ PASQUES
De ese modo la ficcin complementa lo que la historia ofrece y se convierte enuna gran metfora.
Fernando Ansa ha sealado que en Amrica Latina la relacin historia-ficcin es evidente, no slo en las Crnicas del perodo de la conquista y coloni-zacin sino tambin en el entrecruzamiento de los gneros a partir de lareescritura de la historia en la narrativa actual.6
Por otra parte, Linda Hutcheon puntualiza queLa ficcin posmoderna sugiere que reescribir o representar el pasado en la fic-
cin y en la historia es en ambos casos abrirse al presente, impedirle ser con-cluyente y teleolgico.7
La problematizacin de la naturaleza del conocimiento histrico en algunasnovelas apunta tanto a la necesidad como al peligro de separar la ficcin y lahistoria como gneros narrativos. Esta problematizacin ha estado en el primerplano de la teora literaria y filosfica de la historia contempornea desde Hay-den White a Paul Veyne. Cuando el ltimo llama a la historia una verdaderanovela (1971, 10) est sealando las convenciones compartidas por los dos g-neros: seleccin-organizacin-digesis, ancdotas, ritmo temporal y la intriga.8
Con esto no quiere decir que la historia y la ficcin son parte del mismo or-den de discurso (Linderber, 1984, 18). Son diferentes, aunque comparten loscontextos social, cultural e ideolgico, as como tambin tcnicas formales.9
CRISTINA BAJO: COMO VIVIDO CIEN VECES
La perspectiva de Cristina Bajo arranca desde el respeto a la libertad del in-dio. Su novela se abre sobre la palabra del Den Gregorio Funes, colocada comoepgrafe o paratexto:
En honor a la justicia y la verdad debe confesarse que en los principios de lalegislacin espaola relativa a las Amricas siempre los indios han debido ser li-bres.
Como vivido cien veces comienza con el dilogo entre la protagonista Luz yuna criada negra que est relatando la historia de la familia desde sus albores.La primera oracin enmarca con tintes de suspenso la narracin de la que noest ausente un impresionismo pictrico:
El resplandor de los grandes fogones en la cocina iluminaba la cara de la negra,volvindola misteriosa y sin edad (9).
6 Femando Ansa, Nueva novela histrica y relativizacin del saber historiogrfico, Casa de las
Amricas, La Habana, ao XXXVI, n. 202, enero-marzo 1996, pg. 10.7 Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, History, Theory, Fiction, New York-London:
Routledge, 1992, pg. 110.8 Hayden White, The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore: John Hop-
kins Press, 1987.9 Linda Hutcheon, op. cit., pg. 111.
-
LA DOBLE PERSPECTIVA FEMENINA 387
La jovencita, diecisiete aos, escucha con avidez, sentada a los pies de sunodriza. As la autora se remonta a un siglo atrs -el XVIII- y a las luchas entreindios y espaoles, no menos sangrientas en ambos bandos.
Tal mirada conduce a tejer la trama de su obra para urdir un fugaz romanceentre la protagonista Luz Osorio y un prisionero indgena, Emmanuel, en elmarco de una finca en las sierras de Crdoba, Argentina, durante octubre de1828. La historia va pespunteando la narracin, de la que no est ausente el ojode la escritora para destacar detalles y costumbres relativos a la educacin de lamujer. Algunos ejemplos:
- En la velada despus de una cena con el teniente Allende Paz -unitario- eldueo de casa Don Carlos -federal- alude a una presunta revolucin del GeneralLavalle.
Luz se aburra: por mujer y de las menores, le estaba vedado hablar si no ledirigan la palabra... (18).
Doa Carmen mand a los nios a dormir -incluida Luz- y los expulsados,despus de reclamar la bendicin, siguieron a Fe y Gracia a los dormitorios...(19).
- Ms adelante:Marginada por la edad se aburra con las cosas (tapicera, msica, devocio-
nes) en que pretendan ocuparla: slo la lectura la redima del tedio y era bienpoco lo que el confesor le permita leer (23).
La reconstruccin histrica se realiza a medida que avanza el discurso fic-cional mediante bloques paralelos, unas veces al comienzo de los cuarenta y sie-te captulos, otras intercalada en los mismos.
Como vivido cien veces tiene la estructura de un folletn pero es mucho msque eso, es una novela de amor romntico; basta sealar la figura un tanto idea-lizada del indio, resabio del poema Tabar del uruguayo Zorrilla San Martn, ode otros elementos presentes en ficciones del siglo XIX, entre ellas Amalia deJos Mrmol. Por otra parte, es una novela histrica que comparte rasgos de latradicional con algunos pertenecientes a la llamada nueva novela histrica odel postmodernismo.10
Luz Osorio entra en las luchas entre los Generales Jos Mara Paz y FacundoQuiroga. Es un personaje de ficcin que podra haber sido real.
El simbolismo del ttulo se compagina con el amor y el dolor de la protago-nista al presenciar la muerte del indio ranquel. La expresin anafrica del ttulova a teir la novela de una pasin noble que la mujer asume en un federalismovivido desde sus races, porque l viene, no de la capital Buenos Aires sino de laCrdoba ancestral, es decir de la Argentina interior.
10 Dichos rasgos segn Seymour Mentn son: ideas filosficas difundidas en cuentos de Borges;
ficcionalizacin de personajes histricos; distorsin de la historia mediante exageraciones, omi-siones y anacronismos; metaficcin; intertextualidad, y conceptos bajtinianos de lo dialgico,carnavalesco y pardico.
-
388 P. D. DE RODRGUEZ PASQUES
Luz Osorio no olvidar su primer amor, aunque encuentra otro afecto en elingls Harrison, con quien se casa. La accin abarca un perodo turbulento entre1828 y 1937. Vale la crtica de Gudio Kiefer cuando dice:
Cristina Bajo no cae en maniquesmo alguno; no hay ni buenos ni malosque se salven o se condenen. La Historia Argentina con maysculas adquiere en-tonces lo que le faltaba cuando nos la enseaban en la escuela primaria: vida."
Es interesante adems tener en cuenta la propia visin de la autora, quien de-clar:
Hasta hace poco nadie quera hacerse cargo de ese pasado; todava veo discutira la gente como unitarios y federales. La mirada femenina sobre la historia es msdirecta y verdadera, permite ver lo que pasaba en la casa, en la familia, mientraslos hombres iban a la guerra.12
Cristina Bajo ha resuelto artsticamente el perodo histrico elegido con me-tafccin intertextual manifestada en los epgrafes que acompaan a sus captu-los. Adems su cosmovisin es la de una mujer centrada en una equidistante po-sicin -ni unitaria ni federal- federalista.
Su concepcin de la mujer se transparenta en esa expresin metatextual y enla visin de la personalidad femenina manifestada a travs de la protagonista.Seleccionamos dos fragmentos pertenecientes a las cartas de Luz Osorio; enesas cartas hay apreciaciones acerca de la mujer de la poca (pg.138):
-Los hombres gustan que se diga de ellos que son inteligentes y valientes, lasmujeres que somos bellas y piadosas. Personalmente preferira que se comentasede m que soy valiente, inteligente y hermosa (por qu no?) (138).
-Pero tenas razn cuando insistas que este matrimonio es lo mejor que podrasucederme: la sensacin de libertad es maravillosa. Y digo la sensacin porque yabien he descubierto que las mujeres gozamos de la sensacin y ustedes, los va-rones, de la libertad (140; carta a Edmundo de Osorio y Luna).
Al final del captulo 29, cuando se ha relatado una hazaa de Luz para salvara su hermano perseguido un amigo de la familia trasmite la noticia al esposo dela joven, el ingls Harrison, de este modo:
El valor de nuestras damas es ponderable, se parecen a aquellas matronas ro-manas que contaban sus riquezas por la intrepidez de sus hombres y no por el orode sus arcas (237).
Bien es cierto que es un hombre el que habla. Pero no olvidemos que es unamujer la que eso escribe.
" Eduardo Gudio Kiefer, Riqueza formal y de contenido en una obra de xito, Buenos Aires: LaNacin, 9 de febrero de 1997.
12 Entrevista de Susana Reinoso a Cristina Bajo, Buenos Aires, La Nacin, 2 de septiembre de
1997.
-
LA DOBLE PERSPECTIVA FEMENINA 389
En suma: Como vivido cien veces est escrita en forma narrativa tradicional.Narrador omnisciente, estructura lineal, orden estrictamente cronolgico, a lamanera de un folletn, llena 407 pginas, avanza en el tiempo guiada por nu-merosos epgrafes que va sembrando a lo largo de 47 captulos.
Todo esto hara pensar en algo anacrnico o ms bien un argumento ideal pa-ra telenovela de la tarde. En verdad todos esos elementos se dan en la obra de laescritora cordobesa. Pero hay otros que sustentan su valor literario y explican,unidos a los anteriores, el xito de pblico lector y la asombrosa recepcin.
Cul es el secreto de esta atraccin? Ante todo esa conjuncin de tema y es-tilo. La perfecta coherencia, la adecuacin a las costumbres, usos, lenguaje y re-ferencias que constituyen aquello que en una provincia arraigada en tradicionescomo Crdoba, no se ha perdido del todo.
Otro ingrediente no desdeable en esta novela histrica es el valor de su in-tertextualidad. Todo texto -de acuerdo con la moderna crtica literaria es unespacio intertextual en que los materiales de otros textos conducen a una rec-cin. Este recurso est llevado a su expresin ms alta en esta novela y esto eslo que la convierte en una novela histrica importante.
MARA ESTHER DE MIGUEL: LA AMANTE DEL RESTAURADORLa primera diferencia con la obra de Cristina Bajo salta a la vista: Mara
Esther de Miguel tiene una prosa postmoderna, recia, vigorosa en sus 262 pgi-nas y comienza haciendo pronunciar a la protagonista un monlogo en primerapersona. El realismo asoma desde la primera lnea. Habla una mujer asilada enun hospital de alienadas, aos despus de la cada del tirano Rosas. La mujer, denombre Juanita Sosa, est loca, pero recuerda toda su vida, a medida que se en-tretiene -por orden mdica- en hacer estatuas.
La forma es directa. La autora no tiene escrpulos en dar detalles referidos aJuanita Sosa, personaje histrico, que cobra en esta novela papel preponderante.La novela est armada en base a catorce estatuas que modela Juanita en el Hos-pital Central, descriptas en bastardilla para diferenciarlas del resto de la narra-cin o digesis primaria.
El acierto de la escritora estriba en utilizar estructuras recursivas para sealaruna poca distinta, en este caso posterior, que constituye en el conjunto unahipodigesis. Segn Brian Me Hale una estructura recursiva consiste en emplearuna misma operacin una y otra vez, operando en cada caso sobre el productode la operacin previa.13
Agreguemos que en La amante del Restaurador cada cambio del nivel narra-tivo implica un cambio en el nivel ontolgico, un cambio en la cosmovisin fe-menina, ambos el de la autora y el de su personaje.
Estas estructuras histricamente posteriores estn imbricadas en la digesis
13 Brian Me Hale, Postmodernist Fiction, London-New York: Routledge, 1991, pgs. 112-13.
-
390 P. D. DE RODRGUEZ PASQUES
primaria. Cada nivel del relato funciona como un eslabn en la cadena narrativa.La digesis y la hipodigesis se complementan, pero a su vez podran leerse esasEstatuas como una novela en s. De tal modo que esas catorce estatuas van es-critas en bastardilla para significar no slo un cambio de tiempo sino tambinuna diferencia estructural, vienen a constituir un recurso conocido como miseen abyme, slo que en una variante indiscutiblemente original.
La Estatua II, para ilustrar con un fragmento, se titula Soy Manuelita:
En ocasiones me pregunto qu hara yo sin las estatuas en este antro de aburri-miento en que estoy confinada y ni quiero pensarlo porque me veo comindomelas uas, arrancndome el pelo, dando mis alaridos como miro a las otras, peropor suerte tengo mis estatuas y con ellas entretengo mis ocios y a veces hasta aotros entretengo... (30).
Recuerda el juego de las estatuas cuando era nia y cmo llev la moda aPalermo, cuando su madre la entreg a Rosas para que fuera la edecanita de laNia Manuela.
Qu entretenido, horas poda pasar as y llev la moda a Palermo un da cuandoestbamos tristes porque haban llegado noticias de esas requetecomentadas en laciudad pero ausentes en Palermo: que a fulana la degollaron; que cerca de lo deMendeville haban entregado el pasaporte para el otro mundo a un grupo que in-tentaba pasar a la otra banda del ro; que en la recova apareci un vendedorsandas, sandas y eran cabezas de unitarios y cosas as... (30).
El hilo argumental presenta a Juanita Sosa, dama de honor en las tertulias deManuelita Rosas, la hija del tirano. Pasaba temporadas en la quinta de Palermoy se destacaba por su cultura y su ingenio unidos a su belleza. En la realidadhistrica no se sabe cul fue su verdadero vnculo con Rosas y porqu se queden Buenos Aires y no acompa a su amiga en el exilio de Inglaterra. Otro mis-terio es el dolor oculto que le hizo perder la razn y as termin sus das en elHospital de Alienadas.
Mara Esther de Miguel llena los vacos con la intriga en la que funde verdady fantasa. Urde un romance con Javier Insiarte, escribiente de Rosas en apa-riencia federal, pero unitario activo, quien muere trgicamente. Muestra ademsla lujuria del tirano, quien no vacila en violar dos veces a la joven.
Lo mismo que en Como vivido cien veces, el abordaje del alma femenina serealiza con profundidad y delicadeza. El lector llevado de la mano por la autorava recreando personajes y acontecimientos: la poca de Rosas de por s, fecundaen elementos de atraccin y en oposiciones binarias, vida-muerte, tragedia-poesa, santo-salvaje, va pasando ante los ojos atnitos, con las procesiones, lafarndula, los bailes de negros, y el terror de la Mazorca. El color rojo dominalas pginas; stas a su vez presentan un estilo sin rebuscamientos, estilo zigza-gueante y elptico en que a las imgenes visuales se unen las auditivas y kinsi-cas. Un ejemplo entre tantos:
-
LA DOBLE PERSPECTIVA FEMENINA 391
La juventud federal sali a la noche, camino al espectculo; enseguida se topcon el sereno desgranando horas y anatemas como siempre, oy el taido de al-guna campana, al fin arrib al teatro, un hormiguero de gente. En el patio se des-parramaba la gleba; arriba en los palcos la flor y nata de la aristocracia rosina; enla cazuela el pueblo. El saln era un mar enrojecido que, como las olas del mar,suba y bajaba, segn sus integrantes se movieran o permanecieran en reposo.Pleamar y bajamar (131).
El adjetivo enrojecido cobra valor metafrico en su bivalencia, por la alu-sin a la divisa punz, signo federal.
El recurso de la intertextualidad tambin hace su irrupcin en los captulos aveces con bastante audacia, pues mezcla, en ttulos o en dichos intercaladosobras y autores modernos.
Pero a nuestro juicio el elemento postmoderno ms contundente es el de laparodia o irona pardica, rasgo ste muy de la escritora y consustancial con laobra. Estamos de acuerdo con Linda Hutcheon, quien sostiene:
La parodia ha venido a ser quiz un modo privilegiado de autoreflexividad for-mal postmoderna, porque su incorporacin paradjica del pasado dentro de suspropias estructuras apunta a menudo a estos contextos ideolgicos algo ms ob-viamente, ms didcticamente, que otras formas.14
Mara Esther de Miguel usa una doble perspectiva en su famosa novela: porun lado la metafccin historiogrfica muestra cmo la mujer en la poca de Ro-sas fue un instrumento en manos de los hombres; por otro, en una suerte de s-tira unida a la parodia, est advirtiendo a la mujer de nuestro tiempo cmo lahistoria puede repetirse.
De este modo ambas escritoras ofrecen su propia versin acerca de la mujer,y al recurrir al pasado estn dando una voz de alerta en el presente, no con unaactitud iconoclasta total en cuanto al siglo XIX sino rescatando valores y su-giriendo nuevas metas de accin.
14 Linda Hutcheon, op. cit., pg. 35.