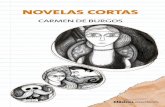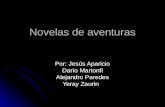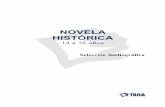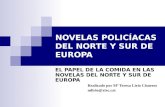Novelas
Transcript of Novelas

Novela realista
Se llama novela realista al género narrativo aparecido en España en el siglo XIX
como superación de la novela histórica y romántica anterior. Sus antecedentes más
remotos hay que buscarlos en las grandes obras novelísticas del Siglo de Oro: El Quijote, Lazarillo de Tormes, El Buscón, etc., obras igualmente de corte realista.
El siglo XIX en España es el siglo de la narrativa. En las primeras décadas del siglo
hubo cultivadores de novela histórica, de escasa, si no nula, repercusión. Más tarde
se adoptará el folletín. Y a partir de mediados de siglo (más exactamente de 1868)
mostraron carta de naturaleza el realismo y su máxima expresión, el naturalismo.
Muchos escritores, al mismo tiempo, se dedicaron al periodismo escrito, bien para
alcanzar la gloria literaria o para defender posturas políticas o ideológicas. Los
máximos exponentes del realismo español serán Benito Pérez Galdós y Leopoldo
Alas (Clarín).
La novela realista española, como se ha dicho, se apoya en la extensa tradición que
atesoraba el género, así como en la nueva visión del mundo que se había difundido
por toda Europa, especialmente a cargo de los novelistas ingleses, franceses y
rusos. La derivación del realismo que representa el llamado Naturalismo, se inicia
con la obra La desheredada de Benito Pérez Galdós (1881), inspirada en
L´Assomoir (1877), del fundador de la corriente, el francés Émile Zola.
Emilia Pardo Bazán se añadirá pronto al Naturalismo (para sorpresa de Zola) con su
controvertido texto La cuestión palpitante (1882), y con La tribuna, primera novela
española que cuenta con un protagonista de clase trabajadora. Se trata de la
llamada Generación del 68, realistas y naturalistas a la española, con una literatura
hasta cierto punto comprometido y progresista que no se conocía anteriormente.
En España, la corriente realista tendrá importantes repercusiones en novelistas
posteriores pertenecientes a la Generación del 98, como Pío Baroja, Azorín, Ramiro
de Maeztu, etc. Algunos estudiosos incluyen también en este grupo a Vicente
Blasco Ibáñez.

Novela histórica
La novela histórica es un subgénero narrativo propio de romanticismo en el siglo
XIX, pero con una gran vitalidad aún durante el siglo XX. Según György Lukács,
toma por propósito principal ofrecer una visión verosímil de una época histórica
preferiblemente lejana, de forma que aparezca una cosmovisión realista e incluso
costumbrista de su sistema de valores y creencias. En este tipo de novelas han de
utilizarse hechos verídicos aunque los personajes principales sean inventados.
Al contrario que la novela pseudohistórica del siglo XVIII, de fin meramente
moralizante, la novela histórica exige del autor una gran preparación documental y
erudita, ya que de lo contrario ésta pasaría a ser otra cosa: una novela de
aventuras, subgénero en la que la historia se convierte solamente en un pretexto
para la acción, como sucede, por ejemplo, en la mayor parte de las novelas de
Alexandre Dumas padre. Por el otro extremo se llega también a desnaturalizar el
género con lo que se llama historia novelada, en la que los hechos históricos
predominan claramente sobre los hechos inventados, que es lo que ocurre por
ejemplo con Hernán Pérez del Pulgar, el de las Hazañas, de Francisco Martínez de
la Rosa. La historia novelada da pábulo a disquisiciones del autor y la historia es
sólo un pretexto para exponer sus teorías, de forma que con frecuencia posee un
carácter casi ensayístico.
La novela histórica en España e Hispanoamérica
Fuera de la pretensión de Miguel de Cervantes de escribir una novela histórica
sobre Bernardo del Carpio, El Bernardo, que la muerte frustró, y de las novelas
pseudohistóricas de intención didáctica y moral de Pedro de Montengón (1745-
1824): El Rodrigo (acerca de la pérdida de España por los visigodos) y Eudoxia,
puede decirse que la primera novela histórica escrita en español fue escrita por
Rafael Húmara, Ramiro, conde de Lucena publicada en París en 1823 y con un
importante prólogo sobre el género; en América la primera novela histórica
publicada en castellano fue la anónima publicada en Filadelfia Jicotencal, sobre la
conquista de Tlaxcala por Hernán Cortés en 1826, atribuida erróneamente a los
cubanos Félix Varela o a José María de Heredia y que recientemente ha sido
atribuida definitivamente a su verdadero autor, el revolucionario liberal, periodista
e historiador español Félix Mejía. Existía, sin embargo, una novela histórica un
poco anterior escrita en inglés por españoles emigrados: Vargas (1822), atribuida a
José María Blanco White; Don Esteban y Sandoval or the Freemason (ambas de
1826), de Valentín Llanos; o Gomez Arias or the Moors of the Alpujarras (1826) y
'The Castilian' (1829) de Telesforo de Trueba y Cossío.
Mucho más recordadas son las aportaciones de Mariano José de Larra (1809-1837,
El doncel don Enrique el Doliente) y José de Espronceda (1808-1842, Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar). Con El señor de Bembibre (1844), de Enrique Gil

y Carrasco, donde se narran los amores de Álvaro y Beatriz sobre el telón de fondo
de la extinción de la Orden del Temple y se recrea un mundo onírico y legendario.
Amaya o Los vascos en el siglo VIII, del escritor carlista Francisco Navarro
Villoslada obedece igualmente a un nacionalismo típicamente romántico, mientras
que las obras anteriores obedecen más bien a la nostalgia burguesa por la
desaparición del pasado, vinculable al nacimiento de otros géneros del
Romanticismo como el artículo de costumbres.
Sin embargo, la novela histórica más popular fue la escrita por entregas por el
fecundo literato Manuel Fernández y González (1821-1888), quien, a caballo entre
el Romanticismo y el Realismo, se hizo famoso por obras consagradas a un público
más amante del sensacionalismo como El cocinero de Su Majestad, La muerte de Cisneros o Miguel de Mañara.
El novelista del Realismo Luis Coloma sintió una especial inclinación al género, al
cual ofreció las obras Pequeñeces (1891), sobre la sociedad madrileña de la
Restauración, Retratos de antaño (1895), La reina mártir (1902), El marqués de Mora (1903) y Jeromín (1909), esta última sobre don Juan de Austria.
La cima indudable de la novela histórica española la representa una larga serie de
46 novelas, los Episodios nacionales del novelista del Realismo Benito Pérez Galdós,
que cubren gran parte del siglo XIX extendiéndose desde Trafalgar y la Guerra de
la Independencia española hasta la Restauración y ofrecen una versión didáctica de
la historia de España de ese siglo.
Un periodo casi semejante, pero que hace mayor hincapié en las luchas entre
liberales y carlistas y contemplado desde un punto de vista más sombrío y
pesimista, es el cubierto por las Memorias de un hombre de acción de Pío Baroja,
centradas en la trayectoria de un antepasado suyo, el conspirador Eugenio de
Aviraneta.
También Ramón María del Valle-Inclán se aproximó al género a través de dos
trilogías: La guerra carlista, compuesta por Los cruzados de la causa (1908), El resplandor de la hoguera (1909) y Gerifaltes de antaño (1909). Sobre el reinado de
su aborrecida reina Isabel II compuso una segunda trilogía, El ruedo ibérico,
compuesta por La corte de los milagros (1927), Viva mi dueño (1928) y Baza de espadas, que apareció póstuma.
Durante la dictadura franquista la novela histórica española se limitó de forma casi
monomaniaca al tema de la Guerra civil española. Quizá la mejor de estas obras en
el bando de los vencedores sea la de Agustín de Foxá, Madrid, de corte a checa,
aunque fue más popular José María Gironella con obras como Los cipreses creen en Dios, Un millón de muertos y Ha estallado la paz, entre otras. Este tema fue
obsesivo incluso entre los escritores exiliados, que ofrecieron mejores muestras
en este género: (Ramón J. Sender, con su enealogía Crónica del alba, inspirada en
sus propios recuerdos y otras muchas no sólo sobre historia de la guerra civil

española; Arturo Barea, con su trilogía La forja de un rebelde, formadas por tres
novelas que se desarrollan durante la infancia del autor en Madrid antes de la
Guerra Civil, la Guerra de Marruecos y la Guerra Civil; Max Aub con las seis novelas
del ciclo El laberinto mágico: Campo cerrado (1943), Campo de sangre, (1945),
Campo abierto, (1951), Campo del moro (1963), Campo francés (1965) y Campo de los almendros (1968), o Manuel Andújar, con su trilogía Vísperas y Lares y penares). Ricardo Fernández de la Reguera y Susana March, publicaron varios
Episodios Nacionales Contemporáneos, siguiendo la idea de Pérez Galdós y
centrándose en el primer tercio del siglo XX.
La restauración democrática supuso una revitalización del género, que se
enriqueció con una temática más diversa. Iniciaron esta corriente autores como
Jesús Fernández Santos con Extramuros (1978), Cabrera, sobre los prisioneros
franceses de la Guerra de la Independencia o El griego, sobre el famoso pintor
cretense afincado en Toledo Doménikos Theotokópulos "El Greco", o como José
Esteban, que en El himno de Riego (1984) refleja las meditaciones del autor de la
revolución española de 1820, horas antes de ser ejecutado y en La España peregrina (1988) escribe el diario de Torrijos y pasa revista a los otros emigrados
liberales españoles en Londres bajo el punto de vista de José María Blanco White.

Novela costumbrista La novela costumbrista es un género literario, que se caracteriza por el retrato e
interpretación de las costumbres y tipos de un país. La descripción que resulta es
conocida como "cuadro de costumbres" si retrata una escena típica, o "artículo de
costumbres" si describe con tono humorístico y satírico algún aspecto de la vida.
La novela costumbrista tuvo numerosos cultores. En parte, la novela costumbrista
debe considerarse como la hermana mayor del cuadro de costumbres. Aunque en
realidad lo que hacía por lo común la novela costumbrista era disponer como fondo
una sucesión de escenas populares, de acentuado color local, a las cuales estaba
íntimamente ligada la trama de la obra.
A su vez, conviene declarar que ciertos contactos entre la novela social y la novela
costumbrista se rompen al considerar que la segunda acentúa en particular lo local,
lo pintoresco que trata de justificarse precisamente por eso, en su carácter
propio, distintivo, fuera de alegatos o choques de capas sociales.
La novela costumbrista tuvo especial resonancia en algunos países. Así, en México,
en Colombia, donde el costumbrismo penetra también en el campo de otras novelas,
no específicamente costumbristas.
En general, el costumbrismo suele hallarse como ingrediente en gran parte de las
novelas hispanoamericanas de todo tipo, de la misma manera que suele hallarse el
paisaje americano. Así como a veces recurrían a épocas y tierras lejanas, en ansías
de evasión, otras veces gustaban de lo cercano y cotidiano, que --entonces, sobre
todo-- despuntaba primicias inéditas. Era ésta también una manera de ganar
lectores y aun de dar "sello" americano a las novelas. Por una parte, realidad
conocida (para el lector de estas tierras), y, por otra, diferenciación frente a
obras más famosas que venían del otro lado del Atlántico.
Representantes Dentro de la literatura española encontramos que la novela costumbrista estuvo
representada por Fernán Caballero (La Gaviota, novela original de costumbres),
Pedro Antonio de Alarcón (El sombrero de tres picos), José Maria Pereda (Sotileza
y Peñas Arriba), y Juan Valera (Pepita Jiménez)