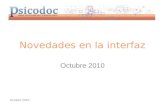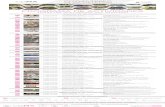Número15- Octubre
-
Upload
mexico-social -
Category
Documents
-
view
217 -
download
1
description
Transcript of Número15- Octubre

MIGUEL ALEMÁN CARLOS TELLO
GONZALO HERNÁNdEZ L. JULIO FRENKGUSTAVO GORdILLO ROBERTO TAPIAJOSÉ WOLdENBERG MIGUEL SZÉKELY
w w w . m e x i c o s o c i a l . o r g
Año
1 -
No.
15,
oct
ubre
de
2011
, Pre
cio:
$35
.00
m.n
.
millonescon hambre
ENTREVISTA CON CARLOS
ROJAS GUTIÉRREZ
14
ESCRIBEN
MIGRACIÓN


méxico social • octubre 2011 012
México Social, Año 1, No. 15, octubre 2011, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desa-rrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Jardín Centenario No. 18-1, Col. Villas de Coyoacán, C.P. 04000, Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org, informació[email protected]. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-032312331700-102 ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09-0840. Impresa por Impresora y Editora Infagón, S.A. de C.V. Calle de la Alcaicería No. 8, Col. Zona Norte Central de Abastos, C.P. 09040, Delegación Iztapalapa, México, D. F., este número se terminó de imprimir el 26 de agosto de 2011 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Distribuida por Publicaciones CITEM, S.A. de C.V., Av. Del Cristo 19, Colonia Xocoyahualco, C.P. 54080, Tlalnepantla, Estado de México.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).
es una publicación del
Mario Luis FuentesDirector General
Saúl Arellano AlmanzaDirector Editorial
Laura Ilarraza GálvezCoordinadora Editorial
CONSEJO EDITORIAL
Mario Luis FuentesJesús Kumate Rodríguez
Rolando CorderaFernando Cortés
Carlos Rojas GutiérrezMiguel Concha
Javier Guerrero GarcíaIrasema Terrazas
Enrique ProvencioDurazoJacobo Jasqui Amiga
Marcela Rovzar de GonzálezGustavo GordilloAntonio Argüelles
Teresa LazcanoRelaciones Públicas
PUBLICIDAD Grupo Camacho Comunicaciones
DISEÑOFormato, Consultoría Visual
www.formato.mx
México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos
de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx
PRÓXIMO NÚMERO:
EDICIÓN ESPECIAL SOBRE LA NIÑEZ MEXICANA,
CON MOTIVO DEL “DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO”
HACIA UN NUEVO MODELO SOCIAL SUSTENTABLEMiguel Alemán Velasco
LOGROS Y LIMITACIONES DEL SEGURO POPULAR Roberto Tapia/Ricardo Mújica
POLÍTICA SOCIAL: UNA VISIÓN DE MÉXICO Diálogo de Mario Luis Fuentes con Carlos Rojas Gutiérrez
UNA HISTORIA DE BAJO CRECIMIENTOGonzalo Hernández Licona
LA NUEVA DISPUTA POR LA NACIÓN José Woldenberg
SOBRE LA POBREZA EN MÉXICO, 2010 Carlos Tello
LA SALUD EN EL COMBATE A LA POBREZAJulio Frenk/Octavio Gómez
LAS REGIONES Y EL OLVIDO DEL MUNDO Gustavo Gordillo
LA OTRA MEDICIÓN: LA EXPERIENCIA DEL DFEntrevista con Pablo Yanes, director de Evalúa DF
NI ESTUDIAN NI TRABAJAN: RIESGO PARA LA COHESIÓN SOCIALMiguel Székely
UN MOMENTO CRUCIALMaría Cruz
HUÉRFANOS DE LA JUSTICIA Nashieli Ramírez
CON AMOR HORRIBLERogelio Flores
SALUD: INDICADOR DE LA DESIGUALDAD Sarah Lewis
06
10
14
22
26
30
34
38
42
46
50
52
54
56
índice
12 MILLONES CON HAMBRE

octubre 2011 • méxico social02
editorial
México es un país con un recuento de calamidades sumamente doloroso: violencia, discriminación, muer-te, exclusión social y tristeza, entre muchos otros fenómenos de suma complejidad social.
Entre ellos, se encuentra uno que, por su dimensión y por las im-plicaciones económicas, políticas,
sociales y culturales que conlleva, resulta inaceptable porque en él se sintetizan muchas de las causas y de las consecuencias del malestar que recorre al país: me refiero a la pobreza más atroz, expresada en el hambre de casi 12 millones de mexicanos.
Ninguna sociedad que aspire a ser plenamente democrática y basada en una sólida cultura de protección de los derechos huma-nos puede permitirse el lujo de que más del 10% de su población viva en medio de las carencias más lamentables, y que año con año muera y se enferme, particularmente niñas y niños, por falta de alimentos, medicinas y atención médica de calidad.
Hace falta en ese sentido elevar el tono del reclamo y mostrar la magnitud de la fractura ética y el malestar moral que pesa sobre todos, debido a nuestra incapacidad de generar instituciones con la autoridad e instrumentos suficientes para cimentar un régimen de equidad y justicia social.
A un año de haber celebrado el Bicentenario de la Indepen-dencia y el Centenario de la Revolución, nos encontramos en una situación lamentabilísima: las causas que dieron origen a ambos movimientos libertarios siguen enquistadas en nuestra realidad, lo que debiera movilizarnos para exigir que la oprobiosa desigual-dad y la vergonzosa pobreza que nos agobian cesen de una vez por todas.
No podemos permitir que México siga siendo el territorio de los desprotegidos; de los que carecen de casi todo y del racismo y dis-criminación que han llevado a que en las poblaciones indígenas, sólo el .2% de quienes ahí habitan cuenten con niveles adecuados de bienestar.
Ante esta inmensa desolación, México Social ha convocado nuevamente a distintas personalidades que han participado acti-vamente en el diseño, ejecución y evaluación de políticas sociales que desde distintos ángulos y perspectivas muestran los avances y retos que tenemos todavía en el proceso de construcción de una nación incluyente.
A José Woldenberg, Carlos Tello, Julio Frenk, Miguel Alemán, Miguel Székely, Roberto Tapia, Carlos Rojas, Gonzalo Hernán-dez Licona y Gustavo Gordillo les expreso, a nombre de nuestro Consejo Editorial, nuestro más sincero agradecimiento por haber aceptado contribuir con sus ideas y propuestas, a este debate aún insuficiente sobre lo que tenemos que hacer para transformar esta insostenible condición nacional en que vivimos.
Es innegable que si algo se encuentra en común en todas sus colaboraciones es la convicción de que erradicar la pobreza, redu-cir las disparidades y construir un sistema de protección social que nos cubra a todos es una responsabilidad ineludible para nuestra generación.
La cuestión por resolver se encuentra quizá, como expresa José Woldenberg en su análisis sobre el texto de Cordera y Tello, en cómo resolver, a favor de los más necesitados y vulnerables, una nueva disputa por esta nación nuestra, tan atribulada, pero al mis-mo tiempo tan llena de capacidades, riquezas e historia.
mario luis Fuentes

Para realizar un donativo a la FUNDACIÓN CEIDASpuede hacerlo a la cuenta: 1424709-7 de IXE Banco
Sus donativos son deducibles de impuestos. [email protected]
Apoyando a la Fundación CEIDASusted contribuye a:
generación de inveStigacioneS
eStudioS en materia de deSarrollo Social
Protección de loS derechoS humanoS
Foto
: Cua
rtos
curo

abril 2011 • méxico social3004 octubre 2011 • méxico social
12 MILLONES CON HAMBRE
MIGRACIÓN
En la Franja
dEl HambrE

méxico social • abril 2011 3105méxico social • octubre 2011
12 MILLONES CON HAMBRE
MIGRACIÓN
México es un país sumido en la desigualdad y las carencias. Como resultado, hay más de 52 millones de personas pobres, de las cuales, 12 millones viven en condiciones de hambre; para ellas la justicia no existe, mientras que las políticas sociales, lejos de resolver su situación, contribuyen a perpetuar
el triste ciclo de la miseria

abril 2011 • méxico social3006 octubre 2011 • méxico social
UN NUEVO MODELO SOCIAL SUSTENTABLE
miguel alemán VelascoLicenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Honoris Causa por las univerisidades De Las Américas, Anáhuac y la Facultad de Comunicación Social Cásper Libero de Sao Paulo. Fue Senador de la República y Gobernador del estado de Veracruz.Preside el Consejo de la línea aérea Interjet; el Patronato y Comité Ejecutivo de la Fundación Miguel Alemán Valdés; MéxicoCumbre de Negocios (Mexico Business Summit); el Consejo de Alemán Velasco y Asociados, S.C; y el Patronato del Museo de San Carlos.
12 MILLONES CON HAMBRE
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ K
arin
a te
jada

méxico social • abril 2011 3107méxico social • octubre 2011
Miguel AleMán VelAsco
La evolución del Estado Mexicano durante el siglo XX fue positiva; se realizó la construcción de un sistema de gobierno con instituciones de apoyo al desarrollo social, a la salud y a la educación, así como programas específicos para los grupos vulnerables —personas marginadas e indígenas— y recursos para microempresarios. Ello representó logros valiosos, no obstante, el
problema de la pobreza es aún la gran asignatura pendiente de MéxicoF F F
El régimen de la Revolución Mexicana tuvo notables aportaciones en la creación de un sistema de institucio-nes, programas e incentivos en materia social, acordes a
las necesidades de su tiempo.Al analizar los resultados alcanzados
en las últimas décadas, estamos obligados a reconocer que aún cuando hay avances, éstos no han resuelto de manera perma-nente el problema de la población con mayores carencias.
En la actualidad, la visión de corto pla-zo de las políticas públicas, aunada a las restricciones presupuestales y a las nuevas prioridades en el escenario global -al pare-cer- ha generado una percepción residual en las políticas de orden social.
El horizonte de México aparentemente está concentrado, por una parte, en enfren-tar al crimen organizado para restaurar la paz social, y, por la otra, en preservar los indicadores internacionales de salud macroeconómica.
En estos objetivos, las tareas de in-versión pública y la atención a grupos marginados, si bien son prioridad gu-bernamental, carecen de elementos y de recursos suficientes para revertir de ma-nera permanente el número de la pobla-ción que aún carece de servicios básicos de bienestar.
Desafortunadamente, la cantidad de personas que viven en condiciones de limi-tación económica ha aumentado. Según los últimos datos del CONEVAL, entre el 2008 y el 2010 la población en condicio-nes de pobreza pasó de 48.8 a 52 millones de personas.
Por ello, ya es hora de que el Estado Mexicano decida de manera definitiva que la solución a la pobreza sea su prin-cipal prioridad.
Independientemente de las múltiples
definiciones de pobreza realizadas como base para los innumerables cálculos del número exacto de ciudadanos que viven en condiciones de marginación, entende-mos que la pobreza es un tema que se ha diagnosticado en exceso, medido en exceso y definido en exceso en comparación con los recursos, programas y decisiones para generar seriamente su solución.
Más que aceptar la inercia de los parti-dos políticos que proponen sus soluciones —a veces semejantes y en ocasiones opues-tas—, la prioridad de este tema es tan alta que se considera necesaria la concertación de un gran acuerdo entre las fuerzas polí-ticas y los órdenes de gobierno para con-cebir, diseñar y detallar un nuevo modelo social de largo plazo.
Es imperativo que las necesidades de los que menos tienen dejen de verse de ma-nera fragmentada y sean comprendidas y atendidas de manera integral. La atención a este problema debe distinguir claramen-te entre sus causas y sus efectos.
Desde el periodo en que tuve la respon-sabilidad de ser Senador de la República propuse crear la “Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Infancia”, para atender la problemática de los niños y adolescentes entre 2 y 17 años. La evidencia indica que este grupo poblacional tiene mayores ries-gos para su sano desarrollo, cuando vive en condiciones de marginación. Actualmente
se estima que hay 21.4 millones de niños y adolescentes con carencias.
Si bien se ha reducido el analfabetismo, existen todavía grupos poblacionales con problemas de comprensión de lectura y escritura, que son obstáculos fundamen-tales para su desarrollo en la vida laboral y profesional y en la defensa de sus derechos.
La estructura poblacional y económi-ca de México, así como los cambios en el esquema de los mercados internacionales, nos llevan a reflexionar sobre la importan-cia de replantear el modelo económico del país y, en consecuencia, el modelo de gasto e inversión pública orientado a disminuir visiblemente los niveles de pobreza.
Sabemos que en las épocas de bonan-za la estructura productiva del país ha sido deficiente en hacer llegar la derrama económica a las clases sociales más nece-sitadas y, por consiguiente, que ese mismo modelo las ha afectado severamente con los primeros impactos negativos de todo proceso de contracción económica.
La población marginada es la primera en resentir la crisis y la última en acceder a la bonanza económica. Por ello hay que concebir un nuevo modelo que revierta este proceso que, una y otra vez, ha arrai-gado a la población en bajos niveles de be-neficio económico.
Este nuevo modelo debe superar e in-novar las estrategias tendientes a transferir recursos limitados de los programas asis-tenciales que fueron originalmente dise-ñados como una “red de protección social”, en el periodo de transición de nuestro país de una economía cerrada a una economía abierta y competitiva. Hoy se requieren nuevos programas que vayan más allá de ser paliativos de la miseria o que solamente ofrezcan soluciones temporales.
Se deben crear programas, incentivos y medios para que la población margina-da abandone las actividades económicas
12 MILLONES CON HAMBRE
21.4 millones
DE NIñOS y ADOLESCENtES
VIVEN CON CARENCIAS

abril 2011 • méxico social3008 octubre 2011 • méxico social
informales y participe de lleno en el sec-tor formal de la economía, con acceso a recursos, financiamiento e incentivos públicos que aporten, aseguren, vigilen y garanticen la transición de las economías familiares a la integración de cadenas de producción-consumo de pequeñas y me-dianas industrias.
Es indispensable hacer una recomposi-ción de los programas sociales con metas cuantitativas y de calidad de vida que ata-quen los siguientes puntos fundamentales: un modelo de desarrollo urbano y regional que contribuya a atacar la pobreza con es-pacios armónicos, limpios y sustentables; para esto, es necesario cubrir y mejorar los servicios básicos -como el tratamiento y
reciclaje de basura- la creación de drenajes pluviales, rellenos sanitarios, pavimenta-ción de calles, banquetas, electricidad con cables eléctricos subterráneos. Asimismo, es necesaria una adecuada planeación ur-bana que prevenga el hacinamiento y que favorezca la cohesión social.
El nuevo modelo tendría que incor-porar las innovaciones de un programa educativo diseñado para impulsar las capacidades y talentos individuales, así como una vocación de superación que sustituya a la cultura de la culpa y a la apología del fracaso.
Un sistema de salud que asegure los servicios médicos para todos, sobre todo la salud materno-infantil, y que impulse
una dieta sana y actividades deportivas que reduzcan el problema de sobrepeso que se ha venido registrando en forma creciente y que afecta a 26% de los niños y a 31% de los adolescentes de nuestro país. México es el país con mayor consumo de bebidas gaseosas edulcorantes a nivel mundial con un promedio per cápita de 163 litros por año.
Es nEcEsario implEmEntar un nuEvo modElo social sustEntablELas experiencias internacionales son re-ferencias que permiten adaptar y apren-der de los proyectos exitosos. Reciente-mente, en India, Brasil, Bangladesh y varios países asiáticos se ha emprendido la tarea de promover la organización de grupos sociales marginados como pequeñas empresas que son punto de partida de cadenas industriales de trata-miento y reciclaje de basura y desechos urbanos. Vidrio, papel, metales, plásti-cos, así como materiales orgánicos, en el momento que tienen un valor de reuso, generan un mercado.
Los beneficios ambientales son inme-diatos, pero, sobre todo, la incorporación de la sociedad marginada al sector formal de la economía permite cerrar el círculo de producción en diversas industrias.
Ahora se avanza en el tratamiento y re-ciclaje de la basura, lo que abarca a todos los desechos de la evolución tecnológica en materia de computación, electrodo-mésticos, comunicación móvil y produc-tos afines, cuyos componentes resultan profundamente tóxicos si se destinan a los rellenos sanitarios. Estos materiales tienen alto valor económico.
Promover la integración de esta nueva industria con una visión social requiere de una combinación de instrumentos y polí-ticas públicas que incentiven su desarrollo y aseguren su permanencia con visión de largo plazo.
Para que estas microempresas surjan, se requiere de la creación de otras empresas
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ M
ateo
rey
es a
rella
no
empresas concentradoras y procesadoras de residuos aliviarían cargas administrativas y costos de los gobiernos locales, lo cual puede y debe ser una nueva fuente de ingresos públicos destinada
al apoyo de más programas sociales
> con este nuevo modelo se deben crear programas y medios para que la población que labora en el sector informal tenga acceso al sector formal de la economía.
12 MILLONES CON HAMBRE

méxico social • abril 2011 3109méxico social • octubre 2011
medianas que necesitan de mayor capital y tecnología. Por ejemplo, puede realizarse la pirolisis, que es la quema de residuos no reciclables cuya energía calórica puede uti-lizarse en la generación de energía eléctrica u otros procesos industriales. Las cenizas de este proceso ocupan menor espacio en los rellenos sanitarios o pueden ser utiliza-das de forma complementaria en la indus-tria de la construcción.
De igual manera, se pueden crear em-presas concentradoras y procesadoras de residuos plásticos, metálicos, papel, vidrio, etcétera, para ser preparados como insu-mos de otros procesos industriales.
Estas nuevas industrias aliviarían las cargas administrativas y los costos de los gobiernos locales si se concesionan en
microrregiones los servicios de colecta de basura doméstica e industrial, lo cual pue-de y debe ser una nueva fuente de ingresos públicos que podría ser destinada al apoyo de más programas sociales.
El principal incentivo para el desarro-llo de esta nueva industria es que no de-ben tener carga fiscal alguna, debido a que todos los productos reciclados ya cubrie-ron su ciclo fiscal.
Una diferencia fundamental de este tipo de proyectos con los existentes es la convocatoria de las políticas de gobierno al sector privado con la premisa de pro-yectos sustentables.
La fraternidad como forma de vida debe fortalecer la cohesión de la sociedad y la corresponsabilidad con los que menos
tienen, de ahí la importancia de que el sec-tor privado y el gobierno compartan res-ponsablemente las metas de reducción de pobreza dentro de sus posibilidades, lle-gando también a complementar las labo-res de asistencia social.
Es una evidencia que a lo largo de las décadas, entre países desarrollados y subdesarrollados, la caridad ha ayudado a aliviar temporalmente la pobreza, pero no la ha resuelto.
Es oportuno emprender la tarea de re-construir las bases fundamentales de nues-tra sociedad para atenuar las asimetrías sociales que nos dividen y nos enfrentan. La solución de la pobreza debe dejar de ser promesa electoral para convertirse en re-sultado de gobierno.•
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ D
avid
Her
nánd
ez
Es oportuno emprender la tarea de reconstruir las bases fundamentales
de nuestra sociedad para atenuar las asimetrías sociales que nos dividen y nos enfrentan. la solución de la pobreza debe
dejar de ser promesa electoral para convertirse en resultado de gobierno
12 MILLONES CON HAMBRE

abril 2011 • méxico social3010octubre 2011 • méxico social
Logros y Limitaciones deL seguro
PoPuLarRobeRto tapia conyeR/RicaRdo mújica Rosales
El pasado mes de julio de 2011, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer las cifras de pobreza multidimensional 2010 en México. Los datos revelan resultados mixtos, con avances en materia de atención a necesidades sociales básicas y retrocesos en la generación de ingreso. Uno de los rubros que analiza la pobreza multidimensional es el acceso a los servicios de salud, en donde los datos señalan que el porcentaje de personas que cuentan con cobertura de los servicios se incrementó entre 2008 y 2010 del 59.2% al 68.2% de
la población; una mejora relativa del 25% en sólo dos añosF F F
dR. RobeRto tapia conyeRTitular del Instituto Carlos Slim de la SaludDoctor en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Salud Pública y en Ciencias por la Universidad Harvard. Realizó los estudios de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Profesor definitivo de la Facultad de Medicina de la UNAM; miembro de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Nacional de Cirugía; y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Fue Presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. En el ámbito internacional, es Profesor de Salud Pública en la Universidad de California (Irvine); miembro del Consejo Directivo del
Public Health Institute de California; miembro del Grupo Asesor del Plan Global de Influenza y Presidente por elección del Grupo Técnico Asesor del Programa Mundial de Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud. Es integrante del Grupo Técnico Asesor del Programa de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y ha sido consultor de la Fundación Rockefeller, la agencia USAID y la Organización de las Naciones Unidas.
12 MILLONES CON HAMBRE

méxico social • abril 2011 3111méxico social • octubre 2011
De acuerdo con la meto-dología de medición, una persona adscrita a servicios médicos de al-guna institución pública o privada, incluyendo
el Seguro Popular, deja de presentar una carencia en salud . En este sentido, entre 2008 y 2010 el número de personas afi-liadas al Seguro Popular pasó de 27.1 a 42.6 millones , lo que explica gran parte de la mejora en el dato presentado por CONEVAL.
Sin embargo, más allá del incremento en el número de afiliados, es pertinente reflexionar sobre los efectos que el Segu-ro Popular ha tenido como un medio para incidir directamente en el acceso efectivo a los servicios de salud y proteger el gasto de las familias.
Existen diversos estudios que han analizado los resultados del programa sobre el gasto directo de los hogares y los gastos catastróficos . En general, dichos estudios coinciden en que el programa ha tenido efectos positivos para proteger el gasto de las familias. Jeffrey Grogger y otros investigadores concluyen que el programa ha logrado una disminución de entre 16% y 22% en los episodios de gastos catastróficos. Asimismo, el estudio estima que existe una disminución im-portante en el gasto directo de los hogares en salud de hasta 10%.
Sin embargo, al desagregar los resul-tados, el estudio encuentra que, si bien en zonas rurales se reducen los episodios de gastos catastróficos de forma más impor-tante que en áreas urbanas, el efecto en el gasto promedio en zonas rurales donde la incidencia de la pobreza es más profunda, es cercano a cero . Una posible explicación es que en zonas rurales la oferta de los ser-vicios de salud es limitada, lo que implica que por sí misma, la afiliación no garanti-za un acceso real a los servicios de salud.
Un segundo tema que vale la pena analizar es lo referente a las limitaciones en el número de intervenciones a las cua-les tienen derecho los afiliados al Seguro Popular. El programa cuenta con un catá-logo de padecimientos a los que se accede de forma gratuita o con un costo limitado. Dicho catálogo incluye enfermedades que pueden ser financieramente catastrófi-cas, tales como distintos tipos de cáncer para menores de 18 años, cáncer cérvico-uterino y tratamiento retroviral para per-sonas con VIH. Sin embargo, prevalece un grupo importante de padecimientos que resultan igualmente onerosos, cuya
atención es financieramente viable, pero están excluidos del catálogo. Un ejemplo de esto son los trasplantes renales.
Cabe recordar que México se encuen-tra en un proceso de transición epidemio-lógica, en el que enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus y la hipertensión se encuentran entre las principales causas de muerte. La afecta-ción de los riñones está íntimamente re-lacionada con estas dos enfermedades, estimándose que la mitad de las personas con diabetes mellitus e hipertensión desa-rrollarán daño renal crónico.
Se calcula que en México existen cerca de 130 mil personas con daño renal cró-nico terminal que requieren terapia susti-tutiva , incluyendo diálisis, hemodiálisis o trasplante. En el caso de las dos primeras alternativas, éstas resultan una solución sub-óptima, ya que demandan frecuentes
y prolongadas sesiones de tratamiento que limitan la vida productiva y el desa-rrollo de los pacientes. Asimismo, tienen efectos colaterales post-tratamiento y se asocian a un deterioro progresivo de los propios riñones. En contraste, un tras-plante tiene altas probabilidades de éxito , con largos periodos de sobrevida para los pacientes.
El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) reporta que al cierre de agos-to de 2011, la lista de personas en espera de trasplante renal es cercana a 8 mil. En contraste, en lo que va del 2011 únicamen-te se han llevado a cabo 1,500 trasplantes . Se estima que del total de trasplantes realizados, aproximadamente la mitad se llevan a cabo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el resto en institu-ciones privadas o en hospitales públicos . Los trasplantes realizados fuera del IMSS
12 MILLONES CON HAMBRE
> Aunque diversos estudios coinciden en que el Seguro Popular ha tenido efectos positivos para proteger el gasto de las familias, el efecto en el gasto promedio en zonas rurales, es cercano a cero.
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ D
avid
Her
nánd
ez

abril 2011 • méxico social3012 octubre 2011 • méxico social
el Seguro Popular cuenta con un Fondo de Protección contra Gastos catastróficos (FPGC) que podría financiar al menos una proporción importante de los trasplantes
renales de sus afiliados
12 MILLONES CON HAMBRE
conllevan generalmente un gasto directo por parte de los pacientes.
De acuerdo con información del pro-pio IMSS, el costo de un trasplante de riñón, tomando en consideración los me-dicamentos necesarios en el primer año de atención post-trasplante, varía entre 167 y 223 mil pesos . Estos montos representa-rían entre 14 y 19 veces el ingreso mensual de un hogar promedio en México; o entre 81 y 108 veces el ingreso mensual del 10% de los hogares más pobres .
En este contexto, el Seguro Popular cuenta con un Fondo de Protección con-tra Gastos Catastróficos (FPGC) que po-dría financiar al menos una proporción importante de los trasplantes renales de sus afiliados. Dicho Fondo ha sido utiliza-do para atender eventos coyunturales, por ejemplo la compra de las vacunas como el paquete adquirido para atender la emer-gencia en 2009 por el virus de AH1N1.
Aun con esta situación y consideran-do que gastos como el pago de vacunas son gastos no regularizables al Fondo,
que deben de provenir de otras fuentes de recursos, en 2010 el FPGC presen-tó un subejercicio de aproximadamente 600 millones de pesos . Para 2011 se esti-ma que el FPGC contaría con recursos no comprometidos por más de 2 mil 400 mi-llones de pesos. Dichos recursos podrían ser destinados a la atender la demanda de trasplantes renales de sus afiliados.
Sin duda, los retos en materia de salud son múltiples y complejos, en donde la ampliación de la cobertura de los servicios es un logro importante. Sin embargo, es indudable la necesidad de continuar avan-zando para garantizar que esta cobertura sea realmente efectiva, particularmente para la población con mayores necesida-des. Asimismo, es importante establecer en la práctica una atención preventiva, sistematizando la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas, así como ampliar la oferta de las enfermeda-des a cubrir y priorizar las intervenciones más efectivas desde un punto de vista mé-dico y financiero. •
REFERENCIAS:i. CONEVAL con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.ii. Lineamientos generales pa-ra la definición, identificación y medición de la pobreza; CONE-VAL 2010iii. Informe de Resultados 2010 del Seguro Popular.iV. Por ejemplo, ver Gakidou, Em-manuela et al, Assesing the effect of the 2001-06 Mexican health reform: an interim report card (2010); y King, G. et al, Public po-licy for the poor? A randomized as-sessment of the Mexican Universal health insurance program (2009).V. Se habla de gasto catastrófico en salud cuando una persona u ho-gar deben de destinar un alto por-centaje de su ingreso disponible a su salud o cuando dicho gasto tiene como consecuencia que la persona u hogar caiga en pobreza.Vi. Grogger, Jeffrey et al, The Effect of Seguro Popular on Health Ex-penditure, Final Draft, 2011.Vii. El estudio presenta distintos ejercicios, en donde en general exis-ten efectos pero que no son estadís-ticamente significativos.Viii. López Cervantes, et al, En-fermedad Renal Crónica y su atención mediante tratamiento sustitutivo en México, 2010.ix. De acuerdo a distintas fuentes académicas nacionales e interna-cionales, a un año del trasplante, la tasa de éxito es superior al 90%.x. www.cenatra.salud.gob.mxxi. Fundación Mexicana de Tras-plantes, 2010 con base en cifras del Registro Nacional de Trasplantes.xii. Acuerdo General de Intercam-bio de Servicios. La variación es-tá determinada si es trasplante con donador vivo o cadavérico.xiii. De acuerdo con la Encues-ta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, el hogar pro-medio en México tiene una per-cepción promedio trimestral de $34,936 pesos; para el 10% de los hogares más pobres, este monto es de $6,163 pesos.xiV. Informe de Resultados 2010 del Seguro Popular.
> se calcula que en méxico existen cerca de 130 mil personas con daño renal crónico terminal que requieren terapia sustitutiva.
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ H
ecto
r lo
pez
ram
írez

Con el apoyo de Iniciativa México, en los “Talleres de Formación Participativa en Derechos Humanos y Prevención de la Trata de Personas” hemos capacitado a 16,684 personas,
entre alumnos de educación media superior y superior, padres de familia, líderes comunitarios, miembros de ONG, miembros de la industria privada y funcionarios públicos.
En agosto impartimos el taller a 308 madres y padres de familia del estado de Guanajuato, ampliando la cultura de la prevención en torno al delito en todos los sectores
de la sociedad mexicana.

abril 2011 • méxico social3014 octubre 2011 • méxico social
Mario Luis Fuentes (MLF): Querido Carlos; tú y yo hemos transitado muchos años a través de distintos espacios, y lo que estamos viendo en lo social es inédi-to en muchas formas, algunas problemá-ticas se han profundizado, pero otras no
se habían visto hasta ahora. Frente a ello, ¿cómo podrías caracterizar la situación social que enfrenta México?
Carlos Rojas (CR): Hay dos visiones de esto. En primer lugar está la subsistencia
de problemas muy añejos, de siglos que no terminamos por resolver. Den-tro de esas expresiones de pobreza que los mexicanos no hemos sido capaces de arreglar están los niños que se mue-ren por cuestiones relativamente fáciles
12 MILLONES CON HAMBRE
"soy pesimista en torno a lo que va a suceder con el presupuesto. Necesitamos poner las cosas sobre la mesa y tratar de tomar definiciones".
carlos rojas GutiérrezEs ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México.
En la administración pública federal colaboró en el Instituto
Nacional Indigenista en Campeche y Veracruz y en la Secretaría de
Programación y Presupuesto como director de desarrollo regional para
la zona sur.Entre los cargos que ha
ocupado en el gobierno federal destacan el de Coordinador
General del Programa Nacional de Solidaridad y Subsecretario
de Desarrollo Regional en las secretarías de Programación y
Presupuesto y de Desarrollo Social de 1988 a 1993. De 1993 a 1998
fue Secretario de Desarrollo Social.Fue Senador de la República
en la LVIII y LIX Legislaturas para el periodo 2000-2006.
En el 2006 fue elegido Diputado Federal para la LX Legislatura, e integrante de las comisiones de
Presupuesto, de Defensa Nacional, de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y Agricultura y Ganadería.
PoLítiCa SoCiaL
una visión de México

méxico social • abril 2011 3115méxico social • octubre 2011
de resolver, por falta de prevención; de instalaciones; adultos que no terminan por aprender a leer y escribir cuando ya deberíamos tener este problema resuel-to; gente que carece de las cuestiones más elementales porque seguimos pen-sando en viejas fórmulas para dotar de servicios de agua potable o electricidad. En el gobierno se sigue trabajando gene-ralizadamente con esquemas diseñados hace muchos años, cuando en el nuevo contexto, ese tipo de soluciones ya no van a funcionar. Además, hay nuevos proble-mas, algunos que existieron siempre, pero que no los habíamos valorado o no significaban la misma gravedad que aho-ra y otros, por ejemplo las migraciones, donde México siempre ha sido un país de paso, pero nunca habíamos encon-trado sucesos tan lamentables como los secuestros y muertes masivas de migran-tes centroamericanos, latinoamericanos
o de todas partes del mundo que cruzan por el territorio nacional y que no sola-mente no son atendidos, sino que son víctimas de la delincuencia y la extorsión de autoridades.
Tenemos un país de jóvenes que en muchos sentidos están mejor formados, con mejores niveles educativos que an-tes, pero que no cuentan con mayores oportunidades. A esto se suma un clima de inseguridad, delincuencia, casi de te-rror, y crea un coctel muy explosivo si no hacemos algo de fondo.
MLF: Durante años, parecía que la solu-ción estaba en fortalecer las instituciones sociales: el seguro social, emblemática-mente; y, por otra parte, existía la pro-puesta de una Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que en su momento era un paso importante para articular es-tas soluciones. Al ser uno de los actores importantes en la construcción de esta Secretaría, y de haber sido el segundo secretario, ¿qué le pasó a esa propuesta desde su planteamiento original?
CR: Aquí sería importante hacer una di-visión, porque hay una clara diferencia entre lo que sucedía en 1993, fecha de creación de SEDESOL, y algunos años más adelante, con lo que ocurre ahora. No solamente por la problemática, sino por la actuación institucional. Hay nue-vas reglas que han dado al traste con las instituciones que nosotros conocimos. El Seguro Social es una institución cons-truida con base en lo que significa un ré-gimen de solidaridad social, donde los
trabajadores activos contribuyen de ma-nera determinante a prestar los servicios y pensiones para aquellos que van “egre-sando” del sistema.
Esta fórmula permitía pensar en un círculo virtuoso, en donde conforme iban egresando unos trabajadores se incorpo-raban otros, de tal manera que se tuviera una institución que siempre funcionara, que se pagaran las pensiones y a la vez se tuvieran servicios de salud eficientes. Esa visión ya no existe. Hoy, este régi-men de solidaridad social, como muchas otras políticas sociales, se individualiza-ron; por lo tanto, ese diseño institucional ya no tiene nada que ver con la realidad. Por eso el Seguro Social y el ISSSTE han quebrado.
Ese fue otro esquema de institucio-nes, diseñadas bajo un paradigma que, más allá de juzgarlo, se encontraba bajo ciertas reglas y cierta filosofía. Hoy las re-glas son otras, con otro paradigma, otra filosofía, pero las mismas instituciones. Es el peor de los mundos, porque se si-guen manteniendo instituciones que han agonizado por años y cuyos dilemas no terminan por resolverse. No se han privatizado completamente, como en el caso de las pensiones en los servicios de salud, pero tampoco son los servicios institucionales que tutelaba el Estado Mexicano, como fueron diseñados origi-nalmente el IMSS o el ISSSTE.
Estamos “a la mitad del río” y no po-demos avanzar con nuevos dogmas y nuevas actitudes del gobierno, con ins-tituciones que están totalmente rebasa-das. Lo mismo pasa con la SEDESOL, la
12 MILLONES CON HAMBRE
Foto: ceiDaS / Jessica Domínguez
MÉXICO SOCIAL/STAFF
En un intenso diálogo con Mario Luis Fuentes, Carlos Rojas aborda distintos temas relativos a la historia reciente de las políticas para el desarrollo. En un agudo análisis, describe cuáles son los déficits en el marco jurídico y en el sistema institucional para garantizar la equidad y la justicia social. Critica la existencia del CONEVAL y plantea un escenario preocupante en torno a la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de
la FederaciónF F F

abril 2011 • méxico social3016 octubre 2011 • méxico social
cual fue pensada y construida con base en una visión diferente, de atención a la pobreza por la vía de los servicios so-ciales y por la vía productiva a través del Fondo Nacional de Empresas de Solida-ridad (FONAES); además, la secretaría contaba con un área de desarrollo urba-no y otra para el de cuidado del medio ambiente y una visión ecológica que no solamente se compaginaba con lo social, sino que brindaba una visión integral a toda la política social.
Hoy se mantiene una institución sin un brazo productivo, porque el FONAES depende de la Secretaría de Economía, tampoco cuenta con lo relacionado a la ecología, que no era sólo una visión pro-teccionista, sino de desarrollo ordena-do, cuidadoso y respetuoso del medio ambiente. También la parte de servicios sociales y programas sociales específicos desapareció en gran parte porque los re-cursos los ejercen directamen-te los municipios y hoy cerca del 90 o 95% se concentra en el programa Oportunidades, que si bien son transferencias de recursos a casi 6 millones de familias, después de casi 15 años de operación del progra-ma, el número de pobres se ha mantenido o ha aumentado; lo único que hemos hecho es trastocar el sentido de comu-nidad y el tejido social de los pueblos, organizaciones y co-munidades en el país. Lo que ha sucedido en los últimos dos sexenios es que se sustituyó el principio solidario con el de subsidiaridad, en el que el Estado no asume ninguna responsabilidad social.
MLF: SEDESOL en su visión original asumía ciertos instrumentos para coor-dinar y promover un desarrollo urbano…
CR: Estos instrumentos eran relativa-mente sólidos. No tenían la fortaleza que en su momento tuvo la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públi-cas, que sí ofrecía una planeación nacio-nal de desarrollo territorial. En aquella época había una visión de las grandes conurbaciones y hacia dónde se iba a empujar el desarrollo urbano. Con la SEDESOL surgió el programa de “Cien Ciudades” y el de recuperación de los centros históricos. De lo que se trataba era continuar con lo que se había hecho en las ciudades mediwas; hoy todo esto está abandonado; se ha convertido en
una anarquía en donde cada quien hace lo que quiere.
MLF: Una de las cuestiones más emble-máticas de esa visión histórica es el INI (Instituto Nacional Indigenista), donde tú trabajaste, y que en la primera etapa de la SEDESOL era un brazo muy im-portante de operación. ¿Sería un juicio certero decir que actualmente la visión sobre lo indígena ha sido borrada?
CR: Tiene un presupuesto muy modesto, pero me parece que no ha cambiado del todo sus procedimientos. Para el gobier-no federal no existen las comunidades indígenas ni los grupos que habría que atender prioritariamente. No están en el discurso ni en la atención gubernamen-tal ni dentro de sus prioridades, si acaso en las vestimentas ocasionales de Calde-rón. Una institución que siempre ha sido
débil sólo se ve fuerte cuando el titular del gobierno la pone por delante y la uti-liza para ser vanguardia, pero actual-mente no es así. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-nas es tan anodina como pudiera ser el Fondo Nacional para Habitaciones Po-pulares (FONAPHO), el Consejo Nacio-nal de Fomento Educativo (CONAFE) o el Instituto Nacional de la Educación para Adultos (INEA), es decir, institu-ciones que no les interesan y que ahí se quedaron. Algunas de ellas tienen un ex-traordinario valor estratégico y de justi-cia, pero están abandonadas.
MLF: Uno de los puntos fuertes de en-tonces era una red de operadores que co-nocían el territorio y la geografía social. Esos grupos parece que ya no están en el imaginario de quien hoy conduce la polí-tica social. Más allá de Delegaciones, eran redes, y permitían articular rápidamente acciones, ¿podríamos describirlo así?
CR: Era muy fácil desdoblar políticas y programas sociales con un equipo ab-solutamente profesional, es decir, gente con convicción, formación, capacidad y emoción, sin compromisos partidarios. En la Secretaría nunca se hizo política electoral ni partidista, ni se obró a fa-vor de partidos o personajes políticos en particular. Muchos de los compañeros y compañeras simpatizaban con fórmulas totalmente diferentes a las del partido en el gobierno, incluso algunos fueron can-didatos de diferentes opciones políticas, porque eso no era lo relevante para ser servidor público, sino la capacidad, con-vicción, emoción y un sentido de respeto por la gente y las comunidades para dar los mejores resultados.
MLF: ¿Cómo se identificaba o se cap-taba a las mujeres y hombres con esas características?
CR: A gran parte de ellos no los conocíamos. Muchos es-taban ya en las instituciones públicas, pero nunca en un es-pacio que les permitiera desa-rrollar sus capacidades. Otros venían de movimientos socia-les, que en su momento traba-jaron para distintas opciones políticas y organizaciones. Aquí tenían una oportunidad de desarrollarse profesional-mente, así que se logró una mezcla de personajes y funcio-
narios única en la historia de México, en esos niveles.
MLF: Uno de los temas que te ha tocado hacer como legislador es el marco jurí-dico de lo social. ¿Cuál es tu balance de la Ley de Desarrollo Social? En los ocho años que tiene esta ley, ¿hasta dónde lo-gró articular una renovada visión social de Estado?
CR: La Ley ha resultado inoperante, no creo que haya servido de gran cosa por-que, si bien en su diseño se recuperó la experiencia institucional que hubo por muchos años, se incorporaron elemen-tos para la adecuada coordinación de esfuerzos, e incluso se intentó impulsar una nueva dinámica de participación social para que no hubiera una dismi-nución de presupuestos y poner reglas claras de transparencia, al final la regla-mentación hecha por el Gobierno Fe-deral pervirtió en muchos sentidos los
12 MILLONES CON HAMBRE
Estamos “a la mitad del río” y no podemos avanzar con nuevos dogmas y nuevas actitudes del gobierno,
con instituciones que están totalmente rebasadas

méxico social • abril 2011 3117méxico social • octubre 2011
objetivos que buscaba la ley.Los cambios y los aspectos que el Go-
bierno Federal quería enfatizar y que fueron rechazados por los legisladores entraron por la puerta de atrás y por la vía reglamentaria. Por lo tanto, la ley ha resultado inoperante y ha servido muy poco. Quizá el aspecto más relevante de la aplicación de la Ley ha sido la evalua-ción, pero lamentablemente hasta ahí ha llegado, porque sólo se miden los niveles de pobreza y luego no pasa nada.
MLF: ¿Sería el mismo caso que la Ley Federal de Fomento a las Actividades desarrolladas por las Organizaciones de la Sociedad Civil? Otra ley que en su momento coincidió en el tiempo, y pre-tendía promover la participación y orga-nizar la sociedad.
CR: Esa Ley tiene el mérito que es una iniciativa surgida de las propias organi-zaciones filantrópicas y su propósito es fortalecerlas, pero tampoco el gobierno ha querido aprovechar su potencial para colaborar, aunque sea en pequeña esca-la, a resolver los problemas sociales. A los gobiernos -y hablo de todos- les cues-ta comprender lo que es la verdadera participación. Creen que participación significa invitar a algunos personajes a reuniones; lo usan en términos discursi-vos pero no lo asumen como una práctica real. Por lo tanto, el trabajo de la Socie-dad Civil no se ha enriquecido, no ha trascendido en la magnitud y dimensio-nes que podría hacerlo. Claro, si eres de los privilegiados de Teletón o Fundación Azteca, tendrás todo el apoyo guberna-mental y presupuestal.
Realmente no es un trabajo como el que se aspiraba. Lo digo con todo res-peto, pues hay mucha gente que usa los CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil Teletón), y qué bueno que existan, pero deberían existir cien expresiones de so-lidaridad verdaderas, que no terminára-mos pagando en una muy buena medida con los impuestos de todos para tener este tipo de tareas.
MLF: En ese aspecto, uno de los distin-tivos de esa primera visión de desarrollo social tenía que ver el impulso a la or-ganización. Incluso se creó el Instituto Nacional de Desarrollo, INDESOL, que formaba a los liderazgos. Desde mi pers-pectiva, a partir de 1995 se decide que ésa es una actividad que corresponde a los individuos, y el Estado no debe ni
12 MILLONES CON HAMBRE
> Hoy la SedeSol es una institución sin brazo productivo (FoNaeS) y sin visión ecológica; los programas sociales se han concentrado en oportunidades y aun así la pobreza ha aumentado.
Foto: coertesía eXcÉlSior / David Solis

abril 2011 • méxico social3018 octubre 2011 • méxico social
proveer ni capacitar. Ahí hubo un debate de las ideas, o por lo menos una visión que se impuso en términos de un asunto que hoy parece también estar en el cen-tro de la cuestión social, ¿a quién le co-rresponde la organización?
CR: Es una tarea de los tres órganos de gobierno. Lo que privó fue esta visión in-dividualista y asistencialista, donde ha-blar de la comunidad o de la cultura de la solidaridad les parecía un buen discurso, si acaso, pero era algo totalmente des-preciado. Lo que prevalece ahora son las cuestiones meramente individuales y de maquillaje. Esto lo vemos en las ciudades donde se dan expresiones de violencia.
Lo menos que siente la gente es que se le escuche y es lo mínimo que piden. Como ejemplo, puedo señalar que el pre-sidente Calderón va a Ciudad Juárez y se sienta con las mismas personas, habla con los mismos, escucha lo mismo y de-cide lo mismo, entonces vemos que sus respuestas y soluciones no transforman nada en la sociedad ni en la comunidad, al contrario, en muchas ocasiones una presencia así, desalienta.
Lo que se crea es una irritación mayor de la gente que no es incluida, porque ve que en el discurso se supone que se in-vierten muchos recursos y millones de pesos que nadie sabe dónde están, o na-die ve, o son obras que no necesariamen-te pertenecen a una visión que ayude a la comunidad a salir de sus problemas. Más bien, ayudan a hacer negocios de los mismos grupos que se han beneficiado y han abusado de ciudades como Juárez, Culiacán, Tijuana, Reynosa, Nuevo La-redo, Tampico, Torreón, entre otras.
MLF: Uno de los temas en el marco le-gislativo es la Ley de Planeación que, en un sentido estricto, proponía como a los Consejos de Planeación y Desarrollo (COPLADE) como estructura privile-giada para la asignación del gasto. Sin embargo, en la práctica tiene años sin operación y no ha sido tocada o modifi-cada, ¿por qué nuestros legisladores han obviado el tema de la Ley de Planeación? ¿Será porque el Ramo 33 se convirtió en una fuente directa y minimizó la exigen-cia de la planeación?
CR: La idea original del Ramo 33 era a crear un ramo presupuestal que pudiera conjuntar toda la visión gubernamental federal, hacia los estados y municipios en un sólo instrumento y poder visualizar
12 MILLONES CON HAMBRE
> No existeN alicieNtes para la participación social o planeación, la mayor parte de los gobiernos sólo ven cómo repartir el dinero.
> eN ocasioNes, los programas de asistencia social son utilizados para la compra de votos, utilizando a las instituciones públicas.
Foto: www.causaciudadana.com

méxico social • abril 2011 3119méxico social • octubre 2011
cómo se iba a impactar en este tema, que no conllevaba otro propósito más que la descentralización.
Sin embargo, en el momento en que al Ramo 33 lo quitan del presupues-to y lo meten a la Ley de Coordinación Fiscal, estos objetivos están totalmente extraviados.
Hoy, tanto estados como municipios lo que quieren es que les entreguen sus participaciones y su dinero, y, en aras de la autonomía y la libertad tanto estatal como municipal, cada quien hace lo que quiere, cada quien impone su visión, y, como no hay nadie que empuje una vi-sión de participación, de concurrencia,
o de coordinación verdadera, no existen alicientes para la participación social o planeación. Lo que existe es ver cómo van a ganar la próxima elección, cuán-tos votos van a conseguir y cómo pueden repartir el dinero. Eso es lo que hacen la mayor parte de los gobiernos.
Hoy encuentras municipios donde está el programa de adultos mayores del gobierno federal, otro del gobierno del estado y a veces hasta del gobierno muni-cipal atendiendo a las mismas personas; probablemente lo necesitan, pero, en el fondo, no hay más que una competencia por ver quién capta la mayor clientela. Son programas absolutamente clientela-res y dadivosos.
Hay que tomar decisiones de fondo si se quiere ayudar a los adultos mayo-res, hay que hacerlo de verdad, hacer una pensión universal con ciertas calificacio-nes que les toque a tales sectores en tales cantidades. En fin, con reglas nacionales.
No estoy en contra de los subsidios o apoyos individualizados, siempre y cuan-do no procreen esta cultura del clientelis-mo y de simplemente estirar la mano. El programa Oportunidades no solamente no está combatiendo a la pobreza, sino está teniendo efectos regresivos y está re-creando muchas de las causas que origi-nalmente trató de superar.
Por ejemplo, hoy la deserción esco-lar crece, y ¿cómo se explica esto cuan-do tienes un programa en el que una de sus reglas fundamentales es que todos los niños asistan a la escuela? Algo está pasando. En cuanto a los problemas de salud, se encuentran rebrotes de saram-pión y de enfermedades que ya se habían superado totalmente. Y lo más perverso: la destrucción del tejido comunitario y el hecho de que para algunas madres de fa-milia, y lo digo con todo dolor, sea casi un negocio el tener más hijos para obtener mayores subsidios.
MLF: ¿Y la Ley de Prevención, por qué no la han tocado los legisladores?
CR: Después de mi experiencia en el Congreso, creo que el Estado mexicano, empezando por sus tres órdenes de go-bierno, en especial el Federal, deben em-pujar esos temas. De otra manera, no se puede tratar de gobernar desde la Cáma-ra. Se pueden crear y tener muchas ideas para que le sirvan al gobierno, pero si el gobierno no las quiere, no es una cues-tión de leyes.
Como ahora con el tema de la
12 MILLONES CON HAMBRE
Foto: www.pm2punto5.com
"a los gobiernos les cuesta comprender lo que es la verdadera participación. Creen que participación significa invitar
a algunos personajes a reuniones; lo usan en términos discursivos pero no lo asumen
como una práctica real"

abril 2011 • méxico social3020 octubre 2011 • méxico social
inseguridad. Podríamos tener veinte, cincuenta o doscientas leyes adiciona-les, pero no creo que eso vaya a resolver el problema, porque es un asunto mucho más complejo, donde hay grandes ausen-cias institucionales y la ley ha resultado un buen pretexto o una buena bandera para no cumplir el mandato constitucio-nal que es que el Estado nos brinde segu-ridad, pero desde mi punto de vista, no es únicamente una cuestión de leyes.
MLF: En el caso de los instru-mentos de evaluación o audi-torías, ¿cuál sería tu opinión sobre propuestas relativas a darle al CONEVAL o a la Au-ditoría Superior de la federa-ción, facultades para que sus opiniones o recomendaciones fuesen vinculantes?CR: En lo general, yo estaría en contra de más institucio-nes “autónomas”, que no es-tén incluidas explícitamente en la Constitución. Lo que necesitamos es que el Gobier-no funcione y que funcionen bien. ¿Qué ganaríamos si la Auditoría Superior de la Fe-deración, encargada de revi-sar las cuentas y evaluar los programas públicos tuviera autonomía constitucional? Significaría cortarle un brazo al Congreso, pues es el instru-mento que permite verificar que las cosas se cumplan para asignar de mejor manera el presupuesto.
El que no se haga así es otro asunto, pero no hay ne-cesidad de darle otros rangos a este tipo de instituciones. Lo mismo pasa con el Cone-val, no debería existir. Fue una concesión hecha a un di-putado –o a un grupo de di-putados-, cuyo objetivo era en su momento ser el Presi-dente del Coneval, y por eso se inscribió en la ley de Desarrollo Social, y logró la unanimidad.
Así sucede en el Congreso: en aras de tener un gran triunfo, se concedió algo que de entrada se sabía que no era lo correcto. Lo correcto era que una institución que evaluara dependiera del Congreso, no de un organismo “por fuera” pero al mismo tiempo parte de la
SEDESOL. En todo caso, acudir a la aca-demia y a la gente que supiera más del tema, pero desde del Congreso. Ahí están los que tienen la oportunidad de asignar el presupuesto.
MLF: Estamos a punto de entrar al pre-supuesto 2012, y pareciera que, pese a todos los indicadores que nos dicen que
deberíamos intentar hacer algo diferen-te, se diseñará el mismo presupuesto, la misma lógica de asignación y la misma manera de hacer las cosas…
CR: No creo que haya ninguna intención de transformar, rectificar o cambiar. Esto se ha convertido en una negociación para ver quién toma una mayor tajada del pre-supuesto público sin una visión global.
Ahora algunos presumen obras privadas, programas de infraestructura y carrete-ras, cuando no son del gobierno, las ha-cen y operan instituciones privadas.
Soy pesimista en torno a lo que va a suceder en las próximas semanas con el presupuesto y en los próximos tiempos en el país. Necesitamos una reflexión mucho más de fondo, poner las cosas so-
bre la mesa y tratar de tomar definiciones. Tratar de apren-der de lo que ocurre en otros lados. Aquí han sido seguido-res de las políticas que se han implementado en Chile, que no son más que las imposi-ciones que ha hecho el Banco Mundial y en su momento el Fondo Monetario Internacio-nal, y esto que se está vivien-do en Chile con la educación es exactamente lo que dice la Ley de Asociaciones Público-Privadas que quiere empujar Calderón.
Es exactamente ese mode-lo, en el caso de Chile, encua-drado en la parte educativa; pero aquí quieren todo. No comparto este modelo, pero en todo caso, habría que dis-cutirlo, quitarse las máscaras y decir las cosas con verdad. Si lo que se busca es privatizar todo, hay que dejarse de claroscu-ros, que lo digan abiertamente, sin vergüenza. Creo que se re-quiere de decisiones de fondo y una nueva estrategia nacional tanto en lo social como en lo económico y nuevas reglas de convivencia para todos.
MLF: ¿Vislumbras algún cam-bio desde los Estados, munici-pios o regiones que signifique una propuesta diferente, o estamos atrapados en esta vi-sión de un centro inconsisten-te, que no logra articular ni siquiera su propia visión?
CR: Se encuentran por ahí manchones excepcionales, pero no los suficientes, ni siquiera relevantes como para influir. Prácticamente todos están en lo mismo. No veo yo que desde afuera hacia dentro pueda venir una expresión que modifi-que las cosas.
MLF: Refiriéndose a un contexto
12 MILLONES CON HAMBRE
> “Para el gobierno federal no existen las comunidades indígenas ni los grupos que habría que atender prioritariamente”.
Foto: coertesía eXcÉlSior / David Hernandez

méxico social • abril 2011 3121méxico social • octubre 2011
Foto: cortesía eXcÉlSior / alejandro Meléndez
internacional parece que se profundiza la misma receta, de intentar resolver el déficit fiscal reduciendo los apoyos so-ciales. Siguiendo tu ejemplo, tenemos la enorme evidencia de Chile, con un modelo privado de educación superior que llevó al límite a las familias, a en-deudarlas y que hoy muestra su enorme incapacidad. Parece que en el mundo no tenemos una ruta bien definida, y que existe una gran confusión; ¿Por dónde empezar a cambiar?
CR: Hay expresiones que no dejan de lla-mar la atención, como la actitud del es-tadounidense Warren Buffet, o los súper millonarios en Francia que dicen: “Có-brenos más impuestos”. Tienen razón. Saben que el Estado tiene que cumplir
con una responsabilidad y lo ven con sensibilidad, ven que si no hay un cambio y que esta desigualdad –en la que México es uno de los campeones mundiales- se sigue ensanchando, los primeros en ries-go son ellos.
Es una llamada de atención que no habría que perder de vista y tal vez ha-brá que regresar a que esta reflexión no sea de las élites, sino con la gente. De ver por dónde entramos, qué hacemos, qué construimos, qué se necesita y ver la ma-nera en que se pueda salir adelante como una construcción colectiva, que son las únicas que valen la pena.
MLF: Ahora eres profesor de posgrado en Desarrollo Social. ¿Qué transmiten los jóvenes, que por alguna razón tienen
interés en entender lo social? ¿Existe realmente ese impulso de transformar, enfrentar o hacer algo más? ¿Cuál sería tu percepción de estos jóvenes?
CR: No sería conveniente un juicio uni-tario, porque se encuentran muchas vi-siones. Desde gente mayor que quiere reaprender, debatir o compartir su expe-riencia; jóvenes que lo ven como una op-ción para titularse, y otros que realmente quieren aprender y construir una nueva posibilidad. De estas generaciones habrá -espero que muchos, pues sería un buen resultado para todos- jóvenes, hombres y mujeres, que aprendan, juzguen, ana-licen, y tengan capacidad de crear otras cosas y modificar lo que nosotros les es-tamos tristemente dejando. •
12 MILLONES CON HAMBRE
> El programa oportunidadEs no solamente no está combatiendo a la pobreza, sino que está teniendo efectos regresivos y recreando muchas de las causas que originalmente trató de superar.

abril 2011 • méxico social3022octubre 2011 • méxico social
UNA HISTORIA DE BAJO
CRECIMIENTOGonzalo Hernández licona
La evidencia muestra que en los últimos 50 años México ha crecido en promedio, a un ritmo de 2% del PIB, per cápita; esta circunstancia, sumada a la insuficiencia de oportunidades de ingreso y acceso a servicios sociales básicos, impiden que haya una reducción sostenida de la pobreza y, en
consecuencia, una consistente ampliación del bienestar en el paísF F F
¿CóMo se ve eL desarroLLo de MéxICo aCtuaLMente?En general hay tres variables que resu-men el desarrollo de un país: El Pro-ducto Interno Bruto (PIB) per cápita, la desigualdad y la pobreza. Para el año 2010, la situación de México fue la si-guiente:
El PIB per cápita (es decir, el valor agregado o el ingreso que se genera en un año) fue de 9,570 dólares por persona, lo cual nos coloca en el lugar 61 de un total de 179 países.
En materia de desigualdad, para 2010 la población más rica del país (el décimo decil) ganaba 25.2 veces lo que ganaba
en promedio la población más pobre (el primer decil), lo cual coloca a Méxi-co como un país con alta desigualdad (a media tabla de América Latina, que es la zona más desigual del mundo).
En 2010 había en México 52 millones de personas en pobreza, de un total de 112.6 millones de personas en el país (I).
México ha tenido avances importan-tes en muchas áreas y en muchos aspec-tos, pero usando estos tres indicadores se observa que el desarrollo está lejos de lo que esperamos todos de un país con las riquezas naturales y humanas que tiene el nuestro.
¿Cuál es la relación entre estas tres variables? El efecto sobre la pobreza
La interrelación entre el PIB, la
desigualdad y la pobreza está sustentada en múltiples teorías, pero quisiera aquí referirme a una de ellas.
Si el tamaño del pastel (PIB per cápi-ta) no es muy grande y además está mal repartido, habrá entonces muchas perso-nas a quienes les toca muy poco, es decir, la pobreza será relativamente alta. Bajo esta visión, no debería ser sorprendente que si el PIB per cápita de México no ha crecido lo suficiente por muchos años y, además, tanto las oportunidades como el ingreso del que gozan las personas están lejos de ser equitativos, entonces, la po-breza del país es necesariamente alta.
Por ello, la pobreza mexicana se expli-ca en buena medida por tener un ingre-so nacional bajo y que no ha crecido, y
Gonzalo Hernández liconaEs Secretario Ejecutivo del CONEVAL desde noviembre de 2005. Obtuvo el grado de Doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, el grado de Maestría en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra y la Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.Fue Director General de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social Desde 1998 es miembro del Comité Editorial de la revista Economía Mexicana, publicada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ D
avid
Her
nánd
ez
12 MILLONES CON HAMBRE

méxico social • abril 2011 3123méxico social • octubre 2011
> En 2006, el porcentaje de prevalencia de talla baja entre niños y niñas menores de 5 años en todo el país fue de 12.5%, pero entre la población indígena este porcentaje fue de 33.2%.
12 MILLONES CON HAMBRE
porque México tiene históricamente una muy mala distribución del ingreso y de las oportunidades. Será difícil ver que la pobreza se reduzca de manera sistemáti-ca y contundente si no se resuelven estos dos problemas estructurales.
Entonces, ¿cuál es el papel de los pro-gramas sociales en el combate a la pobre-za? ¿Qué función tienen los programas de superación de la pobreza? Estos pro-gramas o acciones públicas, cuando tienen una lógica clara y están bien im-plementados, cumplen al menos cuatro objetivos importantes.
En primer lugar, apoyan el bienestar de la población que está en pobreza. Los individuos tendrían una situación más desfavorable ante la ausencia de estos
apoyos. De esta forma, los programas so-ciales cumplen con una función de pro-tección social.
En segundo lugar, algunos de estos programas, no todos, apoyan la reduc-ción de la desigualdad. Debido a que el mercado no puede ofrecer de manera sa-tisfactoria el acceso de la población más pobre a la educación, al crédito, a la sa-lud, a la vivienda y a veces al empleo, el Estado debe cumplir esta función.
En tercer lugar, algunos programas mejoran las capacidades básicas (edu-cación, salud, nutrición) de la población en pobreza. Finalmente, los apoyos a po-blaciones específicas pueden ayudar a que se cumpla la universalización de los derechos sociales. Por ejemplo, para que
toda la población tenga acceso a la edu-cación básica no basta con la estrategia de tener una educación pública gratuita; hay niños y niñas que por su nivel de po-breza tienen que trabajar y, por tanto, es necesario complementar esta estrategia con programas de becas monetarias para que los niños y las niñas puedan ir a la escuela. Programas como éstos han apo-yado el incremento de las coberturas bá-sicas en México (matriculación escolar, acceso a servicios y calidad de la vivien-da, acceso a la salud e incluso algunos elementos de seguridad social).
Sin embargo, estos programas y ac-ciones resuelven solamente elementos parciales de la pobreza. Cuando el cre-cimiento económico es reducido, hay

abril 2011 • méxico social3024 octubre 2011 • méxico social
en 2010 la población más rica del país ganaba 25.2 veces lo que ganaba en
promedio la población más pobre, lo cual coloca a México como un país con alta
desigualdad (a media tabla de América Latina, la zona más desigual del mundo)
12 MILLONES CON HAMBRE
una creación insuficiente de empleos, un crecimiento bajo de la productividad y de los ingresos reales de la población, y todo esto incrementa la pobreza, a pesar de los programas sociales; así ha sucedi-do siempre. Prácticamente ningún con-junto de programas sociales llamados de superación de la pobreza, pueden rever-tir la falta de crecimiento económico. Es claro entonces que el adjetivo de supera-ción de la pobreza es, al menos, erróneo.
¿Cómo hemos llegado a este nivel de pobreza en México?
Veamos la evolución reciente de algu-nas variables relevantes:
El PIB per cápita de México hoy en día depende del crecimiento económi-co que el país haya tenido en las últimas décadas. Mientras países como Singa-pur, Irlanda, España y Corea del Sur han tenido crecimientos del PIB per cápita cercanos al 6% promedio anual por los últimos 60 años, el crecimiento de Méxi-co ha sido del 2% entre 1950 y 2010. De haber tenido un crecimiento, ya no diga-mos del 6%, pero al menos del 3% anual promedio por varias décadas, hoy el país gozaría de un PIB per cápita 60% ma-yor al que se tiene actualmente. Debido a la relación estrecha entre el ingreso y la pobreza, ésta última sería mucho menor que el nivel que hoy tenemos.
Respecto a la desigualdad, se ob-serva que la razón del ingreso del decil más rico y del decil más pobre ha caído de 31.3 a 25.2 entre 1992 y 2010 (II). Ésta es, en general, una buena noticia, pero el resultado es aún lejano de una verdade-ra equidad. México sigue siendo un país desigual.
Algunos ejemplos de la desigualdad de oportunidades en el país
En 2006, el porcentaje de prevalencia de talla baja entre niños y niñas meno-res de 5 años fue de 12.5%, pero entre la población indígena este porcentaje fue
de 33.2%. En 2010 sólo el 20.3% de los miembros de la Cámara de Senadores eran mujeres.
En términos de pobreza, como se de-cía antes, no sorprende que al analizar la evolución del crecimiento económico y de la desigualdad, el nivel de pobreza de largo plazo no haya caído de manera sistemática, especialmente respecto al factor de ingreso.
Si bien entre 1990 y 2010 el rezago educativo cayó de 26.6% a 19.4%, la ca-rencia de acceso a los servicios de salud bajó de 58.6% (2000) a 33.2% y la ca-rencia de calidad de la vivienda disminu-yó de 41.5% a 17%, todos ellos factores al interior de la pobreza, el resultado res-pecto al ingreso no es tan alentador.
Entre 1992 y 2010 el porcentaje de personas por debajo de la línea de po-breza por ingreso pasó de 53.1% a 51.3%, una reducción de sólo 1.8 puntos por-centuales en 18 años. Lo anterior coinci-de con que el ingreso real neto total per cápita no ha crecido durante el mismo periodo de tiempo (III).
ConClusionesLa pobreza persiste en un país que tie-ne varias décadas de bajo crecimiento económico, baja creación de empleos y de ingresos, así como de una alta con-centración de las oportunidades y del ingreso. Sin combatir agresivamente estos dos fenómenos, la pobreza no po-drá disminuir de manera sostenida.
Algunos programas sociales cum-plen una función importante de mejorar el bienestar de la población en pobreza, pero no pueden compensar la falta de crecimiento económico. Ojalá que esto último sea materia de discusión seria en el Legislativo y en el Ejecutivo, más allá de las pugnas políticas tan en boga en es-tos días.•
ReFeRenCiAs:i. “World Economic Outlook”, Abril 2011, Fondo Monetario Interna-cional.ii. “The World Economy: His-torical Statistics”, 2003, Angus Maddison y “World Economic Outlook”, Abril 2011, Fondo Mone-tario Internacional.iii. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006, Ins-tituto Nacional de Salud Pública.iV. Censo de Población y Vivienda 1990 y 2010.
noTAs:i. Estimaciones del Consejo Nacio-nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con información de la Encuesta Nacio-nal de Ingreso y Gatos de los Hoga-res (ENIGH) 2010.ii. Estimaciones del CONEVAL con información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2010.iii. Estimaciones del CONEVAL con información de la ENIGH 2010.

Programa Integral de prevencióna la trata de personas
www.ceidas.org

abril 2011 • méxico social3026 octubre 2011 • méxico social
LA NUEVA DISPUTA POR
LA NACIÓN
José Woldenberg Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1974. Es Licenciado en Sociología y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México; fue Consejero Ciudadano del Consejo Federal y Consejero Presidente del Consejo General del IFE. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran “Los partidos políticos y las elecciones de los Estados Unidos Mexicanos” y “El cambio democrático y la educación cívica en México”. En 2004 fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Reportaje-Periodismo de Investigación
12 MILLONES CON HAMBRE
Foto: cortesía eXcÉlSior / Mateo reyes arellano

méxico social • abril 2011 3127méxico social • octubre 2011
José Woldenberg
En 1981, Rolando Cordera y Carlos Tello publicaron “La disputa por la nación”. Perspectivas y opciones del desarrollo”; de inmediato, el libro se convirtió en un referente obligado para el debate político y académico: el futuro del país se definiría entre dos grandes opciones polares y ambas eran sustentadas por constelaciones políticas en tensión, esa era la tesis
fundamental de los autoresF F F
Han pasado treinta años y México es otro en muchos aspectos. En 1981 era más ru-ral, con una propor-ción de niños mucho
mayor; sin duda, más autoritario, pero su historia reciente ostentaba un creci-miento importante, sostenido a lo largo de casi 50 años. Hoy, el campo ha per-dido peso específico, los jóvenes se han multiplicado porcentualmente; somos un país que logró reconstruir una ger-minal democracia, pero nuestro pasado reciente -precisamente de los últimos treinta años- está marcado por un cre-cimiento económico magro, incapaz de hacer frente a las agudas necesidades que modelan al país.
A la nueva edición del libro (que de-bió ser conmemorativa), los autores de-cidieron agregar un prólogo que es una especie de reflexión sobre lo que Méxi-co ha vivido en las últimas décadas y un corte de caja con sus propias reflexiones originales. Sólo a él me referiré.
En 1981, Cordera y Tello escribieron que en México se encontraban en dis-puta dos horizontes conceptuales y po-líticos: el neoliberal y el nacionalista. El primero apostaba -en lo fundamental- por el mercado. El segundo por la “mano invisible” del Estado. Ninguno de los dos podría escapar del proceso de globali-zación, pero los acentos de ambos eran marcadamente diferentes: los neolibera-les se inclinaban, dice el texto, “por una acelerada integración con la sociedad norteamericana y el libre operar de las llamadas fuerzas del mercado, y el nacio-nalista postulaba la necesidad de realizar un vasto programa de reformas eco-nómicas y sociales, para lograr (…) una efectiva integración económica nacional, así como una disminución sustancial de
la desigualdad y la marginalidad preva-lecientes”. Si bien esperaban una “combi-natoria” de ambos, que estaría marcada por la lucha política y el nuevo contex-to internacional. No es exagerado decir ahora que la balanza se inclinó con fuer-za hacia el polo neoliberal.
El viraje de la política en ese terreno es patente, y vale la pena intentar res-ponder a las preguntas: ¿por qué y cómo sucedió? Ayudados por el propio prólo-go, tres fenómenos pueden ayudarnos a responder.
a) Un cambio marcado en la corre-lación de fuerzas. De la insurgencia sin-dical de los años setenta pasamos a una especie de política defensiva de los sin-dicatos (más preocupados por proteger lo ya adquirido, lo propio, que por lo que sucede en su entorno); de la movilización y organización productiva en el campo transitamos a la fragmentación y a la “crisis de sus formas productivas”; mien-tras la voz y la organización de los em-presarios crecían y se afinaban. Hoy, su poder económico y político se encuentra más concentrado que en el pasado. Cier-to que ahora tenemos una sociedad civil más alerta y activa, pero la misma sigue
siendo precaria, fragmentada, pero, so-bre todo, marcadamente desigual, y los intereses de los más fuertes suelen gravi-tar con mayor ímpetu que los del archi-piélago de organizaciones civiles.
b) Al estallar la crisis de la deuda ex-terna en 1982, se llevó a cabo lo que los autores llaman “un ajuste convencional” con las recetas hegemónicas de entonces, las que ostentaban los organismos finan-cieros internacionales. Se trata de una respuesta a una auténtica crisis que se es-peraba transitoria, para poder retomar la ruta del crecimiento. Fue más fruto de la necesidad que de la virtud y quizá en un primer momento no estuvo tan marcada por la ideología, sino por la necesidad in-eludible, como la fraseó el entonces pre-sidente De la Madrid, de que “el país no se nos fuera entre las manos”.
c) Por la hegemonía de una ideología que no sólo en México, sino en el mun-do, se abrió paso en la inmensa mayoría de los países occidentales (y no sólo en ellos), durante la década de los ochen-ta. La vieja y pertinente idea -de cuño socialdemócrata- de que los Estados debían ser responsables de crear una so-ciedad integrada, cuyas desigualdades
12 MILLONES CON HAMBRE
la persistencia de la desigualdad es un rasgo que tiñe nuestra historia
y nuestro presente. Las llamadas reformas estructurales no han logrado reactivar
el crecimiento ni abatir las desigualdades, dos de los objetivos sin los cuales
México seguirá estancado

abril 2011 • méxico social3028 octubre 2011 • méxico social
no fueran tan marcadas, con un piso de asistencia pública en los terrenos funda-mentales de la vida (educación, salud, vivienda, transporte), que acabó des-embocando en los llamados Estados de bienestar; fue sustituida por una nueva visión que proclamó que en el Estado no se encontraban las soluciones, sino los problemas, y que el mercado y su supues-ta autorregulación eran el mejor instru-mento para crecer.
Así, una nueva correlación de las fuerzas en la vida pública, las necesida-des impuestas por la crisis y la hegemo-nía de una visión del mundo anti estatal y pro mercado pueden quizá explicar el viraje de los últimos treinta años.
Pero, ¿cuáles son los resultados de tal cambio? Vale la pena asomarse a al-gunos de los resultados que la economía nos trajo en las últimas tres décadas. Cito a los autores, quienes destacan algunos claroscuros: “Entre 1934 y 1981, el PIB por persona creció a un ritmo anual de más de 3% en términos reales. Hoy día, ya van más de 25 años en los que, en pro-medio, el crecimiento anual del PIB por persona es inferior a 0.5% en términos reales (…) Hace treinta años, el ritmo de crecimiento de los precios (…) era relativamente acelerado y ahora, en los últimos 10 años se ha logrado cierta esta-bilidad de precios. Hace treinta años cre-cía de manera acelerada la formación de capital y ahora su crecimiento se ha redu-cido significativamente. La participación del Estado en la economía era entonces considerable y ahora no lo es. Las finan-zas públicas estaban desequilibradas y era creciente el déficit público. Ahora no lo están y el déficit es prácticamente cero (…) El comercio con el exterior desempe-ña un importante y trascendental papel (…) y hace treinta años ese no era el caso (…) Las exportaciones se han multiplica-do (…) y el petróleo ha perdido su impor-tancia decisiva para el equilibrio externo (…) El país está hoy más integrado a los Estados Unidos en el intercambio de
bienes y servicios, en los movimientos de capital, en los movimientos de las perso-nas y en lo político”.
Es decir, Cordera y Tello intentan rea-lizar un análisis ponderado, colocando en los platos de la balanza los haberes y los déficits, pero son la falta de creci-miento económico y la persistencia de las desigualdades los rasgos más sobresa-lientes que marcan nuestra convivencia.
Porque, siguiendo a J.K. Galbraith, los autores detectan y analizan una au-téntica “revolución de los ricos” que cru-zó las fronteras y de la que no escapó nuestro país. Así, “el 1% de la población de los Estados Unidos aumentó su con-trol sobre la riqueza: del 22% que tenía en 1975 llegó a casi 40% a principios del siglo XXI (…) Y algo similar sucedió en Canadá y en el Reino Unido”. Las cifras sobre México se pueden encontrar en el libro de Carlos Tello “Sobre la desigual-dad en México” (UNAM, 2010), pero baste decir que en ese terreno la persis-tencia de la desigualdad es un rasgo que tiñe nuestra historia y nuestro presente.
Las llamadas reformas estructurales no han logrado ni reactivar el crecimien-to ni abatir las desigualdades, dos de los objetivos fundamentales sin los cuales México seguirá estancado. Las privati-zaciones de empresas públicas, la reduc-ción del gasto público, la desregulación de distintas actividades, la apertura ex-terna, no han podido reencontrar “la sen-da perdida del crecimiento”.
No se trata -como parece estar en boga- de plantear si el Estado de bien-estar es viable y puede ser sustentable, sino de armar las políticas que lo hagan viable y sustentable; de lo contrario, el único futuro a la vista es el del triunfo de los más fuertes, es decir, un mundo cada vez más polarizado, escondido, torcido. Quizá nunca como hoy tenemos la ne-cesidad de tender puentes entre la ética y la política, para poder trazar horizon-tes incluyentes, un deber ser orientador y programas capaces de hacer realidad
objetivos satisfactorios para todos.Por otro lado, en materia política,
también los cambios se encuentran a la vista. De un partido hegemónico tran-sitamos a un sistema de partidos com-petitivos, de elección sin competencia arribamos a comicios auténticos, y todo ello transformó radicalmente el mundo de la representación política. Esos cam-bios han tenido una estela significativa: tenemos hoy una presidencia acotada por poderes constitucionales y también fáticos, un Congreso plural habitado por fuerzas políticas equilibradas que impi-den que una sola de ellas haga su volun-tad, una Corte que se ha convertido en árbitro legítimo entre poderes, un fede-ralismo reactivado que no en pocas oca-siones genera “señores feudales” en los estados. En fin, el pluralismo que cruza al país se encuentra representado en los
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ H
ecto
r lo
pez
una nueva correlación de las fuerzas en la vida pública, las necesidades impuestas
por la crisis y la hegemonía de una visión del mundo anti-estatal y pro mercado pueden
quizá explicar el viraje de los últimos treinta años
12 MILLONES CON HAMBRE

méxico social • abril 2011 3129méxico social • octubre 2011
circuitos e instituciones estatales. Pero, como bien dicen Cordera y Tello, todo eso puede erosionarse -de hecho está erosionándose- si no está acompañado de una política capaz de generar creci-miento económico, atemperar desigual-dades y fomentar la cohesión social.
No será pues el libre correr del mer-cado el que sea capaz de atender los gra-ves problemas que marcan al país. Como apuntan Cordera y Tello: “Sin un Esta-do decidido a modular el cambio, por él mismo desatado, con el propósito de glo-balizar a la nación y modernizarla, lo que se tiene es un Estado más débil que an-tes, sin capacidad fiscal y sin credibilidad política suficiente”.
De ahí la necesidad de marchar rum-bo a una tercera reforma: la “reforma so-cial del Estado”, sin la cual es de preverse la fragmentación del país, el crecimiento
del descontento y la erosión de la inci-piente democracia. Afirman los autores: ahí se encuentra la nueva disputa por el porvenir de México. Y ojalá así sea, por-que la necesidad de un crecimiento eco-nómico sostenido que genere empleos, abata la pobreza y disminuya las inequi-dades, debe ser el objetivo central de una política que subordine los medios a los fines, para lo cual es imprescindible “vol-ver a lo social”.
Como insistía Tony Judt en su libro “Algo va mal”, existe “la urgencia de una vuelta a la conversación pública imbui-da de ética”, es decir, la necesidad de colocar en el centro del debate público el tipo de convivencia social a la que as-piramos. Porque no serán el mercado, la desregulación, el Estado débil y la li-bertad sin cortapisas los instrumentos que puedan construirla. Se requiere que
desde el Estado y la sociedad, desde los partidos y las agrupaciones civiles, des-de los medios y la academia, se coloque “la cuestión social” en el centro de la deli-beración pública, como ayer se colocó la aspiración democrática.
Y no será fácil. Porque si en torno a la democracia coincidieron izquierdas y derechas, gobiernos y partidos, periodis-tas y académicos, organizaciones no gu-bernamentales y cúpulas empresariales; en relación a la equidad social, intereses económicos muy asentados, recetas uni-versales en boga, la estructura de privi-legios vigente y la añeja insensibilidad social en la materia hacen mucho más difícil -no imposible- forjar una amplia convergencia en torno a lo que debería ser “el ABC” de la vida pública: el afán de construir, en y para la democracia, una sociedad cohesionada, equitativa y justa.•
> La necesidad de un crecimiento económico sostenido que genere empleos, abata la pobreza y disminuya las inequidades debe ser el objetivo central de una política que subordine los medios a los fines.
12 MILLONES CON HAMBRE

abril 2011 • méxico social3030 octubre 2011 • méxico social
SOBRE LA POBREZA EN MÉXICO, 2010
carlos Tello
La reducción de la pobreza y la desigualdad en México han sido prácticamente nulas en las últimas décadas; de hecho, el número absoluto de pobres ha crecido sustantivamente a partir de 1950, hay enormes desigualdades regionales y la política económica no ha sido capaz de revertir los déficits estructurales que impiden un crecimiento equitativo y sostenido. No hay
duda de que México tiene una gran deuda socialF F F
1. En México, en la actualidad, con una po-blación total de más de 112 millones de ha-bitantes, sólo 21.8 millones no son pobres y no corren el riesgo de serlo porque gozan de la satisfacción de todos sus derechos, in-cluido el ingreso digno. Son pobres o vul-nerables las personas que tienen al menos una carencia social y un ingreso menor a la línea de bienestar. Según la cifras de Con-sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), más de 40 millones se encuentran en situación de pobreza moderada; otros 11.7 millones adicionales en pobreza extrema; 6 millo-nes 500 mil personas son vulnerables por
ingreso –es decir, no tienen carencias so-ciales, pero sí un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar-, y más de 32 millones son vulnerables por carencia -tienen al me-nos una carencia aun cuando su ingreso es mayor a la línea de bienestar-.
2. En los últimos cincuenta años, los pobres en México han crecido en térmi-nos absolutos y, en relación con el total de la población, no ha habido mucho cambio. En 1968 eran 27.2 millones de personas, o sea 60% de la población total del país. Para 1981, se habían reducido a 20.7 millones, 29% del total. En 1984 creció el número de pobres y llegaron a 45.7 millones, 60% de
la población y en 2010 son más de 50 mi-llones, 52% del total de la población.
3. La pobreza multidimensional consi-dera el ingreso de las personas y, además, la carencia de acceso a seis derechos sociales (con el mismo valor y peso cada uno).
4. Del total de la población en México, el 52% dispone de ingresos mensuales por persona inferiores a la línea de bienestar (2,144 pesos en las áreas urbanas y 1,329 pesos en las rurales). En algunas de las en-tidades federativas del país, la población que se encuentra en esta situación es de más de dos terceras partes del total de la población de la entidad: por ejemplo, de
carlos Tello macías Político y economista mexicano, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de México, quien ha ofrecido cursos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y ha sido investigador para el Instituto Nacional de Antropología e Historia.Es Doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, Maestro en Economía en la Universidad de Columbia y Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Georgetown.
12 MILLONES CON HAMBRE

méxico social • abril 2011 3131méxico social • octubre 2011
cerca de 81% en Chiapas (I).5. Cerca de una de cada cinco perso-
nas en el país tiene ingresos menores a la línea de bienestar mínimo (978 pesos en las áreas urbanas y 684 pesos en las rura-les) (II). En algunas entidades federativas, la población que se encuentra en esta si-tuación es mayor a un tercio del total de su población, llegando a más de la mitad en Chiapas.
6. Para 2010, de acuerdo con el CONE-VAL, la situación relativa a la población con ingresos inferiores a las líneas de bien-estar y de bienestar mínimo para algunas entidades federativas, es la que se explica en el Cuadro 1.
7. A nivel nacional, en 2010 los porcen-tajes de la población con carencias (III) son los que se muestran en el Cuadro 2.
8. Los rezagos y las carencias son dife-rentes en las distintas entidades federa-tivas: el rezago educativo fue de 9.5% del total de la población en el Distrito Federal, pero fue de 35% del total de la población en Chiapas; la carencia por acceso a los ser-vicios de salud fue de más de 39% en Gue-rrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla … y de 17.8% en Colima; la carencia por acceso a la seguridad social fue de más de 70% en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Vera-cruz … y de 34 % en Coahuila; la carencia por calidad y espacio de la vivienda fue de 40% en Guerrero y de 4.4% en Coahuila; la de servicios básicos en la vivienda fue de más de 40 % en Guerrero y Oaxaca … y de 2.8 % en Nuevo León; la carencia por ac-ceso a la alimentación fue de más de 30% en Campeche, Chiapas, Guerrero (42.6 %), Estado de México, San Luis Potosí, Tabas-co … y de 13.8 % en Tamaulipas.
9. En la pobreza multidimensional se encuentra el 46.2% del total de la pobla-ción de México, o sea 52 millones de per-sonas, y en pobreza extrema se encuentra 10% del total de la población, cerca de doce millones de personas. Ello es particular-mente agudo en la población indígena del país, donde la pobreza es de 79.3 % en del total de los indios en el país y de 40.2% la pobreza extrema.
10. Es importante resaltar la muy im-portante cuestión de la alimentación. En la actualidad, 22 millones de personas (casi 20% del total de la población del país) tie-nen ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades alimenticias básicas. Para cubrirlas no sólo hay que tener un ingreso mínimo, sino acceder a los alimentos. De acuerdo con un estudio del Instituto Na-cional de Salud Pública, en el 21 % de las
localidades rurales con presencia indígena no se expenden frutas y en el 13 % tampoco verduras, pero en el 100 % de ellas se en-cuentran a la venta grasas, azúcares y bebi-das. La desnutrición sigue afectando a más del 30 % de los niños menores de cinco años, que por lo general se encuentran en las familias más pobres del país.
11. México, un país de ingreso medio alto -según el Banco Mundial- y una de las primeras economías del mundo por su Producto Interno Bruto, pero no es capaz en la actualidad de brindar a uno de cada cinco de sus habitantes un ingreso que les permita comer y una de cada cuatro de las personas en el país sufre carencia en el ac-ceso a la alimentación.
12. La pobreza en México está en todas partes. En las zonas urbanas y en las rura-les. Los niños y las niñas, los y las jóvenes, los adultos y las personas de la tercera edad la padecen. No puede uno evitar notarla y observarla.
13. La extendida presencia de la pobre-za y del hambre en México (en algunos si-tios es más aguda que en otros) sólo se explica por la particularmente desigual distribución del ingreso (IV). Hay desigual-dad en la distribución del ingreso entre las familias, entre las clases sociales que con-tribuyen a generarlo, entre las distintas
EN EL LÍMITE DE LA SUPERVIVENCIA( CUADRo 1)
LAS CARENCIAS( CUADRo 2)
En algunas entidades, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala, hay un alto porcentaje de población con ingresos menores a las líneas de bienestar y de bienestar mínimo
El total de la población nacional registra porcentajes elevados en la carencia
por acceso a seguridad social, así como por acceso a servicios de salud y alimentación
% de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar
% de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo
México
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Tlaxcala
Zacatecas
Puebla
Colima
Distrito Federal
Nuevo León
rezago educativo
carencia por acceso a:
- los servicios de salud
- la seguridad social
- la alimentación
carencia por:
- calidad y espacios de la vivienda
- servicios básicos en la vivienda
52.080.969.568.667.667.066.739.634.029.3
20.6
31.860.724.9
15.2
16.5
19.450.938.536.826.729.527.38.56.06.0
Fuente: Medición de la Pobreza 2010 (CONEVAL)
Fuente: Medición de la Pobreza 2010 (CONEVAL)
12 MILLONES CON HAMBRE

abril 2011 • méxico social3032 octubre 2011 • méxico social
entidades federativas del país y entre cada uno de los municipios que las forman.
14. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en el país para disminuir la desigual-dad y reducir la pobreza (mucho más antes de 1982, que después de ese año), la situa-ción actual es dramática y no puede ser tolerada, mucho menos aceptada. No se puede argumentar, como con frecuencia se escucha, que lo primero que hay que ha-cer es generar riqueza para después, y con el tiempo, por la vía del goteo, distribuir-la. Por el contrario, se debe crecer distri-buyendo. Sólo con una mejor distribución del ingreso se puede fortalecer el mercado interno y reducir la pobreza. Ello entraña establecer tan sólo un objetivo de políti-ca: la justicia social, que debe ser el único rasero con el cual todas las políticas deben de ser evaluadas. La pregunta para resolver si debe o no adoptarse una política concre-ta, en lo particular, es si contribuye o no a disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso, o si, por el contrario, aumenta la desigualdad y con ello la pobreza.
15. Los programas de combate a la po-breza que se están poniendo en práctica en México, por más convenientes, adecuados y bien dotados de recursos que estén (que, desde luego, no es el caso), se enfrentan a un conjunto de políticas (económicas y sociales) que, en lugar de combatir la des-igualdad y la pobreza, en la práctica la esti-mulan y promueven.
16. Buena parte de las instituciones y los programas de clara orientación social se han articulado a partir del concepto de trabajo subordinado y han tenido un ses-go marcadamente urbano. Así, existe una marcada estratificación social en el acceso a los servicios públicos. Subsiste una aso-ciación entre la calidad de los servicios y la posición ocupacional, contribución previa, capacidad de pago o poder de negociación de los grupos que la reciben.
Quienes en México tienen acceso a los servicios de atención a la salud y de segu-ridad social, por ejemplo, se encuentran ante un sistema segmentado y altamente diferenciado de servicio, que va desde cier-tos trabajadores del sector público y del privado que se benefician de un sistema privado elitista, con contratos y seguros de gastos médicos mayores, hasta el Seguro Popular, pasando por los asegurados por el ISSSTE, por el IMSS, por los que atienden a las fuerzas armadas, a los trabajadores de ciertas actividades (i.e. petróleo), a los empleados bancarios, a los empleados de los gobiernos de muchas de las entidades federativas.
La atención brindada, la calidad de los servicios, los presupuestos de que se dispo-nen, las características de las instalaciones y muchas otras cosas más, si son distintas, estimulan la desigualdad. A la desigual-dad existente entre los diversos sistemas de atención a la salud y la seguridad social, se suma la desigualdad existente dentro de un sistema. No son iguales los servicios y las instalaciones de, por ejemplo, el Insti-tuto Mexicano del Seguro Social en el Dis-trito Federal, Nuevo León y el Estado de México y las que existen en las entidades de menor desarrollo relativo, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Una situación similar sucede en los programas de vivienda, que también son marcadamente segmentados y desigua-les. Para los trabajadores formales, se tie-ne el INFONAVIT y para los que están al servicio del Estado, el FOVISSSTE. Para las fuerzas armadas se cuenta con otro programa y para los empleados bancarios con otro más. Todos ellos, aunque de ma-nera desigual, con la construcción de una vivienda y la dotación de servicios. Y para los pobres, el programa actual del gobier-no consiste en tan sólo proporcionarles un piso firme, de cemento, en lugar del
de tierra que actualmente tienen. El gasto público por alumno en educación básica es mucho menor en las entidades federa-tivas de menor desarrollo relativo que el de entidades como el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y otras de mayor desarrollo.
17. Los programas de fomento a la ex-portación descansan en una política de salarios bajos. Lo que en la práctica se hace es exportar mano de obra, sin que ésta salga del país. Los salarios mínimos en términos reales han caído en picada y ahora representan apenas una fracción de lo que en otras épocas eran (el índice en la actualidad es de 26%, del 100% que era en 1982). Algo parecido es el caso de los salarios contractuales (el índice es de 47%,
12 MILLONES CON HAMBRE
México, un país de ingreso medio alto -según el Banco Mundial-, y una de las primeras
economías del mundo por su Producto Interno Bruto, no es capaz en la actualidad
de brindar a uno de cada cinco de sus habitantes un ingreso
que les permita comer
> HaY que modificar los programas sociales y moverse hacia la universalización de los servicios.

méxico social • abril 2011 3133méxico social • octubre 2011
del 100% de 1982).18. La política industrial, que puede
estimular el empleo formal y razonable-mente remunerado, ha brillado por su au-sencia. Y la política monetaria, ocupada por completo en mantener cierta estabili-dad en los precios, desde tiempo atrás ha dejado de ser instrumento del desarrollo económico y social del país. La política tri-butaria favorece el ingreso proveniente de la propiedad de capital sobre el que se de-riva del empleo. Prácticamente no grava a la población más rica del país.
19. Y la lista es interminable…20. Habrá que modificar los progra-
mas sociales, moverse hacia la universa-lización de los servicios. A que todos los mexicanos, por el solo hecho de serlo, e
independientemente de su situación labo-ral, cuenten con todos los derechos socia-les que la Constitución establece. Que sean exigibles y no tan sólo programáticos.
21. La política social por sí sola es in-capaz de superar la pobreza masiva que caracteriza al país. Hay que estimular el empleo formal.
22. La promoción de un nuevo curso de desarrollo que se proponga como tarea fundamental la equidad en el crecimiento económico lleva necesariamente a replan-tear, para cambiarlo de raíz, el modelo de desarrollo puesto en práctica desde hace tres décadas. No fue construido y promo-vido pensando en la equidad en la distri-bución del ingreso y en la reducción de la pobreza, sino se apoyó en el funcionamien-to de los mecanismos del mercado para lo-grar crecimiento económico y bienestar social, con lo cual no alcanzó: ni lo uno ni lo otro. Muy lejos de ello, entre 1934 y 1981 el PIB por persona creció a un ritmo anual de más de 3.5 % en términos reales. Entre 1982 y 2010, a un ritmo anual de 0.5%. En este último año hay más pobres que en los años previos y, en términos relati-vos, los pobres siguen siendo la población mayoritaria.
23. Lograrlo entraña buscar un ade-cuado equilibrio entre Estado y mercado; recuperar al Estado, para que en la de-mocracia promueva de manera efectiva el desarrollo con justicia social. Convertir la democracia en mejores resultados eco-nómicos y sociales, y no solamente en un mecanismo de transmisión del poder. Es necesaria una política económica y social integral para transformar la marcha y la di-rección de la economía nacional. Una nue-va forma de desarrollo que se despliegue en un crecimiento económico acelerado, sostenido, sustentable, con una redistri-bución social y regional del ingreso y de los frutos de ese crecimiento.
Es necesario un acuerdo colectivo que articule, en función de propósitos bien de-finidos, la cooperación de los diferentes ac-tores económicos y sociales, y no se podrá lograr sin el concurso activo y sostenido de la sociedad: de sus organizaciones civiles y laborales, la población rural y sus orga-nizaciones, los empresarios, los medios de comunicación social, la academia. Un acuerdo colectivo en el que todos deben poner de su parte, pues implica cambios y sacrificios personales. Sólo así se tendrá un mercado interno robusto, fortalecido por el bien de todos. Con un mercado interno sólido y en crecimiento, habrá desarrollo económico y social sostenido.•
12 MILLONES CON HAMBRE
NOTAS:I. Para facilitar la comparación histórica, en la actualidad cerca de 58 millones de personas se encuen-tran en condiciones de pobreza pa-trimonial (que es equivalente a la línea de bienestar).II. Sería el equivalente de la pobre-za alimentaria, que en la actua-lidad es mayor a 21 millones de personas.III. Es importante mencionar que estos índices de cobertura no inclu-yen consideraciones sobre la cali-dad del bien o del servicio que se proporciona (i.e., lo que se consig-na es si se tiene o no el servicio de salud, de seguridad social, etc. y no la calidad del servicio). IV. Ver de Carlos Tello el libro, So-bre la desigualdad en México, Fo-mento Editorial de la UNAM y Facultad de Economía, 2010.
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ H
ecto
r lo
pez

abril 2011 • méxico social3034 octubre 2011 • méxico social
LA SALUD EN EL COMBATE
A LA POBREZA
JUlio FRENK Decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Harvard y ex-Secretario de Salud de México (2000-2006)
ocTaVio GÓmEZ DaNTésInvestigador del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México
12 MILLONES CON HAMBRE
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ D
avid
Her
nánd
ez

méxico social • abril 2011 3135méxico social • octubre 2011
JULIO FRENK/OCTAVIO GÓMEZ DANTÉS
La inversión en servicios de salud equitativos, eficientes, seguros y de alta calidad tiene un efecto positivo sobre la actividad económica, pues incrementa el capital humano, mejora la productividad y la competitividad, genera empleos, promueve la investigación científica y estimula la innovación tecnológica. La buena salud es una condición necesaria para la igualdad de
oportunidades y un elemento esencial de la lucha contra la pobrezaF F F
Durante décadas, la rela-ción entre economía y salud se percibió como una relación simple y unidireccional: el creci-miento económico pro-
mueve la salud al mejorar las condiciones de vida, la nutrición y el acceso a servicios de educación y atención médica. Hoy sa-bemos que la buena salud no es sólo una consecuencia, sino también una condición del crecimiento económico.
La relación entre economía y salud, sin embargo, también puede dar lugar a un círculo vicioso. El gasto ineficiente en este ámbito genera inflación, reduce la productividad y la competitividad, con-sume los ahorros y da lugar a bancarro-tas familiares, lo que puede exacerbar las condiciones de pobreza de una población. En efecto, aunque la atención de la salud contribuye de manera muy importante al combate a la pobreza, paradójicamente, los gastos en servicios de salud pueden convertirse ellos mismos en un factor de empobrecimiento, sobre todo cuando un país excluye de la protección social en sa-lud a grandes sectores de su población. Esto era lo que estaba ocurriendo en Mé-xico hasta hace algunos años.
En el año 2000, México dedicaba ape-nas 5.1% del PIB a la atención de la sa-lud, cuando el promedio para los países de América Latina era de 6.5%. Esto su-cedía al tiempo que el perfil de salud del país transitaba hacia un creciente predo-minio de las enfermedades no transmisi-bles, como la diabetes, los padecimientos cardiovasculares y el cáncer, las cuales son mucho más costosas de tratar que las in-fecciones comunes y los eventos reproduc-tivos, que hasta bien entrado el siglo XX dominaron el rostro epidemiológico de la población mexicana.
Además de insuficiente, el gasto en
salud en México era en su mayor parte “gasto de bolsillo”, y este tipo de gasto ex-pone a las familias a eventos financieros catastróficos. De hecho, en el año 2000 casi cuatro millones de hogares mexica-nos sufrieron gastos catastróficos o em-pobrecedores por atender las necesidades de salud de sus miembros. Esta alta pre-valencia de gastos excesivos en salud se debía al hecho de que más de la mitad de la población mexicana -alrededor de 50 millones de personas- carecía de protec-ción social en salud.
De este modo, la exigua inversión, el surgimiento de enfermedades complejas y costosas, y la creciente demanda por ser-vicios de alta calidad obligaron en el año
2003 a plantear una reforma a la Ley Ge-neral de Salud, que dio origen al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y su brazo operativo, el Seguro Popular (SP).
Este seguro público, dirigido a la po-blación no asalariada, los desemplea-dos y la gente que se encuentra fuera del mercado laboral garantiza el acceso a las intervenciones esenciales de salud, en el primero y segundo niveles de atención, así como a un conjunto creciente de in-tervenciones de alto costo, incluyendo el tratamiento para cáncer en niños, cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, VIH/SIDA, cataratas, trasplante de córnea, in-farto agudo del miocardio y cuidados in-tensivos neonatales, entre otras.
> HAy MUCHAS MANERAS de desincentivar la informalidad sin limitar el acceso a servicios de los que depende la salud o la vida de una persona.
12 MILLONES CON HAMBRE
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ D
avid
Her
nánd
ez

abril 2011 • méxico social3036 octubre 2011 • méxico social
El informe del primer semestre de 2011 de la Comisión de Protección Social en Salud indica que ya se han afiliado a este seguro 48.5 millones de personas. La gran mayoría de los afiliados forman parte de grupos vulnerables o grupos de escasos re-cursos: 92% pertenecen a los primeros dos deciles de ingreso, 35% habitan en zonas rurales, 17% son beneficiarios del Progra-ma Oportunidades y casi 9% residen en comunidades indígenas.
Este incremento de la cobertura se pro-dujo gracias a la expansión del gasto en sa-lud. Según el estudio de cuentas nacionales de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gasto en salud en México, como porcentaje del PIB, aumentó de 5.1 en 2000 a 6.5% en 2009. La mayor parte de este incremento fue resultado de la mo-vilización de recursos públicos adicionales vinculados con la creación del SPSS.
Entre 2001 y 2011 se remodelaron, am-
pliaron o construyeron más de tres mil uni-dades públicas de salud, incluyendo seis hospitales regionales de alta especialidad.
Son varias las evaluaciones externas que se han hecho de diversos componen-tes del SP utilizando datos de las distintas encuestas nacionales que se han realizado en el sector salud en los últimos años o ha-ciendo uso de información generada por los propios ejercicios de evaluación. Todas ellas indican de manera consistente que son las familias de menores recursos las que se han afiliado preferentemente a este seguro; que la utilización de servicios de salud es mayor entre la población afiliada al SP que entre la población no asegurada, y que se ha extendido la cobertura efecti-va de diversas intervenciones, incluidas la vacunación, la atención del parto por per-sonal calificado, la detección del cáncer cérvico-uterino y el tratamiento de la hi-pertensión, entre otras.
La evaluación de impacto de este mis-mo seguro, realizada por un equipo de la Universidad Harvard y el Instituto Nacio-nal de Salud Pública de México, hacien-do uso de un diseño experimental muy
riguroso, mostró mayores niveles de pro-tección financiera entre las familias que cuentan con SPS que entre las familias no aseguradas. Debido al tipo de diseño utili-zado, estas mejoras en los niveles de pro-tección financiera pueden atribuirse sin duda alguna al SPS.
A pesar de la buena recepción que ha tenido entre la población general y de los alentadores resultados de las diversas eva-luaciones, se le siguen haciendo algunos cuestionamientos al Seguro Popular. Des-taca dentro de ellos la idea de que éste fo-menta la informalidad y, en esa medida, incide negativamente en la productividad y competitividad de nuestra economía.
Son por lo menos seis estudios los que se han hecho para evaluar el impacto del Seguro Popular en la informalidad. Se han llevado cabo en instituciones tan diversas como el Centro de Información y Docencia Económica (CIDE), el Colegio de México y la Universidad de Chicago. Todos ellos concluyeron que el impacto del SPS en la informalidad es muy cercano a cero, que en México los beneficios en salud no son un determinante en la decisión de trabajar
en el sector formal o informal, y que este seguro ha tenido un impacto general posi-tivo porque ha ampliado la cobertura de la protección social en salud sin generar efec-tos no planeados.
La conclusión a la que podemos llegar es que hay muchas maneras de desincen-tivar la informalidad sin limitar el acceso a servicios de los que depende la salud o la vida de una persona. Los buenos sis-temas de salud fomentan el desarrollo económico y satisfacen al mismo tiem-po las necesidades de salud y protección financiera de las poblaciones a las que atienden, y de esta manera contribuyen al combate a la pobreza.
Quedan retos por enfrentar: es indis-pensable movilizar recursos adicionales para satisfacer la costosa demanda aso-ciada con la transición epidemiológica. En segundo lugar, es necesario garantizar que estos recursos se conviertan efectiva-mente en más y mejores servicios de salud. Finalmente, urge ampliar el acceso regular a una atención integral de la salud de las poblaciones más pobres, en particular de las comunidades indígenas.•
los buenos sistemas de salud fomentan el desarrollo económico y satisfacen al mismo tiempo las necesidades de salud y protección financiera de las poblaciones a las que atienden, y de esta manera
contribuyen al combate a la pobreza
12 MILLONES CON HAMBRE
> Es indispEnsablE la movilización de recursos adicionales para satisfacer la demanda asociada con la transición epidemiológica.
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ a
bdel
Mez
a


abril 2011 • méxico social3038octubre 2011 • méxico social
Las regiones y eL oLvido de Lo ruraL
Gustavo Gordillo
En la actualidad buscar y refutar los fundamentos de ideologías o elaboraciones teóricas que justifican la injusticia existente requieren cultivar el tronco común de la acción del Estado como regulador y promotor de los agentes económicos privados, bajo la óptica de una eficiencia con
distribución social más equitativa de sus frutosF F F
Un Estado rEsponsablE antE sUs ciUdadanos y con rEspUEstasUna construcción básica con este per-fil tiene hoy la difícil tarea de integrar dos elementos que se contradicen: uno que apela a los derechos individuales y otro que atiende a la concepción de los derechos sociales. En realidad son ele-mentos que se conjugan en un mismo universo, que es de por sí contradictorio y no homogéneo.
No se trata de elaborar un esquema ideal que, por perfecto, termine por alie-narse del mundo, sino de configurar a grandes trazos escenarios que se reconoz-can en el mundo precisamente porque no
anulan sus contradicciones. Los modelos puros corresponden al reino de las utopías irreales, su puesta en práctica no deja de ser inquietante por excluyente y destructi-va, por más que su idealidad nos aporte su reconocido valor como crítica.
Estos trazos retoman los principios de libertad e igualdad bajo otro contexto: la no eliminación política o económica de los actuales sujetos sociales, sino por el contrario, la libertad de tomar decisiones sobre la base de la reciprocidad interesa-da y hacer de las normas de reciprocidad - componentes altamente productivos ge-neralmente asociados a redes sociales de intercambio- uno de los cementos básicos para reconstruir la cohesión social.
Para avanzar en esta dirección en el
ámbito rural deberíamos preguntarnos qué tipo de arreglos institucionales son los más apropiados para el empoderamiento de los pobres rurales y en general de los habitantes rurales. No estoy hablando de un “tipo de Estado”, sino más bien de un conjunto de reglas operacionales, de go-bernabilidad y constitucionales, capaces de abrir espacios proclives a incentivar diversos senderos para salir de la pobreza, al tiempo que los grupos de población se reafirman como sujetos en su condición de ciudadanos y ciudadanas plenas.
Planteo tres ámbitos a partir de los cuales desarrollo este postulado:
• A través de acuerdos entre el gobier-no federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales para impulsar e
Gustavo GordilloFue miembro fundador del Movimiento de Acción Política, del Partido Socialista Unificado de México y de la UNORCA, y fue Presidente del Consejo Consultivo de la CNC. Fue Subsecretario en las Secretarías de Agricultura y de la Reforma Agraria en México. En 1995 se desempeñó como Director de Desarrollo Rural de la FAO en Roma y hasta 2005 fungió como Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Ha realizado los proyectos de investigación “Los dilemas de las democracias frágiles en América Latina” y “Las fallas en la acción colectiva: el caso de las agencias multilaterales de desarrollo”.
12 MILLONES CON HAMBRE

méxico social • abril 2011 3139méxico social • octubre 2011
> Hay que estimular la integración vertical y generar vinculaciones territoriales urbano-rurales en favor de la creación y diversificación de empleos productivos.
incentivar el funcionamiento de cabildos abiertos con el propósito de acordar entre los habitantes de esos municipios e imple-mentar proyectos productivos impulsados con fondos financieros descentralizados.
• A través de acuerdos entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y munici-pales, y universidades públicas y privadas, para garantizar que en los municipios se-leccionados éstas últimas proporcionen apoyo técnico amplio para el diseño e im-plantación de proyectos productivos.
• A través de acuerdos entre consorcios privados vinculados o no con actividades rurales y sus propias fundaciones en coor-dinación con las universidades o centros de educación involucrados, para financiar el establecimiento de talleres permanentes
de formación de recursos humanos orien-tados a temas relacionados con la for-mación de negocios y emprendimientos productivos.
• A través de un acuerdo entre los go-biernos federal y estatal y el Congreso de la Unión por medio de sus comisiones respectivas, comprometerse a realizar un ejercicio conjunto de evaluación continua del diseño, puesta en marcha y resultados de estos ejercicios.
En síntesis un Estado es responsable y cuenta con capacidad de respuesta, cuan-do no espera que los problemas se resuel-van desde arriba, desde las burocracias o desde los gobiernos solamente. Los acuerdos con otros actores productivos, intelectuales y en general de la sociedad
civil no son actos aislados ni casuísticos, sino ejercicios permanentes, renovables y retroalimentadores en un proceso conti-nuo de aprendizaje.
¿De cuál campo hablamos?La nueva situación ante la cual se en-frentan las sociedades rurales, así como las políticas sectoriales, requiere de una redefinición del concepto de lo rural.
Los distintos papeles que juega la agricultura en las economías de los paí-ses en desarrollo exigen una adecuada ponderación de los efectos de políticas que buscan objetivos unidimensionales, sin considerar sus consecuencias sobre otros aspectos del funcionamiento de las sociedades rurales.
Como punto de partida, es necesario adoptar un marco conceptual que no se limite al conjunto de instituciones estata-les, sino que también incluya un conjun-to de contratos, acuerdos y convenciones que rigen muy frecuentemente la convi-vencia social en el medio rural, e inclusive normas de conducta éticas y morales que son parte del contexto estructural de la interacción social.
Las familias son instituciones rura-les de primera importancia y tienen es-trategias de vida e ingreso que tratan de valorizar y aprovechar sus activos y de aprovechar lo mejor posible sus capacida-des y libertades. Por estas razones, el estu-dio de los activos generadores de ingreso es muy significativo y varios autores lo han emprendido para abordar el proble-ma de la pobreza (De Janvry et. al.1999 y F. Rello, 2010).
Más que un enfoque de desarrollo rural en un sentido restringido, se trata de una orientación regional que busca vincular lo urbano y lo rural. En efecto, se reconoce que gran parte de las oportunidades de actividad económica dependen del víncu-lo con los centros urbanos. Por esa razón debiera fortalecerse el sistema de ciudades intermedias con actividades de muy di-verso carácter dentro de la vinculación del centro urbano con su “hinterland rural”, superando la idea de oposición entre rural y urbano (Schejtman y Berdegue,2002).
12 MILLONES CON HAMBRE
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ a
bdel
Mez
a

abril 2011 • méxico social3040 octubre 2011 • méxico social
12 MILLONES CON HAMBRE
Para una estrategia de desarrollo re-gional basado en actividades múltiples es necesario en general el concurso de la política agrícola. En muchas regiones de México el desarrollo regional podría tener en la agricultura el punto de partida para una cierta capacidad de ahorro e inversión y para el desarrollo de actividades en los sectores industriales y de servicios directa o indirectamente ligados a ella.
Como lo señaló el reporte 2008 del Banco Mundial, la agricultura tiene una capacidad especial para reducir la pobre-za. El crecimiento agrícola tiene una capa-cidad especial para esta reducción en todos los tipos de países. Estimaciones realiza-das sobre diversos países indican que el
crecimiento del PIB originado en la agri-cultura es al menos el doble de eficaz en re-ducir la pobreza que el crecimiento del PIB generado en otros sectores (WDR 2008).
La estrategia de desarrollo regional requiere un proceso de inversión social y productiva que complemente la capaci-dad de ahorro de los pobladores rurales y fortalezca el poder de negociación de sus organizaciones. La autonomía en la orien-tación del proceso exige que estén en ca-pacidad de participar activamente en el proceso de desarrollo regional, lo que sería difícil en condiciones de deterioro de la pe-queña producción agrícola.
Para el stock de capital humano es clave el acceso a la educación, salud, seguridad
alimentaria y dotación de servicios bási-cos. Junto a ello debe fortalecerse el ca-pital social: normas de confianza y redes interpersonales, que permiten desplegar la sinergia en las acciones de los diversos agentes, disminuyen la incertidumbre y aumentan la eficiencia.
Este estilo de desarrollo regional debe agilizar la modernización productiva; es-timular la integración vertical y generar vinculaciones territoriales urbano-rurales en favor de la creación y diversificación de empleos productivos.
Cuando se identifica el espacio regio-nal sólo con el espacio rural y éste sólo con el espacio agropecuario se reducen las potencialidades de las políticas de ali-vio de la pobreza rural, debido a que no se consideran los factores que dinamizan la propia agricultura y que pueden derivar-se del fortalecimiento de los vínculos con los núcleos urbanos inmediatos. Es decir, hace falta enfatizar las articulaciones entre el núcleo urbano y su “hinterland” agríco-la, analizando cómo se entrelazan los dis-tintos mercados y cómo los determinantes externos inciden sobre su funcionamiento.
Este enfoque supone pasar de la aten-ción centrada en el pequeño productor a la familia rural ampliada; del empleo agríco-la al multiempleo; de una política agrícola genérica a políticas diferenciadas acordes con los tipos de unidades familiares; de la
producción agrícola a los encadenamien-tos de ésta con la agroindustria y los servi-cios; de la antítesis entre mercado/Estado, como mecanismo de regulación.
Más aún, requiere una política delibe-rada de reconstrucción intencionada de las instituciones regionales –microrregio-nales y mesorregionales- para que actúen como mediadoras entre la sociedad civil, el Estado nacional y los mercados.
Necesitamos, además, articular terri-torialmente los diversos programas e ins-trumentos dirigidos al desarrollo rural y regional. Esto, como la vía idónea para inducir sinergias locales que eviten la disi-pación de recursos humanos, de recursos económicos y de energía social.•
> EstimacionEs rEalizadas sobre diversos países indican que el crecimiento del Pib originado en la agricultura es al menos el doble de eficaz para reducir la pobreza que el crecimiento del Pib generado en otros sectores.
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ J
avie
r o
taol
a
En muchas regiones de México el desarrollo regional podría tener en la agricultura el punto de partida para una cierta capacidad
de ahorro e inversión y para el desarrollo de actividades en los sectores industriales y de servicios

CEIDAS en los teléfonos: 56.59.61.20 56.59.62.09 o la web: www.ceidas.org • EDUCARE Calzada de los Leones No.145 Local 9 Las Águilas, San Jerónimo 630 Local 6 esq. Periférico Sur, Centro Comercial San Jerónimo • N I P Periférico Sur 4020 Local 26-A, Jardines del Pedregal - Monte Ararat 220, Lomas - Parque España 13-A, Condesa - Joya 75, Lote 4, Col. Del Valle Escondido • CAfé LUCCA Avándaro, Valle de
Bravo, Edo. De México • HADAS y DRAgoNES Av. Desierto de los Leones #5469 E, Col. Alcantarilla, Del. Álvaro Obregón.
En CEIDAS noS prEoCupAmoS por El bIEnEStAr DE loS nIñoS
PUNTOS DE VENTA
Colección de muñecos para fomentar
AFECTOSOCIALIZACIÓN
EXPRESIÓNDE LAS EMOCIONES

abril 2011 • méxico social3042 octubre 2011 • méxico social
otra medición
la experiencia del df
méxico social-sTaFF
Pablo Yanes Rizo, director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF), advierte sobre la importancia de hacer un balance de las consistencias y debilidades de los métodos con los que se ha llevado a cabo la medición de la pobreza en el país. Al señalar las diferencias existentes entre el método de este organismo y el del CONEVAL, Yanes cuestiona que en los últimos resultados no se haya registrado un incremento de la pobreza correspondiente a la magnitud de la caída del
ingreso registrada tras la crisis económica
Foto: MÉXico Social/ Jazmín Pintor
12 MILLONES CON HAMBRE
Pablo EnriquE YanEs rizoDirector General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Es maestro de Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director de atención a indígenas de la Dirección Federal de Equidad y Desarrollo Social y de Equidad y Desarrollo Social, así como coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Es consultor de la ONU-hábitat y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre políticas y pueblos indígenas en ciudades.
méxico social-sTaFF
Pablo Yanes Rizo, director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF), advierte sobre la importancia de hacer un balance de las consistencias y debilidades de los métodos con los que se ha llevado a cabo la medición de la pobreza en el país. Al señalar las diferencias existentes entre el método de este organismo y el del CONEVAL, Yanes cuestiona que en los últimos resultados no se haya registrado un incremento de la pobreza correspondiente a la magnitud de la caída del ingreso registrada
tras la crisis económica

méxico social • abril 2011 3143méxico social • octubre 2011
México Social (MS): ¿Cómo surge Eva-lúa DF?
Pablo Yanes (PY): Por decreto del Jefe de Gobierno y, posteriormente, por una reforma a la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad, en la cual se crea este organis-mo público descentralizado, que tiene niveles de autonomía y gestión técni-ca muy elevados. Fundamentalmente, Evalúa DF es parte del proceso de ins-titucionalización de la política social en la ciudad y de creación de órganos fuer-tes destinados a la evaluación externa, a la medición del grado de avance en el lenguaje de los derechos sociales en la ciudad y la medición de la pobreza, la desigualdad y la evaluación de políticas y programas.
El diseño institucional de este organismo se parece al CONEVAL en términos de que cuenta con un comité de académicos -en el que al me-nos cuatro tienen que perte-necer al SIN-, que es el órgano que toma todas las decisiones sustantivas del organismo. Asimismo, tenemos en co-mún el hecho de que consi-deramos que la medición de la pobreza debe ser multidi-mensional, y éste es un pun-to de partida importante; sin embargo, el tema es cómo medir la pobreza de carácter multidimensional.
Por otra parte, difiere del Consejo en dos cuestiones: la primera es que se estableció por ley que los conseje-ros ciudadanos, durante el periodo en que se encuentran en función, son inamo-vibles; y la segunda, un tema de mucha relevancia, es que a sus Recomendacio-nes se le dio un carácter vinculatorio: de este modo se establece que, de emitirse una Recomendación, los órganos eva-luados tienen la responsabilidad jurídica de dar una respuesta formal; en caso de ser aceptadas, se abre un proceso y se de-fine un cronograma para medir el grado de avance en su cumplimiento. Si no son aceptadas, y a juicio de Evalúa DF, los ar-gumentos ofrecidos carecen de consisten-cia, se abre un proceso de controversia.
MS: ¿Qué distingue al método de Evalúa DF de la medición del CONEVAL?
PY: A diferencia del CONEVAL, en Eva-lúa DF se agrega la categoría de tiempo
como uno de los componentes de la me-dición multidimensional; en el caso del CONEVAL, se tienen en cuenta el ingre-so y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mientras que el método de Evalúa DF tiene que ver con ingresos, las NBI y la disponibilidad de tiempo de los inte-grantes de los hogares.
Otro aspecto importante a destacar es cómo se articulan las carencias en algu-no de estos dos ámbitos: de pobreza de ingresos y de pobreza por NBI. Conside-ramos que la pobreza es un elemento adi-tivo, es decir, que se es pobre si se cumple con alguna de las dos condiciones, y no sólo cuando se cumplen simultáneamen-te ambas; es decir, se puede ser “pobre por ingresos” y “no pobre por NBI”, o al revés, pero el balance es que eres pobre.
En el caso del CONEVAL, para ser pobre tienes que cumplir con las dos ca-racterísticas, es decir, serlo “por ingresos” y “por NBI”; esto tiende a subestimar la magnitud de la pobreza y seguramente está produciendo errores de exclusión en términos de que, personas que viven en condiciones de pobreza, como no cum-plen con las dos condiciones, son exclui-das en el cómputo final. Según ambas perspectivas, la medición de la pobreza tiene dimensiones distintas.
Nosotros consideramos que para un país como México lo correcto es consi-derar a una persona como pobre, cuan-do cumple con alguna de las condiciones y no forzosamente con las dos, porque estamos seguros de que con la metodo-logía que seguimos, no cometemos nin-gún error de exclusión: no nos quedan pobres fuera, ya que pueden serlo por la vía de los ingresos, por la vía de NBI o por ambas. Para ser no pobre, desde la
perspectiva de Evalúa DF, es necesario no serlo en ninguna de ellas.
Lo anterior porque desde mi punto de vista es paradójico que la pobreza multidi-mensional tienda a ser significativamente menor que la pobreza por ingresos, cuan-do lo lógico es que en un país con tantas carencias, uno puede estar en situación de pobreza por una vía o por la otra.
LOS “VULNERABLES” TAMBIÉN SON POBRESMS: ¿Cuáles son las principales implica-ciones de las diferencias en los resultados de ambas mediciones?
PY: Para nosotros el tema es quiénes son los pobres. Consideramos que hay
un nivel de pobreza, tanto en la ciudad como en el país, muy superior al que registra el CONEVAL, porque nosotros establecemos un método que busca el mínimo error, ya que, el estar en condición de algu-na carencia, cuando no hay un mecanismo de compensación vía el ingreso, es estar en una situación evidente de pobreza.
Conforme al CONEVAL, la pobreza en el Distrito Federal es de 28.7%, y para nosotros está en alrededor del 66%, lo que implica magnitudes y en-foques diferentes para la polí-tica social. Aquí se justificaría priorizar la focalización y se
tendrían que hacer políticas de mucho mayor alcance.
Sin embargo, si dentro de la medición del CONEVAL se suman el total de po-bres y de vulnerables, da como resultado una cifra bastante parecida a la obteni-da por Evalúa DF. La cuestión es, por lo tanto, si los “vulnerables” son parte de la población pobre del país o no, y nosotros consideramos que sí.
Existe una diferencia importante en el método de medición: el nuestro pon-dera los niveles de acceso, porque esta-blece un umbral de satisfacción y una gradación de acceso, y permite aprove-char al máximo la información disponi-ble; es decir, no se vuelve “A” o “B”, y así tanto en acceso a la salud, como al agua y a la educación. Por ejemplo: • Acceso al agua potable sería equiva-
lente a 1, lo cual significa que se tiene acceso al agua potable de manera per-manente dentro de la vivienda
12 MILLONES CON HAMBRE
Es paradójico que la pobreza multidimensional tienda a ser significativamente menor que la pobreza por ingresos, cuando en un país con tantas carencias
lo lógico es que se esté en situación de pobreza por una
vía o por la otra

abril 2011 • méxico social3044 octubre 2011 • méxico social
• Acceso a agua potable dentro de la vi-vienda, pero sólo dos veces a la semana sería equivalente a 0.75
• Acceso a agua potable por medio de una pipa que llega una vez por semana equivaldría a 0.25
Y, en este sentido, el CONEVAL esta-blece un umbral bajo con un esquema dicotómico en el que es “0” o es “1”, y que tiende a una lógica de mínimos de bien-estar, independientemente de la calidad de los servicios. Ese es un error grave.
AUMENTO EN POBREZA NO CORRESPONDIÓ A MAGNITUD DE LA CRISISMS: ¿Qué explica los niveles de aumento de la pobreza ante la gran caída del in-greso entre 2008 y 2010?
PY: En Evalúa DF, en esta última medi-ción, no queríamos saber si había aumen-tado o disminuido la pobreza, el consenso era que, ante la magnitud de la crisis del empleo y del ingreso, era claro que venía un crecimiento de la pobreza, pero la pre-gunta era: ¿de cuánto?, y creo que no hay correspondencia entre la magnitud de la caída del ingreso y el relativamente pe-queño aumento de la pobreza.
Durante la crisis se registraron caídas del ingreso que van de alrededor del 6 al 13%, y un aumento en la pobreza del 1.7%, y esto habría que revisarlo, porque el país ha pasado por una crisis de em-pleo y de ingreso muy fuerte, y lo que el CONEVAL denomina como “población no pobre” más la “no vulnerable” aumen-tó el 1.3%, es decir, pareciera ser que una gran crisis no nos afecta tanto, y esto hay que revisarlo.
Esto puede dar una lectura equivocada en el sentido de que la economía no es tan relevante en la política social, cuando en realidad es estratégica. La pobreza ha te-nido un comportamiento claramente pro cíclico en México, y en este caso hay una gran diferencia entre la intensidad del ci-clo económico y la tendencia de la pobre-za, pues la economía presentó una caída muy importante y pareciera ser, según las mediciones, que la pobreza no tuvo un in-cremento tan significativo. Existe el ries-go de que estemos sobredimensionando el avance en las NBI y se esté utilizando como un proceso de sobrecompensación ante la caída del ingreso.
El gobierno federal optó por una política muy ortodoxa frente a la cri-sis. Mientras en el mundo se estaban
haciendo intervenciones públicas muy importantes de estímulo a la demanda y de inversión pública en montos muy sig-nificativos; por el contrario, en México prácticamente no tuvimos un diseño de política anti cíclica de gran calado.
Es fundamental asumir una nueva articulación entre política económica y política social: hay que transformar la primera e intensificar la segunda, y no hacer una lectura complaciente de lo que ha pasado, pues los temas de la política económica, el modelo económico, el pa-pel del salario y las estrategias redistri-butivas son fundamentales, y pequeñas intervenciones públicas no significa que haya efectivos procesos de protección e inclusión social.
Alguien que tiene una carencia no es vulnerable, es vulnerado. Si una persona ya no tuvo acceso a la educación o a la sa-lud, es parte de una población con caren-cias reales. Nosotros hemos optado por establecer elementos de vida digna, pues
donde hay una carencia hay mucho que hacer, y de esto se deriva la magnitud de la política social.
Dos tercios de la población del Distri-to Federal no tiene el ingreso suficiente ni la satisfacción básica de sus derechos, o alguno de los dos, y ellos deben ser la prioridad de la política social; la focaliza-ción no debe ser el eje exclusivo de la polí-tica, sino sólo un factor complementario.
Ha llegado el momento de hacer una recapitulación de los 10 años en los que se ha llevado a cabo la medición de la po-breza, y realizar, a la luz de la aplicación de diferentes métodos para una misma realidad, un balance de las consisten-cias y las debilidades de los métodos, así como de las metodologías que se han utilizado, porque la tendencia ha sido que a los cambios en éstas corresponde siempre una caída en la pobreza. Lo que tenemos que ver, entonces, es si es un cambio en la realidad o un cambio en la metodología.•
12 MILLONES CON HAMBRE
> Presentar alguna carencia, cuando no hay un mecanismo de compensación vía el ingreso, es estar en una situación evidente de pobreza.
Foto: cortesía eXcÉlSior / alejandro Meléndez
Según las mediciones, pareciera ser que la pobreza no tuvo un incremento tan
significativo. Existe el riesgo de que estemos sobredimensionando el avance en las Nbi
y se esté utilizando como un proceso de compensación ante la caída del ingreso

méxico social • abril 2011
Centro de Estudios e investigación
en Desarrollo y asistencia Social, a.C.

abril 2011 • méxico social3046octubre 2011 • méxico social
Riesgo paRa la cohesión
socialmiguel székely
Es muy reciente el reconocimiento de la existencia de un grupo de jóvenes en América Latina en situación de riesgo y vulnerabilidad extremas, a quienes es urgente atender. Hasta ahora este grupo no ha sido una prioridad en las políticas públicas de la región, y su importancia radica, entre otros elementos, en sus impactos sobre la capacidad de construir cohesión social
en el presente, así como las posibilidades de fomentarla en el futuroF F F
Se trata de los 16.2 por ciento de jóvenes entre 15 y 18 años –alrededor de 9 millones de jóvenes- que no estudian ni trabajan y se encuentran en una situación de ocio proclive
a la violencia, la criminalidad, el embarazo temprano, las adicciones, y, sobre todo, la falta de desarrollo de las capacidades ne-cesarias para contar con oportunidades fu-turas de desarrollo profesional y humano.
Además de constituir un riesgo im-portante para los temas emergentes de
seguridad y criminalidad, este grupo de jóvenes, catalogados como “NiNi”, son un creciente riesgo para el futuro, y pueden incluso implicar que la actual “ventana de oportunidad” demográfica se materialice en menor medida.
Paradójicamente, este problema surge con mayor fuerza en un siglo que ha traído consigo grandes oportunidades para el de-sarrollo de América Latina. A diferencia de la “década perdida” de los ochenta y de la priorización de las reformas estructurales de los noventa, a partir del año 2000 se ha
observado el período de crecimiento sos-tenido más amplio desde los años setenta.
La tasa de crecimiento del Producto In-terno Bruto (PIB) ha rondado el 4%, y has-ta antes de la crisis financiera internacional de 2008-2009 se habían acumulado 6 años continuos de tasas positivas y relati-vamente elevadas de progreso económico. La crisis financiera provocó una desacele-ración importante, pero, incluso en ese en-torno, la América Latina del presente siglo ha mostrado diferencias estructurales con el pasado.
miguel székely PardoActualmente es Director del Instituto de Innovación Educativa, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.Entre el año 2006 y Enero de 2010 se desempeñó como Subsecretario de Educación Media Superior en la Secretaría deEducación Pública. Entre Marzo del 2002 y Enero del 2006 fue Subsecretario de Prospectiva, Planeacióny Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social. Cuenta con un Doctorado en Economía y una Maestría en Economía para el Desarrollo de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, así como una Maestría en Políticas Públicas y una Licenciatura en Economía del ITAM.
Ni estudiaN Ni trabajaN:
12 MILLONES CON HAMBRE

méxico social • abril 2011 3147méxico social • octubre 2011
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ P
aola
Hid
algo
Diversas circunstancias individuales, familiares-comunitarias y generales se asocian con la aparición y vulnerabilidad de este grupo. En particular destacan los crecientes entornos de violencia, la falta de políticas de atención temprana, la obsoles-cencia de los modelos educativos a lo largo de la región, la carencia de servicios de sa-lud adecuados, y la falta de oportunidades de desarrollo productivo en los mercados laborales y de las opciones para emprender actividades por cuenta propia.
La Gráfica 1 presenta el porcentaje de “NiNi” entre 15 y 18 años en los 18 países Latinoamericanos para los que existe in-formación (I). Los porcentajes van desde 7% de la población entre 15 y 18 años en Bolivia, a 23% en Honduras. Ligeramen-te por debajo del promedio regional (con porcentajes de entre 12% y 16%) se en-cuentran Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Pa-raguay, Costa Rica y Venezuela, mientras que México, Uruguay, Guatemala, Colom-bia, El Salvador, Perú y Nicaragua pre-sentan niveles por encima del promedio,
12 MILLONES CON HAMBRE
Millones de jóvenes que no estudian ni trabajan se encuentran en una situación de ocio proclive a la violencia, la criminalidad, el embarazo temprano, las adicciones y la falta de desarrollo profesional y humano.
Promedio = 16% (9 millones en la región)
% d
e la
pob
laci
ón d
e 15
a 1
8 añ
os p
or p
aís
que
no e
stud
ia n
i tra
baja
0
5
10
15
20
25
Boliv
ia (2
007)
Bras
il (2
007)
Chile
(200
6)
Ecua
dor (
2007
)
Pana
má
(200
7)
R. D
omin
ican
a (2
007)
Arge
ntin
a (2
006)
Para
guay
(200
7)
Cost
a Ri
ca (2
007)
Vene
zuel
a (2
007)
Méx
ico
(200
6)
Urug
uay
(200
7)
Guat
emal
a (2
006)
Colo
mbi
a (2
006)
El S
alva
dor (
2004
)
Perú
(200
8)
Nica
ragu
a (2
005)
Hond
uras
(200
7)
18
Fuente: Tabulaciones a partir de la información de Encuestas de Hogares procesadas por la Cepal, 2010
Gráfica 1. PROMEDIO ALTOEl porcentaje de jóvenes “NiNi” en México es mayor al promedio
de los países seleccionados (circa 2007)

abril 2011 • méxico social3048 octubre 2011 • méxico social
12 MILLONES CON HAMBRE
de entre 18% y 21%. Claramente, tanto la magnitud como la importancia estratégi-ca de este grupo poblacional, justifican su priorización (II).
Las bases de datos disponibles permi-ten caracterizar a la población “NiNi” de 15 a 18 años en algunas dimensiones. Por ejemplo, su porcentaje entre la población en situación de indigencia es de 24%, mientras que para la población en pobreza llega a 19%. Para la población no-pobre, el porcentaje es de 12%.
Existe por lo tanto, un patrón de inci-dencia de población “NiNi” de acuerdo al nivel de pobreza, aunque, según esta evidencia, el fenómeno es generalizado. Existe también una fuerte relación con el nivel educativo: mientras que el porcen-taje de “NiNi” sin primaria completa es de 35%, solamente 8% del total culminaron el Bachillerato. Se observa una progresión gradual a medida que se reduce el nivel educativo: 15% cuentan con bachillerato incompleto, 17% lograron solamente la secundaria completa (grados 7 a 9), y 25% registran primaria completa como último grado alcanzado. Estos datos reflejan que la probabilidad de ser “NiNi” aumenta si la deserción del sistema educativo se da a edades más tempranas.
Otro dato interesante es la relación con el tipo de empleo del jefe de familia, ilustrado por la cobertura de seguridad social del sector formal. El porcentaje de “NiNi” que habita un hogar cuyo jefe está empleado en el mercado formal de trabajo es extremadamente reducido. En Paraguay, Perú, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Argentina, Panamá y Bolivia, el porcentaje es inferior a 10%. En Guatemala, República Dominicana, Ecuador y México es de menos de 15%, mientras que en Uruguay y Brasil repre-sentan el 18% y 21%.
Para el caso de México, la información
revela que la probabilidad de pertenecer al grupo “NiNi” es mayor para los hombres, se reduce con la edad y con la educación del jefe del hogar (a mayor educación del jefe, menor probabilidad), es menor a me-dida que aumenta el número de integran-tes del hogar, se reduce significativamente a medida que aumenta el ingreso, y crece sustancialmente cuando el jefe del hogar es mujer. Este último resultado puede in-terpretarse como evidencia de que a ma-yor vulnerabilidad en las condiciones del hogar, mayor riesgo de encontrarse en la condición de “NiNi”.
Para hacer frente a este grupo de ries-go es necesario adoptar dos enfoques: uno
de prevención, a través de intervenciones desde los primeros momentos del ciclo de vida, y otro de reacción, para hacerle frente a las expresiones negativas que se observan actualmente. Las acciones de prevención incluyen, entre otras, las intervenciones tempranas, la retención en el sistema educativo y los programas para facilitar el tránsito al mundo laboral. Entre las polí-ticas de reacción destacan los programas de formación técnica ligados a sectores productivos específicos y los programas de crédito para emprender ligados a la forma-ción microempresarial.
El enfoque en las políticas preventi-vas, como en muchos otros casos, implica
Para el caso de México, la información revela que la probabilidad de pertenecer al grupo “NiNi” es mayor para los hombres, se reduce
con la edad y con la educación del jefe del hogar y crece sustancialmente cuando el jefe del hogar es mujer. Este último
resultado puede interpretarse como evidencia de que a mayor vulnerabilidad en las condiciones del hogar, es mayor el riesgo
de encontrarse en esta condición

12 MILLONES CON HAMBRE
méxico social • abril 2011 3149méxico social • octubre 2011
NOTAS:I. Los porcentajes se obtienen de ta-bulaciones de la base de datos de Encuestas de Hogares de la CEPAL, para el año más reciente de que se disponga. Todas las Encuestas se levantaron entre 2005 y 2008. En todos los casos, la clasificación se refiere al estado auto declarado del participante en la Encuesta respec-tiva. Los datos de población uti-lizados para obtener los valores absolutos provienen de la base de datos electrónica de World Develo-pment Indicators para 2010.II. Su importancia en términos ab-solutos va desde 1.2 millones de jó-venes NiNi en México, a 90,000 para el caso de Paraguay, pasando por niveles de 700,000 en El Sal-vador, que comparativamente, es un país con una población relati-vamente reducida.
menores recursos y mayores posibilida-des de impacto por atacar las causas sub-yacentes del fenómeno, y, sin embargo, generalmente son las menos socorridas. Por ejemplo, las intervenciones tempra-nas han sido mucho menos priorizadas que otras opciones a pesar de la contun-dencia de la evidencia sobre su necesidad y sobre las implicaciones de su ausencia. Por tratarse de un tema emergente, es entendible que hasta ahora no se hayan privilegiado las intervenciones tempra-nas como parte de las políticas nacionales de juventud, pero en la medida que sigan ignorándose este tipo de acciones de pre-
vención, es probable que la necesidad de acciones de reacción sean crecientes, cada vez más complejas, y que requieran cada vez de más recursos.
Un segundo tema estratégico es la edu-cación: no se trata solamente de ampliar la oferta educativa; es necesario reformular profundamente los sistemas educativos tradicionales basados todavía en la memo-rización, para evolucionar hacia modelos del Siglo XXI que además de transmitir conocimientos, desarrollan las habilidades y las competencias que son indispensables en la actualidad.
Esto implica una transformación de fondo en las prácticas docentes, la creación
de nuevos materiales y métodos educati-vos, la innovación en los sistemas de ges-tión escolar, e incluso en la modernización de la infraestructura. A menos que el tema de la pertinencia y calidad de la educación para los jóvenes se asuma como prioridad a nivel nacional, se destinen los recursos que requiere su transformación y se asuman los costos políticos de trastocar inercias e intereses acumulados por varias décadas, el instrumento por excelencia de atención a la juventud, que es el sistema educativo, continuará siendo un cuello de botella y potencial generador de “NiNi”, en lugar de constituirse como el propulsor más pode-roso de desarrollo.
Adicionalmente, es necesario dotar a la escuela de mecanismos para evitar la de-serción, convirtiéndola en un espacio en donde los jóvenes encuentran respuestas y atención a su problemática.
Los programas para facilitar el tránsito al mundo laboral para ampliar las opcio-nes de desarrollo profesional que puedan reducir los incentivos a la pertenencia a grupos “NiNi” ha recibido mucho mayor atención que otras intervenciones, pero, la-mentablemente, no se han identificado ca-sos de éxito contundente que sirvan como modelo a lo largo de la región.
Un elemento que puede considerar-se una restricción en la actualidad para el despliegue de una política integral y arti-culada de atención a la población “NiNi” es la precaria institucionalidad de las políti-cas de juventud en los países de América Latina. De acuerdo a la información más reciente, solamente 2 países –Costa Rica y República Dominicana- cuentan con ins-tituciones de atención a la juventud a ni-vel Ministerial. En la mayoría de los países, incluyendo México, prevalecen arreglos institucionales en los que la responsabi-lidad es atribuida a Institutos o Consejos, que pretenden atender el tema de manera integral, pero que, comúnmente, carecen de los presupuestos, instrumentos y au-toridad para incidir significativamente en el tema, y menos aún para conformar una necesaria Política de Estado.
Finalmente, un aspecto positivo, es que todos los países de América Latina aún es-tán a tiempo de introducir políticas de pre-vención y reacción para hacerle frente a los riesgos que implican los grupos de “NiNi” para los jóvenes mismos y para la sociedad en su conjunto. De atribuirle a este tema la prioridad que merece, se contribuirá a seguir construyendo la cohesión social que requiere la región para transitar hacia pe-ríodos de mayor prosperidad. •
Foto
: cor
tesí
a e
Xc
ÉlS
ior
/ P
aola
Hid
algo
> Es nEcEsarIo asumir la educación de los jóvenes como
prioridad nacional para que el sistema educativo no continúe siendo un
generador de "NiNi".

50
Los resultados de la Medición de la Pobreza 2010, elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-cial (CONEVAL), documentan lo que a diario viven 52 millones de
personas en condición de pobreza en México. La permanencia de arriba del 10% de la pobla-ción, 11.7 millones de personas, en condición de pobreza extrema y el crecimiento de la pobla-ción en la condición de pobreza moderada, de 33.9% en 2008 a 35.8% en 2010, evidencia el fracaso del Estado mexicano y sus instituciones encargadas del desarrollo social, de las represen-taciones populares y de los ciudadanos y sus or-ganizaciones, en el cumplimiento y exigibilidad de los derechos sociales para la mayoría de las y los mexicanos.
Una de las seis dimensiones de la pobreza incorporadas en la medición del CONEVAL es el acceso a la alimentación, con los indicadores de: seguridad alimentaria, grado de inseguridad alimentaria leve, grado de inseguridad alimen-taria moderada y grado de inseguridad alimen-taria severo; según la FAO (2006), en cita del propio CONEVAL, “la seguridad alimentaria comprende el acceso en todo momento a comi-da suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabili-dad, suficiencia y variedad de los alimentos”.
El cumplimiento de los derechos sociales es el piso sobre el cual se impone construir socieda-des más justas y dignas, de éstos, el derecho a la
alimentación es la base elemental para que las personas y sus familias puedan transitar a una humanidad plena; se trata de cubrir una nece-sidad biológica para la reproducción de la vida.
En 2008 la carencia en el acceso a la alimen-tación afectó a 23.8 millones de personas, el 21.7% de la población total mexicana, valor que para 2010 aumentó a 24.9%, es decir, 3.2 pun-tos porcentuales más, que en términos absolutos significa 28 millones de personas con esta caren-cia, 4.2 puntos porcentuales más en dos años.
En México la falta de cumplimiento del de-recho a la alimentación se evidencia en sus dos extremos, la desnutrición y la obesidad, dos ma-nifestaciones de un mismo fenómeno: la mal-nutrición. Sin embargo, obtener datos recientes sobre esta problemática resulta difícil, ya que la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) fue realizada en 2006, por lo que, a cinco años, se carece de información actuali-zada, necesaria para el conocimiento y la toma de decisiones.
La ENSANUT 2006 nos señala que “la nu-trición a lo largo del curso de la vida es una de las principales determinantes de la salud, del des-empeño físico y mental y de la productividad” y que “la mala nutrición (tanto la desnutrición como el exceso en la ingesta) tiene causas com-plejas que involucran determinantes biológicos, socioeconómicos y culturales”. La encuesta de-termina también que “las causas subyacentes de estos problemas son la distribución desigual de recursos, de conocimientos y de oportunidades
Un MoMento CrUCial
María Cruz
Reflexionar sobre la pobreza en México pasa necesariamente por revisar las mediciones, los indicadores, los datos que documentan y dan fe de la situación del país y su población; pasa por el reconocimiento de que la pobreza y el deterioro social y natural son fenómenos estructurales de múltiples dimensiones y que sus causas y, por tanto, sus posibles soluciones, son también multidimensionales, integrales e
integradas en el tiempo y en el espacioF F F
María Cruz Hernández
Experta en temas de desarrollo. Actualmente
trabaja con ONCA Maya, organización que impulsa
la creación del corredor biológico del Balam.
Es socia de la Organización Kanché A.C., especializada en desarrollo sustentable y organización
comunitaria para el desarrollo del ecoturismo
con perspectiva social.Fue secretaria de
Desarrollo Social del estado de Chiapas y ha desempeñado
múltiples encargos en la Administración Pública
octubre 2011 • MéxiCo soCial
visión experta

51
entre los miembros de la sociedad”.De acuerdo con la ENSANUT 2006, la obe-
sidad y el sobrepeso en niños de 5 a 11 años de edad se elevó del 18.6% al 26% en el periodo comprendido entre 1999 y 2006.
En tanto que para personas mayores de 20 años el panorama es alarmante: el 71% de las mujeres y el 66.7% de los hombres presenta un peso superior al normal. Al mismo tiempo, per-siste una desnutrición que se manifiesta en una prevalencia nacional de baja talla, en el ámbito urbano, de arriba del 10%, y en el ámbito rural de 20%.
De manera específica, los resultados mues-tran que, en 2006, el 5% de los niños menores de cinco años se clasificaron con bajo peso, 12% con talla baja, y el 1.6% presentó desnutrición aguda (emaciación), la cual pone al niño o la niña que la padece en riesgo de muerte.
Las cifras que se muestran en el Cuadro 1 do-cumentan el proceso de migración del campo a las ciudades o de los campesinos mexicanos y sus familias hacia destinos fuera de México. Este abandono de los espacios de vida rural evidencia la falta de oportunidades para las familias cam-pesinas y la reducción de las posibilidades de sustentar la seguridad alimentaria del país, así como una transformación de la relación entre el ser humano y la naturaleza.
Según el mismo INEGI, en 2009 el produc-to vegetal más importado en México fue el maíz amarillo y entre los primeros nueve se encontró el maíz blanco, variedades de un mismo pro-ducto que se encuentra en el consumo más re-currente de las familias mexicanas, sobre todo del ámbito rural, además de ser alimento prin-cipalísimo en la dieta mexicana.
El futuro del espacio rural y de la producción de alimentos, así como su distribución para sus-tentar la seguridad alimentaria de México y el acceso equitativo de las personas a una alimen-tación suficiente y de calidad, dependerá del tipo de país que seamos capaces de imaginar.
Víctor Toledo, en su artículo “Las consecuen-cias ecológicas de la Ley Agraria de 1992. El Pre-sente y Futuro del México Rural: Un Dilema Crucial”, plantea que “una de las visiones sur-gidas a fines del siglo XX, conocida como desa-rrollo sustentable, tiene sus raíces en los avances teóricos de la agroecología, la etnoecología y la política ecológica, así como en las experiencias y prácticas de movimientos ambientalistas y otros movimientos populares en todo el mundo.
“Este enfoque enfatiza el uso de la política pública para preservar el suelo, la energía, el agua y la biodiversidad y promover unidades familiares, comunidades y regiones económi-camente seguras y autosuficientes. Esta visión invita también a prácticas agropecuarias me-nos intensivas en la utilización de químicos y energía”.
Esta visión se desarrolla en contraposición al enfoque que “apela y reproduce un modelo pro-ductivo basado en una agricultura a gran esca-la, altamente mecanizada e intensiva en capital, con monocultivos y un uso extensivo de fertili-zantes, herbicidas y pesticidas artificiales. En este segundo enfoque prácticamente el total de los costos sociales, ecológicos y de salud se con-sideran como externalidades a ser pagadas, en última instancia, por las generaciones actuales y futuras”.
El círculo entre pobreza, carencia alimenta-ria, malnutrición, crisis en el campo y formas de producción se encuentra en un momento cru-cial. Corresponde a las instituciones del Estado construir, con una visión responsable, las alter-nativas que prioricen a las personas y los recur-sos naturales, con sentido de justicia y equidad, bajo un enfoque de derechos, por encima de los mercados y el desarrollo desigual. La recu-peración del campo mexicano, de la vida rural con una visión de desarrollo sustentable social y ambientalmente dará viabilidad a la seguridad alimentaria, no sólo de los espacios rurales, sino también de los centros urbanos.
La sostenibilidad y superación de la pobre-za y sus múltiples dimensiones, con prioridad en el derecho a la alimentación, requiere de la construcción de políticas públicas que respon-dan a las necesidades de las mayorías, con ima-ginación, conocimiento, integralidad, sentido de justicia y oportunidad, así como de respeto al patrimonio colectivo que garantizará la vida de las futuras generaciones. De ello depende no sólo la viabilidad de nuestras sociedades, sino de la vida misma, de la paz y la felicidad de las ge-neraciones presentes y futuras de los mexicanos y las mexicanas.
El sentido de urgencia es ineludible.•
méxico social • octubre 2011
ABANDONO RURALLa migración del campo a las ciudades evidencia la reducción
de las posibilidades de sustentar la seguridad alimentaria
Año Población urbana (%) Población rural (%)
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INEGI)
1990
2000
2010
71.3
74.6
77.8
28.7
25.4
22.2

octubre 2011 • méxico social52
Anualmente las comisiones de de-rechos humanos emiten reco-mendaciones y reportes sobre el sistema de reclusorios; se visibiliza la sobrepoblación, la impunidad y una justicia que parece alcanzar
más a los que no pudieron evitar el proceso, es decir, a los más pobres, que a la criminalidad que tiene en jaque a la sociedad.
Para febrero de este año, la Secretaría de Se-guridad Pública reportaba 222, 947 personas presas en 429 Centros, de las cuales, el 4.5% son mujeres. Poco más de la mitad de la población penitenciaria se concentraba en seis entidades: Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Es-tado de México, Jalisco y Sonora.
Sin embargo, no se cuenta con un regis-tro oficial de esta altamente discriminada po-blación infantil, por lo que, si tomamos como referencia los hallazgos de la III Encuesta Po-blación en Reclusorio en el
Distrito Federal y el Estado de México (CIDE 2009), que reporta que el 86% de las mujeres y el 71% de los hombres recluidos tienen hijos o hijas, estimamos conservadoramente que poco más de 7,000 menores de edad tienen a su ma-dre en prisión, y que cerca de 100,000 tendrían a su padre encarcelado.
Dentro de ellos, se encuentran los 370 niños y niñas que viven con sus madres en los ocho cen-tros de reclusión femenil que existen en nuestro país, y un número indeterminado de bebés a car-go de sus madres en las áreas femeninas de otros
centros como el de Ciudad Juárez, en donde ac-tualmente viven tres recién nacidos.
En México no existe ninguna norma sobre la edad máxima para que los niños puedan permanecer con su madre al interior de los centros de reclusión; dependiendo del lugar, pueden permanecer hasta los ocho años y en otros casos se les separa al cumplir los dos años de edad. No existe normatividad alguna o guía operativa que establezca los mínimos indispen-sables para la crianza en prisión; tan sólo en dos reclusorios hay servicios de educación ini-cial, entre los que destacan el de Santa Martha Acatitla, que actualmente atiende a 98 infan-tes, y los proyectos operados por el CONAFE en Morelos y Baja California Sur.
Según la encuesta anterior, el 80% de los hi-jos de padre preso se quedan con la madre; en contraparte, si la madre está encarcelada, sólo el 21% están a cargo de su padre, el 57% con fa-miliares (poco más de la mitad con los abuelos), 6% con no familiares; 1% permanece con ellas y, finalmente, un preocupante 15% de las madres desconoce dónde están sus hijos.
Si bien para algunos niños la prisión de sus padres está directamente relacionada con su protección hacia abusos y violencia, éstos son la minoría. En gran parte de los casos, los infantes son víctimas del castigo hacia su padre o madre. Sin descuidar que cada caso en particular re-quiere una valoración de lo que aplica para su in-terés superior, es incuestionable que estos niños tienen que ser sujetos especiales de protección,
Huérfanosde la Justicia
Nashieli RamíRez
Cada vez más, la mirada de investigadores y periodistas se dirige al sistema de justicia y penitenciario de nuestro país. Sin embargo, son sumamente escasas las miradas hacia los hijos e hijas de las personas en reclusión, hacia esos miles de infantes que son castigados por estigma, y adolescentes que son catalogados como delincuentes por “herencia”: niños y
niñas que viven una orfandad producto de la justiciaF F F
Fundadora y coordinadora general de Ririki
Intervención Social, organización que
trabaja por los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, y por el desarrollo de sus familias y comunidades. Cuenta con una especialidad en
Investigación Educativa de la UNAM. Actualmente es Consejera de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal; de
la Ley de Fomento para las Organizaciones de
la Sociedad Civil; de Radio Ciudadana del
IMER; y del Observatorio de Políticas Públicas y
Derechos Humanos. Ha participado en el
diseño, instrumentación y operación de programas y estudios sobre indicadores
de infancia, entre los que destaca la Infancia
Cuenta en México en sus versiones del 2005 al 2009;
formación de profesores; promoción social;
organización y participación social; fortalecimiento municipal; programas sociales; desarrollo y microfinanciamiento
rural; equidad y género; y derechos humanos,
tanto en el ámbito de la administración
pública, como en el no gubernamental.
visióN expeRta

méxico social • octbre 2011 53
más allá de las conductas de sus padres. En Mé-xico, como en la mayoría de los países del mun-do, no existen políticas públicas dirigidas a esta población, pasando por alto lo establecido en la Convención de los Derechos sobre los Niños, que señala específicamente en su Artículo 2 que por ningún motivo se puede permitir la discrimina-ción a partir del estatus de los padres.
Hoy numerosos estudios documentan los traumas, los miedos, la exclusión social, la ex-pulsión escolar de la que son objetos estos me-nores de edad; el impacto del arresto de sus progenitores en su presencia; el impacto de las revisiones para ingresar a los penales; lo que cuesta mantenerse con un padre dentro de la prisión y lo que cuesta mantenerlo adentro. Todo eso impacta en su desarrollo emocional, en su presente y en su futuro.
Asimismo, actualmente en nuestro país no existen programas gubernamentales dirigidos a estos niños y niñas, sólo proyectos aislados de baja temporalidad e impacto desconocido. La Secretaría de Educación Pública incorpora en su convocatoria PINCELL, el financiamiento a iniciativas dirigidas a hijas e hijos de reos, sin embargo, apoya básicamente a aquéllas que atienden población infantil callejera y en riesgo.
Investigaciones como Children of Impriso-ned Parents (Eurochips 2011) y la Initiative for Children of Incarcerated Parents (The Osborne Association's 2011) coinciden en la necesidad de: a) contar con un registro del número y edad de los hijos de padres que son arrestados o encar-celados; b) mantener informados a los infantes de acuerdo con su edad sobre la situación de su padre y/o madre; c) que los niños que viven con sus madres en prisión cuenten con servicios de cuidado y educación infantil de calidad, mane-jados con especialistas, así como facilidades para que los infantes puedan salir a la calle con perso-nal no uniformado. Es muy importante que los niños y niñas no se reconozcan como prisione-ros; d) crear las condiciones apropiadas para las visitas familiares y en su caso promover el man-tenimiento de relaciones a distancia, usando las nuevas tecnologías entre padres e hijos/as; e) que los regímenes carcelarios fomenten que se desa-rrollen las obligaciones parentales y que instru-menten programas que fortalezcan relaciones constructivas entre padres e hijos, como parte de una preparación para cuando sean liberados.
El pasado 30 de septiembre el Comité de los Derechos del Niño de la ONU dedicó su Día de Debate General a esta temática. Se discutió en dos grupos de trabajo: los bebés y los niños y las niñas que viven con su madre o padre en-carcelado o lo visitan, y los niños y las niñas que se quedan “afuera” mientras alguno de sus padres está en prisión.
El debate partió de los siguientes principios: los niños y las niñas con padres encarcelados
tienen los mismos derechos que el resto; estos infantes no han cometido ningún crimen, por lo que no deben ser blanco de discriminación por el estatus de algunos de sus progenitores; y los ni-ños y las niñas que viven en prisiones no son pri-sioneros y tienen que gozar de sus derechos, su libertad y las oportunidades de toda la infancia.
Derivado de lo anterior, el Comité generó visibilidad sobre esta población, así como reco-mendaciones al respecto, y llamó a la necesidad de tener lineamientos derivados de las buenas prácticas en la materia. Esperamos que los to-madores de decisiones de nuestro país lo tomen en cuenta y abran la agenda pública a esta pobla-ción infantil altamente vulnerada.•

octubre 2011 • méxico social54
Hay un mundo en el que lo contradictorio se torna do-blemente lógico, en el que lo abstracto puede cobrar vida, incluso personalidad, for-ma humana e ideas propias.
Ahí, hombres y mujeres pierden todo aquello que los hace tales, ya sea para alcanzar la di-vinidad o descender a lo más sórdido; mien-tras que lo animal y lo salvaje ganan raciocinio como por arte de magia. Lo oscuro ilumina hasta la ceguera y lo que no existe se materiali-za para marchar a nuestro lado, tendiéndonos la mano, ya sea para cuidarnos o para desviar-nos del camino. O sólo para acompañarnos como un perro fiel. Todo ello, para que los sen-timientos evolucionen y se cristalicen en ideas, verdades irrefutables al servicio de la belleza (que no de lo bonito) y lo humano. Me refiero a la poesía.
En oposición, hay un mundo en el que lo contradictorio es el pan de todos los días, don-de todo se vuelve un acertijo indescifrable y ab-surdo, por no decir kafkiano, grotesco e injusto (y perdón que abuse de los adjetivos). Ahí, al-gunos hombres y mujeres involucionan, regre-san cual aberraciones a lo que naturalmente ya habían dejado atrás, hace cientos de años, casi
siempre, acorralados por las circunstancias. Nada en ese lugar está al servicio de la belleza (pero sí de lo bonito) ni de lo humano; pero sí de abstracciones cada vez más carentes de sen-tido: el Estado, la ideología, el poder, el merca-do, el bien común, etcétera. Aquí me refiero al mundo en el que vivimos, el real. Antes de con-tinuar, hago una aclaración: hay para quienes nada de esto es cierto, para quien la realidad es casi perfecta y las cosas parecen justas. Este texto no pretende condenarles a ellos, sino a las condiciones que mantienen a la otra parte en el extremo opuesto.
Continúo. Tenemos dos mundos en pug-na, el poético y el real (cualquier cosa que en nuestro contexto posmoderno signifique “real”). Escribir no es un acto natural, muchas veces ni siquiera obedece a la lógica; muchas veces, como en el caso que nos ocupa, no es siquiera testimonial. Por lo menos no cuando hablamos de poesía. La necesidad poética de construir un mundo nace de la inconformi-dad. Uno o varios aspectos de la realidad no nos gustan, o nos parecen insuficientes, y por ello, la transformamos, le damos la vuelta, la salpimentamos, le torcemos el cuello, la con-vertimos en otra cosa, para que así sea lo que es y ya habíamos olvidado. La poesía nombra
Con Amor Horrible
rogelio flores
La poesía es una mejor manera de comprender las cosas a partir de referentes aparentemente ambiguos, discordantes o contradictorios. En este caso, el tema es la desigualdad, que dicho sea de paso, es preciso combatir. La lucha contra la desigualdad -y por ende a la pobreza- en un contexto como el nuestro, ya no es solamente un asunto ideológico o un imperativo moral; se ha convertido, o debería convertirse, en una política de seguridad pública. Neruda lo advertía: la pobreza (que no los pobres) es una amenaza, es ese barco a punto del motín que nos conduce a una tormenta de sangre
F F F
rogelio flores. Escritor. Cursó estudios
de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, de Creación
Literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM (Sociedad
General de Escritores de México), y de Realización
Cinematográfica en la Escuela Internacional de
Cine y Televisión de Cuba (EICTV). Ha colaborado en publicaciones como
Arcana, Cambio y El Semanario. Es coautor de los libros de cuento
Abreletras, Prohibido fumar: cuentos contra la represión, Palabras
Malditas y Códices en el asfalto; y autor de Adiós,
Princesa y Rocanrol Suicida, también de
cuento. Recientemente, ganó el concurso Palabras
Malditas.
desdelas letras

méxico social • octbre 2011 55
lo innombrable.Por fortuna, no es una nota periodística
y no debe ser objetiva. Por fortuna, en ella se puede sublimar, exagerar y maldecir; se pue-den hacer apologías o diatribas. En ella se puede decir todo diciendo nada, y viceversa. Imaginemos un cazador armado con un arco y una flecha, que apunta a las estrellas. Tensa su arma y dispara en dirección al cielo, el proyec-til rabioso surca los aires, silbando con alegría y, por obra y gracia de la fuerza de gravedad, encuentra su blanco en la tierra para echar raí-ces y florecer.
Pablo Neruda, por ejemplo, nos dice que la modernidad es un barco en el que todos han pagado boleto, pero no todos alcanzaron lu-gar, mucho menos camarote, y que por ello, los pasajeros de segunda son tratados como polizontes a los que hay que echar por la borda a punta de pistola para no incomodar a los que viajan en condiciones de lujo. Lo anterior, ob-viamente, está dicho con palabras mejores que las mías en el poema El Barco, cuyo remate es el siguiente:
¿Por qué tantas ventajas para ustedes?/ ¿Quién les dio la cuchara cuando no habían nacido?/ Aquí no están contentos, /así no an-dan las cosas. / No me gusta en el viaje/ hallar, en los rincones, la tristeza, /los ojos sin amor o la boca con hambre. / No hay ropa para este creciente otoño / y menos, menos para el próximo invierno. / Y sin zapatos, ¿cómo va-mos a dar la vuelta / al mundo, a tanta piedra en los caminos? / Sin mesa, ¿dónde vamos a comer, / dónde nos sentaremos si no tenemos silla? / Si es una broma triste, decídanse, se-ñores, / a terminarla pronto, / a hablar en se-rio ahora. / Después el mar es duro. / Y llueve sangre.
En la Oda a la pobreza, Neruda nos des-cribe a la pobreza como un animal predador, observando desde cada abertura posible: ya desde unos zapatos agujerados, ya desde un saco roto. Sus ojos son cuencas vacías, son los ojos sin ojos de la miseria, a los que, no por su inexistencia, les está impedido espiar y ace-char, para, llegado el momento, saltar con sadismo sobre su víctima. En este poema la pobreza cobra vida, habla desde las goteras, tiene dientes afilados y lo mismo es el médi-co que niega atención al enfermo que carece de dinero, que el encargado de embargar los muebles de quien no ha terminado de pagar-los. Neruda le recrimina:
Tú, con amor horrible, / de un montón de abandono / en medio de la calle y de la lluvia / ibas haciendo / un trono desdentado / y mi-rando a los pobres / recogías / mi último plato haciéndolo diadema.
¿Es posible la existencia de un amor horri-ble? Sí, en el mundo de la poesía sí lo es. En
el mundo de la poesía la pobreza es un amor celoso y cruel que con abnegación carcome la vida de su amante; que se pretende fiel y eter-no. La Oda a la pobreza de Pablo Neruda rom-pe con la idea romántica de la precariedad. La pobreza no tiene nada de romántico. O quizá sí, considerando lo romántico como una idea-lización propia de la burguesía bohemia, como aspiración ingenua. Los pobres pueden tener dignidad, la pobreza no; y atendiendo a lo di-cho por Neruda, hay que señalarlo. Con amor horrible y virulento, tal y como ella se conduce:
Otros poetas / antaño te llamaron / santa, / veneraron tu capa, / se alimentaron de humo / y desaparecieron. / Yo te desafío, / con du-ros versos te golpeo el rostro, / te embarco y te destierro. / Yo con otros, / con otros, muchos otros, / te vamos expulsando / de la tierra a la luna / para que allí te quedes / fría y encarcela-da / mirando con un ojo / el pan y los racimos / que cubrirá la tierra / de mañana.•
¿Es posible la existencia de un amor horrible? Sí, en el mundo de la poesía sí lo es: la pobreza es un amor celoso y cruel que con abnegación carcome
la vida de su amante

ocTubre 2011 • méxico social56
sarah lewisMaestra en Población y Salud Internacional por la Universidad de Harvard.Se desempeña como investigadora de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).Entre sus múltiples trabajos destaca la investigación que realizó durante su estancia en Harvard, sobre aspectos de la reforma del sistema de salud mexicano.Su experiencia le ha permitido colaborar en países como México, Ecuador, Cuba, El Salvador y Chile.
visión experta
sarah lewis
La relación entre la pobreza y la enfermedad es compleja y cíclica. Por un lado, la gente pobre tiende a sufrir peores resultados de salud por razones como las condiciones de vida subóptimas y la falta de acceso a atención médica oportuna y de calidad, y, por otro lado, un mal estado de salud puede llevar una familia a la pobreza por tener que gastar del bolsillo en la atención médica o faltar días laborales a causa de la enfermedad, entre otras complicaciones.
F F F
salUD
IndIcador de la desIgualdad
Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / David Hernández

La relación inversa entre la rique-za y la buena salud ⎯ también ha sido objeto de investigación y es-tudio, y se manifiesta claramente al comparar los resultados de sa-lud entre países ricos y pobres. Por
ejemplo, un estudio encontró que un aumento de 5% en el producto interno bruto de un país se asocia con una disminución promedio de 1% en la tasa de mortalidad infantil .
Los posibles mecanismos que explican este fenómeno se encuentran a nivel nacional e in-dividual. En el primer caso, un país rico ten-dría más recursos para gastar en programas sociales y de promoción de la salud, y mejora-ría las condiciones de vida de su población y su acceso a la atención médica. A nivel individual, los consumidores tendrían más ingresos para gastar en alimentos saludables y atención mé-dica, manifestándose en un mejor estatus de salud poblacional . De hecho, este estudio en-contró que el nivel de ingresos per cápita es el factor más importante en cuanto a resultados de salud poblacional.
Hay muchos factores en el fondo que mo-difican estos mecanismos, así como los re-sultados de salud. Por ejemplo, la Necesidad Insatisfecha de Anticonceptivos (NIA) es un indicador de resultado de los programas y acciones de planificación familiar que se ha utilizado para destacar lo que faltaría por ha-cer al respecto . La NIA se mide a través de la proporción de mujeres expuestas a un emba-razo que no usan anticonceptivos a pesar de su deseo expreso de no querer tener hijos por un tiempo (necesidad para espaciar) o nunca más (necesidad para limitar). De acuerdo con la
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ-fica (ENADID) de 2006, la NIA de las mujeres sin escolaridad (un componente de la pobreza) es más del doble de la de las mujeres con un ni-vel de escolaridad de secundaria o más (11.5% versus 5.5%) .
Otro indicador de la pobreza es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual permite comparar el nivel de desarrollo entre diferen-tes países, y, en el caso de México, entre las en-tidades federativas y municipios . Se construye el IDH municipal a partir del promedio de tres componentes del desarrollo social: salud (a partir de la tasa de mortalidad infantil), edu-cación (a partir de la tasa de alfabetización y la tasa de asistencia escolar) e ingreso (a partir del ingreso per cápita anual). Un mayor índice representa mayor desarrollo; los municipios mexicanos con los niveles de desarrollo huma-no más bajos cuentan con índices por debajo del 0.50.
méxico social • octubre 2011 57
> existen vínculos entre el estrés, la pobreza y la mala salud: una población
enferma es menos productiva, y esto también daña la economía nacional.
Casi el 7% de las defunciones en los municipios con menor grado de
desarrollo ocurre en menores de un año de edad, en comparación con el 4% en los municipios más desarrollados en el
país. Esta diferencia está aún más marcada en el grupo de niños y niñas de uno a cuatro años, con porcentajes de 3.8% y 0.7%, respectivamente. Este
patrón se repite para cada grupo de edad hasta los 50 años
POBRES MUEREN MÁS JÓVENESEn las defunciones de los municipios con menor y mayor IDH por edad quinquenal (2009)
se registra que los porcentajes de defunciones en los municipios de menor grado de desarrollo es mayor antes de los 50 años
Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones 1979-2007. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http://www.sinais.salud.gob.mx> [Consulta: 2 septiembre 2011].
Los 100 municipios con menor IDH
Los 50 municipios con mayor IDH
0
5
10
15
20
% d
e de
func
ione
s po
r eda
d qu
inqu
enal
Edad Quinquenal
4.9
%4.
3%

La primera gráfica muestra el porcentaje de defunciones que ocurre en los diferentes gru-pos de edad en los 100 municipios con menor IDH y en los 50 municipios con mayor IDH. Está claro que la gente más pobre se muere más joven que la gente que cuenta con más recursos; es decir, hay más mortalidad preve-nible o que sucede en edades productivas.
Casi el 7% de las defunciones en los muni-cipios con el menor grado de desarrollo ocurre en menores de un año de edad, en compara-ción con el 4% en los municipios más desarro-llados en el país. Esta diferencia está aún más marcada en el grupo de niños y niñas de uno a cuatro años: en este grupo de edad, hay cinco veces más defunciones en los municipios más pobres (3.8% del total) que en los municipios más ricos (0.7% del total). Este patrón se repi-te para cada grupo de edad hasta los 50 años.
A los 55 años se empieza a observar una tendencia contraria, y al llegar a los ancianos mayores hay una gran diferencia en el porcen-taje de defunciones que ocurren en los munici-pios más pobres y los más ricos: el 6% versus el 10.5% de las defunciones suceden en ancianos entre 80 y 84 años de edad, y el 11% versus el 17% en el grupo de 85 y más años, respectiva-mente.
El siguiente grupo de gráficas enseñan las razones detrás de las tendencias presentadas anteriormente, es decir, las principales causas de defunciones. En comparación con el total de los municipios en el país, una ligeramente mayor proporción de defunciones en los mu-nicipios más desarrollados suceden por enfer-medades crónicas asociadas con mayor edad, tales como la diabetes (13.8% de las defuncio-
octubre 2011 • méxico social58
visión experta
CIRROSIS Y HOMICIDIOS SUPERAN DIABETESLa cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, los homicidios y la nefritis y nefrosis afectan más a los municipios pobres que a los ricos.En los municipios más desarrollados la desnutrición calórico protéica, las enfermedades infecciosas intestinales, el uso de alcohol, la anemia y la tuberculosis no aparecen entre las principales causas de muerte
Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones 1979-2007. [En línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http://www.sinais.salud.gob.mx> [Consulta: 2 septiembre 2011].
Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón
Otras enfermedades respiratorias
Asfixia y trauma al nacimiento
Desnutrición calórico protéica
Enf. endocr., metabol., hematol. e inmunolog.
Accidentes de vehículo de motor (tránsito)
Nefritis y nefrosis
Otros accidentes
Otras enfermedades cardiovasculares
Enfermedades hipertensivas
Infecciones respiratorias agudas bajas
Agresiones (homicidios)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Otras enfermedades digestivas
Cirrosis y otras enf. crónicas del hígado
Enfermedad cerebrovascular
Enfermedades isquémicas del corazón
Diabetes mellitus
0% 3% 6% 9% 12% 15%
13.8 %
1.2 %
Total de municipios
> enfermedades como la cirrosis hepática afectan más a los municipios pobres que a los ricos.

nes en la población general versus 14.2% en los municipios más ricos); enfermedades isqué-micas del corazón (11.2% versus 13.5%); en-fermedad cerebrovascular (5.5% versus 5.7%); y tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón (1.2% versus 1.5%).
Estas mismas causas también aparecen en los municipios más pobres. Las enfermedades isquémicas del corazón ocasionan el mayor porcentaje de defunciones en estas comunida-des (7.4%), y la diabetes y enfermedades cere-brovasculares también son causas importantes (5% y 4% de defunciones, respectivamente).
Por otro lado, se observan otras enfermeda-des que afectan más a los municipios pobres que a los ricos: cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (5.7% de defunciones), ho-micidios (5.7%) y nefritis y nefrosis (casi 3%), entre otras.
Entre las enfermedades que ni aparecen entre las principales causas de defunciones en los municipios más desarrollados están la des-nutrición calórico protéica, las enfermedades infecciosas intestinales, el uso de alcohol, la anemia y la tuberculosis.
Es importante evaluar cómo el gobierno está respondiendo a las brechas en salud en-tre los grupos más pobres, por eso analizo los recursos de salud. Ya que no hay indicadores poblacionales disponibles a nivel municipal (por ejemplo, número de médicos, enfermeras o camas censables por 100,000 personas) para analizar los recursos de los servicios de salud de los municipios más pobres, utilicé el incre-mento porcentual en el número de unidades médicas.
El índice de marginación es una medida del impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas in-adecuadas, la percepción de ingresos moneta-rios insuficientes y las relacionadas con la re-sidencia en localidades pequeñas . Un menor índice indica menor marginación, así que la clasificación es la siguiente: grado de margina-ción muy alto (mayor pobreza), alto, medio, bajo y muy bajo (menor pobreza).
En cuanto al número de unidades médi-cas de la Secretaría de Salud, se observa que los municipios más pobres cuentan con incre-
méxico social • octubre 2011 59
A pesar de los incrementos importantes en la infraestructura en la década pasada, ninguno de los municipios más pobres cuenta con un hospital de especialidades. La infraestructura en los municipios más ricos es más variada y cuenta con más unidades
Otras enfermedades infecciosas
Asfixia y trauma al nacimiento
Tumor maligno de la mama
Accidentes de vehículo de motor (tránsito)
Otras enfermedades respiratorias
Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón
Enf. endocr., metab., hematol. e inmunolog.
Nefritis y nefrosis
Otros accidentes
Agresiones (homicidios)
Otras enfermedades cardiovasculares
Enfermedades hipertensivas
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Infecciones respiratorias agudas bajas
Cirrosis y otras enf. crónicas del hígado
Otras enfermedades digestivas
Enfermedad cerebrovascular
Enfermedades isquémicas del corazón
Diabetes mellitus 14.2 %
1.1 %
Los 50 municipios con mayor índice de desarrollo humano
0% 3% 6% 9% 12% 15%
Otras causas perinatalesOtras enfermedades respiratorias
TuberculosisEnf. endocr., metabol., hematol. e inmunolog.
Asfixia y trauma al nacimientoEnfermedades hipertensivas
AnemiaEnfermedad pulmonar obstructiva crónicaAccidentes de vehículo de motor (tránsito)
Uso de alcoholNefritis y nefrosis
Otras enfermedades digestivasOtras enfermedades cardiovascularesInfecciones respiratorias agudas bajas
Otros accidentesEnfermedad cerebrovascular
Enfermedades infecciosas intestinalesDesnutrición calórico protéica
Diabetes mellitusAgresiones (homicidios)
Cirrosis y otras enf. crónicas del hígadoEnfermedades isquémicas del corazón 7.4 %
1.1 %
Los 100 municipios con menor IDH
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Foto
: Cor
tesí
a E
XC
ELS
IOR
/ M
ateo
Rey
es A
rella
no

mentos por arriba del incremento nacional promedio de 21%: el número de unidades de consulta externa aumentó 26% durante el pe-ríodo y el número de hospitales fue más del triple (de 13 hospitales en 2001 a 48 en 2010). Esto, por el incremento en hospitales integra-les en los municipios más marginados, de 9 a 44. También hubo aumentos grandes en el nú-mero de hospitales en los municipios de alta y media marginación (103% y 118%, respectiva-mente), pero los incrementos en las unidades de consulta externa son menores al promedio nacional.
A pesar de incrementos, la mayoría de es-tos recursos en los municipios más pobres son unidades de consulta externa rurales (casi el
60% de las unidades públicas), unidades mó-viles (25%) y “Casas de Salud” (11%). Ninguno de estos municipios cuenta con un hospital de especialidades. La infraestructura en los mu-nicipios más ricos es más variada y cuenta con más unidades de segundo y tercer nivel.
Un mayor porcentaje de los municipios más pobres se encuentra en localidades rura-les y de los más ricos en ciudades, por eso cabe destacar la presencia de hospitales integra-les, “Casas de Salud” y Centros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) en los municipios más pobres, los cuales no existían hace 10 años. También ha habido mucha in-versión en las unidades móviles en la década pasada (de 279 en 2001 a 451 en 2010). •
octubre 2011 • méxico social60
visión experta
REFERENCIASi. Biggs B, King L, Basu S, Stuckler D. Is wealthier always healthier? The impact of natio-nal income level, inequality, and poverty on public health in Latin America. Social Science & Medicine 71(2010)266e273.ii. Biggs B, King L, Basu S, Stuckler D. Is wealthier always healthier? The impact of natio-nal income level, inequality, and poverty on public health in Latin America. Social Science & Medicine 71(2010)266e273.iii. Mendoza Victorino D, Sán-chez Castillo M, Hernández Ló-pez MF, Mendoza García ME. Nuevas estimaciones de las ne-cesidades insatisfechas de anti-concepción en México. Consejo Nacional de Población. México, DF: marzo 2010.iv. Capítulo III. Nuevas es-timaciones de la NIA de mu-jeres en edad fértil unidas en 1987, 2003 y 2006. En: Men-doza Victorino D, Sánchez Cas-tillo M, Hernández López MF, Mendoza García ME. Nuevas estimaciones de las necesidades insatisfechas de anticoncep-ción en México. Consejo Nacio-nal de Población. México, DF: marzo 2010.v. Índice de desarrollo humano municipal 2000-2005. Ofici-na Nacional de Desarrollo Hu-mano (ONDH). 2008. PNUD México.vi. Índices de marginación, 2005. Consejo Nacional de Po-blación: México, DF, 2006.
% a
umen
to e
ntre
200
1 y
2010
0
50
100
150
200
250
300
Clínica de especialidades
Unidad ministerio público
Hospital especializado
Hospital psiquiátrico (incluye granjas)
Centros de Salud con Servició Ampliados
Consultorio delegacional
Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES)
Hospital general
Centros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (CAAPS)
Unidad de consulta externa urbana
Centro de salud con hospitalización (unidad híbrida)
Brigada móvil
Hospital integral
Casa de Salud
Unidad móvil
Unidad de consulta externa rural
0 %2.3 %
58.2 %31 %
0.2 %3.7 %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
MÁS UNIDADES MÉDICASEntre 2001 y 2010 se registró un gran incremento porcentual en el número de unidades médicas en
los municipios de mayor marginación
MEJORA INFRAESTRUCTURALa mayor parte de los recursos
destinados a los municipios más pobres corresponden a unidades de
consulta externa rurales, unidades móviles y “Casas de Salud”
Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de recursos (infraestructura, materiales y humanos) de la
Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2009. [en línea]: Sistema Nacional
de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http://www.sinais.salud.
gob.mx> [Consulta: 2 septiembre 2011].
Unidad de Consulta Externa
Unidad de Hospitalización
Fuente: Dirección General de
Información en Salud (DGIS). Base de
datos de recursos (infraestructura,
materiales y humanos) de la SS y los SES 2001-2009
Marginación muy alta
Marginación muy baja

SuScríbetea nueStra
reviStay recibe como obSequio
un paquete de libroS del ceidaS:
YA ESTAMOS A LA VENTA EN:
• SANBORNS • PALACIO DE HIERRO• CITY MARKET • SANBORNS CAFÉ • LIBRERÍAS GANDHI • LIVERPOOL
Contacto: [email protected] a los teléfonos 56.59.61.20 y 62.09
c o b e r t u r a e s p e c i a l
TraTa de personas
LYDIA CACHO
PATRICIA OLAMENDI
VIVIAN HUELGO
CHRISTOPHER CAREY
JAKOBSSON / KOTSADAM
SARA I. HERRERÍAS
w w w . m e x i c o s o c i a l . o r g
año
1 -
No.
14,
sep
tiem
bre
de 2
011,
pre
cio:
$35
.00
ESCLAVOSDEL SIGLO XXI
42 y 52
EntrEvistas Luis de la Barreda
Elena Azaola
www.mexicosocial.orgSíguenoS también en:
méxico Social @mexicosocialorg