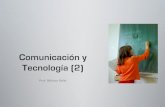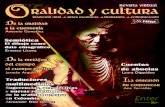Oralidad Y Liturgia
Click here to load reader
-
Upload
julio-a-pardillo -
Category
Spiritual
-
view
239 -
download
1
Transcript of Oralidad Y Liturgia

29
SANTIAGO (94) 2001
Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
CULTURA Y COMUNICACIÓN
Marta Cordiés Jackson
Oralidad y Liturgia
Liturgia y Oralidad, Oralidad y Liturgia, un binomio inseparablecuando de acercarse a las religiones de raíz africana se trata, pueshay que considerar esta relación no sólo en lo que al rico acervode leyendas, patakíes o historias de santos se refiere, sino alfundamento mismo de la praxis religiosa que ha sido transmitidade generación en generación, conservando el secreto, lo sagrado,el misterio, la esencia de estas religiones en el seno de lascomunidades.
Para que esto haya sido posible la oralidad se ha valido de latransmisión y la recreación, las cuales juegan un rol importante yeficaz; la primera, porque permite la continuidad en el conoci-miento de los valores primarios en que asienta la identidad culturalde una comunidad dada, pasa la concepción de su ethos social deuna generación a otra; y la segunda, porque cada sociedad recreasus valores en un proceso de adecuación a la realidad histórica quevive. Es por ello que esta conjunción transmisión -recreación, lepermite tocar los registros más sensibles del hombre a través dediversos recursos, puesto que se sabe que el ser humano y lospueblos que él conforma sólo guardan en la memoria lo másrelevante de su paso por la tierra.
La capacidad de selección es, sin duda, uno de los rasgos quedebemos comentar. Los esclavos se insertaron en el Nuevo Mun-do en posición desventajosa, primero por el desarraigo que signi-

30
SANTIAGO (94) 2001
Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
ficó la trata, con el consiguiente martirio de la factoría, la infernaltravesía por el Atlántico, el mercado de esclavos, la vida en laplantación; todo ello presidido desde el momento de su captura poruna enorme presión psicológica ejercida sobre este grupo humano,que iba desde determinar modos de vida, relaciones, alimentación,hasta tildar todo cuanto hasta ese momento les era familiar (usos,costumbres, jerarquías, religión) de salvaje, incivilizado, demonía-co, entre otros calificativos peyorativos. Es en este ambientedonde se inicia el proceso de resistencia cultural y donde serealizan los procesos de selección-adecuación de todo lo realmen-te válido para este hombre, y que debe ser conservado comosagrado y único legado para sus descendientes.
Selección, por cuanto fue preciso escoger, determinar lo que iba aser conservado y transmitido; y adecuación, por cuanto todosdebieron adaptarse a un nuevo contexto sociocultural ambiental,de manera que fueron adecuando lo escogido a sus nuevas condi-ciones de vida, puesto que el legado no podía ser transmitido talcual lo trajeron del continente, sino que el mismo hubo deadaptarse a los nuevos ambientes con una estructura social dife-rente.
Es en esta realidad que la filosofía religiosa africana, devenida enreligiosidad popular entre nosotros, se convirtió en su refugio y,a partir de ella, comenzaron el proceso de adecuación-selección-conservación-transmisión de ritos, mitos, cantos y música. Quizáscontribuyó a ello el hecho de que ya desde el continente lasreligiones africanas habían probado la coexistencia y el sincretis-mo en su enfrentamiento al Islam. En numerosas obras literariasafricanas encontramos ejemplos de esta coexistencia pacífica: enel Soundjata, por ejemplo, se establecen estas relaciones cuandose habla de los marabutos, los mezquitas, entre otros, las sucesivasmenciones del Islam. Al mismo tiempo que la magia y el animismoimpregnan sus páginas, pues el héroe es resultado de ellas. Desdesu nacimiento predicho por un cazador adivino, hasta su victoriafinal en la batalla de Krina, la cual obtiene sólo después de haberdescubierto el mágico secreto que da el poder a su contrario,Soumaoro Kante, el rey hechicero, demostrándonos cómo elhombre de estas latitudes sabía conjugar y sincretizar mucho antesde llegar a nuestras tierras, donde una nueva religión le fueimpuesta.
Otro aspecto que también contribuyó a esta permanencia y consi-

31
SANTIAGO (94) 2001
Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
guiente evolución de la filosofía religiosa africana en nuestro mediofue el lenguaje. El discurso oral africano, sobre todo en lassociedades iniciáticas, está lleno de mensajes perceptibles sólopara los iniciados, pues este tipo de discurso social lleno depresuposiciones referenciales discursivas y extradiscursivas, queparte del hombre imbricado en su comunidad y retorna a él parahacerle parte inseparable de su contexto sociocultural, se compor-ta de forma tal que es en sí mismo portador del contexto que loorigina y, en el momento de insertarse en otras situacionescontextuales, mantiene, semantiza y funcionaliza sus cláusulas enun proceso de adaptación. Es esta característica y la relación quela misma expresa, lo fundamental en la consolidación del procesoal que nos estamos refiriendo, para lograr dentro de las difícilescondiciones de la esclavitud que dicho proceso pudiera cumplirse.William W. Megenney, refiriéndose, ya en el contexto afroame-ricano, a la importancia de la lengua como elemento identificadoren contextos socioreligiosos, plantea:
Un componente esencial de los aportes religiosos afroamericanos esel vínculo que existe entre el lenguaje especial empleado en loscultos ceremoniales y la identidad de los miembros del grupo. Talidentidad se manifiesta como una preocupación por el grupo comoconjunto y por cada individuo como constituyente dentro del grupo.Por supuesto funciona colectivamente (...) el que mejor define lasicología social es el lenguaje, empleado con el propósito de estable-cer conexiones comunicativas con los miembros de los cultos, conlos espíritus o dioses de la otra dimensión (no física) y con losfantasmas de los ancestros que forman parte del mundo espiritual(...) Es la situación comunicativa la que sirve de base para poner enmovimiento los procesos funcionales de los conjuntos religiosos.Dichos procesos se apoyan en la eficacia simbólica de las palabrascomo parte integral del discurso ritual.1
La situación comunicativa, que se establece en los contextosenunciados, nos permite valorar no sólo la adecuación sinotambién la reinterpretación que se produce cuando elementosculturales antiguos asumen nuevas formas, lo cual puede inclusoconducir a la resemantización, pues en este proceso se puedellegar a alterar el contenido con el lógico cambio de significado,
1 William W. Megenney, Cuba y Brasil: Etnohistoria del empleo religiosodel lenguaje americano, págs. 21-22.

32
SANTIAGO (94) 2001
Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
manteniendo, sin embargo, el valor psicológico y la adaptación a laque hemos aludido en párrafos anteriores. Angelina Pollack, alvalorar las nuevas situaciones contextuales, apunta que
(...) las instituciones sociales y religiones de los afroamericanos soncreaciones nuevas basadas en principios filosóficos y actitudespsicológicas africanas para hacer frente a las diferentes necesidadesprovocadas por nuevos ambientes. En África occidental los sistemasreligiosos de los diferentes grupos étnicos, se rigieron por conceptosfundamentales comunes como el rol de los muertos, la importanciade la adivinación, la relación entre conflictos sociales y enfermeda-des, etc., lo que facilitó la creación de nuevas instituciones enAmérica. Solo en casos excepcionales (...) se trata de transferirsistemas culturales enteros. Pero en la mayoría de los casos no sedebe hablar de retenciones culturales (...) sino de una remodelaciónde instituciones tradicionales basada en esta herencia común de lossistemas de valores.2
He ahí otro elemento por considerar en el acto de la transmisióny la conservación: los sistemas de valores, entendido como todoel conjunto de normas, costumbres y preceptos que conforman elmodelo comportamental de una sociedad. En el caso del NuevoMundo, los valores que heredamos no son homogéneos; por unaparte, las dotaciones eran pluriétnicas y, por otra, los amosvinieron de distintas partes del viejo continente. Por tanto, estaheterogeneidad debió fundirse y, tomando unos de los otros, pocoa poco fueron creando un nuevo sistema de valores que aprovechóno sólo lo común de los diferentes grupos, sino que creó nuevosvalores de acuerdo con las condiciones que la impronta social delNuevo Mundo les exigía.
Para analizarlo en un caso concreto decimos, y está suficiente-mente comprobado, que la Santería nos llegó de los yoruba y queel Palo viene de los congos. Se apunta por varios autores consul-tados3 que, tanto en Cuba como en Brasil, ha habido cambios quevan desde la reinterpretación del culto, la reconstrucción y/o
2 Angelina Pollack-Eltz, Religiones afroamericanas de hoy, pág. 3.3 Véase El Monte de Lydia Cabrera, Manual de Santería de Rómulo
Lachatañeré, Los orishas en Cuba de Natalia Bolívar, El Diloggún deIrminio Valdés, Mitos y Creencias de Jesús Mestre, Les Bantu de ThephileObenga, Symboles Grafiques en Afrique Noir de Clementine M. Faïk-Nzuji, entre otros.

33
SANTIAGO (94) 2001
Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
construcción de rituales y ceremonias, reelaboración de los mitos,hasta la consolidación de un nuevo corpus litúrgico que, sintraicionar sus raíces, es un producto nuevo.
Para valorar adecuadamente este proceso, tanto los yorubas comolos congos –de origen Bantú– son un conjunto de pueblos vincu-lados por analogías culturales y lingüísticas; únase a esto lo yaapuntado sobre la plurietnicidad, que era rasgo distintivo defactorías y dotaciones, los diferentes grados de iniciación de susintegrantes, amén de que muchos "secretos" murieron con los"mayores" que no quisieron o no encontraron en quién depositar-los.
Por otra parte, es evidente e inobjetable que en el gran continentepluriétnico, multilingüe y multicultural, mucho antes de la llegadade los europeos, los africanos comerciaban, se comunicaban yestablecían relaciones entre reinos o territorios y que la trata, alestablecer el sistema de factorías, reforzó la interrelación étnica,ya que resultaría pueril, a estas alturas, suponer que al encerrarjuntos tan gran número de personas, éstas esperaran conocer lalengua del captor para comunicarse entre sí.
A mi juicio, siguiendo un razonamiento coherente, y conociendoque la necesidad de expresarse y comunicarse es inherente al serhumano, lo lógico es que los capturados se hayan comunicadoentre sí a espaldas de sus captores, aprovechando para ello lahistórica experiencia de sus relaciones entre pueblos, aunándolaa las establecidas en la factoría y al desconocimiento que teníanlos europeos de sus lenguas y costumbres. La mezcla, entonces,podemos colegir que comenzó desde las costas de África y antesdel traslado. Cada uno de los esclavos que salió de aquellasfactorías, independientemente del destino que le tocó en el NuevoMundo, llegó a este lado del Atlántico enriquecido de experien-cias que luego, en el barracón o en la cocina urbana, de acuerdocon sus diferentes grados de iniciación y conocimiento, realizaronsus aportes en la reconstrucción de los recuerdos. El vehículo paraestablecer esta comunicación fue la oralidad, y el punto de partidapara esta convergencia y amalgama fue, sin duda, partir de locomún, de las analogías y similitudes con los otros, para confor-mar todo el contexto filosófico-mágico-religioso, a partir depuntos de contacto entre diferentes sistemas de valores.
Las consideraciones de Megenney pueden ser prueba de ello,

34
SANTIAGO (94) 2001
Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
cuando expresa:
Un corolario importante a la preservación de las tradiciones religiosasafricanas en el Nuevo Mundo es la función mensajera de las cancionesy cuentos folklóricos existentes entre los afroamericanos (...) comoparte de su lucha para readquirir un sentido de valor como humanos,los esclavos evocaban sus cánticos y cuentos folklóricos, los cuales,al lado de la preservación de sus tradiciones religiosas, los ayudó amantener su propio ethos y a escaparse de los horrendos confinessocioétnicos impuestos por los que controlaban la vida colonial.4
Mantener el Ethos, pudo ser una válida y suficiente razón queexplique por qué la religiosidad popular de raíz africana sedesmembra en tantas ramas. En Cuba tenemos Regla Osha, Reglade Palo y, dentro de ella,5 la brillumba, la kimbisa y la shamalon-go; en las zonas de Matanzas, los ritos arará, Ifá y, a nuestro juicio,más que una religión es un corpus filosófico de enseñanza para lavida, una sucinta y bien estructurada visión cosmogónica delmundo. En Brasil el candomblé, la umbanda, la quimbanda; enHaití y también en Cuba, el vodú, por sólo mencionar algunasexpresiones, para comprender que en estas simbiosis se hanfundido todos los haceres y decires de los más sabios y experimen-tados integrantes de cada grupo en el momento de la fusión;permitiéndonos corroborar lo afirmado por Megenney ya citadoen estas consideraciones, que en este proceso se funden y comple-mentan lo colectivo y lo individual.Irminio Valdés, entre otros autores, afirma que "ningún grupoafricano ha tenido mayor influencia en la cultura de América quelos yorubas";6 ya hemos señalado, sin embargo, que esta etnia estáconstituida por varios subgrupos con variaciones y analogías,además de unidad lingüística-cultural, lo que permite catalogarlosen su conjunto; ahora bien, en el momento de la mezcla-selección-reconstrucción-transmisión, debemos detenernos a considerarvarios factores objetivos internos y externos.
Internos, porque se suele afirmar, y la lógica lo indica, que en esteproceso han primado las etnias mayoritarias en las dotaciones oaquellas que han transmitido el cuerpo coherente de visión cosmo-gónica, es decir, los que tenían más completos y mejores recuer-dos.4 William W. Megenney, Ob. cit., pág. 54.5 Véase Tamakuende Yaya de Natalia Bolívar.6 Irminio Valdés, El Diloggún, pág. 8.

35
SANTIAGO (94) 2001
Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
Externos, porque al no ser confiables las estadísticas de la época,la filiación no está determinada de manera precisa y clara7 y éstees, sin duda, un punto importante para definir las diferentesinfluencias que integraron nuestro acervo africano.
Cuando analizamos las transmisiones orales de estos pueblos y laevolución de los mismos en nuestro contexto afrocaribeño, reafir-mamos nuestro criterio de que el proceso mezcla-selección-conservación-transmisión se inició a partir de los puntos comunesentre todas las etnias que llegaron al Nuevo Mundo; una simpleenumeración a priori lo demuestra.
Todos son sincréticos antes de llegar a nosotros; es probada sucoexistencia y sincretismo con el Islam, y de este lado delAtlántico, con el cristianismo.
La creencia en un Dios Supremo (Olofi para la Osha, Sambia enPalo, etcétera).
La personificación de los orishas diseñados a imagen y semejanzacon el hombre.
La existencia de leyendas, patakies, historias de santos, en todaslas expresiones religiosas.
El tratamiento dado a lo recibido en África y su posterior evolu-ción en América (en todas las expresiones está presente la adecua-ción a un nuevo contexto sociocultural-ambiental).
Las similitudes entre lo conservado y lo perdido en el NuevoMundo.
Son, entre otras, características que demuestran lo que hemosvenido afirmando a lo largo de estas líneas.
A partir de aquí podríamos valorar las consideraciones siguientes,
Bastide (1967) diferencia entre culturas afroamericanas y culturasnegras. Eso significa que en algunas partes de las Américas seconservan todavía elementos culturales netamente africanos, mien-tras que en otros sitios los negros lograron desarrollar una culturapropia y nueva sobre bases europeas y africanas en una cultura"negra". [Esto es posible porque] mientras en África las diferentesculturas se legan a ciertas naciones, los elementos culturales se
7 Véase Zoe Cremé Ramos, Pesquizaje étnico.

36
SANTIAGO (94) 2001
Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
separan de grupos étnicos y se conservan en América. Eso quiere decirque ciertos rasgos culturales africanos se encuentran también entreblancos y mestizos (...).8
A nuestro juicio, estos elementos africanos a los que alude Bastideson los que se mezclan en el complejo proceso, para contribuir ala creación del nuevo sistema de valores, asumiendo las connota-ciones necesarias que la nueva situación les impone. Prueba deello es que cada uno de los orishas tiene varios caminos. El estudiode los mismos nos permite ver la flexibilidad en el tratamientodado a la Deidad. Por ejemplo Obatalá, es hombre en África. Enel Nuevo Mundo, específicamente en Cuba, al sincretizar lo hacecon las Mercedes. Sin embargo, cuando se habla con un Santerosiempre se refieren a él como hombre, e incluso a partir de loscaminos se llega a hablar de varios Obatalá. Lo que propicia lossincretismos, son, sin embargo, las características esenciales delorisha, en este caso siempre va a simbolizar la paz, la pureza, lasabiduría, en todos sus caminos es "dueño de las cabezas". La ideaesencial, se mantiene por tanto en África y el Nuevo Mundomediante el tratamiento del tiempo y del espacio en la historia delsanto.
Cada una de las historias es contada en un tiempo que no estámarcado de forma cronológica ni ubicado en un espacio –ensentido de lugar– concreto, lo mismo en aquellas que se habla deObi (el coco) o en las leyendas sobre Elegguá, o en aquellas queaparecen hombres descritos con sus categorías sociales, rey,príncipe, consejero, o aquellas que protagonizan los mismosorishas y que incluso llegan a conformar un ciclo narrativo largo,como por ejemplo, La gesta de Changó de Ima recopilada porRómulo Lachatañeré. En todos estos casos, la historia ha sucedidoen algún momento en el tiempo y en algún lugar, África, América.Esto, lejos de darle imprecisión, la convierte en patrimonio detodos y no de un grupo específico. La mezcla resulta, pueshomogénea en el momento que el hombre de estas y otras latitudespuede reconocerse en ella. Incluso, cuando dentro del complejoafroamericano, aun cuando unos y otros no se reconozcan a símismos, la historia contada de esta manera no les será ajena. Esposible que Obatalá o Shangó no sincreticen con el mismo santo
8 Roger Bastide, Les Ameriques Noires, apud Angelina Pollack, ob. cit.,págs. 9-13.

37
SANTIAGO (94) 2001
Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
católico en Cuba y Brasil, por ejemplo, pero la enseñanza delpatakin funcionará en ambas sociedades mientras se repitan lassituaciones contextuales iguales o parecidas, pues indudablemen-te son continuum de un mismo fenómeno.
Es así, de esta forma, que el binomio Oralidad-Liturgia, partiendode factores lingüísticos, sociales e históricos, logra cumplir sufunción comunicativa e identitaria en el contexto afroamericano,donde a pesar de reconocer sus raíces africanas, tronco y saviamuestran un árbol donde florece el imaginario socioreligioso delhombre de estas latitudes.
Bibliografía
Barnet, Miguel, La Fuente Viva, La Habana, Editorial Letras Cubanas,1998.
Brice Sogboss, Hippolyte, La tradición ewé-fon en Cuba, La Habana,Colección Africana Fundación "Fernando Ortiz", 1998.
Bolívar Aróstegui, Natalia, Tamakuende Yaya y las Reglas de PaloMonte, La Habana, Ediciones Unión, 1998.
Cabrera, Lydia, El monte, La Habana, 1954.
Cremé Ramos, Zoe, Pesquizaje sobre la procedencia de los esclavos enla jurisdicción de Cuba entre 1792- 1835, La Habana, Publicigraf,1994.
Días Fabelo, Teodoro, Diccionario de la lengua conga residual enCuba, Departamento de Publicaciones Casa del Caribe, ORCAIL/UNESCO, Universidad de Alcalá, Santiago de Cuba (s. f.)
Faik-Nzuji, Clementine, Symboles Grafiques en Afrique Noire, EditionKarthala-Ciltadc, Paris, 1992.
Lachatañeré, Rómulo, Manual de Santería, La Habana, 1948.
Megenney, William W., Cuba y Brasil: etnohistoria del empleo religio-so del lenguaje afroamericano, Miami, Florida, Ediciones Universal,1999.
Valdés, Irminio, El Diloggún.