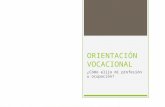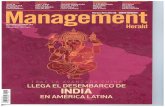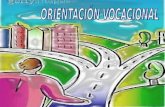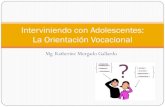Orientación Vocacional
-
Upload
maru-chiarella -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
description
Transcript of Orientación Vocacional

Orientación Vocacional y Adolescencia:
tiempos y “elecciones” subjetivas
La orientación vocacional, es una práctica que pone como objetivo la
toma de decisiones trascendentales. Los procesos de orientación vocacional,
en general, son demandados en determinado momento de la vida del sujeto: su
adolescencia, y una de las principales problemáticas que se les presenta es la
de realizar una elección: elegir una carrera para toda la vida. Justo en el
momento menos adecuado para tomar decisiones es cuando debe realizarlas.
Este momento, en general, ocurre cuando el sujeto concluye la escuela
secundaria que al decir de Rascovan es algo más que el fin de una etapa
educativa. “…Implica un proceso de cambio que requiere adaptación,
reacomodamiento personal y también familiar. Finalizar la escuela es comenzar
a transitar un camino que está marcado por el pasaje de la adolescencia a la
adultez…”1.
Se hace necesario entonces definir de qué se trata la adolescencia y los
cambios que se producen en ella, ya que se trata de una etapa de crisis, un
momento de transición.
“La adolescencia (del latín adolescere: crecer, desarrollarse) es un
continuo de la existencia del joven, en donde se realiza la transición entre el
infante o niño de edad escolar y el adulto”2. La adolescencia es una etapa de
cambios, los cuales se producen tanto en el cuerpo como en el psiquismo. El
adolescente irá elaborando todos estos cambios a su manera, pero muchas
veces los trabajos psíquicos que debe ir transitando pueden verse detenidos o
no haberse iniciado.
R. Rodulfo en su texto “Estudios clínicos” plantea que el adolescente
iniciará, en el mejor de los casos, un recorrido exploratorio y pondrá en marcha
1 Rascovan, S. “Los jóvenes y el futuro. Y después de la escuela…¿Qué? “2 Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia.

trabajos psíquicos propios de esta etapa. Las seis tareas fundamentales de la
adolescencia serán: el trabajo de metamorfosis de lo familiar a lo extrafamiliar;
el trabajo de pasaje del jugar al trabajar; el trabajo de pasaje de yo ideal a ideal
del yo; el trabajo de pasaje del desplazamiento a la sustitución (elección de
objeto); el trabajo en la repetición transformada de los tiempos del narcisismo;
el trabajo de pasaje de lo fálico a lo genital.3
Siendo la adolescencia una masa de acontecimientos, existe una
exigencia de trabajos que F. Dolto piensa como “castraciones simbólicas”
necesarias para la estructuración subjetiva, donde el propio sujeto es el
protagonista: él es agente allí de su propia castración simbólica.
Un adolescente tiene que realizar el trabajo de religar, desligar y volver a ligar
más cosas y de un modo distinto.
Se inaugura una nueva escritura de la subjetividad. Se produce una
transformación en el cuerpo. Lo que era, ya no es lo mismo. La pubertad y la
adolescencia, pérdida de lo que antes acontecía en el sujeto, pero además en
una nueva combinatoria. Lo anterior está presente, pero no alcanza por sí
mismo. En este sentido tendrá que dejar atrás el niño que fue para comenzar a
vivir nuevas experiencias que son propias de los adolescentes. Respecto a
esto Arminda Aberasturi4 enumeró tres situaciones por las que todo sujeto
humano atraviesa en el pasaje de la infancia a la adolescencia y los denominó
“duelos”. Se trata del trabajo psíquico que un sujeto realiza al perder un objeto
amado y que consiste en efectuar un desprendimiento paulatino del afecto. Los
duelos que define son: Duelo por el cuerpo infantil, Duelo por los padres de la
infancia y Duelo por el rol de niño.
En cuanto a lo corporal se abre un campo de exploración de su
sexualidad, el encontrarse en un nuevo cuerpo, la exploración de las
3 Rodulfo, Ricardo: “Estudios clínicos. Del significante al pictograma a través de la práctica
analítica.” Cap 10 “El adolescente y sus trabajos”. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1992.
4 Aberastury A y Knobel M. “La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico”.
2

sensaciones que este produce, la masturbación y también el encuentro con el
otro sexo, la posibilidad de concebir. Se inaugura la genitalidad.
El adolescente tendrá que realizar el pasaje de lo familiar a lo
extrafamiliar, donde de a poco lo extrafamiliar irá cobrando un lugar más
importante que lo familiar, y este el punto que en que me interesa hacer más
hincapié. Según Rodulfo, más que de pasaje habría que hablar aquí de una
metamorfosis: de una transformación interna de estos polos (familiar y
extrafamiliar). La categoría simbólica de lo que no es familiar existe mucho
antes de la adolescencia; pero es en este momento cuando se producen
grandes diferencias internas. Pero esto no le viene regalado al adolescente. El
campo social en su plenitud, funciona como espacio transicional para el
adolescente. Si el sujeto se vuelca al campo social y lo conquista, se va
acercando al final del complejo de Edipo.
El amigo y su función es estructurante, no se trata sólo de que tenga
amigos, sino que disponga de esta categoría simbólica.
El amigo ayuda a atenuar los rigores del sujeto en formación.
Así como el extraño causaba angustia en lo familiar, la función del amigo se
puede pensar como una transformación muy importante del objeto transicional,
funciona como un articulador. El amigo funciona como un vínculo amoroso no
erótico, es un soporte identificatorio para soportar el desarraigo parental.
También aparecen algunos agentes de subjetivación no familiares que inciden
en los jóvenes como la banda o grupo de pertenencia; pares, amigos; las
nuevas tecnologías; otros adultos.
A su vez, es importante destacar que el adolescente varía en cada
comunidad, en cada momento histórico y en cada sujeto. No hay una única
manera de ser adolescente como tampoco una única forma de transitar los
caminos hacia la adultez. Esta transición puede consistir en la inclusión en el
mercado laboral o en el amplio circuito de la educación. El adolescente está
entre una metamorfosis puberal y una metamorfosis social. En esa
metamorfosis social hay conmoción de las certidumbres que recompone todo el
paisaje social. Aparecen preguntas tales como ¿qué hago? ¿hacia dónde voy?
3

que expresan la búsqueda de un lugar subjetivo y son la posibilidad de ocupar
un lugar en lo social.
Es así que otra de las elecciones que se juegan en la adolescencia es la
de los nuevos modelos de identificación. En las sociedades más estables que
la nuestra, esos modelos son más evidentes, por eso las crisis de la
adolescencia son menos visibles. Cabe aquí hacer una pequeña disgresión
sobre las características de la sociedad posmoderna y sus imperativos. Hay un
imperativo social y cultural que comanda elegir, pero elegir ya, sin perder
tiempo y sin que haya lugar para la equivocación. Uno de los rasgos más
salientes es, sin lugar a dudas, el de la fugacidad. Todo en la posmodernidad
es rápido, descartable, recargable, efímero. Lo posmoderno está destinado a
durar poco tiempo y a variar infinidad de veces. Este repercute a nivel subjetivo
en el escaso tiempo de la subjetivación, vivir en el instante sin detenerse a
pensar ni a pensarse. Las relaciones sociales se han vuelto profundamente
líquidas, precarias, transitorias y volátiles. En este perpetuo fluir posmoderno
se produce una caída de los ideales que regían en la modernidad (estabilidad,
rigidez, perduración en tiempo y espacio, etc.). El Otro social presiona para el
goce del consumo, es decir hacia objetos metonímicos e ilusorios.
Es en este contexto que el adolescente se encuentra demandado a
elegir, en un momento subjetivo en que el registro del tiempo es dificultoso.
Cabe así preguntarse cómo registra el tiempo el adolescente. Es fundamental
comprender que el tiempo cronológico no es el mismo que el tiempo subjetivo.
Cada adolescente tiene un tiempo singular relacionado con la
subjetividad, que no siempre coincide con la ya nombrada demanda del “elegir
ya”. Sus dimensiones temporales se estructuran de otra manera, hay un
manejo del tiempo diferente. “…Los tiempos del sujeto de la adolescencia, los
trayectos que necesita realizar para elegir en función de su vocación no
coinciden con la pretensión de velocidad que el lazo social posmoderno
exige…”5. Hay un imperativo social y cultural que comanda elegir, pero elegir
ya, sin perder tiempo y sin que haya lugar para la equivocación, convirtiéndose
5 Guillermina Díaz, Rebeca Hillert. “El tren de los adolescentes”.
4

de esta manera en una carrera contra reloj. “…Cuanto más apremiado se
encuentre el sujeto por una exigencia insensata, mayor será su inhibición,
mayor su angustia y también mayor la posibilidad de actuaciones más o menos
violentas o desesperadas…”6.
El sujeto no tiene otra opción que hacer apuestas. El futuro siempre es
una apuesta, porque se trata de un tiempo a construir. Toda elección implica
pérdidas, ya que para ganar hay que poder perder algo, pensando esto en
términos de la castración. Como en cualquier elección, se ponen en juego
todas las fantasmáticas del sujeto. Quizás esta sea una de las cuestiones más
dificultosas en los adolescentes: quieren elegir pero no perder nada en la
decisión. Elegir implica este doble juego de poder comprometerse con lo que
se decidió y tolerar la pérdida por lo que se deja en el camino.
Por la propia inmadurez del adolescente, podríamos decir que éste no
cuenta con los recursos necesarios para tomar una decisión tan importante, es
por esto que estas elecciones ya sean amorosas, laborales o de estudio son
inaugurales, iniciáticas.
Posibilitan la primera salida exogámica del núcleo familiar, un primer
esbozo de autonomía en un sujeto que está formándose, constituyéndose. El
momento de elección vocacional es un momento de crisis y de máxima
angustia donde se compromete toda la estructura de la personalidad del sujeto
ya que “…elegir es un proceso y a la vez, un acto. Es un proceso en tanto está
íntimamente vinculado con la historia personal de un sujeto, con un conjunto
muy variado de experiencias, anécdotas, objetos, personas y situaciones de
vida… Elegir es también un acto ya que implica la toma de decisión en un
momento y lugar determinado. Uno puede tomarse su tiempo si así lo necesita,
pero en el área del estudio hay un día en que se tiene que formalizar la
inscripción a la universidad, al instituto terciario, o de educación no formal, y
que si no se lo respeta, se queda afuera, al menos por ese año. Hay, por lo
tanto, una exigencia externa, que precipita el acto, aquel que materializa la
elección…”7
6 Ídem.7 Rascovan, S. “Los jóvenes y el futuro. Y después de la escuela… ¿Qué?”.
5

El psicoanálisis, en este contexto, puede y debe ofrecer un lugar para
repensar, un tiempo suspendido. No se trata de una elección cualquiera, sino
de la elección de la carrera. Es necesario, entonces, crear un tiempo subjetivo.
Ante la problemática de presentársele al sujeto este tiempo anticipado al
momento en que verdaderamente puede decidir, se trata de que como
orientadores vocacionales podamos organizar una estrategia que contenga
este modo de incluir la dislocación temporal en el sujeto.
Las decisiones no son calculables, sino que luego de un proceso de
trabajo, análisis, de información, el momento de la decisión sobreviene como
un acto que irrumpe y sorprende, esto es cuando se adquiere la certeza de que
no se podrá conocer todo para tomar la decisión exacta.
Algunos adolescentes postergan la elección bajo la ilusión de la
“carrera perfecta” y esto los sostiene en un “todavía” que es la coartada para no
pensar, decidir ni elegir. Podemos ver que en algunos puede haber un
“agujero” en el campo del ideal, como así también en el otro polo encontrarnos
con un exceso. El reencuentro con los ideales de su familia y el lugar que tiene
el sujeto respecto de la novela familiar van a pesar en su decisión. A veces el
imperativo aparece bajo la forma “tengo que estudiar”, a veces la demanda por
parte de los padres es muy puntual como en el caso de las carreras que
cuentan con más prestigio en el imaginario social (abogacía, medicina).
La función del psicólogo consiste entonces en ayudar a pensar al
adolescente, es un “pensar con” y no un “pensar por o sobre” él. Brindarle
herramientas para que pueda decidir. Toda decisión es una apuesta subjetiva
desde el deseo. Nadie puede elegir por uno, lo cual es angustiante pero es
condición de posibilidad para apropiarse de la elección.
La decisión una vez tomada y efectuada, modifica al sujeto, y no
se podrá volver al momento anterior. En el caso de los jóvenes hay que tener
en cuenta que se trata de sujetos que están constituyéndose, en un momento
de la vida donde los cambios son continuos. Se trata de pensar la decisión
como un acto que sorprende, pero luego de un proceso de trabajo, de análisis,
6

de información. En este sentido, va a ser diferente el trabajo del que ya transitó
por una experiencia de decisión, fallida o conflictiva, porque la misma pone en
juego otra problematización, y el trabajo a realizar puede contar con un mayor
grado de compromiso.
De esta manera lograr promover, a través de la orientación, un
proceso en el cual el sujeto sea protagonista y responsable de su propia
elección y que inaugure en el sujeto preguntas que sean motor de
pensamientos orientadores, y que logren responderse desde su propia
percepción y no desde modelos estructurados y universales como sucede
con los tests.
En este proceso se trata de que los sujetos puedan elegir por ellos
mismos su carrera y que nosotros acompañemos esa búsqueda, que hagamos
de continente. El orientador vocacional, debe oficiar como sostenedor de la
pregunta del sujeto como extranjero de la endogamia familiar. Se trata de
sostener la pregunta, no de responder a ella. Acompañar al sujeto, en este
caso el adolescente, a tramitar la complejidad de la elección.
La orientación vocacional, según Bohoslavsky, “son las tareas que
realizan los psicólogos especializados cuyos destinatarios son las personas
que enfrentan, en determinado momento de su vida –por lo general el pasaje
de un ciclo educativo a otro- la posibilidad y necesidad de ejecutar decisiones…
La orientación vocacional perseguiría dos tipos de objetivos, uno observable
que consistiría en la definición de una carrera o de un trabajo y dos no
observables directamente, que están referidos por un lado a la deuteroelección,
en el sentido de que la orientación vocacional permite al adolescente aprender
a elegir, y por el otro, a la promoción de la identidad vocacional, y por lo tanto,
de su identidad personal…”.8
Será función del orientador vocacional, entonces y como dijimos
anteriormente, acompañar en este proceso de búsqueda, ayudando a pensar al
8 Bohoslavsky. “Orientación vocacional: la estrategia clínica”.
7

adolescente. Es un “pensar con” y no un “pensar por o sobre” él. Es preciso
brindarle herramientas para que el adolescente pueda decidir, ya que lo que se
pone en juego en toda elección es el deseo.
La elección de un proyecto de vida, es personal, pero está determinada
por un conjunto de factores, psicológicos, familiares, sociales, políticos,
económicos y culturales.
Tenemos, por ende, un sujeto sujetado a los deseos de muchos Otros:
madre, padre, la sociedad en que vive. Un sujeto amarrado a los significantes
del Otro, un discurso que insiste en él, y del cual es necesario que se despegue
para poder encontrar su propio deseo. Muchas veces esta cuestión se
encuentra mucho más interrumpida debido a las cuestiones socio-económicas
en que se encuentran viviendo estos adolescentes. A veces, desde la condición
socio-económica no tienen la posibilidad de elegir. Lo deseante de un sujeto se
inscribe en una trama social, y como orientadores, no podemos desconocerlo.
“…El grupo familiar constituye el grupo de pertenencia y de referencia
fundamental y es por ello que los valores de ese grupo constituyen anclajes
significativos en la orientación de la conducción del adolescente, tanto si la
familia opera como grupo de referencia positivo cuanto si opera como grupo de
referencia negativo…Las identificaciones con el grupo de pares operan de la
misma manera que el grupo familiar, pero a diferencia de él nunca es tomado
como grupo de referencia negativo…”9.
Los grupos de pares, integrados en general por los compañeros y
amigos de la escuela, son quienes permiten establecer nuevas formas de
pensar y vivir, constituyendo una gran fuente identificatoria por fuera del medio
familiar, lo cual les ayuda a realizar la salida exogámica del núcleo familiar.
A pesar de la importancia de los vínculos familiares en la construcción
del proyecto de vida, es necesario no quedarse apegado al deseo del Otro para
comenzar a preguntarse acerca del propio deseo, y esto es lo que debe
9 Bohoslavsky, R. “Orientación vocacional: La estrategia clínica”.
8

propiciar el orientador vocacional. Probablemente, el adolescente llegará con el
mandato “tengo que estudiar algo”. Ahora bien, como orientadores debemos
tratar de implicarlo subjetivamente en su deseo interrogando, preguntando por
qué es lo que él quiere.
Esta elección implicará una búsqueda llena de tropiezos y aciertos, que
va a posibilitar la construcción paulatina de su identidad. “…La constitución de
la identidad es un proceso de síntesis e integración de múltiples
identificaciones. Favorece y permite la definición y consolidación de un
proyecto de vida…”10.
La elección de un proyecto de vida está sujeta y abierta al cambio. No
hay una elección de estudio y/o trabajo de hoy y para siempre.
10 Diana Aisenson y otros autores. “Orientación vocacional. Proyectos de vida, adquisición de
recursos personales y trabajo”.
9

Bibliografía
Aberastury A y Knobel M. “La adolescencia normal. Un enfoque
psicoanalítico”. Editorial Paidós. México, 1988.
Aisenson, Diana y otros autores. “Orientación vocacional. Proyectos de
vida, adquisición de recursos personales y trabajo”. Revista Ensayos y
Experiencias. Ed. Novedades Educativas. Buenos Aires, 1999.
Bohoslavsky, Rodolfo: “Orientación vocacional: La estrategia clínica”,
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1984.
Guillermina Díaz, Rebeca Hillert. “El tren de los adolescentes”. Editorial
Lumen/Humanitas. Buenos Aires, 1998.
Ferrari, Lidia: “El tiempo, Psicoanálisis y Orientación vocacional” en Revista
Ensayos y Experiencias. Nro. 28, Buenos Aires,2000.
Firpo, Stella “A propósito de la adolescencia. Conmoción de las
certidumbres.” Diario Página 12, nota del 9 de octubre de 2008, Rosario.
Follari, Roberto: “¿Ocaso de la escuela?”, Editorial Magisterio del Río de la
Plata, Buenos Aires, 2000.
Rascovan, Sergio: “Los jóvenes y el futuro. Y después de la escuela…
¿Qué?”, Psicoteca Editorial, Buenos Aires, 2000.
Rodulfo, Ricardo: “Estudios clínicos. Del significante al pictograma a través
de la práctica analítica.” Cap 10 “El adolescente y sus trabajos”. Editorial
Paidós, Buenos Aires, 1992.
Sarlo, Beatriz: “Escenas de la vida posmoderna”, Editorial Ariel, Buenos
Aires, 1994.
10