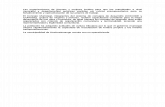Origenes_y_Raices_7.pdf
-
Upload
aldominguez -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Origenes_y_Raices_7.pdf
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
1
LA SOCIEDAD DE EL ARGAR COMO ESTADO: ALGUNOS ELEMENTOS DE UN DEBATE
Eva Celdrn Beltrn1 Carlos Velasco Felipe2
Figura 1. Interior de la tumba principesca localizada en La Almoloya con inhumacin doble. Se recuperaron elementos de ajuar funerario de primera categora (Carlos Velasco ASOME/UAB).
1 Grupo de Investigacin en Arqueoecologa Social Mediterrnea (Universidad Autnoma de Barcelona). [email protected] 2 Grupo de Investigacin en Arqueoecologa Social Mediterrnea (Universidad Autnoma de Barcelona). [email protected]
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
2
INTRODUCCIN
En una conferencia reciente, que tuvo lugar en el Museo Arqueolgico Nacional (Madrid), se presentaron y discutieron los hallazgos realizados en los yacimientos argricos de La Bastida (Totana) y La Almoloya (Pliego), ambos de la Regin de Murcia1. A lo largo del evento qued patente la falta de consenso entre los investigadores acerca de lo que se entiende por Estado en el estudio de las sociedades prehistricas, pues se manifestaron posturas contrapuestas, ligadas a marcos tericos de tradicin distinta.
Es importante sealar que el concepto de Estado ha adquirido mltiples acepciones en el pensamiento poltico occidental desde la antigedad griega. Fue en el siglo XVIII que del mbito terico se pas al metodolgico debido al desarrollo de las ciencias empricas, entre ellas, la arqueologa. Los arquelogos se han ido decantando por distintos postulados y, con mayor o menor fortuna, han tratado de aplicar mtodos de validacin.
La discusin sobre la estatalidad de la sociedad argrica es reciente y, en este sentido, no es de extraar que an no exista consenso. En el debate arriba mencionado emergieron argumentos de inclinacin neoevolucionista, por un lado, y posturas de tendencia marxista, por el otro. El presente artculo tiene como objetivo introducir de manera sucinta algunas de las mltiples perspectivas existentes y hacer breves reflexiones sobre sus implicaciones (o aplicaciones) en la interpretacin de la sociedad de El Argar. LA ESTATALIDAD DE LA SOCIEDAD DE EL ARGAR: PRIMERAS PROPUESTAS
Las primeras propuestas acerca de la posible estatalidad de la sociedad argrica se hicieron en el congreso Homenaje a Luis Siret (1934-1984), realizado en Cuevas del
1 El evento tuvo lugar en el MAN, en Madrid, el 22 de octubre de 2014. La conferencia principal, El Argar en primer plano: nuevos descubrimientos en La Almoloya y La Bastida, fue impartida por Vicente Lull, Rafael Mic, Roberto Risch y Cristina Rihuete (Universidad Autnoma de Barcelona), y acompaada de otras dos: Los ltimos descubrimientos en La Bastida y La Almoloya en el marco de las sociedades de la Europa continental, por Kristian Kristiansen (Universidad de Goteburgo), y El impacto de los nuevos hallazgos en la Regin de Murcia para el conocimiento de las relaciones polticas de la Edad del Bronce, por Robert Chapman (Universidad de Reading).
Almanzora (Almera), en 1984. Se plantearon a partir de distintas vas de anlisis, y se plasmaron en las comunicaciones de Schubart y Arteaga (1986: 291, 296-297, 303, 305), en funcin de los resultados de las excavaciones de Fuente lamo, y de Lull y Estvez (1986: 452), que partieron de un anlisis estadstico de las tumbas argricas.
Schubart y Arteaga (1986: 291) defendieron para la sociedad argrica, una estructura estatal en la cual se apoyaba una organizacin socio-poltica que, en Fuente lamo, tena por objetivo conectar la produccin agrcola de la vega con la produccin minera de la serrana (esta ltima idea ya fue defendida por Lull en 1983). Esta organizacin estatal descansaba sobre una sociedad jerarquizada basada en la herencia consangunea (es decir, la familia sera la unidad social de base). Las desigualdades sociales quedaban marcadas a partir de la herencia no slo de la riqueza, sino tambin de la pobreza. Por otra parte, la jerarquizacin era patente, segn ellos, tanto a nivel social como a nivel espacial (en poblados y territorio).
Anteriormente, Lull (1983: 456) haba definido El Argar como una jefatura con indicios de explotacin. Sin embargo, como hemos comentado, a partir de un estudio estadstico sobre un amplio conjunto funerario ampli su propuesta y apost por la estatalidad (Lull y Estvez 1986: 451-452). A ello apuntaron los siguientes indicadores: la especializacin laboral (visible en el aumento de los instrumentos de produccin), el desplazamiento de la fuerza de trabajo del campo a las minas (observable en la expansin argrica, en la fase de apogeo, desde el sureste hacia Granada y Jan, donde los poblados se especializan en la explotacin minera2), y el surgimiento de sistemas de acumulacin y riqueza como sntomas de desigualdad (manifestado en la concentracin de elementos ideotcnicos en las tumbas; vid. Figs. 1 y 2). El paso de jefatura a Estado, Lull y Estvez lo consideran dado cuando el uso de la fuerza est institucionalizado para el mantenimiento del orden intragrupal (ibid.: 451). Esta concepcin se enmarca en la corriente terica marxista3 y, segn los mismos autores, no podra plantearse partiendo del historicismo cultural.
2 Este aspecto se encuentra ms detallado en Lull (1983: 437). 3 En un primer momento se rechaz la propuesta de Lull y Estvez porque, por aquel entonces, se cuestionaban los enfoques tradicionalistas y el procesualismo, haba entrado en su apogeo.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
3
Figura 2. Detalles de la tumba principesca localizada en La Almoloya con ajuares de oro y plata que acompaan a loS inhumados (Carlos Velasco ASOME/UAB). LOS CONCEPTOS DE ESTADO EN LOS DIFERENTES MARCOS TERICOS
Por motivos de espacio editorial, presentaremos de manera sinttica las distintas concepciones de Estado desarrolladas a partir de la dcada de 1960, cules los mtodos que trataron de aplicarse en arqueologa para justificarlas, y cmo las diferencias de pensamiento influyen en el debate sobre la estatalidad de El Argar. Concretamente, nos enfocamos en las dos corrientes de pensamiento que lo encabezan: el neoevolucionismo, plasmado en la arqueologa procesual, y el materialismo histrico, inaugurado por Karl Marx.
Comencemos por situar el pensamiento neoevolucionista. La idea de evolucin social se retoma en Europa en el siglo XVIII, se desarrolla durante el siglo XIX (con autores como Christian J. Thomsen o Lewis H. Morgan), y renace de la mano de antroplogos norteamericanos a mediados del siglo XX. Parte de la premisa de que todas las sociedades humanas evolucionan, en estadios fijos y sucesivos, de simples a complejas, alcanzando su estadio culminante con la llamada civilizacin. Los conceptos del evolucionismo renovado (neo) tienen uno de sus mayores exponentes la obra del antroplogo Elman Service4. Service (1962) defini cuatro tipos o estadios sucesivos
4 En este sentido no hay que olvidar que otros antroplogos
neoevolucionistas tambin realizaron sus propuestas.
Morton Fried (1967: 229), por ejemplo, propuso un modelo
de evolucin social divergente del de Service en cuanto a los
estadios, aunque manteniendo su nmero: la sociedad
igualitaria, la de rango, la estratificada y la estatal. Fried
defini este ltimo estadio como una sociedad de clases en
la que las instituciones, que estn por encima de las
relaciones de parentesco, son las que marcan el ejercicio del
poder.
de sociedades: los grupos de cazadores recolectores, las tribus agricultoras, las jefaturas y, finalmente, los estados. En su opinin, en la jefatura las actividades sociales, polticas y religiosas estaban centralizadas en manos de los jefes, quienes se encargaban de la redistribucin de los bienes de consumo, la cual era el resultado de la especializacin (Service 1962: 135, 139; 1984 [1975]: 34). En este estadio se marcaba ms la jerarqua y la desigualdad. La diferencia del Estado con respecto a la jefatura radicaba en el uso de la fuerza institucionalizada para mantener el poder de los lderes y de un gobierno burocrtico a su servicio (Service 1984 [1975]: 33-34).
Estos fundamentos tericos son recogidos por Lewis Binford (1968) en la llamada Nueva Arqueologa o Arqueologa Procesual, y, desde entonces, impregnan la prctica y teora arqueolgicas angloamericanas. En este cuadro, y asumiendo tambin la sntesis del arquelogo V. Gordon Childe (1950), el Estado se manifestara en Mesopotamia, Egipto, China, India y en Mesoamrica, donde surgen sociedades con arte desarrollado, ejrcitos profesionales, escritura y burocracia institucionalizada, grandes monumentos, fastuosas tumbas, etc. (vid., por ejemplo, Chapman 2003: 185-186). Toda sociedad que no reuniera al menos una cantidad consensuada de las caractersticas propias de estas grandes civilizaciones no poda adscribirse al conjunto de los denominados Estados, quedando asignadas al estadio social inmediatamente inferior.
En otra lnea de pensamiento se encuentran las teoras marxistas, cuya influencia en la arqueologa angloamericana, hasta la dcada de 1970 fue prcticamente imperceptible, con la excepcin de los trabajos de Childe. En el cuadro marxista, se parte de la concepcin materialista de la Historia, cuyo anlisis social se basa en la produccin, en la organizacin y en la explotacin del trabajo y su excedente. El antagonismo entre las fuerzas y las relaciones de produccin desemboca en cambio social. Seran las clases dominantes quienes, por medio de la coercin fsica e ideolgica, ejercida por las denominadas instituciones estatales (Engels 1996 [1884]: 220-221), defienden sus intereses, representndolos como si fuesen los de todas las clases sociales (Chapman 2003: 59-60).
Dentro da la arqueologa procesual, descripciones como la de Cherry (1978: 423 apud Chapman 2003: 95), que hacen del Estado una forma de adaptacin organizativa altamente exitosa, dejan a un lado los efectos negativos que conlleva: las relaciones de desigualdad, la opresin, explotacin y coercin de muchos para el beneficio de unos pocos. Estos problemas no fueron muy discutidos en el pensamiento angloamericano y su
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
4
reconocimiento vino de la mano del materialismo histrico (Chapman 2003: 95-96, 98). Tambin Lull y Mic (2007: 220-228) critican que la arqueologa procesual recoja la idea de evolucin social en estadios sucesivos fijos y afirme que la etapa ltima e ideal sea el Estado, sin considerar las desigualdades socioeconmicas que acarrea: en la mayora de las propuestas [en el mbito de la arqueologa procesual] de los aos sesenta y setenta (), subyace el convencimiento de que la aparicin de lites gobernantes y la consolidacin de la desigualdad fue una respuesta frente a situaciones de necesidad y de carencia que suponan una amenaza para la supervivencia del conjunto de la sociedad. (Lull y Mic 2007: 221) LAS DIFERENTES METODOLOGAS PARA IDENTIFICAR UN ESTADO
Los investigadores que tratan aspectos vinculados con la evolucin social se acogen a un marco terico determinado y, a partir de ste, desarrollan una metodologa que, desde la empiria, debe permitirles validar o refutar las premisas establecidas en dicho marco. En tiempos relativamente recientes se focalizaron en dos planteamientos, el neoevolucionista/procesualista y el marxista/histrico-materialista. La traduccin de su metodologa al mbito de la arqueologa se hace para los procesualistas por medio de la estrategia de comparacin y, para los histrico-materialistas, a travs de una metodologa relacional (vase tambin Lull y Mic 2007: 21 y ss). LA ESTRATEGIA DE COMPARACIN De modo conciso, se puede decir que se basa en los testimonios escritos producidos por sociedades como Egipto y Mesopotamia, en los cuales se menciona la existencia de reyes desde poca muy temprana. Se presupone que, s miembros de estas mismas sociedades se refirieron a ellas como monarquas, entonces efectivamente fueron estados. Por tanto, los investigadores de inclinacin neoevolucionista asumen que los elementos producidos por estas civilizaciones (por ejemplo, palacios, templos, tumbas principescas, o la propia escritura) son los mismos que debe tener cualquier sociedad estatal. Partiendo de esta premisa, la sociedad argrica, aunque compleja, debera interpretarse como una jefatura. De hecho, en la Pennsula Ibrica no sera viable, desde este enfoque, hablar de Estado hasta el perodo ibrico tardo o la entrada del mundo romano.
Una posible crtica es que, incluso entre los investigadores que operan en el cuadro neoevolucionista/procesualista, esta estrategia genera desacuerdo a la hora de definir cules y cuntas son las caractersticas que identifican un Estado. Para algunos autores, la escritura sera un marcador indispensable de las sociedades complejas o estatales5. Sin embargo, casos como el de los incas reflejan la fragilidad de su criterio. La sociedad inca se considera compleja, pero no posea ms que un sistema mnemotcnico6 de cuerdas y nudos llamado khipu (utilizado, por ejemplo, para contabilidad). Esto ha suscitado o bien contra-argumentos de que los incas son la excepcin a la regla, o bien propuestas que estiran el concepto de escritura de modo que este pueda incluir el khipu (Cooper 2004: 93-94)7.
Sin embargo, el problema de base no radica en que los investigadores embebidos del neoevolucionismo no converjan al enumerar indicadores de estatalidad, sino en el mismo hecho de que se produzcan listados de caractersticas para identificar estados por comparacin. La fragilidad del mtodo yace en la utilizacin algo acrtica de los testimonios dejados por las propias sociedades que sirven de trmino de comparacin (los cuales corren el riesgo de reflejar slo la visin de un elemento de dichas poblaciones). LA METODOLOGA RELACIONAL
Al definir su mtodo, los materialistas histricos distinguen entre la estructura de un Estado y la forma material que puede tomar partiendo de una estrategia relacional: una estructura estatal no reside en las formas aparentes del poder, pompa y circunstancia en forma de palacios, escritura o lujos exticos, sino en los sistemas de explotacin, extorsin y coaccin fsica y psquica, que, en cada caso, pueden adquirir formas distintas segn las posibilidades del desarrollo social dialcticamente relacionadas con las exigencias de la clase dominante. (Lull y Risch 1995: 108)
5 Esta idea fue desarrollada por Claude Lvi-Strauss (1955:
323). 6 Mnemotecnia: procedimiento de base material para
facilitar la memorizacin de algo. 7 Nos parece apropiada la opinin de Pollock (1999: 172),
segn la cual la invencin de la escritura no fue la causa
primera de cambios sociales, econmicos y polticos en las
sociedades complejas, sino ms bien la respuesta a otros
cambios y a problemas derivados de la complejidad. Cooper
(2004: 94) aade, en este sentido, que la escritura es una
respuesta, pero no la nica posible.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
5
Esta separacin, generalmente, no la
hace la tradicin angloamericana. Un reflejo extremo es la investigacin de Flannery (1999: 15) en la que busca la expresin del Estado en el registro arqueolgico sin explicar lo que, en su opinin, es la estructura estatal. A menudo, esta bsqueda de la forma de Estado se dirige a los palacios, templos y otros edificios denominados monumentales, en trminos procesualistas, pero no hacia el anlisis de los medios y fines implicados en su construccin. ALGUNOS APUNTES SOBRE EL DEBATE ACTUAL
Adems de la falta de una definicin consensuada de Estado, ha quedado patente que los investigadores tampoco se ponen de acuerdo a la hora de identificar la manifestacin material de una estructura estatal en el mbito arqueolgico. Los postulados metodolgicos, como ya hemos dicho, son el medio por el cual los arquelogos buscan validar empricamente dichos conceptos. Cuando el resultado de tal intento no lo comparten ni los partidarios de otra lnea de pensamiento, ni los arquelogos del mismo marco terico (por divergir en el mtodo empleado), se genera la discusin.
De ah el candente debate en torno a la forma poltica de la sociedad de El Argar, pese a que actualmente hay acuerdo pleno en que las diferencias sociales en el mundo argrico son un hecho8. Vimos, pues, las propuestas de existencia de estructuras estatales, pero existen otras posturas, de las cuales slo vamos a mencionar las ms significativas. Gilman (1997: 88-89), arquelogo americano que se mueve entre el procesualismo y el marxismo, admite la presencia de clases explotadoras y explotadas en el perodo argrico, pero no la existencia de una estructura estatal.
Aranda (2012), por ejemplo, examina las diferencias sociales tambin a partir de las prcticas funerarias argricas, pero los aspectos centrales de su anlisis son lo ideolgico y lo simblico. En su opinin, determinados miembros de la sociedad buscan formar parte de una identidad argrica, cuya base son las prcticas comensales vinculadas al rito funerario y controladas por una lite, y para ello asumen un dbito social que genera relaciones de desigualdad. En esta perspectiva, en la cual no se discute la existencia o no de un estado, la
8 Hay que mencionar que este mismo debate sobre la posibilidad de una configuracin estatal se ha extendido a las sociedades calcolticas, pero por razones de espacio no podemos desarrollar esta problemtica.
dependencia es iniciativa del propio sector social que asume la posicin de inferioridad. Recientemente, Legarra (2014) destaca para el contexto social argrico la escasez de evidencia arqueolgica para siquiera tratar de plantear la organizacin compleja que presupone el Estado haciendo eco de premisas neoevolucionistas. En su opinin, el debate sobre la estatalidad obscurece cuestiones ms importantes para el entendimiento de esta sociedad prehistrica, prefiriendo enfocarse en la organizacin territorial. Considera que El Argar se divida en unidades socio-polticas, ms pequeas y articuladas de manera fluida. Mediante un mtodo relacional, Lull y Estvez (1986) plantearon que del mundo de las tumbas y sus ajuares se desprendan datos bsicos para hablar de produccin, distribucin y consumo en los contextos argricos. Tras las crticas y el escepticismo mostrados en un entorno dominado por una visin procesualista, a partir de la dcada de 1990, el equipo de investigadores de la Universidad Autnoma de Barcelona (UAB) mantuvo la visin de la sociedad argrica como Estado desde el enfoque marxista. Trat de hallar indicios arqueolgicos de fenmenos como la divisin del trabajo, el desplazamiento de mano de obra campesina a zonas mineras, la concentracin de la riqueza, la explotacin, la coercin fsica por parte de una lite, etc. ms all del contexto funerario. Destaca, por ejemplo, la bsqueda de estos rasgos en estudios del territorio y los asentamientos en el marco del Proyecto Aguas (Castro et al. 1998) y del Proyecto Gatas (Castro et al. 1999), o en estudios del registro material en contextos domsticos (Risch 1995 y 2002).
Figura 3. Vista, desde el nordeste, del lienzo murario septentrional de la fortificacin de La Bastida, en Totana (Carlos Velasco ASOME/UAB).
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
6
Figura 4. Vista, desde el este, de la gran sala del complejo palacial de La Almoloya, en Pliego (Carlos Velasco ASOME/UAB).
Los ltimos hallazgos en el marco del Proyecto La Bastida (iniciado en 2008) en los yacimientos de La Bastida y de La Almoloya han sacado a la luz edificaciones de gran envergadura y carcter supradomstico, concretamente el sistema de fortificacin (Lull et al. 2014: 395-410) (fig.3), la balsa y una gran sala de reuniones en La Bastida, adems de un complejo de tipo palacial de La Almoloya (figs. 4a y 4b). Para el equipo de investigacin de la UAB, su inters no reside tanto en su monumentalidad en trminos procesualistas como en lo que el empleo de una estrategia relacional puede aportar. En el interior de la gran sala del complejo palacial La Almoloya, el descubrimiento de la que es, hasta la fecha, una de las tumbas ms ricas de la Prehistoria reciente en Europa Continental (figs. 1 y 2) permite proponer, junto con las caractersticas intrnsecas del edificio, que el lugar era de naturaleza poltica. As mismo, la fortificacin de La Bastida y la poliorctica que connota ayudan a defender la idea de una sociedad que experimentara el poder coercitivo ejercido por parte de unas lites; mientras que la balsa, por su parte, refuerza el planteamiento acerca de un control de los recursos. Partiendo de estas premisas, y siempre en el marco del materialismo histrico, la idea de que la sociedad de El Argar pudo ser un Estado cobra ms fuerza.
Figura 4b. Representacin hipottica de la gran sala de gobierno de La Almoloya, en Pliego, basada en los datos arqueolgicos. (Sergio Celdrn ASOME/UAB).
AGRADECIMIENTOS
Nuestro ms sincero agradecimiento a Rafael Mic, Miguel Valrio y Maria Ins Fregeiro por sus lecturas de versiones anteriores del presente texto y varias correcciones, aclaraciones y sugerencias. No obstante, destacar ante todo que la responsabilidad de las opiniones expresadas en el texto, as como de posibles errores, recae enteramente en sus autores.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
7
BIBLIOGRAFA
Aranda, G. (2012): Nuevos actores para viejos escenarios. La sociedad argrica. En AA.VV. Memorial Luis Siret. I Congreso de Prehistoria de Andaluca. La tutela del patrimonio prehistrico. Sevilla: Junta de Andaluca. 249-270.
, L. R. (1968): Archeological perspectives. En L. R. Binford y S. R. Binford (eds), New Perspectives in Archeology, Nueva York/Chicago: Aldine. 5-32.
Castro, P., Chapman, R., Gili, S., Lull, V., Mic, R., Rihuete, C., Risch, R. y Sanahuja, M. E. (eds.) (1998): Aguas Project - Palaeoclimatic reconstruction and the dynamics of human settlement and land-use in the area of the middle Aguas (Almera) of the south-east of the Iberian Pennsula. Publications of the European Comission: Science, Research and Development, Luxemburgo
Castro, P., Chapman, R., Gili, S., Lull, V., Mic, R., Rihuete, C., Risch, R. y Sanahuja, M. E. (eds.) (1999): Proyecto Gatas 2: La dinmica arqueoecolgica de la ocupacin prehistrica. Monografas Arqueolgicas. Consejera de Cultura de la Junta de Andaluca, Sevilla.
Chapman, R. (2003): Archaeologies of Complexity. Londres/Nueva York: Routledge. Childe, V. Gordon (1950): The Urban Revolution. Town Planning Review 21, pp.3-17. Cherry, J. F. (1978): Generalization and the archaeology of the state. En M. Green, C.
Haselgrove y M. Spriggs (eds.), Social Organisation and Settlement (British Archaeological Reports, Supplement Series 47), Oxford: BAR, pp.411-37.
Cooper, J. S. (2004):Babylonian beginnings: the origin of the cuneiform writing system in comparative perspective. En S. Houston (ed.), First Writing: Script Invention as History and Process, pp. 93-94.
Engels, F. (1996 [1884]): El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Madrid: Editorial Fundamentos.
Flannery, K. V. (1972): The cultural evolution of civilisations. Annual Review of Ecology and Systematics, 3. 339-426.
Flannery, K. V. (1999): The ground plans of archaic states. En G. M. Feinman and J. Marcus (eds.), Archaic States, Santa Fe: School of American Research Press. 15-57.
Fried, M. H. (1967): The Evolution of Political Society. Nueva York: Random House. Galisteo, C. (2014): Troben l'edifici poltic ms antic del continent. Spiens, 149. 7. Gilman, A. (1997): Cmo valorar los sistemas de propiedad a partir de datos arqueolgicos.
Trabajos de Prehistoria, 54/2. 81-92. Legarra Herrero, B. (2014): Estructura Territorial y Estado en la Cultura Argrica / Territorial
Structure and the state in the Argar culture. Menga, 4. 149-172. Lvi-Strauss, C. (1985 [1955]): Tristes trpicos. Traduccin de Noelia Bastard. Barcelona:
Ediciones Paids. Lull, V. (1983): La cultura de El Argar. Un modelo para el estudio de las formaciones
econmico-sociales prehistricas, Madrid: Akal. Lull, V. y Estvez, J. (1986): Propuesta metodolgica para el estudio de las necrpolis
argricas. En F. Olmedo (coord.), Homenaje a Luis Siret (1934-1984), Sevilla: Junta de Andaluca. 441452.
Lull, V. y Mic, R. (2007): Arqueologa del origen del Estado: las teoras. Barcelona: Bellaterra. Lull, V.; Mic, R.; RihueteHerrada, C. y Risch, R. (2014):The La Bastida fortification: new light
and new questions on Early Bronze Age societies in the western Mediterranean. Antiquity, 88. 395-410.
Lull, V. y Risch, R. (1995): El estado argrico. Verdolay, 7. 97-109. Pollock, Susan (1999). Ancient Mesopotamia: The Eden that Never Was. Cambridge: Cambridge
University Press. RISCH, R. (1995): Recursos naturales y sistemas de produccin en el Sudeste de la Pennsula
Ibrica entre 3000 y 1000 ANE . Tesis Doctoral de la Universitat Autnoma de Barcelona, Bellaterra. Ed. Microfotogrfica, Bellaterra.
RISCH, R. (2002): Recursos naturales, medios de produccin y explotacin social. Un anlisis econmico de la industria ltica de Fuente Alamo (Almera), 2250-1400 ANE. Iberia Archaeologica, Philipp von Zabern, Mainz am Rhein.
Schubart, H. y Arteaga, O. (1986): Fundamentos arqueolgicos para el estudio socio-econmico y cultural del rea de El Argar. En F. Olmedo (coord.),Homenaje a Luis Siret 1934-84, Sevilla: Junta de Andaluca. 298-307.
Service, E. R. (1962): Primitive Social Organisation: An Evolutionary Perspective, Nueva York: RandomHouse.
Service, E. R. (1984 [1975]): Los orgenes del Estado y de la civilizacin. Trad. De M.-C. R. de Elvira Hidalgo. Madrid: Alianza Editorial.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
8
DESCUBRIMIENTOS DE ARTE RUPESTRE EN CARAVACA Y MORATALLA
Pedro Lucas Salcedo
Dentro del marco de un proyecto de investigacin y estudio de Arte Rupestre en las Sierras de Moratalla y Caravaca1, desarrollado por Pedro Lucas Salcedo en labores para la Sociedad de Estudios Historiolgicos y Etnogrficos de las Tierras Altas del Argos, Qupar y Alhrabe, han sido descubiertos para la ciencia una serie de nuevas estaciones de pinturas parietales. A los anteriormente publicados Abrigo de Salcedo y Abrigo de la Pea Rubia de Caravaca2 (imgenes 1-4) se aaden otras cuatro estaciones aun inditas, cuya denominacin y localizacin todava debemos reservar, motivados por la proteccin de estos lugares. La memoria de prospeccin con un carcter ms cientfico, ser debidamente publicada en breve, pero nos hemos decidido a mostrarles las primeras imgenes a todo color impresas en papel sobre este medio.
1. Imagen DStretch Abrigo de Salcedo, Caravaca
2. Imagen DStretch Abrigo de Salcedo
1 Permiso de actuaciones aprobado en Abril de 2013.
2 Ver Orgenes y Races n 3-4.
3. Figura principal, Abrigo de la Pea Rubia
4. Imagen real del Abrigo de la Pea Rubia
Los orgenes de la investigacin se remontan a estudios por parte de investigadores que dieron lugar a hallazgos en Nerpio, Moratalla, Calasparra, Cieza, Cehegn, Lorca, o la parte andaluza lindante al municipio de Caravaca, quedando sta sin poder adscribir ningn resto pictrico prehistrico a la lista de la Unesco para el Arco Mediterrneo. De este modo, nos incorporamos a las bsquedas de alta montaa, dando como resultado una serie de nuevos motivos en lugares tan atractivos como inesperados.
El primero de los descubrimientos que hemos decidido mostrar se encuentra en el interior de una cueva, a unos 4 metros desde la entrada, plasmado sobre una concavidad del techo, a color negro. El hallazgo fue llevado a cabo por nuestro compaero Bernardo Robles Marn, a partir de una labor de recogida de testimonios de pastores en los campos de Caravaca. Aparentemente se trata de un nico motivo, que describe un trazo en diagonal y otro en vertical, conformando una figura apuntada. El tipo de trazo negruzco es del grosor
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
9
de un dedo pequeo, uniforme de principio a fin, aunque se pierde el trazo vertical al superar la grieta que permite la filtracin que derrama el agua, y con ella una pelcula caliza en la parte inferior del motivo, el cual, tras un anlisis mas profundo, pudimos confirmar que efectivamente continuaba hacia abajo describiendo un tipo phi. De este mismo anlisis espectral tambin se desprendi informacin grfica sobre otro motivo realizado con un instrumento mas fino, en la parte superior izquierda del motivo, que describe una simple curva de unos 3 cm., tambin en el mismo color negro.
5. Imagen real (arriba) y Dstrech (abajo) del motivo nico del hallazgo de Bernardo Robles
El segundo de los descubrimientos fue realizado por Pedro Lucas Salcedo en el Estrecho de la Encarnacin, en un abrigo rocoso de arenisca y caliza de difcil acceso. Se trata de un nico motivo que no podemos adscribir de momento a ningn horizonte cultural, pero si podemos adscribirlo dentro del arte esquemtico. Se presentan en esta rea del abrigo rastros en color rojo la mayora y algunos en tonos amoratados, de difcil reconocimiento; pero si queda a la vista una figura antropomorfa que comprende dos esferas de tamao digital, de las que se derivan en vertical sendas lneas que pierden en un apreciable desconche centenario debido a la erosin. Unos centmetros mas abajo parece continuar el rastro de restos
pictricos, con trazos estelados que parecen circundar la figura, siendo el trazo horizontal a la izquierda de las esferas el ms evidente.
6. Imagen real de la figura del Estrecho
7. Imagen decorrelacionada con DStretch
Gracias a la misma labor de recogida de testimonio de pastores por parte de nuestro compaero Bernardo Robles, pudimos dar con una segunda cavidad en el trmino de Moratalla, que en la prehistoria form abrigo de profundas dimensiones, y acabado en gruta cavernaria, pero que hoy da ha sido tapiado cerrndolo a la luz para uso ganadero, pasando de ste modo desapercibido a la vista lejana. En dicha cavidad han sido hallados dos restos pictricos diferenciados en cuanto a realizacin y estilo: el primero de ellos, ubicado en la parte superior de una cavidad, presenta un trazo grueso en color negro de forma no reconocible (img. 8).
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
10
8. DStretch panel con trazo negro
El segundo panel, situado en un extremo
de la cavidad, aparece tan deteriorado que a penas es perceptible por el ojo humano, y slo pudo ser localizado tras el anlisis computerizado con el que barrimos todo el sospechoso mural ptreo. De esta observacin pormenorizada se pudo observar trazos muy caractersticos del arte levantino, en cuanto a realizacin, estilstica, tamao, tonalidad y forma (img. 9). Una forma apuntada conforma la caracterstica cabeza con tocado en forma de seta, de la deriva un trazo diagonal parece conformar un brazo del que se intuyen con dificultad al menos cuatro dedos. Se observan otros restos no reconocibles, y algunas formas en v curvada de tamaos inferiores a 1 cm. alrededor de esta figura.
9. Trazo rojo en firma lineal
El cuarto de los hallazgos fue realizado en la misma zona por parte de Pedro Lucas Salcedo, a partir del hallazgo previo. El panel se encuentra sobre una superficie porosa que ha resistido al arrastre y filtracin natural de aguas, mostrando una figura serpenteante de color rojizo de tamao de un dedo, frente a la cual se aprecian otros trazos de realizacin similar. La figura protagonista conforma 3 trazos en vertical unidos por la parte superior, ondulantes pero algo apuntados, irregulares en su grosor, con una longitud total de unos 15 cm.
10. DStretch del ltimo descubrimiento
Adems de estos restos pictricos, fue encontrado un grabado en una pared de otra cavidad en el trmino de Moratalla (img. 11). Un motivo central comprende una primitiva geomtrica triangular, alrededor de la cual aparecen insculpidos otros motivos, como una forma angular recta, una esfera, y sobre el motivo principal, otro similar a ste, pero de menor tamao.
11. Petroglifo de Abonaor.
Las nuevas tecnologas empleadas durante la investigacin han sido usadas dentro de dos marcos diferentes. En primer lugar, ha sido utilizada con xito la herramienta DStretch para el anlisis de las fotografas, gracias a la cual pudimos decorrelacionar los colores hasta dar con tonalidades que permitiesen apreciar los restos de xido de las pinturas, y poder as visualizar con mayor evidencia sus trazados y formas. Por otro lado, han sido empleadas tcnicas de virtualizacin del Patrimonio tales como fotogrametra y modelado 3D para la total documentacin grfica de los abrigos, siendo adems aprovechable para su difusin por va telemtica.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
11
LA EXPOSICIN PERMANENTE DE COIMBRA DEL BARRANCO ANCHO (MUSEO MUNICIPAL JERNIMO MOLINA, JUMILLA) DESDE UNA PERSPECTIVA DE GNERO.
Rosa Mara Gualda Bernal
INTRODUCCIN: HISTORIA DEL MUSEO.
El Museo Municipal de Jumilla se cre en 1956 gracias a la propuesta de D. Jernimo Molina Garca. La coleccin primigenia albergaba tantos restos arqueolgicos como paleontolgicos y etnolgicos. Debido al crecimiento continuo de las colecciones el museo pas de ubicarse en un aula del Instituto Laboral Arzobispo Lozano al edificio sito en Plaza de la Constitucin, n 3, en el ao 1969. El aumento de los materiales de todo tipo oblig a dividir el Museo en las dos secciones actuales: Arqueologa y Etnologa y Ciencias de la Naturaleza, ubicando este bloque en el edificio citado. La seccin arqueolgica pas al rehabilitado palacio del Concejo (Plaza Arriba s/n) en el ao 2001, inaugurndose la actuales instalaciones museogrficas en el ao 2005. Hoy da la exposicin del Museo ocupa tres plantas, la primera se dedica a la prehistoria, la segunda a la cultura ibrica y la tercera al mundo romano. Adems cuenta con un stano donde se incluyen los depsitos, archivos y laboratorio mientras que en el ltimo piso se ubican las oficinas del personal laboral. La segunda planta se dedica en exclusiva al yacimiento ibrico de Coimbra del Barranco Ancho. La estructura de la exposicin en tres grandes bloques, el poblado, el santuario y las necrpolis, ayuda a la compresin de la vida en Coimbra. La disposicin del plomo con inscripciones grecoibricas, el pilar-estela de los Jinetes junto a la tumba 70, los distintos ajuares funerarios, la cermica tico, los vasos de encargo y finalmente las armas conforman el recorrido por la sala.
La riqueza de los materiales expuestos y la disposicin de los mismos permiten por tanto ofrecer diferentes perspectivas de la cultura ibrica. En este trabajo vamos a analizar esta exposicin desde un discurso de gnero. Esta temtica si ha sido tratado de forma exclusiva por otras instituciones pioneras, como es el caso del Museo de Arte Ibrico de El Cigarralejo (Mula. Murcia), cuya sala VIII se dedica a la mujer. El museo jumillano al contar con menos metros expositivos se ha centrado lgicamente en un discurso ms general, sin embargo el acierto tanto en su discurso expositivo como en la eleccin de los materiales ofrecen la posibilidad de reconstruir la vida de las mujeres beras a travs de un recorrido por esta sala. Antes de entrar en las cuestiones propias del trabajo es de resear que el Museo Municipal Jernimo Molina ha sido consciente de la riqueza
de los materiales relacionados con lo femenino que conserva y de la necesidad de su difusin. Por tanto, apoyado por el Ayuntamiento de Jumilla, y en colaboracin con los Museos de Albacete, de El Cigarralejo, Ullastret, Benicarl y Castelln, junto a la Universidad de Murcia y la Fundacin Itma, lider la exposicin temporal Miradas a la Mujer Ibrica. La calidad de la dicha muestra se manifest en el largo recorrido de la muestra (Page y Sanz, 2014) . LA EXPOSICIN PERMANENTE DE COIMBRA DEL BARRANCO ANCHO
Gracias al anlisis de las piezas de este yacimiento es posible reconstruir la vida de las mujeres ibricas en diferentes ambientes. Con este trabajo pretendemos esbozar una lectura en clave de gnero de ciertos materiales expuestos enlazando con los contextos en el que se localizaron y paralelismos ms prximos. EL POBLADO
El espacio de vida por excelencia es el poblado, y
dentro de l, es en las casas donde se desarrollaba el
trabajo diario, pues ah estaban el hogar, el horno
domstico, el rea de molienda y de tejido y una zona de
almacenaje. Las mujeres estaran inmersas en las llamadas
tareas de mantenimiento (Curi et alii, 2000; 2005), es
decir, aquellos trabajos dedicados al sostenimiento y
bienestar del grupo social. Se tratara de labores
relacionadas con la comida que conllevaran no slo su
preparacin sino tambin su almacenaje, a veces en
grandes vasos contenedores, adems de su reparto y
consumo. Seguramente el da comenzara con la
distribucin de diferentes tareas como la molienda del
cereal para cocinar gachas o almortas, el pastoreo de los
rebaos o el cuidado de los nios.
Exposicin, casa ibera.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
12
nfora de las Granadas
En la exposicin queda reflejada esta
cotidianidad a travs de la reconstruccin de la habitacin I del poblado. La reproduccin sigue los modelos de Coimbra con una base o zcalo de piedra sin escuadrar y dispuestas a hueso y sobre este un muro elaborado con adobes unido con barro amarillo. Las techumbres se construiran con barro, caas y ramas. El suelo de tierra cocida y apisonada podra cubrirse de esteras de esparto. Dentro de la misma se han dispuesto los enseres domsticos: vajillas, macitas y fusayolas que formaran parte de telares. Entre los grandes vasos de almacenaje destaca el nfora de las granadas ( Izquierdo, 1997: 78-79)
La maternidad sera uno de los ejes fundamentales de la vida femenina sin embargo la investigacin arqueolgica apenas ha prestado atencin al reconocimiento y caracterizacin de la infancia. La dificultad de identificar los objetos ligados a los nios, como son juguetes o piezas dedicadas a su cuidado y vestido provocan la invisibilidad de la poblacin infantil dentro del registro arqueolgico.
Es muy poco lo que sabemos del cuidado de los bebs en el mundo ibrico. Suponemos que la madre se ocupara del recin nacido directamente hasta el destete. La lactancia se prolongara el mximo posible por la calidad el alimento y evitar embarazos no deseados. Adems uno de los momentos ms crticos en el desarrollo infantil es el paso de ingerir nuevos alimentos. El material arqueolgico relacionado
con esta primera infancia es muy escaso (Chapa, 2002; 2003) En otros yacimientos ibricos algunas formas cermicas se han clasificado como sacaleches por su similitud con piezas mediterrneas, sin embargo en Coimbra no tenemos constancia de estos materiales. En cuanto a los juguetes es posible que pequeas cermicas sirvieran como tal pero es un tanto aventurado asegurar este uso exclusivamente por el tamao. Otra actividad importante en la vida de las
mujeres sera tejer. La industria textil nunca se consider
un oficio, existieron talleres unifamiliares situados
habitualmente en la entrada de las casas, la zona ms
iluminada de las viviendas. Se usaba el telar vertical con
pesas, donde las pondera actuaran como contrapesas
para tensar los hilos. Las fusayolas son el material ms
abundante relacionado con los tejidos, aunque
habitualmente forman parte de los ajuares tanto
femeninos como masculinos su uso va unido a la mujer.
EL SANTUARIO
Los santuarios son los puntos de encuentro entre la comunidad y una fuerza o ser sobrenatural. Las devotas podran comunicarse con la divinidad para aplacar sus anhelos y miedos. Las peticiones mayoritarias, proteccin en las guerras, salud, fecundidad, ayuda en el parto se materializan a travs de ofrendas y exvotos.
El santuario de Coimbra del Barranco Ancho carece de estructuras arquitectnicas, se identifica con un punto concreto donde se realizaran las diferentes ofrendas, las ms numerosas son cermicas, con las que posiblemente se efectuaban libaciones rituales de las que obviamente es imposible distinguir el gnero del oficiante. Este santuario carece de exvotos antropomorfos como los bronces oretanos, o los ms cercanos del santuario de La Luz (Murcia) o los ptreos de El Cigarralejo (Mula) Sin embargo entre las ofrendas encontramos una ntimamente ligada a lo femenino. Se trata de un colgante de ave, posiblemente una paloma, de plata decorado con un granulado (Garca Cano et alii: 1992; Garca Cano et alii: 1997). Las aves en el imaginario ibrico van unidas a la divinidad femenina (Olmos y Tortosa, 2010). El paralelismo ms claro se localiza en el santuario de La Algaida (Huelva) dedicado posiblemente a una divinidad femenina protectora de los partos. En esta cueva se encuentran abundantes anillos de chatn con forma de ave (Corzo, 2004: 147-181) En la tumba 27 de la necrpolis del Poblado de este yacimiento se encuentra otro colgante similar de dimensiones ms reducidas (Garca Cano, 1997:228; Garca Cano et alii, 2008:40). El anlisis del ajuar funerario de esta tumba parece femenino. Existe otro colgante similar pero de pasta vtrea en la tumba 139 de la misma necrpolis (Garca Cano et alii, 2008:166). De nuevo el ajuar se interpreta como femenino.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
13
Anillos y fbulas, objetos personales del fiel, tambin pueden formar parte de las ofrendas femeninas. En el caso de las fbulas quizs sea un manto, obviamente desaparecido, el autntico bien que se brinda.
Otros materiales para entender el universo femenino, pero ms ligados a las divinidades son los pebeteros en forma de cabeza femenina. Son muy numerosos, sobre todo en Murcia y Alicante, aunque seguramente son de fabricacin pnica. Se trata de terracotas femeninas con ricos tocados en forma de kalathos decorados con elementos vegetales y aves afrontadas. Estas esculturas se interpretan en muchos lugares del Mediterrneo como pebeteros, ya que en su parte superior se quemaban diferentes sustancias vegetales, especialmente plantas aromticas. Sin embargo en la Pennsula Ibrica aparecen frecuentamente intactos, sin huellas de haber quemado nada en su superficie, lo que hace suponer que fue su iconografa el motivo de su gran aceptacin en santuarios y necrpolis ibricas. Su fcil fabricacin expandi a gran escala la imagen de esta divinidad, semejante a una Demeter-Kor mediterrnea, relacionada con la fertilidad, la naturaleza y los ciclos de la agricultura de los cereales. Estos casos nos llevan a constatar como en el mundo ibrico la figuracin de la divinidad y sus atributos es variada (Gonzlez y Rueda, 2010: 54). En el caso de los pebeteros de Coimbra posiblemente sean de fabricacin local, imitando los modelos clsicos lo que explica su peor factura (Garca Cano et alii: 1997:243 ; Garca Cano et alii: 1999:210). El santuario estara por tanto dedicado a esta divinidad femenina, relacionada con la naturaleza, una especie de Demeter indgena. Es curioso constatar que actualmente el culto femenino pervive en este monte a travs de un monasterio dedicado a Santa Ana (Garca Cano et alii, 1997: 246-247).
Sala de la exposicin, vista general.
LAS NECRPOLIS. La exposicin de diferentes ajuares funerarios de la necrpolis de La Senda y del Poblado sirve para elaborar un discurso en torno a los enterramientos femeninos, aunque debemos sealar que Coimbra cuenta con una tercera necrpolis, la del Barranco, la ms desconocida de todas. Las lecturas de gnero de las necrpolis han sido materia de estudio por parte de varias investigadoras (Prados, 2010; Izquierdo, 2007; Izquierdo y Prados, 2004; Rsquez y Garca Luque, 2007)
Nos centraremos en los materiales de la necrpolis del Poblado, la ms estudiada, tambin a nivel osteolgico (Subir et alii, 2008).
La vitrina dedicada a la sepultura 70 ofrece una visin completa de lo que sera una tumba principesca femenina (Iniesta et alii, 1987). Es la ms rica de la necrpolis del Poblado, con 94 objetos supera la media de 8,14 objetos por sepultura (Garca Cano, 1997) Adems cuenta con un encachado ptreo de dimensiones muy superiores a la media, 420 x 380 cm. La hiptesis ms aceptada asocia la tumba 70 al pilar-estela de los Jinetes, aunque con dudas sobre su posible adscripcin a la tumba 22 (Muoz, 1987), otra tumba principesca doble cubierta por un encachado de 630 x 620 cms.
Los anlisis osteolgicos de los restos de la tumba 70 no han podido determinar el sexo del individuo, pero si estimar que se trata de una persona en edad juvenil. Son algunos items del ajuar los que indican un enterramiento femenino (Iniesta et alii, 1987; Garca Cano, 1997). Retomando el tema de las aves, el ajuar cuenta con un vaso plstico ornitomorfo (Page, 1984; Iniesta et alii, 1987; Garca Cano, 1997; Prez y Gmez, 2004; Garca Cano et alii, 2008) Este tipo de askos aparece en otras dos tumbas de la necrpolis, la 150 y la 153. Son piezas usadas para contener lquidos preciados, perfumes o aceites que tendran un uso ritual. Estos vasos no son muy numerosos en la cultura ibrica, pero si muy significativos, aparecen bsicamente en ajuares femeninos de El Cigarralejo (Mula) (Cuadrado, 1987) y Cabecico del Tesoro (Murcia) (Garca Cano y Page del Pozo, 2004), en contextos sacros como los procedentes de El Amarejo (Albacete) (Broncano, 1985) y La Encarnacin (Caravaca) y en espacios singulares de poblados, caso de La Serreta (Alcoy) (Grau et alii, 2008; Prez y Gmez, 2004)
Otro elemento importante es un punzn seo con remate de paloma. Este tipo de objetos sirven para sujetar el pelo, usados tanto por hombre como por mujeres, pero en esta pieza el remate de ave le otorga una significacin especial. En El Cigarralejo se localiza un punzn similar en la tumbas 97 y 217 (Cuadrado 1987: 230 y 399), mientras que en la tumba 150 de la misma necrpolis del Poblado se incluye otro pero de bronce (Garca Cano et alii, 2008:178).
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
14
Panel de bienvenida. Exposicin Miradas de las Mujer Ibera Existen adems diversos adornos personales, como ms de cuarenta cuentas de pasta vtrea de diversas tipologas junto a tres escaraboide del mismo material y dos anillos de chatn. Es importante recordar que frente a las grandes joyas que lucen las esculturas de damas ibricas, la realidad de los ajuares es mucho modesta, lo que ha llevado a concluir que esas joyas hiperblicas son representaciones exageradas y que posiblemente el oro era un bien heredable que por tanto no se amortizaba en los enterramientos (Chapa y Pereira, 1991). El ajuar tambin cuenta con numerosos platos decorados y tres kantharos ticos pero es de destacar que este lote cermico se dispuso en una zona determinada de la tumba mientras que los objetos personales aparecieron dentro de un capazo de esparto (Iniesta et alii, 1987)
Teresa Chapa construye una posible hiptesis entorno a esta seora. Los punzones de hueso, el gran nmero de tabas naturales y trabajadas y las cajitas de madera indicaran que se trata del ajuar de una mujer joven. Tendra un estatus social relevante, y un origen externo al poblado, al que se desplazara para casarse, pero morira antes del matrimonio o de engendrar hijos, por lo que su ajuar se enterr con ella (Chapa, 2008:635-636).
Otra tumba importante dentro del discurso de gnero es la n 43. En este caso se
trata de una tumba masculina, osteolgicamente analizada (Garca Cano et alii, 2008), pero que no contiene armas. Sirve por tanto para ilustrar la idea de que si bien las armas estn generalmente asociadas a tumbas masculinas su falta no debe indicar obligatoriamente sexo femenino. En este apartado podemos puntualizar que en esta necrpolis se da un caso muy singular, tres tumbas femeninas, osteolgicamente comprobadas que contienen armas (Subir et alii, 2008; Gualda, en prensa). Circunstancia que recuerda a la sepultura 155 de Baza, la tumba de la famosa Dama. Sin embargo este caso excepcional de Coimbra no vara la tnica general que asocia armas con sexo masculino. No deben interpretarse como un signo de mujeres guerreras sino como un elemento de prestigio, de estatus o de pertenencia a un grupo familiar (Quesada, 2010; 2012)
El ajuar de la tumba 63 tambin puede interpretarse como femenino, la pista la da una macita con doble cabeza de ave. Varias cuentas de collar de pasta vtrea y un colgante de plata pueden apuntar esta hiptesis. Este ajuar miniaturizado podra ser en concreto de una nia (Garca Cano, 1997: 192; Chapa, 2003: 128).
Ajuar funerario, tumba 63.
Vista general de la exposicin
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
15
BIBLIOGRAFA CURI, E., MASVIDAL, C. PICAZO, M. (2000) Desigualdad poltica y prcticas de creacin y mantenimiento de la vida en Iberia septentrional. Arqueologa Espacial 22, pp. 107-122. CURI, E., MASVIDAL, C. PICAZO, M. (2005) Movilidad y vida cotidiana: la construccin del espacio domstico en las comunidades de la prehistoria reciente del nordeste de Iberia. Treballs darqueologa 11, pp. 135-161. CHAPA BRUNET, T. (2002) La infancia en el mundo ibrico a travs de la necrpolis de El Cigarralejo. Murcia. Anales de Prehistoria y Arqueologa. Vol. 17-18. 2001-2002. Murcia, pp. 159-169. CHAPA BRUNET, T. (2003) La percepcin de la infancia en el mundo ibrico. Trabajos de Prehistoria 60, pp. 23-35. CHAPA BRUNET, T. (2008) Presencia infantil y ritual funerario en el mundo ibrico, Nasciturus, infans, puerulus vobis mater terra: la muerte en la infancia, SIAP, pp. 619- 641. CHAPA BRUNET, T. Y PEREIRA SIESO, J. (1991) El oro como elemento de prestigio social en poca ibrica. AEspA 64, n 1, pp.115-138. CUADRADO DAZ, E. (1987) La necrpolis ibrica de El Cigarralejo. (Mula. Murcia), BPH XXIII. Madrid. GARCA CANO J. M. (1997) Las necrpolis ibricas de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla. Murcia) I. Las excavaciones y estudio analtico de los materiales. Universidad de Murcia. GARCA CANO J. M. (1994) El pilar-estela de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla. Murcia) REIB, n 1, pp. 173-201. GARCA CANO, J. M.; INIESTA SANMARTIN, A.; PAGE DEL POZO, V. (1992) El santuario ibrico de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla. Murcia) Anales de Prehistoria y Arqueologa n 7-8, Murcia, pp. 75-82. GARCA CANO, J. M.; INIESTA SANMARTIN, A.; PAGE DEL POZO, V.; HERNNDEZ CARRIN, E. (1997) El santuario ibrico de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla. Murcia) a la luz de los nuevos hallazgos .QPAC 18 Castelln, pp. 239-256. GARCA CANO, J.M. Y PAGE DEL POZO, V. (2004) Terracotas y vasos plsticos de la necrpolis del Cabecico del Tesoro, Verdolay, Murcia. Monografas del Museo de Arte Ibrico El Cigarralejo. Murcia. GARCA CANO, J. M.; PAGE DEL POZO, V.; GALLARDO CARRILLO, J.; RAMOS MARTNEZ, F.; HERNNDEZ CARRIN, E.; GIL GONZLEZ, F. (2008) El mundo funerario ibrico en el Altiplano Jumilla-Yecla (Murcia): La necrpolis de El Poblado de Coimbra del Barranco Ancho. Investigaciones de 1995-2004. Murcia. GARCA CANO, J. M. Y PAGE DEL POZO, V. (2011) El pilar-estela de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla). 30 aos del hallazgo. Hombres o Dioses. Una nueva mirada a la escultura del mundo ibrico. Madrid, 2011, pp. 160-178. GNZALEZ REYERO, S. Y RUEDA GALN, C. (2010) Imgenes de los beros. Comunicar sin palabras en las sociedades de la antigua Iberia. CSIC. Madrid GRAU, I.; OLMOS, R.; PEREA, A. (2008) La habitacin sagrada de la ciudad ibrica de La Serreta, AEspA. N 81.Madrid, pp. 4-29. GUALDA BERNAL, R.M. Mujeres y aves en la necrpolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla-Murcia) Pleita. En prensa.
GUALDA BERNAL, R.M. La necrpolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla. Murcia) desde una perspectiva de gnero. La singularidad de las tumbas femeninas con armas Congreso CIJIMA. Murcia. En prensa. INIESTA SANMARTIN, A., PAGE DEL POZO, V. GARCA CANO, J. M. (1987) Excavaciones arqueolgicas en Coimbra del Barranco Ancho. Jumilla. La sepultura 70 de la necrpolis del Poblado, Murcia. IZQUIERDO PERAILE, I. (2007) Arqueologa de la muerte y el estudio de la sociedad: una visin desde el gnero en la Cultura Ibrica , Complutum. Vol.18. Madrid. pp. 247-261. IZQUIERDO PERAILE, I. y PRADOS TORREIRA, L. (2004) Espacios funerarios y religiosos en la cultura ibrica: lectura desde el gnero en Arqueologa, SPAL 13. Sevilla. pp. 155-180. OLMOS, R. y TORTOSA, T. (2010) Aves, diosas y mujeres, La dama de Baza. Un viaje femenino al ms all. Actas del Encuentro Internacional Museo Arqueolgico Nacional. Madrid, pp. 243-259. PAGE DEL POZO, V. (1984) Imitaciones de influjo griego en la cermica ibrica de Valencia, Alicante y Murcia. Iberia Graeca. Serie Arqueolgica 1.CSIC. Madrid. PAGE DEL POZO, V. Y SANZ GAMO, R. (2014) Miradas a la mujer ibrica. Una exposicin itinerante en el contexto de la arqueologa de gnero , ICOM ce digital 09. Revista del Comit espaol del ICOM. PREZ BALLESTER, J. y GMEZ BELLARD, C. (2004) Imitaciones de vasos plsticos en el mundo ibrico, La vajilla ibrica en poca helenstica. (Siglos IV-III al cambio de era) Casa de Velzquez. Madrid, pp. 31-47. PRADOS TORREIRA, L. (1992) Exvotos ibricos de bronce en el Museo Arqueolgico Nacional. Ministerio de Cultura, Madrid. PRADOS TORREIRA, L. (2007) Mujer y espacio sagrado: Haciendo visibles a las mujeres en los lugares de culto de poca ibrica, Complutum. Vol.18. Madrid. pp. 217-225. PRADOS TORREIRA, L. (2010) Gender and Identity in Iberian Funerary Context (5th-3rd century BC) , Situading Gender in European Archaeologies, Archeolingua, Budapest, pp. 205-224. PRADOS TORREIRA, L. (2010) La mujer aristcrata en el paisaje funerario ibrico, La Dama de Baza. Un viaje femenino al ms all, Madrid, pp. 223-242. QUESADA SANZ, F. (2010) Las armas de la sepultura 155 de la necrpolis de Baza en Chapa, T. e Izquierdo, I. (eds.), La Dama de Baza. Un viaje femenino al ms all, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 149-170. QUESADA SANZ, F. (2012) Mujeres, amazonas, tumbas y armas: una aproximacin transcultural en Prados, L., Lpez C., Parra J. (coord.) La arqueologa funeraria desde una perspectiva de gnero, pp. 317-364. RISQUEZ, C. Y GARCA LUQUE , M. A. (2007) Mujeres en el orgen de la aristocracia bera. Una lectura desde la muerte, Arqueloga de las mujeres y de las relaciones de gnero, Complutum, 18: 263-270. SUBIR, M. E.; RUIZ, J.; GARCA CANO, J.M.; GALLARDO, J. (2008) La necrpolis del Poblado (Jumilla. Murcia) Datos antropolgicos, Primer Congreso Internacional de Arqueologa Bastetana. Serie Varia 9. Madrid, pp.59-69.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
16
LOS SIGNA PISTORIS DE LA REGIN: CLASIFICACIN DE LOS SELLOS DE PANADERO
Teresa Fernndez Azorn
Introduccin La iniciativa de este artculo surge del rescate del sello de panadero de guilas de los fondos del Museo Arqueolgico para exponer la pieza del mes que realiza la Asociacin de Amigos del Museo Arqueolgico de guilas. Una vez realizado el estudio y entrados en materia la curiosidad no hizo ms que ampliar la bsqueda de otros ejemplos en nuestra regin y los estudios sobre estos materiales.
La importancia de un alimento bsico como es el pan, no pasa desapercibida en ningn momento de la historia, ni de la prehistoria. Reflejado en las fuentes escritas y en los estudios de los hallazgos arqueolgicos podemos vislumbrar como desde el descubrimiento de su produccin el pan y todo el entorno que lo rodea, dcese del cultivo del cereal, su recoleccin, su molienda, coccin, etc. han tenido gran protagonismo en guerras, pactos, mantenimiento de la paz, sosiego y motivo de revueltas, siendo adems de para la alimentacin y supervivencia, una ofrenda para los dioses.
Importancia del pan en poca romana. Sin retrotraernos al principio de los tiempos, ya que las piezas de las que vamos a hablar son de poca romana, nos ceiremos a una visin general en este momento histrico.
Fresco descubierto en Pompeya.
Los romanos antes de adoptar de los griegos las
tcnicas de hacer el pan, tomaban los cereales en una especie de gachas o papillas. Un detalle a resaltar; en algunas zonas de la Pennsula Ibrica ya se conoca la coccin del pan antes de la romanizacin, gracias a las rutas comerciales y la llegada de fenicios y griegos a nuestras costas. A principio del S. I a. C. en Roma se podan contabilizar hasta 300 panaderas dirigidas por griegos. Todo el proceso desde la molienda a la coccin se realizaba en un mismo complejo que atenda las necesidades del pueblo y las del estado. Durante la poca romana las sucesivas guerras obligaban al mantenimiento de un ejrcito que el Estado sustentaba y cuyo principal alimento era el pan, varios estudios han revelado que la dieta de los soldados estaba compuesta en gran parte de pan y vino, de hecho para ellos se fabricaba un pan especial conocido como Panis nauticus o pan militaris, que tena mucha duracin1. La importancia del pan llego a tal punto que durante el gobierno de Trajano se fund un colegio de panaderos que reglaba toda la profesin, deba heredarse de padres a hijos de forma obligatoria, aunque tambin estaban exentos del pago de impuestos y de ser reclutados para el ejrcito. Tal era la importancia para evitar que la falta de pan hiciera levantarse al pueblo, que como ya nos dijo el poeta latino Juvenal para tener contento al pueblo solo hace falta panem et circenses (pan y circo). Estos privilegios permitieron a algunos panaderos acceder a carreras polticas y amasar grandes fortunas. Como es el ejemplo de un edificio funerario en forma de horno de pan que hay a la entrada de una de las puertas principales de Roma Porta Maggiore y con una cronologa de 50-20 a. C. Construido por Marco Virgilio Eurysaces, un esclavo que haba conseguido la libertad (liberto), dando testimonio as de su inmensa fortuna y representando en sus paredes el oficio que le haba enriquecido: panadero. Pero ya no solo a nivel social el pan era sobresaliente, tambin en el mbito religioso estaba presente, por un lado aparece en los cultos a dioses como Ceres, Juno, Dionisos y por otro se reparta en celebraciones poltico-religiosas, como cumpleaos del emperador, votos al emperador (Conservatio Augusti), nombramiento o celebracin de algn nuevo cnsul, etc.
1 VARELA, G.; CARBAJAL, A.; MONTEAGUDO, E.; MOREIRAS, O.: El pan en la alimentacin de los espaoles. Editorial Eudema S. A. 1991.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
17
Edificio funerario en forma de horno de pan de Eurysaces.
Generalidades de los sellos de panadero. Sellos de panadero en la regin de Murcia. Historiografa y algunos ejemplos de signa pistoris en Hispania. La historiografa de los sellos de panadero se remonta a finales del S. XIX de mano de Overbeck (1886) y sobre una pieza vinculada al gremio de los panaderos aparecida en Pompeya, le da el uso de marca comercial por la escena que aparece representada de un caballo haciendo rotar un molino. A principios del S. XX en las excavaciones de Ostia Antica Pasqui (1906) hallo multitud de matrices de bulto redondo y planas vinculados con la produccin panadera. La investigacin de su funcionalidad empez a realizarse a partir de este momento, Mller2 (1909) vincul los sellos a las marcas que aparecan en los panes que se consuman en festividades del calendario romano. Drexel (1916) tambin contino con esta idea, al igual que Deonna3 que sigui la misma hiptesis para ejemplares suizos. En la zona renana danubiana se hicieron la mayora de hallazgos de estos materiales hasta el momento y Alfldi4 en su estudio en 1938 centr la intencin votiva de estos a los cumpleaos del emperador o a los das vinculados a su figura. Ya en la Pennsula Ibrica hacia 1920 aparecieron en Crdoba un conjunto de 18
2 MLLER, A., Die Neujahrsfeier im rmischen
Kaiserreiche, Philologus. LXVIII (N. F. X-XIII) 4. 3 DEONNA, W.,Notes dArcheologie Suisse. Decoration
murale de Corsier. Anzeiger fr Schweizerische Altertunskunde, NF, 1919. 4 ALFLDI, A., Tonmodel und Relifmedaillons aus den
Donaulndern. Dissertationes Panonicae. Laureae Aquincenser. I. Leizpig, 1938.
piezas estudiadas en 1949 por De Los Santos. En los aos 50 y 60 la orientacin votiva de las investigaciones es bastante general y su uso como sellos de pan est consensuado, como vemos en la publicacin del sello de la Alcudia (len apostado sobre una piedra) estudiado en 1955 por Ramn Folqus o el ejemplar del Museo de Badajoz con representacin de una alegora de las cuatro estaciones estudiado por Garca y Bellido5 en 1957. Serrano Varez en 1987 nos presenta un sello hallado en el Cerro de los Santos de Monte Alegre del Castillo, Albacete. Se trata de un sello plano en negativo con la representacin de un ciervo con la cabeza erguida vuelta a la izquierda y en accin de levantarse con un motivo vegetal a su izquierda. Aportndole un carcter religioso nos informa de una festividad local que hasta hace poco se celebraba para San Antn y San Blas en la que se regalaban panes con adornos en relieve. No muy lejos de esta localidad concretamente en Agramn se localiz en la estacin un sello de panadero en negativo con la representacin de un pavo real con la cola desplegada tal y como nos informan Jordan Montes, Ramallo Asensio y Selva Iniesta.6 En el Museo de Sagunt7 est expuesto un sello circular plano con un antlope perseguido por otro animal al que solo se le ven las patas, sobre la primera figura hay un racimo de uvas y una espiga. En la actualidad hay escasos estudios que retoman el estudio de los sellos de panadero y den un repaso a los contextos en los que aparecen, cabe citar el trabajo de Gijn y Bustamante8 que hacen un repaso general de lo que hasta ahora se conoce de los sellos de panadero y amplan informacin con el aporte de cinco ejemplares ms que se conservan en el Museo Nacional de Arte Romano de Mrida. Los sellos de panadero tenan segn los estudios realizados una doble funcin siendo por un lado una marca comercial para saber la procedencia del obrador y por otro lado eran improntas en los panes que se consuman en festividades concretas bien dedicadas al emperador o en honor de alguna divinidad. Sellos de panadero en la Regin de Murcia.
5 GARCA BELLIDO, A., Sello de panadero. Noticiario del A.
E. Arq. XXX. Madrid 1957. Pgs. 237-238. 6 JORDAN MONTES, J.F.; RAMALLO ASENSIO, S.; SELVA
INIESTA, A.: El poblamiento romano en el valle de Minateda-Agramn .Congreso de Historia de Albacete. Vol. I Arqueologa y Prehistoria. C. S. I. C. 1984. pgs. 211-240. 7 http://derecoquinaria-sagunt.blogspot.com.es/2013/01/signa-
pistorum-sellos-de-panadero.html 8 GIJN GABRIEL, M. E.; BUSTAMANTE LVAREZ, M.:
Los sellos romanos de panadero: Una aproximacin a su estudio a partir de los depositados en el Museo Nacional de Arte Romano (Mrida). Huelva en su Historia-2 poca. Vol.13. Universidad de Huelva. 2010. 15-30.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
18
El estudio realizado en 1981 por Lillo Carpio es el nico de estas caractersticas que tenemos hasta ahora en nuestra regin, no tan solo nos presenta estos materiales si no que nos ofrece una investigacin sobre sus posibles usos y significado. El conjunto de sellos de este artculo tienen algunas generalidades que nombramos a continuacin. Para empezar su fbrica es en arcilla, su forma discoidal, las grfilas exteriores que pueden ser desde una simple lnea a una grfila laureada, la representacin central y la representacin de motivos vegetales.
Para tener una visin ms clara de los sellos del sureste, siguiendo al profesor Lillo Carpio vamos a plantear una agrupacin de los diferentes tipos dividindolos en sellos en positivo, en negativo y por ambas caras, ya que nos parece muy interesante y a tener en cuenta la reflexin de este investigador en esta catalogacin citando sobre los sellos en positivo que No es concluyente la idea de que el pan marcado hubiera de ser consumido de inmediato. El sentido del mismo y su valor mgico- religioso es evidente y esto induca a la conservacin en el hogar. Quizs se halle aqu el fundamento del origen de estas reproducciones en barro de los bollos sellados; piezas en positivo, ms consistentes y con iguales propiedades que los verdaderos panes confeccionados con harina y ms duraderos que los mismos. Signa pistoris en negativo: 1. Sello expuesto en el museo de Bullas9. Procedente del yacimiento arqueolgico de El Castellar. Representacin de una cesta de vendimiar rebosante de uvas inscrita en una grfila a modo de espiga. Esta imagen aparece en diversas manifestaciones artsticas en el Imperio Romano como una alegora del otoo, relacionado tambin con el culto a Dionisos y sus festividades.
Sello de panadero del Castellas. Bullas
9
http://www.bullas.es/admin/archivo/gestion/server/php/files/933.pdf
2. Sello de una coleccin particular de Lorqu. Procedente de la Villa de los Palacios10. Representacin de un pavo real marchando hacia la izquierda con la cola recogida y rodeado de motivos vegetales de vid, con tallos serpenteantes, racimos de uva y pmpanos. El pavo real es el animal que representa a la diosa Juno. Hallado en un contexto de fines del S. II a inicios del S. IV d.C.
Sello de panadero Villa de los palacios. Lorqu
3. Sello de la Coleccin del Instituto Municipal de Cultura de Cehegn. Procedente de las Canteras de Poyo Miano. Representacin de un macho cabro a la carrera, marchando hacia la izquierda con fondo de vegetacin, la parte inferior, al parecer, es un campo de cereal. Est circundado por una grfila gruesa.
Sello de panadero de Las Canteras de Poyo Miano. Cehegn.
10 LILLO CARPIO, P. A.; RAMALLO ASENSIO,
S.:Aproximacin al poblamiento romano en la Vega del Segura: Lorqu (Villa de los Palacios y Altos Moros). Murgetana, 1987. Pgs. 23-32.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
19
4. Sello del Museo Arqueolgico de Murcia. Procedente del Castillejo de Monteagudo11. Representacin de un pavo real mirando a izquierda con el plumaje recogido. Motivos vegetales alrededor. Todo inscrito al interior de una grfila de puntos. Hallado en un contexto de la primeras dcadas del S. I d. C.
Sello de panadero del Castillejo de Monteagudo.
5. Sello, pieza indita de los Fondos del Museo Arqueolgico de guilas. Procedente de la excavacin de urgencia de la Calle Mercado 4 en el caso urbano. Representacin en el centro un toro hacia la izquierda con la cabeza y la parte delantera del cuerpo inclinado, en el interior de una hoja (tal vez de platanero) al exterior en la parte izquierda arriba y abajo dos delfines. Estos smbolos pueden interpretarse como una alegora del mito del rapto de Europa. Hallado en un contexto del S. I d. C.
Modelo 3D del sello de guilas
Signa pistoris en positivo o bollos sacros: 1. Sello conservado en el Museo Arqueolgico de Murcia. Procedente de las excavaciones de la necrpolis ibrica del Cabecico del Tesoro en el Verdolay Murcia. Representacin de la Loba
11 SERRANO LATORRE, M.J. (2013): Castillejo de
Monteagudo. Anlisis Histrico-Constructivo y de Patologas. Director: Pedro Enrique Collado Espejo. Proyecto Fin de Carrera. Cartagena. Universidad Politcnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniera de Edificacin.
Capitolina amamantando a Rmulo y Remo. Representacin ntimamente ligada al culto imperial. Hallado en un contexto del S. I a. C.
Sello de panadero del Verdolay. Murcia.
2. Sello de una coleccin particular de Murcia. Procedente del Cerro de Las Beatas de Cieza. Representacin de un personaje de frente desnudo, con capa, dando de beber a un felino con un recipiente que lleva en la mano derecha y cogido a un arbolillo con la izquierda. Tema que se identifica con Dionisos con paralelos en los reversos de las monedas de Adriano y los Severos. Cronologa de la primera mitad del S. II d. C.
Sello de panadero del cerro de Las Beatas. Cieza.
3. Sello expuesto en el Museo Arqueolgico Municipal Jernimo Molina12 de Jumilla. Procedente de la Villa Romana de Los Cipreses. Representacin de figura animal, posible antlope, en carrera hacia la derecha, con fondo de decoracin vegetal, enmarcado todo con una lnea continua a modo de orla. Cronologa de los S. I- II d. C.
12 HERNNDEZ CARRIN, E. et al. : Gua del Museo
Arqueolgico Municipal Jernimo Molina (Jumilla). Ayuntamiento de Jumilla. Consejera de Cultura y Tuismo, 2008. Pg. 155.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
20
Sello de panadero de Los Cipreses.
4. Sello del Museo Arqueolgico de Murcia. Procedente del Castillejo de Monteagudo. Representacin de una flor en vista cenital, donde entre sus ptalos se escalan espigas. Hallado en un contexto de la primeras dcadas del S. I d. C.
Sello de panadero del Castillejo de Monteagudo.
5. Sello del Museo Arqueolgico de Murcia. Procedente del Castillejo de Monteagudo. Representacin de un conejo mirando a izquierda en carrera, con motivos vegetales, inscrito en un crculo, al exterior una grfila laureada. Este animal se asocia a la diosa Afrodita y a Eros como smbolo del amor, en la crtera de Cabinet des Medailles de Pars unas mnades se la ofrecen a Dionisos13. Hallado en un contexto de la primera dcada del S. I d. C.
Sello de panadero del Castillejo de Monteagudo.
13 RODRIGUEZ PEINADO, L.:Los conejos y las liebres.
Revista Digital de Iconografa Medieval. N3, 5,2011. Pgs.11-21.
Signa pistoris en ambas caras:
1. Sello de una coleccin particular de Murcia. Procedente de la Cantera de Poyo-Miano de Cehegn. Con representaciones en ambas caras, en una un spid erecto mirando a la derecha, hacia un haz de tres espigas y a su izquierda un recipiente de forma cerrada con asa asimilable a los contenedores de miel. En el reverso un personaje encapuchado y con larga capa se acerca por detrs a una cabra que vuelve la cabeza para mirarlo. Una paloma y una esferilla ocupan el espacio superior entre ambos. Entre las patas del animal hay otra figurilla no reconocible. Tal vez es una alegora a la crianza de Zeus representndose a la ninfa Amaltea que amamanto al dios con leche de cabra y miel de abeja. Cronologa de poca imperial.
Sello de panadero de La Cantera de Poyo Miano. Cehegn.
Conclusin
En general las representaciones que aparecen
en estos ejemplares siguen la temtica mitolgica pudindolos relacionar con una funcin sacra en las fiestas que se celebraban durante el ao de las diferentes deidades en relacin con la siembra o recogida de las cosechas a excepcin de la representacin de la Loba Capitolina del sello del Cabecico del Tesoro del Verdolay ms bien vinculada al culto imperial. Los contextos en los que aparecen son escasos ya que la mayora provienen de recogidas superficiales o donaciones de colecciones privadas, aunque tenemos el ejemplo de los sellos aparecidos en una zona de tabernae en el Castillejo de Monteagudo.
Con este superficial estudio queremos animar a la publicacin y la bsqueda de otros sellos de panaderos que tal vez sigan en los fondos de los museos o de la comunidad para poder seguir concretando datos y completando esta simblica parte de la historia ligada al principal alimento que sigue siendo hoy da: el pan.
Hay que hacer referencia a un estudio concienzudo sobre los sellos de panadero que se ha estado realizando durante dos aos por Jose Angel Ocharn Ibarra en los que los desplazamientos; la bsqueda y una obstinada investigacin han dado como resultado un magnfico artculo que ver en breve la luz en una publicacin de carcter regional y al que os remitimos encarecidamente para obtener una completa informacin sobre este tema.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
21
FIGURILLAS CERMICAS EN ARQUEOLOGA: NUEVOS EJEMPLOS PARA MURCIA (ss. XVII-XIX)
Pedro Prez Mulero
Ana R. Llorach Asuncin Mara Dolores Prraga Gimnez
El Vendedor Ambulante. Francia, inicios del siglo XIX. En ALLEMAGEN, H.R., Histoire des jouets, 1902, p. 264.
LAS FIGURILLAS EN ARQUEOLOGA
Nos referimos a juguetes, figurillas, silbatos y miniaturas realizados en cermica en general, no obstante debemos tener en cuenta que los testimonios encontrados pertenecen a diversos perodos histricos y contextos geogrficos, que son tratados de forma muy diferente en los estudios. Una caracterstica de estas producciones es que su similitud tipolgica puede esconder significaciones y usos muy diferentes segn la poca a la que pertenezcan y su contexto.
Los ejemplos ms antiguos se relacionan con el mundo de la religiosidad, no podramos calificarlos por tanto de juguetes aunque tipolgicamente sean similares. Esto se debe a que tanto el material empleado, la cermica, como las tcnicas, modelado o molde, perduran.
Las terracotas romanas han sido abundantemente estudiadas por la historiografa1, al parecer con un doble significado. Algunas de estas terracotas se han relacionado directamente con juguetes al aparecer asociadas a tumbas infantiles2. Otros ejemplares se identifican como objetos religiosos, especialmente relacionados con los lararios, pequeos habitculos domsticos en los que se veneraban las deidades protectoras del hogar. Del mismo modo son numerosos los ejemplos medievales, siendo significativos los
1RAMOS, M. A., Terracotas y elementos de coroplastia, BERNAL CASASOLA, D., RIBERA I LACOMBA, A. (Edts.), Cermicas hispanorromanas un estado de la cuestin, Cdiz, Universidad de Cdiz, 2008, pp. 775-785.
2VAQUERIZO GIL, D., Inmaturi et innupti: terracotas figuradas en ambiente funerario de Corduba, colonia patricia, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2004, en concreto el captulo referido a la historiografa pp.19-38.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
22
conjuntos islmicos expuestos en diversos museos andaluces como el de la Alhambra (Granada). Se relacionan con juegos infantiles y presentan una gran variedad: desde silbatos a figuras animales y humanas, adems de la reproduccin en miniatura de la vajilla en la que se alcanza gran detallismo, al imitarse las tcnicas decorativas3.
El auge de estudios de gnero y vida cotidiana ha llevado a los museos arqueolgicos a revalorizar estos conjuntos, desarrollando una labor de divulgacin con exposiciones y actividades4. Un ejemplo destacado de la unin entre estudio y divulgacin es la exposicin Del rito al juego. Exposicin de juguetes y silbatos desde el Islam a la actualidad. La muestra cont con una amplia seleccin de material que fue expuesto, estudiado y publicado en su catlogo, un ciclo de conferencias, material didctico y hasta un taller de instrumentos musicales5.
Los ejemplares de poca moderna presentan una tipologa que se asemeja a la islmica e incluso a fases ms antiguas dependiendo del tipo estudiado. Debemos sumar el escaso inters que tradicionalmente ha suscitado la arqueologa de poca moderna. El estudio de estos materiales ha sido recogido en muchos casos por la etnografa. No obstante la tendencia est cambiando y surgen estudios dedicados al patrimonio material de poca moderna.
Un ejemplo pionero es el estudio de los hallazgos en la ciudad de Barcelona6 en los que se incluyen diferentes testimonios que giran en torno al juego entre los s. XVI-XVIII. Se analiza un conjunto de materiales diversos como los
3 MARINETTO SNCHEZ, P., Juguetes y silbatos infantiles de poca nazar, Miscelnea de Estudios rabes y Hebraicos. Seccin rabe-Islam, vol.46, 1997, Granada, pp.183-205.
4 En el Museo de la Alhambra se realizaron en septiembre de 2014 unas visitas temticas denominadas Deportes, juegos y diversin en la Granada nazar.
5 FLORES ESCOBOSA, I., NAVARRO ORTEGA, A. D., Del rito al juego: exposicin de juguetes y silbatos desde el Islam hasta la actualidad, MUS-A. Revista de los Museos de Andaluca, ao V, n 8, julio 2007, pp.170-172.
6 BELTRN DE HEREDIA BERCERO, J., MIR I ALAIX, N., "Jugar a la Barcelona dels segles XVI-XVIII: objectes de joc i joguines trobats a les excavacions de la ciutat", AAVV, Jocs, triquets i jugadors. Barcelona 1700, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2009, pp. 210-237, en especial pp. 225 ss.
dados, fichas, peonzas, tabas, bolas, entre otros. Las terracotas se muestran diferenciadas,
destacando las figuras zoomorfas y las antropomorfas femeninas, posibles muecas, as como las figuras del beln. La mayora estn modeladas a mano de manera rpida, otras, ms elaboradas, son fabricadas a molde y pintadas, incluso eran terminadas por una cubierta vtrea que las haca ms resistentes. Un conjunto interesante es el hallado en el Mercado del Borne, de cuerpos esquemticos, faldas acampanadas y las manos en la cintura, a las que atribuyen una procedencia almeriense. Las formas animales estn bien documentadas mediante representaciones esquemticas de caballos, asnos, seguidos de ovejas, perros, aves y otros animales no identificados.
La existencia de figuras y miniaturas en las colecciones de los museos reclama su estudio, ya que se trata en general de objetos atractivos para el pblico aunque correspondan a una cronologa moderna y contempornea. Como ejemplo podemos citar la exposicin El juguete popular en la Manises ceramista que se ha realizado recientemente en el Museo de Cermica de Manises (Valencia). La muestra apostaba por piezas vinculadas a aspectos ldicos de la niez y contaba con ms de 500 de una amplia cronologa, s. XV-XX. La mayora de las piezas fueron cedidas por particulares que atesoraban estos objetos de su infancia o la de sus abuelos. Miniaturas, silbatos y pequeas figuras, la exposicin evidencia la continuidad tipolgica a la que nos venimos refiriendo.
Debemos tener en cuenta que las fbricas de Manises, junto a las de Paterna, fueron de los ms relevantes centros productores de cermica de poca moderna alcanzando una difusin muy amplia que se demuestra en la abundancia de evidencias en los registros arqueolgicos.
Otro aspecto a considerar es que para estudiar los juguetes y miniaturas en la Espaa moderna, debemos contar con las evidencias en las antiguas colonias espaolas en Amrica a las que llegaban como exportaciones7.
En las excavaciones aparecen piezas dentro del registro arqueolgico de los s. XVI-XVIII que estn siendo objeto de estudios, enfrentndose con dificultades similares a la investigacin en Espaa, salvo por un importante aspecto: las piezas encontradas en las colonias no pueden confundirse con objetos islmicos o romanos pues evidentemente estos contextos no se contemplan.
7 RODRGUEZ GIL, I., QUEVEDO HERRERO, A. Juguetes de cermica y fabricaciones de pequeo formato en sitios arqueolgicos de La Habana Vieja. Versin digital en:
http://segundocabo.ohc.cu/usos-culturales/juguetes-de-ceramica-y-fabricaciones-de-pequeno-formato-en-sitios-arqueologicos-de-la-habana-vieja/
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
23
De ah la importancia que la catalogacin de estas piezas tiene para comprender las espaolas. No obstante, no todas corresponden a importaciones sino que tambin son producidas en centros alfareros coloniales como en Mxico y en otros casos proceden de otros pases exportadores como Francia y Alemania. Para la Regin de Murcia el estudio de las figurillas modernas debe pasar por una revisin de las piezas catalogadas como ibricas, romanas e islmicas. La aparicin de ejemplares modernos en contexto estratigrfico fechable y el estudio de los materiales modernos en las excavaciones van permitiendo un replanteamiento.
Un primer ejemplo destacado para la ciudad de Murcia es el conjunto estudiado por Elvira Navarro y Alfonso Robles8. Los autores presentan "un depsito de terracotas: muecas y figuras de Beln de nuestra cultura tradicional". El conjunto aparece como material de deshecho en una fosa sptica y est compuesto por ms de un centenar de figurillas en bulto redondo que aparecieron junto a una moneda de Isabel II del ao 1868. El hallazgo, en el que tambin se cuentan vasos con pigmentacin y moldes de yeso, lo relacionan con la posible existencia de un taller de artesana popular, una alfarera, cercana al recinto ferial del actual Teatro Romea. El mayor porcentaje est representado por 36 unidades de figuras femeninas interpretadas "muecas para vestir". Tambin destacan 43 unidades de figuras de ancianas sedentes, 10 figuras de animales para el Beln, un silbato con forma de quido, y algunas figuras humanas con peana para el Beln. En base a este hallazgo los autores reivindican una adscripcin contempornea para el conjunto aparecido en la calle Puerta de Orihuela, n 2 de Murcia, publicadas, junto con otros ejemplares de Cartagena y Jumilla por Pedro Lillo y errneamente comprendidas como ibricas9 El trabajo de Pedro Lillo al que se refieren es una recopilacin y anlisis de pequeas figuras femeninas de cronologa ibero-romana procedentes de toda la Regin de Murcia10. El
8 NAVARRO SANTA-CRUZ, E., ROBLES FERNNDEZ, A., "Viviendas barrocas y juguetes tradicionales en las afueras de Murcia. Memoria de la excavacin realizada en el nm. 4 de la calle Jos Antonio Ponzoa, esquina con ngel Guirao", Memorias de Arqueologa de la Regin de Murcia 8, 1993, Murcia 1999,pp. 383-401. En especial pp. 395-397.
9 NAVARRO SANTA-CRUZ, E., ROBLES FERNNDEZ, A., "art. cit.", p. 397.
10 LILLO CARPIO, P.A., "Las figuras femeninas en terracota relacionadas con Demter-Ceres", Verdolay 2, 1990, pp. 213-223, en concreto pp. 219-220.
conjunto correspondiente a la ciudad de Murcia que se pretende rectificar apareci de forma accidental y el propio Pedro Lillo se lamenta de no disponer de informacin estratigrfica o contexto cermico asociado. Las piezas le merecen cierta extraeza calificndolas de original e inslito conjunto que merece una especial atencin11, principalmente debido a la ausencia de contexto ibero-romano en la ciudad de Murcia. Destaca el tamao, su calidad estilstica y la variedad de formas. Por ltimo, en la descripcin de las piezas al referirse al peinado destaca como curiosidad su similitud con el peinado tradicional murciano de moo de picaporte. Las dudas de Pedro Lillo y los hallazgos fechados en el s. XIX permiten un replanteamiento de estas piezas, aunque solo contamos con los dibujos que l pudo realizar.
Un nuevo conjunto con contexto estratigrfico fue el que publicamos en 2011, hallado en el yacimiento de avenida Santa Clara en Lorca y compuesto por figurillas y silbatos12. La peculiaridad del conjunto de veintiuna piezas cermicas reside en que apareci en un contexto de alfar de poca moderna (s. XVII-XIX), donde se fabricaba todo tipo de vajilla cermica, especialmente relacionada con el almacenamiento y el transporte. Es interesante destacar que en el mismo yacimiento se haba constatado la presencia de otros dos alfares de pocas anteriores, demostrando una larga tradicin alfarera.
Las piezas se fabricaron en ese alfar, se tratara, por tanto, de piezas de desecho o que por algn motivo no llegaron a salir del alfar. Entre ellas podemos destacar un molde para el frontal de una mueca, si bien muchos de los ejemplares fueron modelados a mano con un acabado tosco.
Figura 2: Conjunto de figurillas y silbatos hallado en el alfar de Avenida Santa Clara en Lorca (s. XVII-XIX)
11 LILLO CARPIO, P.A., "art. cit.", p.219.
12 GALLARDO CARRILLO, J., PRRAGA JIMNEZ, M. D., LLORACH ASUNCIN, A. R., PREZ MULERO, P., Un conjunto de silbatos y figurillas de poca moderna del alfar de avenida Santa Clara (Lorca, Murcia), Alberca 9, 2011, pp. 135-161.
-
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTORIOLGICOS Y ETNOGRAFICOS DE LAS TIERRAS ALTAS DEL ARGOS, QUPAR Y ALHRABE 2014-2015
24
2. Presentacin y anlisis de las piezas Pieza 1: Figura religiosa.
Figura 3: Figurilla procedente del Castillo de Aledo (s. XVII-XVIII) Contexto: Castillo de Aledo13. Dimensiones: Altura mxima: 5,2 cm.; anchura mxima: peana 3,3 cm.; piernas 2,2 cm.; grosor: 0,7 cm. Descripcin:
Pieza incompleta en buen estado de conservacin (figura 3). Se conserva la parte inferior de la figura, desde los pies hasta las rodillas. Realizada a molde. Est elaborada en pasta beige bien depurada con ncleo en tonalidad rojiza. Se encuentra elevada sobre una peana circular de gran grosor. La superficie se encuentra espatulada y en la lnea que separa los pies de la peana se aprecia restos de policroma de color rojo. La parte posterior se encuentra bien trabajada indicando que se tratara de una figura exenta. Las piernas presentan una morfologa redondeada separada por una acentuada incisin. Los pies se representan frontalmente y los dedos sealados con leves incisiones. El pie izquierdo se conserva completo y el derecho ha perdido el primer dedo del pie. Comentario:
13 VV.AA., Obras de rehabilitacin de las Murallas de Aledo a travs de los sentidos XXIII Jornadas de Patrimonio Cultural de la Regin de Murcia, 2012, pp. 139-151.
Resulta complejo afirmar una determinada clasificacin para esta pieza, ya que el fragmento conservado no aporta datos concluyentes. Sin embargo si atendemos a ciertos rasgos y peculiaridades de la pieza nos inclinamos por catalogarla como una figura religiosa de carcter popular, tradicin que ha llegado hasta la actualidad. El empleo de una elevada peana como indica Marinetto es muy significativo en pequeas figuras de santos de uso domstico para formar pequeos altares en las casas14.
Aunque la cronologa es un dato que se nos escapa para esta figura, consideramos que contiene algunos rasgos que nos hacen pensar en una figura religiosa datada entre los siglos XVII-XVIII.
El registro de materiales y en concreto la unidad estratigrfica a la que pertenece recoge materiales de diversos periodos, distinguindose un conjunto de cermica bajomedieval cristiana de los siglos XIV-XV y otro conjunto de ajuar datado entre los siglos XVII-XVIII. Pieza 2: Representacin masculina con uniforme militar (figura 4)
Figura 4: Figurilla de soldado hallada en el Castillo de los Vlez, Mazarrn (s. XIX). Contexto: Castillo Marqus de los Vlez, casco urbano de Mazarrn. Dimensiones: Altura mxima conservada: 4,1 cm.; anchura mxima conservada: 4,4 cm.; grosor: 1,2 cm. Descripcin:
Pieza incompleta. Se conserva el torso, desde el cuello a la cintura. Pasta de color beige, compacta con desgrasante muy fino y alguno grueso aislado. Realizado a molde. La parte posterior no est trabajada, presenta un acabado irregular y sin alisar. Esto podra indicar que la pieza corresponde con la parte frontal de un molde bivalvo.
14 MARINETTO SNCHEZ, P., "Juegos y distracciones de los nios en la ciudad palatina de la Alhambra", Del rito al juego, A











![(SP) [Ovni] - Bob Lazar - Tecnologia Alien (PDF).pdf](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/55cf997f550346d0339dac94/sp-ovni-bob-lazar-tecnologia-alien-pdfpdf.jpg)