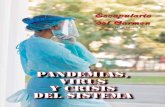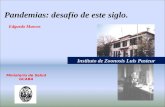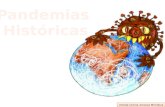PANDEMIAS - Autoria...que supone perseguir agentes patógenos peligrosos, mi propósito esencial es...
Transcript of PANDEMIAS - Autoria...que supone perseguir agentes patógenos peligrosos, mi propósito esencial es...

PANDEMIAS

La desviación del hombre respecto del estado en que se
hallaba originalmente en la naturaleza parece haberle
proporcionado una fuente prolífica de enfermedades.
EDWARD JENNER (1749-1823), pionero de la vacuna contra la viruela,
a veces también llamado el “padre de la inmunología”

Índice
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Capítulo 1. Infección e inmunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38¿Qué diferencia hay entre el ARN y el ADN? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45¿Los virus no son también mucho más chicos que las bacterias? . . . . . . . 48¿Por qué cuando hablamos de pandemias es importante diferenciar un virus de una bacteria? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50¿El resfrío y la gripe son causados por cientos de virus? . . . . . . . . . . . . . . 53¿Qué es exactamente un patógeno? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54¿Cómo se produce una infección? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57¿Qué es el moco? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61¿Qué es la transmisión horizontal? ¿Existe alguna otra variante? . . . . . . . 62¿Todas las infecciones virales y bacterianas son malas para el ser humano? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Así como hay un “microbioma” de bacterias y de protozoos, ¿existe también un “viroma”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64¿Qué significa “inmunidad”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65¿Qué son los anticuerpos monoclonales? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73¿Los anticuerpos monoclonales son medicamentos o vacunas? . . . . . . . . 74¿Qué son las vacunas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Capítulo 2. Pandemias, epidemias y brotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77¿Cuál es exactamente la definición de pandemia?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79¿Quién declara una pandemia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80¿La gripe porcina H1N1 fue realmente tan leve? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81¿Cómo opera la OMS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82¿Debería perfeccionarse el sistema de clasificación de pandemias? . . . . 84¿En qué se diferencia una pandemia de una epidemia y un brote? . . . . . . 85

¿Toda pandemia supone una infección? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87¿Qué significa el término “zoonosis”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89¿Qué es una infección endémica y en qué se diferencia de una infección epidémica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90¿Las plantas también participan del mundo de las pandemias? . . . . . . . . 91En resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Capítulo 3. La alarma del SARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93¿Por qué el SARS generó tanto miedo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95¿Por qué el SARS se diseminó tan rápido por los hospitales? . . . . . . . . . . 96¿Qué causó el SARS y de dónde vino este patógeno? . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Además de los reservorios “naturales”, ¿hay otras fuentes posibles para el SARS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99¿Qué medidas se adoptaron para detener el brote de SARS? . . . . . . . . . . . 100¿La experiencia del SARS tuvo consecuencias a largo plazo? ¿Nos enseñó algo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Capítulo 4. Tuberculosis e influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105¿Por qué la tuberculosis y la influenza deberían considerarse en conjunto? . . . 107¿Cuál es la situación actual respecto de la tuberculosis? . . . . . . . . . . . . . . 107¿La tuberculosis multirresistente todavía es un problema? . . . . . . . . . . . . 109¿Qué se hace para combatir la amenaza de la tuberculosis multirresistente? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111¿Por qué la influenza sigue siendo la amenaza conocida más obvia a la hora de una pandemia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111¿Qué tipos de virus de la influenza existen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113¿Qué es la variación antigénica y por qué es tan peligrosa? . . . . . . . . . . . . 115Frente a un posible contagio de gripe, ¿las aves y los cerdos son la principal amenaza? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119¿Qué tuvo de especial el virus que causó la pandemia de influenza en 1918-1919? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120¿Mejora nuestra capacidad para combatir la influenza? . . . . . . . . . . . . . . . 123¿Progresan nuestras vacunas antigripales? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Además de las vacunas, ¿existen otros productos para prevenir la infección? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128¿Cuánto miedo deberíamos tenerle a la influenza? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Capítulo 5. Ratones y murciélagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131¿Es algo inusual que los murciélagos frugívoros sean portadores del SARS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133¿Los henipavirus son patógenos con potencial pandémico? . . . . . . . . . . . . 136

¿El Ébola es el más aterrador de todos?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137¿Qué es exactamente una enfermedad hemorrágica? . . . . . . . . . . . . . . . . 139¿Los filovirus son la causa principal de fiebres hemorrágicas? . . . . . . . . . 141
Capítulo 6. Vectores epidemiológicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145¿Qué es un vector? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147¿Qué es el virus del Nilo Occidental? ¿Hace mucho que anda por ahí? . . . . . 148El VNO infecta aves, caballos y seres humanos, ¿también se multiplica en los mosquitos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149¿Qué es exactamente el virus de la fiebre amarilla? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151¿Qué sabemos acerca del desplazamiento planetario de los arbovirus? . . . 154¿Realmente los mosquitos y las garrapatas tienen agujas? . . . . . . . . . . . . 155¿Cuáles son los riesgos de pandemia asociados con los virus transmitidos por esto vectores? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Capítulo 7. Patógenos humanos de huésped único . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Una infección que ya está extendida entre los seres humanos, ¿puede provocar una pandemia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161¿Qué son los norovirus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Cuando hablamos de diarrea virales, ¿la única preocupación proviene de los norovirus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162¿Qué es la invaginación? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163¿Hay otras formas de protegernos contra estos virus? . . . . . . . . . . . . . . . . 163Además de los virus hemorrágicos, ¿el cólera y la fiebre tifoidea son las causas principales de manchas cutáneas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164¿Todavía debería preocuparnos el sarampión? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164¿Hay otros tipos de infecciones del tracto gastrointestinal?. . . . . . . . . . . . 166¿Hay alguna buena vacuna contra la hepatitis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166¿Las variantes B y C son los virus de la hepatitis más peligrosos? . . . . . . 168¿Por qué la hepatitis crónica es tan peligrosa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169¿Es seguro recibir una transfusión de sangre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170¿Alguno de estos patógenos humanos de huésped único es capaz de causar una pandemia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Capítulo 8. VIH/SIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173¿El VIH todavía es una preocupación? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175¿Se podría caracterizar lo que sucede hoy con el VIH/SIDA como una pandemia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176¿Hubo mejoras en la situación del SIDA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176¿De dónde vino este virus, y por qué no vimos casos de SIDA antes de 1981? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

¿En África el SIDA estuvo activo mucho antes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179¿El sistema inmunológico falla completamente ante la presencia del VIH? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180¿Cómo hace el VIH para dirigirse específicamente a las células T CD4+? . . . . 182¿Ya tenemos una vacuna contra el SIDA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182¿Alguna vez habrá una vacuna contra el SIDA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183¿La ciencia nos falló frente al problema del VIH/SIDA? . . . . . . . . . . . . . . . 184¿Qué progresos hubo en estos últimos veinticinco años? . . . . . . . . . . . . . . 185¿De algún modo el SIDA podría escalar para convertirse en un problema más grave? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Una vez dentro del cuerpo, ¿se puede eliminar el VIH? . . . . . . . . . . . . . . . 188En resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Capítulo 9. Las vacas locas y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob . . . . . 191¿Alguna vez hubo una pandemia de vaca loca o de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193¿Qué es la encefalopatía espongiforme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Si las encefalopatías espongiformes transmisibles son infecciones, ¿cuál es el gran misterio? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195¿La EEB se originó a partir de la tembladera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196¿Qué es la “harina de huesos”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198¿Alguien desarrolló la ECJv por comer carne británica importada? . . . . . 198¿Existió en algún momento una posibilidad incluso leve de que esto se convirtiera en una pandemia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199¿Lo que sucedió con la EEB y la ECJ generó otras preocupaciones?. . . . . 199¿Las encefalopatías espongiformes transmisibles presentan algún riesgo pandémico? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Capítulo 10. La economía y la ecuación médico-veterinaria . . . . . . . . . . . 201¿Qué tipo de infección pandémica causa más daños económicos? . . . . . . 203¿Una infección respiratoria nueva es la única amenaza económica? . . . . 204Si de pronto las autoridades sanitarias tuvieran que enfrentar una emergencia, ¿sería algo excesivamente caro? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Desde un punto de vista financiero, ¿la influenza sigue siendo nuestra preocupación principal? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ¿Por qué la aftosa causa tantos daños? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207¿Alguna vez podría haber una pandemia global de aftosa? . . . . . . . . . . . . 208¿Alguna vez se introdujo deliberadamente un virus en “suelo virgen”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Más allá de un posible ataque bioterrorista, ¿podría ocurrir una pandemia veterinaria? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

¿Las pandemias humanas y las animales se deben enfrentar de maneras muy distintas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215¿Un turista que regresa al país puede estar infectado con algo capaz de contagiar a los animales? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216¿Los animales importados pueden contagiar a los seres humanos? . . . . 217¿Los seres humanos se pueden infectar a partir de productos animales importados? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218En resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Capítulo 11. Bioterrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221¿Un grupo terrorista sofisticado podría desatar una pandemia? . . . . . . . . 223¿Qué pasó con Saddam Hussein y sus armas de destrucción masiva? . . . . . 224¿Por qué frente a una posible amenaza con armas biológicas resulta más peligroso un Estado rebelde que una célula terrorista? . . . . . . . . . . . 225¿Por qué podría llegar a usarse la viruela para un ataque bioterrorista? . . . . . 227¿Qué sabemos sobre el ántrax? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229¿Es posible imaginar otros escenarios en que un ataque bioterrorista desata una pandemia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230¿Es poco probable una pandemia desatada por un ataque bioterrorista? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Capítulo 12. Cómo protegernos de las pandemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233¿Qué podemos hacer, en lo personal, para limitar la posibilidad de una pandemia peligrosa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235¿Qué pasa si nos enfermamos durante un viaje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237¿Y si detectamos síntomas una vez que volvemos a casa? . . . . . . . . . . . . . 238Además de viajar con precaución y responsabilidad, ¿qué otra cosa se puede hacer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239¿Se pueden tomar algunas medidas útiles en las comunidades locales? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241¿Cómo podemos proteger a nuestra familia en caso de una pandemia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242¿La idea de que alguien pueda estar “demasiado limpio” tiene sentido en caso de pandemia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246¿Dónde se puede pedir ayuda en caso de que alguien se contagie durante una pandemia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247En resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Capítulo 13. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

15
Agradecimientos
Aunque dediqué toda mi carrera como investigador al área de las infecciones y la inmunidad, asistí a muchas conferencias científicas de amplio alcance y serví en comités y grupos de trabajo centrados en las enfermedades infecciosa mundiales, mi experiencia específica no es ni en salud pública ni en clínica médica, dos cam-pos que desde luego resultan clave en este libro. Por eso estoy enormemente agra-decido a los colegas que me han brindado su tiempo para criticar los capítulos que ofrezco a continuación. En este sentido, les agradezco en especial a mis amigos infectólogos Miguela Caniza, Graham Brown, Ian Gust y Stephen Kent. Rob Webster y Anne Kelso revisaron lo que escribí sobre la influenza y las pandemias en general, en tanto que Colin Masters leyó el capítulo sobre las vacas locas y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. John Mathews, por su parte, me aportó comen-tarios muy útiles sobre el libro en general. Las ilustraciones fueron aportadas por los CDC y por el Archivo de Imágenes de la Biblioteca Nacional de Medicina. El Mapa Regional de la OMS se reproduce con permiso de la OMS. Le agradezco a mi colega Rob Webster para el resto del material gráfico que aparece en el libro. También le agradezco a mi esposa, Penny, por haber leído estos textos, a los edito-res de Oxford University Press Tim Bent y Keely Latcham, y a mi agente Mary Cunnane.

17
Introducción
Pandemia… una palabra ante la que reaccionamos de inmediato, casi instintiva-mente, y cuyo sentido parecería estar muy cerca de “pánico”; aunque en realidad no comparten ningún vínculo etimológico (“pánico” viene de Pan, un ser de la mitología griega). Las pandemias, sin embargo, sí pueden causar pánico, y esa sensación de peligro inminente a veces resulta más contagiosa que cualquier virus o bacteria. Para la mayoría, un virus letal que se propaga a toda velocidad y sin control puede ser una idea francamente aterradora, a tal punto que es capaz de alejar por un tiempo otras pesadillas que suelen rondar en los márgenes de la con-ciencia (cáncer terminal, leucemia, demencia, ACV, parálisis cerebral, miocardio-patías, etcétera). Sin embargo, llegado el caso de que se desate una pandemia, es clave que no entremos en pánico. Debemos mantenernos alerta.
El objetivo de este libro es colaborar con esa causa. En lugar de describir la odisea que supone perseguir agentes patógenos peligrosos, mi propósito esencial es ofrecer información sencilla para entender qué sucede hoy en el mundo en relación con las pandemias y qué debemos hacer en caso de que se presente una amenaza. Si bien mi vínculo personal con las enfermedades infecciosas procede de mi experiencia en el laboratorio, recibí muchísima ayuda de amigos médicos que conocen de cerca la realidad de la salud pública y la práctica clínica. En este sentido, y en tanto investi-gador científico y autor de ensayos de divulgación (involucrado cada vez más en ciertos debates públicos), también soy perfectamente consciente de que mucha gente, y entre ellas personas muy formadas, pueden caer presas del terror más profundo

Pandemias
18
cuando se trata de comprender las complejidades de los procesos de ciertas enferme-dades. Algunos sienten un enorme rechazo cuando se encuentran con términos téc-nicos. En este libro hay varios. Pero espero que los lectores no abandonen el texto apenas se crucen con los primeros esbozos de jerga científica. Para comprender las infecciones y saber qué hacer con ellas, antes tenemos que aprender un poco el voca-bulario que usan los profesionales. Hago todo lo posible para explicar estas cuestio-nes de forma clara y accesible, y parto de una sinopsis sobre infecciones e inmunidad, la base de cualquier exposición sobre el tema pandemias. Para ayudar al lector a que no ceje frente a esas pequeñas explicaciones técnicas y científicas, también incluí algunas historias humanas y hasta ocasionales declaraciones escandalosas.
Siempre resulta útil aprender algo sobre la infinidad de virus, bacterias y otros organismos similares que tienen la capacidad de vivir en nuestro cuerpo (tanto dentro como sobre). Después de todo son, en varios sentidos, nuestros socios más íntimos. Cuando se disemina un catarro o una gripe ligera, lo que experimentamos es en reali-dad una versión atenuada de aquello que podría suceder si se desatara una verdadera pandemia viral. Albergo la esperanza de que las páginas de este libro ofrezcan un pano-rama útil: que, por ejemplo, le brinden al lector la información suficiente para acotar una búsqueda en Internet cuando necesite saber qué son esos síntomas que lo aquejan, o para tener una opinión bien formada cuando participe de una discusión sobre vacu-nas, o para saber exactamente qué esperar si viaja a regiones donde circulan patógenos peligrosos. Puede que aquellos lectores con algunos conocimientos de medicina o bio-logía sientan la tentación de saltearse ese breve resumen inicial, aunque debo confesar que mientras chequeaba los datos para este libro descubrí que, en ciertos aspectos, mi propia compresión del tema tenía puntos débiles, por más que me dedico a investigar sobre infecciones e inmunización desde hace cincuenta años.
Dos palabras sobre algunos términos médicos que son de uso común pero que no siempre se comprenden del todo. En este libro hablaré, por ejemplo, de dos “síndromes”: el SARS (por su sigla en inglés: Severe Acute Respiratory Syndrome, o síndrome respiratorio agudo grave) y el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Un síndrome es una condición compleja y de descubrimiento reciente acerca de la cual conocemos el “qué” pero no el “porqué”, aunque muchas veces se le adosa esa etiqueta luego de que se ha desentrañado ese “porqué”. Un ejemplo cercano es el síndrome de Down, una anomalía del desarrollo asociada con la

Peter C. Doherty
19
presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o de una parte de él). Descripta por primera vez en 1866 por el médico británico John Langdon Down, hizo falta casi un siglo para establecer sus fundamentos genéticos. Aunque estos nombres están firmemente arraigados en la práctica clínica, la medicina moderna —basada en la evidencia— prefiere identificar las nuevas enfermedades por sus causas cono-cidas (su etiología) y no tanto por el nombre de algún médico ilustre o por un resumen de los síntomas que provoca. La causa del SARS, por ejemplo, se descu-brió rápidamente, aunque no antes de que la enfermedad hubiera logrado una amplia difusión pública. A raíz de la velocidad de las comunicaciones contempo-ráneas y de la ubicuidad de los medios masivos de difusión, la etiqueta de “sín-drome” quedó grabada en la consciencia del público y en los textos científicos.
Por lo tanto la palabra “síndrome” refleja esa primera fase de confusión y, en cierta medida, de miedo. Cuando a comienzos del siglo XXI nos golpeó un brote de SARS que parecía surgido de la nada, los habitantes de Hong Kong y de Singa-pur cayeron presos del terror. La infección se propagó extremadamente rápido. La gente dejó de viajar. Los efectos en las economías de esos países fueron desastrosos (salvo para aquellos que vendían desinfectantes o barbijos). Los hoteles declararon pérdidas financieras enormes. Y lo mismo puede decirse de las aerolíneas. Si bien en esencia el SARS pudo ser controlado —esto es: identificado y contenido— en el curso de los primeros seis meses u ocho meses, las consecuencias económicas aún se hacían sentir dos años después.
Muchas veces un miedo muy intenso puede amenazar nuestra capacidad para pensar de manera racional, incluso frente a situaciones que en realidad no son tan peligrosas. Por ejemplo, en 2009, estaba casualmente en Toronto cuando un ado-lescente sano y activo murió a raíz de la pandemia del virus de la influenza A H1N1, conocida hoy como “gripe porcina”. Los canadienses quedaron profundamente conmocionados y, como acababa de aparecer en el mercado una vacuna contra el virus, salieron todos corriendo a inmunizar a sus hijos. Pero debido a la logística en la distribución y a la cantidad de dosis disponibles se hizo evidente que no iba a ser posible vacunar de inmediato a todos los niños. La situación despertó la furia generalizada de los padres, que le exigían al gobierno que aumentara sin demoras el suministro de vacunas. Sin embargo, seis meses más tarde, cuando la mayoría había llegado a la conclusión de que la “gripe porcina” provocaba sólo un cuadro

Pandemias
20
leve, ya casi nadie quería recibir esa vacuna, ni siquiera las mujeres embarazadas, que todavía estaban —y están— en riesgo.
Como miembro activo de dos programas de investigación (uno en Memphis, Ten-nessee, y otro en Melbourne, Australia) focalizados en la inmunización contra la influenza, estaba perfectamente al tanto de los esfuerzos que se llevaban adelante para determinar la identidad de esta versión nueva de un patógeno conocido (nueva en el sentido, ni más ni menos, de “inédita hasta ese momento”). Ambos equipos hicieron aportes significativos para determinar que algunos componentes del virus H1N1 de la “gripe porcina” habían permanecido ocultos durante más de noventa años en estos mamíferos. Esta cepa, que brotó tan de repente a comienzos de 2009, nació cuando dos virus distintos, habituales en los cerdos, se mezclaron —mediante un proceso lla-mado “reagrupamiento”— y produjeron un patógeno que se propagó rápidamente entre los seres humanos (este proceso de reagrupamiento, denominado reassortment en la bibliografía de habla inglesa, se refiere a un intercambio de segmentos genómicos). Al observar la secuencia genética de ese nuevo virus, los científicos determinaron de inmediato que al menos una de la proteínas principales era muy similar a la que habían encontrado Jeffery Taubenberger y sus colegas en el genoma “resucitado” (tarea que se completó en 2005) del virus que había causado la pandemia de gripe española de 1918. Aunque todavía no somos capaces de resucitar criaturas complejas —como por ejem-plo los dinosaurios que imaginó Michael Crichton en Jurassic Park—, Taubenberger y sus colegas sí lograron recuperar secuencias genéticas virales de distintas muestras de restos humanos de aquella época. Luego las “cosieron” para recrear el patógeno que había causado la gripe española, que aún hoy es considerada la peor pandemia de nues-tra época. Esa suerte de “Lázaro” viral se conserva hoy bajo condiciones de seguridad extremas, ya que, si bien sabemos bastante sobre estos patógenos, aún no comprende-mos del todo por qué la gente muere a causa de la gripe.
Hoy en día casi todo el mundo asocia “pandemia” con “influenza”, lo que se explica fácilmente si consideramos que las cuatro pandemias más letales de los siglos XX y XXI (al menos hasta ahora) estuvieron relacionadas con la gripe (ver Figura I.1). Aunque recién en 1933 fue posible aislar un virus de influenza, hace mucho que esta enfermedad (a la que a veces también se menciona con el término francés grippe) nos resulta conocida, y existen documentos al respecto desde la época del Renacimiento, o incluso antes.

Peter C. Doherty
21
Figura I.1. Aquí se resumen las tres pandemias de influenza A del siglo XX y se ilustra el origen posible del virus: a partir de alguna especie aviar (1918), o como resultado de virus que circulan en aves, seres humanos y/o cerdos que se mezclaron en el pulmón de un cerdo. Los rectangulitos en el cerdo representan los 8 segmentos genéticos de la influenza que se pueden reagrupar si una célula en el pulmón del cerdo se infecta simultáneamente con dos virus diferentes y como resultado se genera un patógeno nuevo que nos resulta sumamente infeccioso. Este proceso se conoce como “variación antigénica”. La amplia diversidad de virus se categorizan por los números asignados a las proteínas superficiales hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA), presentes en la capa externa de las partículas virales. Los nombres populares de estos virus en general indican dónde fue reconocida por primera vez la pandemia (1918) o dónde fue aislado inicialmente el virus (1957 y 1968), y las cifras que aparecen abajo señalan la cantidad estimada de muertos durante los dos primeros años de circulación de la enfermedad. Las variantes estacionales que surgen a consecuencia de una mutación (“variación antigénica”) en la superficie de las proteínas H3 y/o N2 del virus de la gripe de Hong Kong aún circulan entre los seres humanos. Una de esas cepas fue, por ejemplo, la causa principal de la epidemia declarada en Estados Unidos en enero de 2013.
Reproducida por cortesía del Dr. Robert G. Webster, del St. Jude Children’s Research Hospital.
Luego de los descubrimientos realizados por Louis Pasteur, Robert Koch y otros microbiólogos del siglo XIX, la naturaleza básica de las enfermedades infecciosas ya era ampliamente comprendida al momento en que las naciones europeas y sus primos
1918-1919 Española20-50 millones
1957 Asiática1 millón
1968 de Hong Kong0,5 millones

Pandemias
22
coloniales se embarcaron en la peor tragedia del período 1914-1918: la Gran Guerra. Según un informe redactado años más tarde por el general Erich von Ludendorff, comandante del Estado Mayor alemán (junto con el mariscal Paul von Hindenburg), la pandemia de gripe española ayudó a terminar con el conflicto bélico, ya que profun-dizó la cantidad de bajas en los distintos ejércitos. Con sus tropas ya diezmadas, Hin-denburg y Ludendorff además debieron enfrentar el ingreso de los Estados Unidos en la guerra, lo que significó una suerte de fuente inagotable de soldados sanos.
Aunque al principio ni los políticos ni los generales Aliados y del Eje querían admitir los efectos de la enfermedad, los españoles, que no participaban de la gue-rra, tomaron la decisión correcta —en términos de salud pública— y reconocieron abiertamente que la gripe estaba fuera de control. España fue castigada de manera injusta por haber sacado el tema a la luz. Según cuenta John Barry en su libro The Great Influenza (ver la lista de “Lecturas complementarias”), es probable que el virus haya llegado a Europa con las Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses que comenzaron a arribar a partir de junio de 1917. Aunque ya para la década de 1930 se sabía que la gripe española había sido provocada por un virus de influenza tipo A, las características específicas de ese patógeno mortal recién fueron desentraña-das cuando Taubenberger y sus colegas lo “resucitaron” utilizando tejido pulmo-nar almacenado durante más de ochenta años.
La conmoción que generó la peor pandemia de los tiempos modernos resultó en un principio opacada por los horrores de lo que había ocurrido en las trincheras y en los campos de batalla de Bélgica y Francia. Pero de hecho causó más muertos la gripe que las bombas, las balas, el gas venenoso, la diarrea, la gangrena o el fango espeso de Flandes. Tal como se describe en un informe de la época redactado por el médico Victor Vaughn, los cuerpos de los reclutas estadounidenses “se apilaban en la morgue como leños”, y sin embargo en un comienzo se ocultó el verdadero alcance de la catástrofe por razones de seguridad militar. Pero la verdad pronto salió a la luz y, para cuando la gripe española alcanzó a las poblaciones civiles, el miedo ya era palpable. Los números finales hablan de cincuenta millones de muertos.
¿Podría pasar lo mismo hoy en día? El transporte aéreo moderno haría que la diseminación de un virus equivalente al de 1919 se diera a escala planetaria, tal vez en cuestión de semanas. Y puesto que la población actual es unas cuatro veces más numerosa que en aquella época, podríamos esperar una mortalidad de más

Peter C. Doherty
23
de 100 o 200 millones de personas. Pero ése es sólo uno de los escenarios posibles. Hay otro, en cambio, que nos permite pensar que gracias a la medicina moderna la reaparición de un virus como el de la gripe española no resultarían tan mortal como en 1918. Los minuciosos registros médicos y patológicos de aquella época sugieren que una parte significativa (si no la mayoría) de los que murieron durante esos dos años lo hicieron a raíz de infecciones bacterianas secundarias que agrava-ron el daño pulmonar causado inicialmente por el virus. Si, entonces, una neumo-nía bacteriana de esas características resultara la causa principal de enfermedades graves en una pandemia de influenza en esta época, una cantidad considerable de gente se salvaría mediante la administración adecuada de antibióticos, incluso si el virus se diseminara antes de que hubiera una vacuna disponible.
Tal vez a causa del trauma mayúsculo que supuso la Gran Guerra —que arrasó una generación entera de jóvenes franceses, alemanes y británicos (y que mató a 116.516 estadounidenses sobre una base de más de 320 mil heridos)—, existen muy pocos textos literarios de las décadas de 1920 y 1930 que den cuenta de los estragos que causó la pandemia de influenza. Los relatos médicos y científicos de la época están escritos con ese estilo desapasionado típico de los médicos, los patólogos y los miembros del servicio de salud pública. Como de costumbre, para apreciar la verda-dera dimensión humana debemos ahondar tanto en la literatura como en las descrip-ciones analíticas hechas por científicos y en los resúmenes populares escritos por los ensayistas. La nouvelle de Anne Porter de 1939 Pálido caballo, pálido jinete (Pale Horse, Pale Rider) es una buena muestra de la intensa sensación de pérdida de aque-llos que lograron sobrevivir a la pandemia. Más recientemente, la novela de 2008 Cualquier otro día (The Given Day), de Dennis Lehane, combina gripe, béisbol, Babe Ruth y los manejos políticos y la corrupción de la administración municipal de Bos-ton y de las fuerzas policiales. El texto de Lehane logra transmitir el coraje de aque-llos servidores públicos que, incluso muy mal pagos, arriesgaron sus vidas para ayu-dar a los enfermos, y describe cómo algunos sobrevivientes nunca pudieron volver a trabajar y murieron jóvenes. Publicada en 2012, la novela The Daughters of Mars, de Tom Keneally, le pone rostro humano a la trágica pérdida de enfermeras durante la Gran Guerra, a medida que la influenza iba poniendo en jaque cada rincón del Frente Occidental europeo. Entre los ensayos científicos se puede destacar un clásico de Alfred Crosby, America s Forgotten Pandemic: The Influenza of 1918 (publicado

Pandemias
24
por primera vez en 1976), y el antes mencionado The Great Influenza (2004), de John Barry, dos textos que ponen en evidencia cómo la pandemia rasgó profunda-mente el tejido social.
Las fotografías de la época ayudan a poner en escala el problema. En algunas se ven inmensos pabellones médicos repletos de filas interminables de camas con sába-nas blancas. Otras muestran calles abarrotadas de transeúntes que intentan prote-gerse tapándose la boca con unos barbijos escasamente eficaces (ver Figura I.2).
Figura I.2. Los consejos de este afiche de 1918, creado en Connecticut, sirven todavía hoy —salvo que en vez de ir al trabajo a pie tal vez sea mejor hacerlo en auto—. En aquella época las autori-dades seguramente pensaban en trenes, colectivos y tranvías eléctricos. Y aunque es cierto que hace bien tomar aire fresco y salir al sol, en el caso de una pandemia grave de gripe (o de cualquier otra enfermedad) es preferible evitar toda aglomeración. [“Para prevenir la influenza: Evite la respiración de otras personas, Mantenga limpios los dientes y la boca, Evite a las personas que tosen o estornudan, No vaya a lugares sin buena ventilación, Abríguese, respire aire puro y salga al sol, No comparta vasos ni toallas, Tápese la boca al toser o estornudar, Evite el estrés, el miedo y el cansancio, Quédese en casa si está resfriado, Vaya al trabajo a pie, En presencia de enfermos use una mascarilla de gasa como se ve en la imagen.]
Del archivo de imágenes de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Peter C. Doherty
25
Durante el Armisticio del 11 de noviembre de 1918, por ejemplo, multaban a aque-llos que osaban arrancarse esos barbijos para bailar y celebrar el fin de la guerra. Conscientes de la dimensión de lo que debían enfrentar, las autoridades no les pedían a los distritos recuperados (o que aún no habían sido afectados por la pan-demia) que aportaran personal médico. De todos modos, en buena medida como consecuencia de las demandas de la guerra, en ese momento no sobraban los médi-cos disponibles. Además, durante aquellos primeros años de la revolución médico-científica (bien descripta en el libro de Barry), que tantos buenos resultados aportó para la salud de nuestros días, no había mucho que se pudiera hacer por los pacien-tes. Si alguien afectado gravemente por la influenza vivía o moría, eso poco tenía que ver con el tratamiento que recibiera.
Pero lo más terrible de la pandemia de gripe española es que resultaba de altí-simo riesgo para personas de entre veinte y cuarenta años, y que una vez infectadas morían con una rapidez alarmante. Existen relatos sobre individuos que se sintie-ron mal en el trabajo, se tomaron un tranvía para regresar a casa y antes del fin del recorrido ya estaban muertos. Otros se iban a acostar con un “ligero” malestar y ya no se volvían a despertar. Se registraron síntomas similares en los pocos casos humanos de la influenza H5N1, o gripe aviar, que aún está activa en ciertas zonas de Asia y sigue siendo una amenaza potencial de pandemia —quizá la más grande de todas—. Una muerte con esas características no es producto de infecciones bacterianas secundarias, y no hay manera de evitarla con antibióticos.
Si bien en 1918 los científicos llegaron a desarrollar una vacuna, ésta no sirvió de nada porque la causa de la infección no había sido identificada. Hoy en día, además de vacunas razonablemente buenas existen medicamentos antivirales espe-cíficos contra la influenza (aunque para que resulten efectivos deben prescribirse durante los primeros momentos de la enfermedad). Además, rápidamente podrían surgir “mutantes de escape” —formas del virus seleccionadas por el tratamiento—, al menos de las cepas de la influenza H1N1 (Figura I.1), el tipo de virus que pro-vocó la gripe española. De hecho, más allá de la influenza, el VIH, el virus de la hepatitis C (muy recientemente) y algunos virus del herpes (una causa poco pro-bable de pandemia), no existen terapias específicas para las enfermedades virales (lo que hay, sí, son tratamientos “sintomáticos”). Ése es el caso, por ejemplo, de los virus del SARS, del Hendra y del Nipah, todos patógenos muy agresivos que hace

Pandemias
26
poco lograron “cruzar” desde un reservorio de animales silvestres hacia el ser humano, aunque sólo el virus del SARS se adaptó para provocar una transmisión significativa de persona a persona. Me ocuparé de todas estas infecciones en los próximos capítulos.
Los virus, sobre todo los respiratorios, siguen siendo la mayor amenaza en caso de una posible pandemia. No deberíamos preocuparnos —y mucho menos asus-tarnos— por cada patógeno que ande por ahí dando vueltas, ya sea en una pobla-ción de animales silvestres o en el congelador de algún laboratorio. Los sitios web de varias agencias gubernamentales —como por ejemplo el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (o NIAID, por su sigla en inglés: National Institute for Allergy and Infectious Diseases) o los Centros para el Control y la Pre-vención de Enfermedades del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (CDC: Centers for Disease Control and Prevention), encargados de proteger la salud pública en todo el mundo— ofrecen largas listas de “nuevos patógenos” y de agen-tes pasibles de ser utilizados en un hipotético “ataque bioterrorista”, capaces de provocar enfermedades espantosas. Esas nóminas están disponibles para aquellos interesados en leerlas. Pero, por un motivo u otro, es muy poco probable que alguno de estos “bichos malos” logre escapar y provocar una pandemia. De hecho, parte de la motivación de este libro consiste en mitigar las preocupaciones que pueden generar ciertas infecciones con mucha prensa, tales como Ébola, Marburg, Sin Nombre, Nilo Occidental, Nipah y Hendra, entre tantas otras —infecciones que efectivamente podrían causar síntomas y sufrimientos terribles, pero que sin embargo no resultan amenazas evidentes cuando hablamos de pandemias—. A no ser que estos patógenos cambien (muten) hacia alguna variante que les permita diseminarse de manera eficaz por vía aérea (en forma de gotas o aerosoles), podemos limitar el riesgo mediante controles ambientales rigurosos, higiene y protocolos de aislamiento.
Casi un siglo después de la pandemia de gripe española, ¿cuán preparados esta-mos para enfrentar el desafío imprevisto que podría presentar un patógeno agre-sivo? Nuestros conocimientos científicos son, en 2013, infinitamente más sofisti-cados de lo que eran en 1918 —o, para el caso, que en 1980, cuando tomamos conciencia del VIH/SIDA, o incluso que en 2002, cuando el virus del SARS, hasta ese momento desconocido, surgió de manera súbita desde un reservorio animal—.

Peter C. Doherty
27
Sin embargo, cuando se trata de pandemias muchas veces lo que sucede en los labo-ratorios no alcanza para pintar el panorama completo. La eficacia de cualquier res-puesta dependerá mucho de la idiosincrasia y de las circunstancias de las víctimas. Las comunidades que viven en condiciones de pobreza son tremendamente más vulnerables que esa minoría afortunada que cuenta con acceso inmediato a una infraestructura médica y de salud pública (entre los que probablemente se cuenten los lectores de este libro). Frente a una pandemia, los mejor protegidos resultarán los ciudadanos de esos Estados-nación en los que prevalece un sentimiento sólido de comunidad y de responsabilidades compartidas.
No obstante, incluso aquellas sociedades bien organizadas y con recursos dis-ponibles podrían verse fácilmente desbordadas por una pandemia. Una temporada de gripe de las llamadas “normales”, por ejemplo, puede llegar a producir una demanda generalizada de camas de terapia intensiva y tecnología de respiración asistida para tratar a los afectados con neumonía grave. Ese tipo de recursos se agotan muy rápidamente. Frente a una pandemia, la clasificación de pacientes según la gravedad del cuadro sería inevitable (un procedimiento médico conocido como “triaje”), así como la restricción forzosa de traslado de personal y la organi-zación de mecanismos de mínimo contacto humano para distribuir comida y otros recursos esenciales. Al igual que en el caso de inundaciones, terremotos o cualquier otra catástrofe natural, rápidamente habrá que convocar a la policía, a diversos servicios de emergencia y a las fuerzas armadas (tanto al personal permanente como a los cuerpos de reserva) para que aporten equipos y especialistas. Puede que recurrir a las fuerzas armadas suene un poco alarmista, pero combatir contra una pandemia es en cierta medida una forma de guerra, con frentes de batalla, teatros de operaciones y soldados de infantería. Según las enseñanzas de Von Clausewitz, los que estén al mando deben estar preparados —tanto práctica como psicológica-mente— para enfrentarse con un amplio panorama de realidades materiales y sociopolíticas.
Como especie, los seres humanos estamos programados por nuestra historia evo-lutiva para responder con celeridad frente a una amenaza inminente, y somos capa-ces de actuar con valentía y altruismo. Esto se verificó durante la pandemia de gripe española y seguiría siendo cierto en la actualidad. La ciudad de Filadelfia, por ejem-plo, fue una de las primeras en recibir los embates de la influenza en 1918, y con

Pandemias
28
bastante dureza; como consecuencia, las enfermeras en ejercicio trabajaron hasta el límite de sus fuerzas. A las estudiantes de enfermería se les planteó la posibilidad de regresar a sus casas, pero ninguna aceptó la propuesta. El Anuario de 1919 de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia registra los nombres de las alumnas Grace Fitzgerald y Marie Luise Boremann, que entregaron sus vidas los días 12 y 13 de octubre de 1918. Tragedias así se repetían una y otra vez. Por los servicios prestados en los hospitales navales de Filadelfia y Virginia, Marie Louise Hiddel, Edna Place y Lillian Murphy recibieron, de manera póstuma, la Cruz de la Armada de los Estados Unidos.
Las crisis sacan a relucir lo mejor y lo peor del género humano: tanto el heroísmo como el oportunismo. Dos películas que ilustran estos comportamientos son Epidemia (Outbreak, 1995) y Contagio (Contagion, 2011). Puede que Epidemia resulte entretenida para los adeptos al género de terror, pero la integridad científica fue sacrificada en aras del argumento. Por el contrario, Contagio, de Steven Soder-bergh, se apoya bastante en información aportada por Ian Lipkin, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Columbia, y ofrece un panorama bastante verosímil de lo que sería una pandemia muy grave. La película pone de relieve el papel que juegan el personal de salud pública, los investigadores científi-cos, los ciudadanos, la policía y las fuerzas armadas a la hora de ofrecer protección inmediata y de desarrollar soluciones a largo plazo. Lo que sí ilustran ambos films es que las pandemias son algo intrínsecamente impredecible. Ni las sociedades ni el sistema inmunológico de los seres humanos están preparados para algo así. A nuestro favor, sin embargo, tenemos más de un siglo de historia y de experiencia en el tema, además de un sostenido avance científico. Irónicamente, este progreso a veces hace que nos preocupemos más de lo necesario por las pandemias. Como contamos con herramientas de diagnóstico cada vez más sofisticadas, es posible que declaremos una pandemia a raíz de una infección que se disemina velozmente pero que no supone un peligro tan grande. Y si a fin de cuentas todo el asunto termina siendo una especie de fiasco —una falsa alarma— el inevitable barullo mediático podría llegar a generar cierto escepticismo. ¿Acaso aquellos que gritaron peligro estaban tratando de manipularnos, tal vez incluso de exagerar su propia importancia para acceder a recursos gubernamentales? Si conducen abiertamente hacia la indiferencia general, ese tipo de actitudes pueden resultar peligrosas.

Peter C. Doherty
29
Pero eso podría cambiar muy rápido si la gente empezara a morir. La sensa-ción de peligro extremo volvería al instante. Ningún libro puede, ni debería, eliminar por completo nuestro miedo a las pandemias, pero sí nos puede ayudar a responder de manera adecuada. Durante los primeros momentos de la pande-mia de influenza de 2009, gran cantidad de “sanos preocupados” —como muchas veces se denomina a aquellas personas ansiosas pero sin ningún signo de enfermedad— desbordaron los consultorios externos del hospital que hay cerca de mi casa en Melbourne. Es evidente que les pareció una actitud sensata. Pero fue todo lo contrario. El mero hecho de agolparse en un lugar donde probable-mente sí había personas infectadas con un virus muy contagioso sólo serviría para acelerar la propagación. Aunque desde luego debemos permanecer atentos e informados, aquellos que vivimos en sociedades que cuentan con un sistema de atención sanitaria eficiente no deberíamos obsesionarnos tanto con la posibili-dad de una crisis global a raíz de una enfermedad infecciosa. Más allá de cultivar ciertas prácticas prudentes, tales como vacunar a nuestros hijos contra las infec-ciones más habituales de la infancia e inculcar rutinas hogareñas que destaquen la importancia de lavarse las manos (entre otras cosas), lo mejor que podemos hacer es apoyar el régimen tributario e impositivo que financia los sistemas de salud pública, las investigaciones en epidemiología y en biomedicina, la infraes-tructura sanitaria y la policía, entre otros.
En los países en vías de desarrollo, por el contrario, las infecciones pandémicas suelen asentarse sobre un trasfondo de desnutrición y de otros tantos problemas de larga data, entre los que se pueden mencionar el VIH/SIDA, la malaria y la infec-ción infantil por parásitos intestinales. La iniciativa global para la erradicación de la poliomielitis nos enseñó cuán importante es fomentar la capacidad de producir vacunas en los países donde la enfermedad está activa, o al menos asegurarnos de que las vacunas generadas en otros territorios resulten culturalmente aceptables. La campaña contra la polio sufrió un importante revés en 2003, cuando en la zona norte Nigeria circuló un rumor que aseguraba que la vacuna antipoliomielítica viva estándar, que se venía usando desde hacía décadas en todo el mundo, había sido manufacturada por la CIA para provocar infertilidad en las niñas. Como consecuencia de esto, la gente dejó de vacunar a sus hijos, y la cantidad de casos clínicos prácticamente se triplicó: desde los 350 registrados en 2003 llegó a 1.140

Pandemias
30
en 2004. Es más: la enfermedad cruzó las fronteras de Nigeria y se detectaron recurrencias en otras doce naciones africanas. De hecho, si en las sociedades avan-zadas seguimos vacunando a los niños contra la polio es más que nada por la posibilidad de que el virus llegue desde alguna otra parte.
Durante un tiempo se pudo revertir la situación mediante el uso de dosis ela-boradas en un país islámico (Indonesia), una iniciativa que además logró fomentar una industria local relacionada con la producción de vacunas. Para 2010, en Nige-ria sólo había cuarenta y ocho casos. Pero todo se desbarrancó de nuevo a partir de diciembre de 2012, cuando dieciséis trabajadores de la salud (sobre todo mujeres jóvenes) que colaboraban con la campaña de erradicación de la poliomilelitis fue-ron asesinadas en Pakistán. Luego sucedió lo mismo en el Norte de Nigeria, donde mataron a doce vacunadores más y a tres médicos norcoreanos. Si queremos erra-dicar la polio, de alguna manera debemos restaurar la confianza y convencer a personas de culturas completamente distintas de la nuestra de que la vacunación infantil no forma parte de un misterioso complot imperialista. Pero resulta que ni siquiera podemos convencer a muchos padres jóvenes occidentales, por lo general con un alto nivel cultural, de que vacunen a sus propios hijos.
Siempre que exista la amenaza genuina y palpable de alguna enfermedad infec-ciosa es fundamental lograr una comunicación clara, honesta y que no discrimine ni culpabilice a aquellos que puedan estar en riesgo. En este sentido, las cosas están bastante mejor de lo que estaban, por ejemplo, durante los primeros días de la pandemia del VIH/SIDA, cuando se cometieron errores francamente desafortu-nados. Todavía no se conocía la causa de la enfermedad, y el hecho de que se la aso-ciara con la comunidad homosexual hizo que varios grupos involucrados —entre ellos los propios homosexuales, que comprensiblemente se pusieron a la defensiva— tuvieran reacciones que resultaron, a veces, poco constructivas y que terminaron demorando el desarrollo de un enfoque correcto. Si existen dudas sobre la veraci-dad de estas afirmaciones, basta con leer la investigación de Randy Shilt And the Band Played on: Politics, People, and the AIDS Pandemic, de 1987, o bien mirar el documental para televisión con el mismo título, producido en 1993. Hoy en día los teléfonos celulares son una herramienta masiva y tremendamente poderosa para obtener información de buena calidad.

Peter C. Doherty
31
Cuando se trata de combatir patógenos, las ciencias sociales y conductuales más “blandas” pueden resultar tan importantes como las investigaciones “duras” hechas en los laboratorios, sobre todo si se trata de convencer a aquellos que tienen poder e influencia en sociedades con un bajo nivel educativo. Las estrategias de reducción del daño que lleva adelante el Instituto Burnet de Australia, por ejemplo, hacen partici-par a líderes políticos y religiosos locales, autoridades policiales, sanadores tradi-cionales/médicos brujos y tienen en cuenta las estructuras familiares y tribales. Es probable que un enfoque así, tolerante con las diferencias culturales, funcione mucho mejor que un conjunto de instrucciones rígidas y estandarizadas.
Australia, mi país natal, va a aparecer bastante en estas páginas. No se trata, en absoluto, de una actitud chauvinista o nacionalista. Al estar rodeado por océanos y al ser la única nación que ocupa todo un continente —casi del mismo tamaño que la superficie continental de los Estados Unidos—, Australia ilustra tanto la eficacia como las limitaciones de los estrictos procedimientos de cuarentena puestos en prác-tica durante los casi dos siglos y medio que nos separan del primer asentamiento europeo. Australia también nos brinda dos casos prácticos únicos para entender qué sucede cuando se introducen deliberadamente virus letales en una población despro-tegida (hablo de conejos silvestres, no de gente). Además, al estar aislada en la “otra punta” del planeta y contar con un sistema de gobierno parlamentario bastante prag-mático, las políticas públicas australianas suelen formularse tras un exhaustivo estu-dio de qué funcionó y qué no en otros lugares. Este aislamiento, desde luego, se redujo bastante desde la aparición de los viajes aéreos. El virus de la influenza espa-ñola no llegó a Australia hasta 1919, en tanto que se cree que el de la “gripe porcina” H1N1 llegó a Melbourne antes de haber sido detectado en California y en México.
A la larga, la mejor política contra las pandemias consiste en ofrecer informa-ción transparente y honesta, en esforzarse por mejorar la vida de todos los seres humanos, donde sea que habiten, y en ampliar nuestros conocimientos científicos sobre infecciones e inmunización. Las estrategias de “defensa agresiva” que llevan adelante en los países más pobres del África subsahariana organizaciones como los CDC, el ECDC (por su sigla en inglés: European Centre for Disease Control and Prevention, Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) de las Naciones Unidas sirven para

Pandemias
32
protegernos a todos. Las pandemias nos recuerdan de un modo muy simple, directo y brutal que todos compartimos el mismo planeta.
El mundo de las infecciones es inexorablemente dinámico. Mientras termino de escribir este libro, en marzo de 2013, tanto América del Norte como Europa debie-ron enfrentar epidemias considerables causadas más que nada por distintas variantes del virus habitual de la influenza. En el curso de los últimos meses, muchas personas en todo el mundo estuvieron enfermas durante algunos días a causa de una pande-mia de norovirus (un conjunto de virus que provocan gastroenteritis, una serie de síntomas parecidos a los de la intoxicación alimentaria). Incluso si se “globalizan”, estos cuadros —que no resultan letales pero sí sumamente incómodos (provocan vómitos, por ejemplo)— pasan inadvertidos para los medios de comunicación por-que rara vez matan a alguien y desaparecen con cierta rapidez. Más allá de esto, cuando se trata de una pandemia, el patógeno —la causa de la infección— supone tan sólo la mitad de la ecuación: la otra mitad tiene que ver con quiénes somos y qué hacemos.
Bajo esa perspectiva, nuestra preocupación por las pandemias bien podría transformarse en un desafío de más amplio alcance: cómo lograr un planeta menos desigual y más sustentable en términos medioambientales. En el largo plazo, nues-tra supervivencia como especie dependerá de esos logros. Las pandemias son ape-nas una parte de la trama, y tal vez ni siquiera la más alarmante.
La idea central de este libro es repasar qué sucedió en el pasado, analizar las for-talezas y las debilidades de los sistemas con los que contamos en el presente, y sinte-tizar cómo podemos protegernos en el futuro. El primer capítulo define ciertos tér-minos clave y ofrece algo de información básica sobre la naturaleza de organismos infecciosos como virus y bacterias, cómo consiguen colarse en nuestro cuerpo para provocar enfermedades, de qué modo el sistema inmunológico (con suerte) los com-bate, y qué vacunas, drogas y tratamientos utilizamos para defendernos. Luego ana-lizo la diferencia entre “pandemia”, “epidemia” y “brote”, y detallo qué sucedió en 2002 cuando un patógeno completamente desconocido pasó súbitamente desde una población animal hacia los seres humanos. Ese brote de SARS nos ofreció una alerta temprana de lo que puede ocasionar el miedo a una enfermedad desconocida que se disemina velozmente. Para continuar con el tema de las infecciones respiratorias, me centro luego en la tuberculosis y la influenza, dos amenazas conocidas y aún en curso

Peter C. Doherty
33
—la influenza, como ya señalé, será una de las causas más probables en una pande-mia futura, aunque cabe destacar que anda rondando por ahí una tuberculosis resis-tente a múltiples fármacos—. Luego amplío el tema de los reservorios animales, y explico cómo algunas infecciones pueden pasar desde ciertos mamíferos pequeños hasta los seres humanos. Lo que a su vez me permite hablar sobre el llamado “vector” de los insectos, y las enfermedades que éstos pueden transmitir desde las poblaciones animales hacia los seres humanos, y entre seres humanos.
Después dedico dos capítulos a analizar la condición endémica y el potencial pandémico de ciertos virus que por ahora habitan únicamente en poblaciones humanas —aunque puede que estos patógenos hayan llegado a nosotros desde otras especies—. Uno se aboca exclusivamente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que todavía sigue causando estragos en los países más pobres en tanto que en las naciones más poderosas sólo infecta a una pequeña minoría. Luego analizo la “alerta temprana” que nos ofreció una rara clase de agente conta-gioso: los priones que atacaron al ganado y provocaron una enfermedad neuroló-gica fatal en algunas personas que ingirieron carne contaminada. También retomo el tema de las pérdidas económicas causadas por el SARS que esbocé antes, y lo amplío a los patógenos tanto médicos como veterinarios. Asimismo, analizo la importancia de la cuarentena y explico qué pasó cuando, en un intento por prote-ger a la industria agrícola y a la flora y la fauna nativas, se introdujeron en “suelo virgen”, de manera deliberada, dos virus sumamente letales. El objetivo de esos casos tan particulares de “bioterrorismo” fueron los conejos silvestres que men-cioné antes. La mayoría de los seres humanos somos, desde luego, mucho más inteligentes que el conejo promedio, y además estamos mejor organizados, pero la manera en que se diseminan esas infecciones son un buen reflejo de lo que sucedió en la Europa medieval y del modo en que ciertas enfermedades como el sarampión y la viruela arrasaron a las poblaciones originarias a partir de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. En los capítulos finales examino el peligro que supone el biote-rrorismo, y analizo de qué modo, frente a una hipotética pandemia, podemos proteger de manera eficaz a nuestras familias y a nuestras comunidades.
El texto de cierre contiene un resumen de los temas principales y algunas bre-ves conclusiones sobre ciertas cuestiones relacionadas. También incluyo una lista de “lecturas complementarias”. Cuando lo consideré útil, también agregué una

Pandemias
34
breve síntesis al final de cada capítulo. Como parte de la serie “What Everyone Needs to Know” publicada por Oxford University Press, la mayor parte de este libro se ajusta al formato “pregunta-respuesta”. Vale decir que contiene las pre-guntas que supuse haría la mayoría de la gente en relación con este tema y las respuestas que soy capaz de ofrecer.
Por último, cabe mencionar que mientras este libro estaba por entrar en imprenta, las autoridades chinas se enfrentaban con un virus de la influenza A completamente nuevo, el H7N9, que hasta el momento había matado a 26 de las 126 personas infec-tadas. Este virus supone un riesgo particular para varones ancianos con problemas de salud preexistentes. Hasta ahora hay poquísima evidencia de un posible contagio de persona a persona, pero su estructura molecular es tal que parece casi “listo” para poder transmitirse entre seres humanos. Se detectó la presencia de este virus en palo-mas, y, aunque es probable que se haya diseminado desde los mercados urbanos de aves vivas, la incidencia de la infección en las especies de aves de corral es sorprenden-temente baja. Rápidamente hubo una respuesta internacional coordinada, y los res-ponsables están preparando muestras del virus para producir vacunas de forma inmediata si fuera necesario. Esto ilustra estupendamente lo bien preparados que estamos para realizar diagnósticos virales y actuar en consecuencia, pero también lo veloz que puede ser la aparición de un virus pandémico.

CAPÍTULO 1Infección e inmunidad

37
Este capítulo se centra en algunos aspectos clave y en la terminología más rele-vante vinculada con este tema. La idea es que aquellos que no están familiari-
zados con la ciencia de las enfermedades infecciosas obtengan la información nece-saria para poder comprender los capítulos siguientes, o bien cualquier debate público sobre pandemias. Pero el lector no debería esperar demasiado, ni de sí mismo ni de mí. Y aunque ofrezco aquí varios datos útiles que pueden servir —por ejemplo— para minimizar los riesgos personales, algunos lectores tal vez prefieran saltearse algún que otro párrafo, ya que a veces se analizan en detalle ciertos meca-nismos complejos. Está bien, es algo que hacemos todos: yo, por ejemplo, creo que jamás voy a entender cabalmente la teoría de cuerdas. Por otra parte, en este resu-men también aparecen algunos términos —como por ejemplo “anticuerpo”— que luego se explican con mayor profundidad. Habrá que ir reteniendo esos datos si queremos avanzar.
Tal vez empezar desde lo más básico —por ejemplo qué es una “infección”— resulte algo simplista, pero si nos basamos en lo que cada tanto aparece en los medios de comunicación, incluso aquellos que supuestamente nos pueden ofrecer información confiable suelen estar muy desinformados sobre el tema de las infec-ciones y la inmunidad. Algunos periodistas y conductores de noticieros de televi-sión —y aquellos que les escriben o les editan el material y revisan los datos— pare-cerían ignorar incluso la diferencia más elemental entre un virus y una bacteria. En algunos casos vi que describían el parásito de la malaria como un “virus”, y ciertos cronistas ni siquiera captan del todo la diferencia entre un medicamento y una vacuna. Se trata de una falla de comprensión enorme, porque los principios subya-centes son esencialmente distintos. Por lo general (aunque no siempre) el lenguaje de las ciencias es preciso. Si no definimos con claridad de qué estamos hablando es posible que terminemos sosteniendo una especie de diálogo de sordos. Tal vez el lector esté familiarizado con gran parte de lo que viene a continuación, pero bien vale la pena darle una mirada para asegurarnos de que estamos en sintonía.

Pandemias
38
¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria?
Existe una diferencia básica: mientras que una bacteria contiene toda la maquinaria celular necesaria para su propia reproducción, los virus son entidades subcelulares que dependen de la energía y de los mecanismos de procesamiento de proteínas que encuentran, por ejemplo, en las distintas células de nuestro cuerpo. Muchas bacterias son también móviles, esto quiere decir que tienen la capacidad de desplazare por sus propios medios. Los virus, por el contrario, son en esencia partículas inertes: simple-mente van, por decirlo de alguna manera, donde los lleve la corriente —o más bien donde se hayan depositado las secreciones (flema, moco) que los sacaron del cuerpo, o allí donde floten en forma de finas gotas, o aerosoles. Muchas bacterias se mueven por la acción de diminutas salientes en su superficie, llamadas flagelos, que les permi-ten deslizarse. Otras, las espiroquetas, son espirales perfectas que giran como un verdadero sacacorchos, algo que se puede apreciar cuando se las observa en una pre-paración “húmeda” gracias al enorme poder de un microscopio óptico. ¡Es algo fas-cinante de ver! Otras, como si fueran caracoles, generan copiosas secreciones que las ayudan a desplazarse. La secreción mucosa resulta un tema importante, y muchas veces desatendido cuando hablamos de infecciones.
A diferencia de las bacterias, que son movedizas e independientes, los virus (ver Figuras 1.1 y 1.2) son en esencia paquetes protegidos de información genética (ARN o ADN) que deben invadir células vivas para poder multiplicarse. El ARN o el ADN están protegidos por una capa externa (a veces más de una); algunos virus poseen una “envoltura” externa adicional, que es principalmente proteína (la cápside) más lípidos (grasas) y carbohidratos (azúcares). Los diferentes virus han desarrollado una variedad de mecanismos para ingresar en determinadas células diana (o células blanco), un proceso al que le sigue la llamada decapsidación, mediante la cual libera su ARN o ADN dentro del citoplasma. Ese paquete de instrucciones (o genoma) sirve para redirigir y explotar los procesos celulares normales con el objetivo final de produ-cir una nueva generación de partículas del virus (o viriones). Las proteínas esenciales y los ácidos nucleicos de esta descendencia viral vienen determinados por el genoma del virus, en tanto que los lípidos y los carbohidratos se “toman prestados” de las membra-nas de la célula huésped. En el caso de los virus de la influenza, por ejemplo, ese ciclo completo —desde el ingreso a la madurez— puede demandar apenas seis horas.

Peter C. Doherty
39
Figura 1.1. Micrografía electrónica de partículas del virus de la influenza A. Algo borrosas, se pueden apreciar en la superficie las moléculas de hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA).
Banco de imágenes sobre salud pública de los CDC.
Una vez concluido el ciclo reproductivo hace falta alguna clase de mecanismo para que estos descendientes del virus puedan escapar y así infectar nuevas células, ya sea en el mismo individuo o en otro. Según el tipo específico de patógeno y de célula, la liberación del virus puede implicar la destrucción (muerte lítica) de la fábrica de producción original, o bien la célula infectada puede coexistir con el virus y continuar bombeando nuevas partículas virales. Este equilibrio entre infec-ciones líticas y persistentes puede ser un factor clave para determinar la severidad —o virulencia— de un patógeno. Muy pronto, ese primer virus invasor tiene millones de descendientes, cada uno de ellos con la capacidad de infectar y tal vez destruir (o comprometer funcionalmente) otras células del cuerpo. Por eso resulta fundamental, como veremos más adelante en el apartado sobre inmunización, dejar fuera de combate a esas fábricas de virus lo más pronto posible.
Si bien es evidente que una bacteria es un organismo vivo, existe un viejo debate que plantea si se puede describir un virus como algo “vivo” (un debate casi tan útil como aquella discusión teológica de la Edad Media acerca de “cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler”). Cada cual sacará sus propias conclusiones: a mí no me resulta particularmente relevante. Como sucede con todas las formas de vida, las bacterias tienen

Pandemias
40
su propio espectro de virus capaces de parasitarlas: los bacteriófagos. El término latino fago significa, por supuesto, “que come” —pensemos en la palabra sarcófago, que quiere decir literalmente “piedra que come”—. Pero así como un ataúd de piedra no se come al cadáver —de eso se encargan las bacterias—, los bacteriófagos en realidad más que con-sumir a sus huéspedes los matan (o bien los infectan de manera persistente).
Figura 1.2. Diagrama del virus en el que se aprecian los 8 genes virales internos de la influenza y las proteínas HA (en forma de diamante) y NA (en forma de tallo con tres puntos) que sobresalen desde la superficie del virus. La función de la molécula de HA (o H), hemaglutinina, es unirse al ácido siálico (carbohidrato) en el exterior de la célula para que el virus pueda adherirse e ingresar. La enzima de NA (o N), neuraminidasa, por el contrario, se ocupa de romper esa unión para que las partículas virales nuevas puedan escapar e infectar a otras células. Las cepas pandémicas nuevas surgen cuando un tipo distinto de HA que no es reconocido por los anticuerpos preexistentes que circulan en el suero de una gran cantidad de gente se manifiesta desde alguna otra especie. En la ilustración también se aprecia la baja abundancia y la alta conservación de la proteína superficial del canal iónico M2, el objetivo de algunos grupos de investigación que trabajan para desarrollar vacunas de reacción cruzada contra la influenza capaces de protegernos contra cepas pandémicas nuevas. Otros utilizan un enfoque de ingeniería genética para modificar, o acortar (truncar) la proteína HA, de modo que la respuesta de los anticuerpos se concentre en la zona conservada del “tallo” y no, como suele suceder, en la cabeza, que es la zona externa y más expuesta.
Cortesía del Dr. Robert G. Webster, de St. Jude Childrens’s Research Hospital.

Peter C. Doherty
41
En lo que respecta a nuestra salud, tal vez los bacteriófagos no sean del todo benignos, ya que pueden contribuir con la virulencia bacteriana. La difteria, una enfermedad de la infancia, es causada —de hecho— por una cepa de Corynebacte-rium diphtheria que transporta un bacteriófago persistente con ADN que codifica la toxina de la difteria. Durante más de ochenta años tuvimos una vacuna estu-penda capaz de inducir la producción de anticuerpos para bloquear (neutralizar) esa toxina. Con el colapso de los servicios de salud pública que se produjo luego de la disolución de la Unión Soviética, la cantidad de muertos por difteria trepó de manera radical, ya que muchos chicos no recibían la vacuna. Es esencial inmu-nizar a los niños más pequeños contra la difteria, la tos ferina y otras enfermedades de la infancia que antes resultaban habituales.
Y si la pregunta es qué diferencia hay entre inmunización y vacunación, la res-puesta es ninguna. Hablaré más a fondo sobre inmunización e inmunidad en este mismo capítulo, pero digamos que vacunación, que deriva de la palabra latina vacca (literalmente vaca), es el término más antiguo, y refleja el proceso de escarificación inventado en 1796 por el médico inglés Edward Jenner. Se cree que para este pro-cedimiento de escarificación (o raspado), Jenner utilizó una aguja infectada con el virus de la viruela bovina tomado de una ampolla en el brazo de la ordeñadora Sarah Nelmes, y lo trasladó a la piel de un niño de ocho años, James Phipps. Cuando más adelante fue expuesto al terrible patógeno de la viruela humana (pariente cer-cano de la versión bovina), también llamada variola, el pequeño Phipps sobrevivió —al igual que el hijo del propio Jenner, que también formó parte del experi-mento—. Antes de este descubrimiento, Jenner y sus contemporáneos aplicaban el método conocido como variolización, que probablemente se originó en la China. El procedimiento era muy parecido, pero con material tomado de las lesiones produci-das por la viruela (pústulas, costras). Se basaba en el hecho de que la vía de inocu-lación y la edad de los sujetos (los chicos tiene mejores sistemas inmunológicos) les permitirían sobrevivir y resistir futuras exposiciones naturales a la viruela, una enfermedad capaz de matar (en el peor de los casos) y de desfigurar (en el mejor). En el siglo XVII esa práctica llegó a Boston de la mano del reverendo Cotton Mather y se popularizó gracias al Dr. Zabdiel Boylston, lo que permitió salvar incontables vidas. El procedimiento de vacunación con viruela bovina de Jenner era, desde luego, infinitamente más seguro. La viruela es la única enfermedad

Pandemias
42
humana que hemos logrado eliminar a escala global mediante una vacuna: en 1979 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el planeta estaba oficial-mente libre de este flagelo tan terrible. ¡Y la vacuna utilizada en ese caso no era mucho más sofisticada que el producto con el que contaba Jenner!
Los virus y las bacterias están en todas partes. Cuando nos zambullimos en un arrecife de coral, por ejemplo, el agua está repleta de bacterias y de los fagos que las infectan —fagos que, afortunadamente, no afectan a los seres humanos—. Además de la situación con la C. diphtheria, los virus que pueden resultar preocupantes desde el punto de vista de la salud humana son aquellos patógenos que invaden y luego se multiplican en sitios anatómicos como las células epiteliales superficiales del tracto respiratorio de los mamíferos (influenza, parainfluenza), los hepatocitos del hígado (fiebre amarilla, hepatitis A, B, C), los glóbulos blancos (VIH), etcétera. La mayoría de las bacterias, en cambio, se desarrollan con éxito en caldos de nutrientes a-celulares: desde una fuente de agua contaminada con basura, o una botella de leche abierta sobre la mesada de la cocina, hasta un medio de cultivo “específico” en un laboratorio. Por eso es sano desalentar esa costumbre doméstica tan extendida de beber directamente del cartón de leche o de jugo y luego volver a meterlo en la heladera. No importa qué dentífrico ni qué enjuague usemos, la boca humana está repleta de bacterias. En los tejidos corporales, algunas bacterias patógenas, como el organismo de la tuberculosis, entran en nuestras células vivas (las parasitan), mien-tras que otros existen alegremente en nuestros fluidos extracelulares.
En un contexto más amplio, bacterias como el bacilo del ántrax forman esporas resistentes que sobreviven indefinidamente en el suelo, una opción con la que no cuentan los virus. Cuando nos lastimamos con un clavo oxidado, por ejemplo, es probable que la primera pregunta que nos haga el médico sea: “¿Hace cuánto que no te vacunan contra el tétanos?”. Si la respuesta es “hace bastante”, seguramente nos apliquen una dosis de refuerzo de la vacuna (inmunización activa) o se nos proteja con una inyección de suero inmunológico. Esa inmunización “pasiva” proviene de los anticuerpos que circulan en la sangre de los seres humanos o de los caballos vacu-nados con la toxina del tétanos. La necesidad de tratamiento inmediato se explica porque una forma resistente de la bacteria del tétanos (C. tetani) es ubicua en el suelo.
Cualquiera que mire los noticieros de televisión habrá visto alguna vez la típica imagen de un científico médico de guardapolvo blanco que simula estar sumamente

Peter C. Doherty
43
interesado en un recipiente de plástico, plano y circular, que examina a contraluz. Por lo general el informe tiene que ver con alguna intoxicación alimentaria (una infección bacteriana) causada por productos contaminados (usualmente contami-nación fecal): verduras, carnes o tal vez huevos de gallina. A mediados de 2011, por ejemplo, unos brotes de una granja orgánica en el norte de Alemania, contaminados con Escherichia coli (E. coli), causaron 31 muertos e infectaron a miles de personas. Tal como había sucedido con la gripe española de 1918-1919, esta vez también le tocó a España “ser el chivo expiatorio”, ya que las primeras versiones indicaban que la culpa había sido de unos pepinos españoles contaminados. Algunos agricultores orgánicos utilizan mucho estiércol de vaca como fertilizante, por eso es aconsejable lavar adecuadamente esos productos.
Pero volvamos al científico de la televisión. Cuando la cámara hace foco sobre la superficie del recipiente plástico expuesta a la luz, se ven manchones (o bultos) de alguna clase de cultivo de organismos sobre un fondo translúcido, o tal vez amarro-nado. Se trata de una placa de Petri —bautizada así por el bacteriólogo alemán Julius Petri (1853-1921)— con colonias bacterianas cultivadas en una sustancia nutritiva llamada “agar” (que suele usarse en dos variantes: agar sangre y agar “cho-colate”). El agar —el mismo componente que se utiliza para hacer helados— se produce con algas marinas, mientras que los “nutrientes” pueden ser proteínas agre-gadas, aminoácidos y vitaminas (lo que genera un sustrato translúcido), sangre fresca (otorga un color rojo), o sangre calentada (el clásico color chocolate). Gran parte de la revolución en nuestra comprensión de las enfermedades infecciosas durante el siglo XIX tuvo que ver con el desarrollo de estos medios de cultivo, tanto en su forma de “caldos” líquidos como en su fase sólida (placas de Petri). El lector que crea que todo esto tiene mucho que ver con la gastronomía no está para nada equivocado. Las primeras ideas para las placas de agar las aportó Fanny Hesse, que trabajaba como técnica con su marido científico en el laboratorio del gran bacterió-logo prusiano Robert Koch (1843-1910, premio Nobel en 1905), quien descubrió el bacillus anthracis (ántrax), la Mycobacterium tuberculosis (tuberculosis) y Vibrio cho-lera (cólera). ¡Fanny Hesse utilizaba el agar para preparar mermelada!
Éste es un buen momento para contar aunque sea muy brevemente algo sobre los comienzos de la microbiología, el estudio de los organismos más diminutos. Aunque conocíamos las formas de vida unicelulares desde la invención del microscopio

Pandemias
44
óptico (a cargo de Antony van Leeuwenhoek, 1632-1723), la mayoría de los cientí-ficos creían que esa clase vida se podía generar de manera espontánea a partir de un material no viviente que contuviera “pneuma”, o “calor vital”. Esa idea fue refutada en 1859 por Louis Pasteur (1822-1895), quien demostró que un caldo hervido y colocado en un matraz común que quedaba destapado se enturbiaba rápidamente a causa de la contaminación, mientras que la misma sopa puesta en un matraz abierto pero con cuello “de cisne” se mantenía limpia (el cuello del recipiente tenía una curva pronunciada que impedía que cualquier cosa que estuviera presente en el aire cayera directamente en el fluido). Pasteur, Robert Koch y sus colegas continuaron, a lo largo del siglo XIX, descubriendo los elementos fundamentales de las infeccio-nes. Una visita obligada para todo científico es el museo Pasteur, que funciona donde estaba su laboratorio (e incluye el matraz original con “cuello de cisne”), en el Instituto Pasteur, Rue du Docteur Roux, en el centro de París. Pasteur vivió con su familia en un departamento junto al laboratorio, y está sepultado en el sótano del edificio. Es sorprendente, pero en los casi 200 mil años de historia humana, hace menos de dos siglos que entendemos las infecciones.
Por otra parte, si queremos hablar de agentes infecciosos subcelulares (virus) y unicelulares (bacterias) no alcanza con referirnos sólo a los virus y las bacterias. Unas páginas más atrás mencioné la malaria. Los protistas, más específicamente los protozoos como el parásito de la malaria, los tripanosomas —el Trypanosoma brucei causa la enfermedad del sueño— y Entamoeba histolytica (disentería ame-biana) también son organismos unicelulares. Pero, al igual que nosotros, los pro-tistas/protozoos son eucariotas, lo que implica que separan su ADN de la sustancia principal de la célula (el citoplasma) en un núcleo distinto, cubierto por una mem-brana —división que no existe en las bacterias procariotas—. Hay, por supuesto, muchas otras diferencias, entre ellas el hecho de que los protozoos suelen tener ciclos de vida muy complejos.
Las algas —protistas autónomas que causan, por ejemplo, “floraciones” tóxicas en los océanos— y los fungi, que varían en tamaño y complejidad (desde el Pneu-mocystis carinii, parecido a una levadura, que vive en la superficie del tracto respi-ratorio humano, hasta los champiñones que crecen en los prados), también son eucariotas. Como bien sabe cualquier amante de la comida italiana, con funghi quiere decir “con hongos”. Con hongos y con mohos se hacen la mayoría de los

Peter C. Doherty
45
antibióticos (penicilina, estreptomicina) que usamos para exterminar bacterias patógenas. Algunos microbiólogos “industriales” están trabajando en el uso de algas para “aislar” grandes cantidades de carbono —bajo la forma del gas de efecto invernadero CO2— y mitigar así algo del cambio climático producido por el hom-bre. Otros buscan “ampliar” sistemas de algas para producir biocombustibles sin emisiones de carbono.
¿Qué diferencia hay entre el ARN y el ADN?
Si queremos entender la diferencia entre un virus y una bacteria, y entre un protista y un ser humano, debemos hablar necesariamente, aunque sea un poco, acerca de la base genética de la vida. Mientras que la información genética de las bacterias y de cualquier forma de vida superior pasa de generación en generación como ADN, los virus pueden tener tanto un genoma ADN como uno ARN. ¿Cuál es la diferen-cia? En muy pocas palabras, los “planos” hereditarios están escritos en un código de tripletes organizados secuencialmente en pares de bases de ácido nucleico: AU/CG (adenina-uracilo, citosina-guanina) para el ARN y AT/CG (adenina-timina, cito-sina-guanina) para el ADN. Cuando se interpretan esos genes en nuestros cuerpos, por ejemplo, el código de ADN se “transcribe” para ofrecer un “mensaje” de ARN (ARNm) que sirve como modelo o plantilla para ensamblar (traducir) la secuencia correcta de aminoácidos, los elementos constitutivos de las proteínas, que son los componentes estructurales y funcionales básicos de todas las formas vida. A los efec-tos de este análisis sobre las pandemias no es tan importante si el lector comprende del todo la diferencia entre el ARN y ADN, pero alcanza con saber que algunos virus ARN, como la influenza y el VIH, generan muchos mutantes, ya que no cuentan con un mecanismo adecuado de “revisión”. Siempre y cuando no haya “costo de capacidad” (una falla para desarrollarse adecuadamente), un solo cambio en la secuencia AU/CG puede, por ejemplo, lograr que se evite el control inmune. Esto sucede con mucha menos facilidad en los virus ADN.
Durante los últimos treinta años, ciertos avances —como la tecnología de ADN recombinante— transformaron por completo tanto nuestra comprensión de las infecciones como el modo en que las enfrentamos. Este procedimiento supone la

Pandemias
46
transferencia de material genético (incluyendo ADN humano) hacia células de bacterias, de levaduras, de insectos (de hecho hacia cualquier célula capaz de desa-rrollarse lo suficiente en cultivos o en cubas de fermentación), y ha facilitado muchísimo la investigación sobre moléculas que, en épocas pasadas, sólo habrían estado disponibles en concentraciones muy pequeñas. Poder producir a voluntad semejantes cantidades de proteína en sistemas bacterianos también nos permitió, por ejemplo, crear una buena vacuna para protegernos contra la infección del virus de la hepatitis B. Además, y luego de grandes esfuerzos por parte de los investiga-dores, los medios masivos ya anuncian que hay una nueva estrategia basada en la transducción de células de gusano que parece estar funcionando contra la influenza. ¡Espero con ansiedad esos informes!
Nuestra capacidad para leer las secuencias de ácido nucleico del ARN y del ADN, o las secuencias de aminoácidos de las proteínas, han mejorado sustancial-mente por los desarrollos que se registraron tanto en química aplicada y robótica como en tecnología informática e ingeniería. Si hace apenas una década utilizába-mos más que nada pruebas de anticuerpos (que se detallan luego en este libro) para buscar, por ejemplo, virus mutantes, hoy la tecnología de “secuenciación profunda” está tan avanzada que podemos analizar el código de ácido nucleico del virus directamente para ver dónde pudo haber ocurrido algún cambio. Es en parte por eso que los principales laboratorios de vanguardia juegan un papel cada vez más fundamental a la hora de protegernos contra enfermedades como la influenza.
Muchos avances clave, tanto en diagnóstico como en investigación, también tie-nen que ver con un descubrimiento revolucionario: la reacción en cadena de la poli-merasa, conocida como PCR (por su sigla en inglés: polymerase chain reaction). Es, por ejemplo, el método que usan los científicos forenses para identificar asesinos o violadores a partir de una muestra de sangre o de semen —del mismo modo en que ha llevado a liberar inocentes condenados por error que cumplían sentencias de por vida o que incluso esperaban la ejecución por crímenes que no habían cometido—. En la película Justicia final (Conviction, 2010), el personaje que interpreta Hilary Swank recurre a la reacción en cadena de la polimerasa y la secuenciación de genes para analizar una prenda manchada con sangre para liberar a su hermano (Sam Rockwell) por un asesinato cometido antes de que se hubiera inventado esa técnica.

Peter C. Doherty
47
El principio de la PCR fue descubierto en 1983 por Kary Mullis, premio Nobel de Química en 1993, quien relata esa historia en su autobiografía Dancing Naked in the Mind Field, un libro muy entretenido. No voy a entrar en detalles técnicos, pero diga-mos que a partir de “iniciadores” (o “cebadores”) que definen cualquier extremo de una determinada región genética, este procedimiento permite la caracterización defi-nitiva de una forma de vida específica. Si queremos examinar un virus ARN (como en el caso del virus de la influenza), primero se copia el material genético para hacer un ADN complementario —o ADNc— utilizando la enzima transcriptasa inversa (RT, por reverse transcriptase). Esta técnica de RT-PCR también se usa para identificar qué genes se están “leyendo” en una célula “normal” en un momento determinado mediante la expansión de una copia del ADNc del repertorio de ARNm para produ-cir proteínas. El hallazgo de que los virus oncogénicos ARN se valen de la transcrip-tasa inversa para insertar su información genética en el genoma de los vertebrados les valió en 1975 el premio Nobel de Medicina a los investigadores Howard Temin y David Baltimore. Fue a raíz de esta investigación que se adoptó el término “retrovi-rus”, y lo que nos permitió entender de inmediato, a comienzo de los años ochenta, cuando emergió el VIH, cómo hacía este virus (que no causaba cáncer) para inte-grarse en el ADN humano. La mayoría de los virus no tienen esta capacidad, y se cree que en general una vez eliminados —como resultado de una respuesta inmune—, no quedan en el individuo recuperado rastros de esa información genética.
El termociclador, un equipo relativamente barato para efectuar la reacción en cadena de la polimerasa, está presente en todos los laboratorios biológicos moder-nos del mundo. Este método utiliza una polimerasa ADN resistente al calor, una enzima (proteína) que permite la replicación del ADN para expandir las secuen-cias de ácido nucleico mediante ciclos sucesivos de calor y de frío. Luego, si sabe-mos lo que estamos buscando, ese producto expandido puede ser identificado rápi-damente mediante un kit específico de diagnóstico —que a veces es tan sencillo como un cambio de color que se puede evaluar a simple vista—. Por otro lado, si quisiéramos identificar al sospechoso de un asesinato o alguna variante nueva de un virus patógeno, deberíamos recurrir a una alternativa un poco más cara, la secuenciación genética, que nos permitirá determinar exactamente la secuencia de ácido nucleico de uno o más segmentos genéticos clave.

Pandemias
48
Antes de la aparición de la PCR, los virólogos y los microbiólogos dedicados al diagnóstico tenían que cultivar (o crecer) el organismo en alguna clase de medio de cultivo (caldos o placas para bacterias, organismos vivos como cerebros de rato-nes jóvenes o cultivos celulares para virus) y luego utilizar reactivos específicos, tales como anticuerpos para proteínas virales conocidas, a fin de determinar qué habían encontrado. Los anticuerpos están presentes en el suero, y a veces todavía se usa el término “serotipo” para describir variantes de un determinado patógeno. Hoy la PCR nos permite detectar las más ínfimas cantidades de genoma viral y determinar la identidad con exactitud en cuestión de horas (a lo sumo un día o dos). Los principales centros de estudio sobre la influenza, por ejemplo, se valen de equipos muy costosos que permiten expandir y luego secuenciar una gran cantidad de especímenes del virus en muy poco tiempo. Esto quiere decir que podemos monitorear el progreso de un brote o de una pandemia de influenza con una pre-cisión extraordinaria, y al mismo tiempo detectar la presencia de mutantes de escape que puedan llegar a ser resistentes a los medicamentos, o que muestren cambios que indiquen que ya no podrán ser neutralizados por los anticuerpos circulantes generados como respuesta a la vacuna que esté en uso en ese momento.
¿Los virus no son también mucho más chicos que las bacterias?
Sí, en general los virus son más pequeños. Al igual que las bacterias, los virus trans-portan la codificación genética para determinadas proteínas estructurales, como por ejemplo la ribonucleoproteína que “envuelve” y protege el ARN del virus de la influenza y enzimas como la transcriptasa inversa y la polimerasa necesaria para la reproducción (Figura 1.2). Pero los virus pueden ser mucho más compactos que las bacterias. La vida parasitaria que los caracteriza implica que no deben andar car-gando con grandes orgánulos —las mitocondrias que controlan el metabolismo energético y los ribosomas necesarios para ensamblar proteínas—. De hecho, una de las primeras clasificaciones para dividir las bacterias de los virus, realizada a comien-zos del siglo XX, se basaba en el hecho de que todos los virus conocidos hasta ese momento podían atravesar filtros con poros de aproximadamente 220 nanómetros o

Peter C. Doherty
49
menos, algo que las bacterias no podían hacer (un nanómetro equivale a 10-9 metros). Los virus más pequeños alcanzan los 17 nm, muchos rondan los 100 nm, y los más grandes de los que nos afectan habitualmente (como el citomegalovirus ADN) miden entre 150 y 200 nm. Para los primeros investigadores en el campo de las enfermedades infecciosas, “virus” y “filtrable” eran casi sinónimos. La palabra “virus” proviene de la expresión latina contagium vivum fluidum (germen vivo solu-ble), acuñada en el siglo XIX por el eminente microbiólogo holandés Martinius Beijerinck, quien concluyó, luego de hacer pasar la entidad infecciosa que estaba estudiando (hoy llamada “virus del mosaico del tabaco”) a través de un filtro muy fino, que en esencia estaba analizando algo de naturaleza líquida.
Para poner en perspectiva el tamaño de los virus, consideremos que el diámetro de una cabeza de alfiler tiene unos 2 milímetros (o 2.000.000 de nanómetros), en tanto que los virus esferoidales que nos infectan miden unos 200 nanómetros. Podríamos introducir unas 100 millones de partículas virales en la cabeza de un alfiler. Pero es un cálculo bastante somero. Las cabezas de los alfileres no suelen ser completamente planas, no estamos contemplando el “amontonamiento”, y sólo algunos virus tienen formas regulares.
El microscopio electrónico también estableció que los virus más grandes no difieren tanto en tamaño de las bacterias más pequeñas. Por ejemplo, la bacteria Mycoplasma genitalium puede tener apenas 200-300 nm, según su estado nutricio-nal. Y, si bien la mayoría de las bacterias suelen medir al menos 1.000 nm, algunos filovirus filamentosos (como el Ébola) pueden alcanzar, con un diámetro de sólo 80 nm, una extensión de cientos, o incluso miles, de nanómetros. Hace poco se comprobó que dos grupos de virus recién descubiertos, los mimivirus y los megavi-rus, miden más de 400 nm, lo que generó especulaciones acerca de su origen: muchos creen que tal vez comenzaron como bacterias y luego se transformaron en parásitos expulsando la maquinaria celular de otras células que ahora les sirven de huésped.
Aun así, muchas de las bacterias que nos infectan resultan, luego de teñirlas con mezclas de tinciones como la de May Grünwald/Giemsa (azul de metileno/eosina/azur b, bautizado así en honor a las personas que la desarrollaron), lo sufi-cientemente grandes como para ser observadas con un microscopio óptico pode-roso. No es el caso de la mayoría de los virus. Y como no sólo se podía observar las bacterias, sino que además era posible cultivarlas en sustratos inertes —en tanto

Pandemias
50
que los virus de los vertebrados, aún invisibles, sólo podían ser replicados en ani-males vivos—, la investigación sobre enfermedades bacterianas avanzó mucho más rápidamente que el estudio de las infecciones virales, al menos hasta la segunda mitad del siglo XX.
La excepción en este caso fue el estudio de los bacteriófagos, ya que las bacte-rias que se utilizaban podían ser cultivadas fácilmente en sustratos inertes como las placas de agar, lo que permitió realizar el primer análisis serio sobre mutaciones virales. La virología animal dio un salto cualitativo en la década de 1930 cuando se empezaron a utilizar huevos de gallina embrionados como “recipientes de cul-tivo” para permitir el desarrollo de muchos de los virus que nos infectan (hablo de esto en mi libro Their Fate Is Our Fate: How Birds Foretell Threats to Our Health and Our World). La mayor parte de las vacunas contra la influenza, por ejemplo, todavía se generan a partir de virus producidos en embriones vivos de gallina, aun-que tal vez esa época esté por llegar a su fin. Luego, en los años cincuenta, se logró desarrollar el cultivo de tejidos de mamíferos (con la ayuda invaluable de los antibió-ticos, fundamentales para controlar la contaminación bacteriana), prerrequisito necesario para que Jonas Salk (1955) y Albert Sabin (1957) crearan las vacunas con-tra la poliomielitis que todavía hoy se usan: del tipo inactivada en el caso de Salk y viva/atenuada en el caso de Sabin.
¿Por qué cuando hablamos de pandemias es importante diferenciar un virus de una bacteria?
Hay varias razones, como por ejemplo —entre otras— la capacidad de algunas bac-terias para sobrevivir en forma de esporas resistentes, sin embargo la diferencia real-mente importante radica en una sola palabra: antibióticos. Si repasamos las infeccio-nes peligrosas del siglo XIX, o anteriores, es evidente que la escena estaba dominada por un amplio espectro de enfermedades bacterianas. A partir del siglo XIV, por caso, la plaga causada por la bacteria Yersinia pestis devastó Europa durante cien-tos de años. Mataba sistemáticamente entre un tercio y la mitad de cualquier pueblo o aldea adonde llegaba. Muchísimas personas —entre ellos el padre de Winston Churchill, Lord Randolph— desarrollaron problemas neurológicos

Peter C. Doherty
51
crónicos que derivaban en la locura producto de la espiroqueta Treponema palli-dum, la causa de la sífilis. Las diarreas y las fiebres bacterianas como el cólera (Vibrio cholerae) y la fiebre tifoidea (Salmonella typhi) eran flagelos constantes, y los daños devastadores causados por la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) y la lepra (M. leprae) aparecen vívidamente descriptos en la literatura desde las épocas bíblicas hasta fines del siglo XVIII, e incluso más acá en el tiempo. Hoy en día ya hace mucho que los sanatorios donde los enfermos acudían para com-probar los efectos benéficos del aire de montaña están cerrados, al igual que los lazaretos (centros de aislamiento para seres humanos) y los leprosarios. Aunque la tuberculosis multirresistente y otras bacterias siguen siendo una fuente de preocupación, todavía no causaron ninguna epidemia en una sociedad bien organizada —aunque pueden ser un problema grave en los hospitales y sí cons-tituyen una amenaza planetaria potencial—.
Si bien tanto el control de las enfermedades bacterianas como el de las virales se beneficiaron con la mejora en las medidas de salud pública (como por ejemplo el agua potable), y presenciamos el desarrollo progresivo de vacunas eficaces para protegernos contra algunas bacterias y ciertos virus, existe una diferencia funda-mental en la disponibilidad de los enfoques terapéuticos (medicamentos) para curar a los afectados. Como ya señalamos, las bacterias, como los protozoos y los fungi, son células por derecho propio que tienden a provocar enfermedades en relación con su cantidad, ubicación y posible producción de toxinas. Los procesos bioquímicos comunes a varios patógenos bacterianos son lo bastante distintos de los que usan las células de nuestros cuerpos como para poder bloquearlos mediante el uso de determinados químicos, primero las sulfamidas (en la década de 1930), y luego los antibióticos (a partir de la década de 1940). En tanto se pueda hacer un diagnóstico antes de que el daño sea muy grande, los profesionales de la medicina generalmente logran combatir cualquier patógeno bacteriano —conocido o nuevo— de manera rápida y eficaz con productos disponibles en las estanterías de las farmacias. Con el tiempo se podría llegar a desarrollar una resistencia al antibió-tico, pero para ese momento tanto la condición como la causa serán más que familiares.
Todavía no podemos usar esa misma estrategia “de bombardeo general” para derrotar a los virus, ya que la droga en cuestión podría resultar tan tóxica para el

Pandemias
52
patógeno como para nuestras propias células. En este sentido, y a diferencia de lo que sucede con las bacterias y los fungi, no hay tratamientos de “amplio espectro” que sirvan para derrotar a todo un rango de virus diversos. El resultado concreto es que las drogas antivirales y los fármacos “biológicos” específicos (hechos con células vivas) como los anticuerpos monoclonales terapéuticos necesitan ser dirigi-dos a productos genéticos codificados por el patógeno individual. Los antivirales de molécula pequeña (las drogas sintéticas hechas por químicos) se usan con éxito para controlar infecciones persistentes como el VIH y, más recientemente, el virus de la hepatitis C y el tratamiento agudo de la influenza (Figuras 1.1 y 1.2), pero el costo económico de producir esos reactivos para infecciones más severas o menos frecuentes resulta por lo general prohibitivo. Con suerte seguirá habiendo pocas condiciones, como el VIH/SIDA para las que el paciente deba tomar un cóctel de tres drogas distintas de por vida. Durante los primeros años, cuando la industria farmacéutica occidental controlaba las patentes, estos medicamentos fueron clara-mente una fuente inagotable de ingresos para esas empresas.
El diagnóstico diferencial también representa un problema grave para las drogas antivirales: como sabemos por la experiencia que aportó la influenza, se deben administrar en los primeros momentos para que tengan algún valor a la hora de controlar una infección lítica que se disemina a toda velocidad. Eso, desde luego, no sería un problema si enfrentáramos una pandemia cuya causa conocemos. Gracias a la tecnología con la que contamos en la actualidad, el proceso de identificación no debería demorar más que un par de días. Pero si no se supiera bien que anda suelto un determinado patógeno, pensemos en las com-plicaciones que enfrentaría cualquier médico en su consultorio frente a un paciente que tose, estornuda y se siente horriblemente mal. Habría —literal-mente— cientos de posibilidades.
La idea fundamental en este caso es que una enorme cantidad de virus diferen-tes pueden causar síntomas similares, lo que implica que las posibles respuestas de nuestras células y de nuestros tejidos infectados son mucho menos diversas que la variedad de potenciales patógenos. A menos que haya en ese momento un brote causado por un virus conocido, los médicos no pueden saber de qué se trata sin usar alguna clase de prueba rápida y específica. Un medicamento capaz de detener por completo el virus de la influenza, por ejemplo, no hará absolutamente nada si

Peter C. Doherty
53
se trata de un coronavirus o un adenovirus. Una estrategia en la que podríamos pensar para mitigar el impacto de futuras e hipotéticas pandemias consiste, sin embargo, en desarrollar y probar medicamentos dirigidos a familias de virus estre-chamente vinculados que puedan resultar amenazas potenciales. El Relenza y el Tamiflu, por ejemplo, dos inhibidores de la neuraminidasa, se pueden usar para limitar las infecciones causadas por todos los virus de la influenza, aunque existe un problema: rápidamente podrían emerger mutantes de escape.
¿El resfrío y la gripe son causados por cientos de virus?
Sí, siempre y cuando estemos hablando de toses, estornudos y síntomas gripales moderados, no de la “influenza monstruosa” capaz de matarnos. Ya analizaremos estas cuestiones en mayor profundidad. Las mejoras en la tecnología de cultivo de tejidos registradas a partir de la década de 1950 y luego la reacción en cadena de la polimerasa nos permitieron identificar una gran cantidad de candidatos —rinovi-rus, enterovirus, paramixovirus, coronavirus, metapneumovirus, etcétera— que causan una infección molesta pero no letal, confinada habitualmente al tracto respiratorio superior (nariz y faringe).
Y que por favor ningún lector se alarme ni suponga que los nombres de estos grupos de virus ocultan algún significado más profundo. Mientras que algunos tienen una etimología evidente —rhino quiere decir nariz en griego clásico (y los rinovirus del resfrío común se desarrollan más que nada en la nariz)—, la mayoría son meras clasificaciones que vinculan patógenos con perfiles similares en cuanto a estructura molecular y (a veces, aunque no siempre) al modo en que provocan la enfermedad. En este libro no hay espacio para entrar en detalles, y por otra parte sería muchísimo más de lo que hace falta saber. Una opción es pensarlos en términos de familias: por ejemplo de Montescos y Capuletos (si uno es adepto a Shakespeare), o de Ravenswoods y Lammermoors (si la afición pasa más bien por Donizetti), o de Ferraris y Maseratis (si nos atraen las tuercas y los motores). Después de todo uno no anda preguntando qué significa un apellido cuando nos presentan a alguien, e incluso los fanáticos de los coches se conforman a veces con tan sólo ver las insignias de los automóviles clásicos.

Pandemias
54
La historia de cómo se descubrieron los virus del resfrío común y de cómo se los investigó es bastante interesante. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el virólogo inglés Sir Christopher Andrewes quedó a cargo de unas instalaciones “regaladas” por los Estados Unidos, los edificios prefabricados donde funcionaban la Cruz Roja y el Hospital Harvard, en Salisbury Plain. Fundó allí la Unidad de Resfrío Común (CCU, por Common Cold Unit) del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido (MRC, por Medical Research Council). Primero al mando de Andrewes y luego de David Tyrrell, el CCU reclutó voluntarios para determi-nar que esas molestas infecciones respiratorias —pero generalmente leves— eran causadas por varios virus, entre ellos la centena de rinovirus humanos que sólo se desarrollan fuera del cuerpo en cultivos de tejidos que conserven la misma baja temperatura presente en la nariz. Aunque no se crearon vacunas a raíz de la enorme variedad de causas posibles, para 1989 —cuando el CCU cerró— teníamos una comprensión mucho más acabada sobre el resfrío común. Los voluntarios, que cobraban por sus servicios, acudían en grupos de aproximadamente treinta perso-nas, una vez cada quince días. Como el lugar era acogedor y tenía juegos y libros, en general los estudiantes de escasos recursos de aquella época lo consideraban una especie de vacación. Se los puede observar en algunos fragmentos fílmicos dispo-nibles en internet. Parecen formar parte de un mundo lejano y extraño. Ahí tam-bién se puede apreciar que antes los virólogos se manejaban con escasas normas de seguridad, casi sin ninguno de los elementos de protección que se exigen en la actualidad. Entre otras cosas, gracias al trabajo realizado con estos voluntarios se pudo establecer que usualmente un resfrío no se contagia por medio del beso, ni es consecuencia directa de la exposición a una corriente de aire. Y para el que crea que toda la ciencia es súper sofisticada, señalemos que uno de los primeros métodos para evaluar la severidad de estas infecciones consistía en contar la cantidad de pañuelos sucios que tiraban los voluntarios.
¿Qué es exactamente un patógeno?
Un verdadero patógeno —sea un virus, una bacteria o un protozoo— es un agente infeccioso virulento, o patogénico, que causa enfermedades evidentes. Esa infección

Peter C. Doherty
55
puede ser sistémica (diseminada por todo el cuerpo a través de la circulación san-guínea) o localizada en algún tipo de célula o en algún órgano. Algunos virus de la influenza —relevantes siempre que hablamos de pandemias— causan infeccio-nes leves y localizadas (en el intestino de las aves y en los pulmones de los seres humanos) a las que se puede describir como de baja incidencia patógena. Los virus de la influenza que mutan y adquieren una virulencia mayor y que pueden exten-derse, por ejemplo, al cerebro, se denominan altamente patógenos. En el caso espe-cífico de los virus de la gripe aviar H5N1, a veces la prensa de habla inglesa utiliza los términos HPAI (por high pathogenicity) y LPAI (por low pathogenicity). Puede ocurrir que un determinado virus sea altamente patógeno para una especie (la gripe H5N1 para los gansos y los cisnes) y de baja incidencia patógena para otras (el mismo virus en el caso de los patos), lo cual —ya que las aves se encuentran lo suficientemente sanas como para volar grandes distancias— aumenta mucho la posibilidad de que se disemine de manera nacional e internacional a través de las rutas migratorias habituales.
En cualquier caso, las palabras “patógeno” y “patogenicidad” se derivan de la disciplina científica llamada patología: el estudio de los mecanismos biológicos fundamentales de las enfermedades. Para analizar de qué modo un agente infec-cioso induce una patología (anomalía y pérdida de funciones) en el tejido y en los órganos que provoca síntomas graves, los investigadores patólogos buscan desen-trañar la patogénesis del proceso subyacente de la enfermedad. Por lo general un médico patólogo que se ocupa de estudiar patógenos infecciosos será uno de esos profesionales de delantal blanco que dará la última palabra luego de una larga investigación que comienza en la sala de autopsias e incluye a otros científicos muy bien preparados, como bacteriólogos, virólogos y micólogos (los que estudian los fungi), que suelen caer todos en la amplia bolsa de la microbiología.
Casi todo el mundo conoce más o menos la labor de un patólogo forense, ya sea por leer las novelas de Kathy Reich o de Patricia Cornwell, o por mirar programas de televisión como CSI (de la CBS) o Silent Witness (de la BBC). Aunque tal vez no sean tan fotogénicos como los actores de televisión, los patólogos que trabajan, por ejemplo, con primates no humanos infectados con un virus de altísima viru-lencia, como el Ébola, se mueven bajo condiciones bastante cinematográficas, como las que se muestran en la película Contagio. Todos los organismos infecciosos

Pandemias
56
conocidos están clasificados según su peligrosidad. Se utiliza una escala que mide los niveles de bioseguridad, que van del 1 al 4 (se utiliza la sigla BSL, por su deno-minación en inglés: biosafety level). El virus del Ébola, por ejemplo, es un orga-nismo BSL-4 que debe ser manejado en una instalación del tipo BSL-4. Esto quiere decir que los patólogos y sus colegas estarán completamente protegidos. La mayoría de las investigaciones sobre virus menos peligrosos, como algunas cepas de la gripe común, se realizan con personal entrenado, en laboratorios seguros y muy bien equipados pero relativamente “normales”, del tipo BSL-2. Como mínimo, cualquier análisis que se realice con patógenos vivos y que involucre con-tenedores abiertos requerirá una cabina de bioseguridad de acero inoxidable, que mantienen la zona de trabajo protegida por un cristal y además proveen una “cor-tina de aire” filtrado para eliminar virus y bacterias.
Además, el técnico o el científico usará guantes descartables y ropa especial de laboratorio que —según el nivel de seguridad— o bien estará siempre en las insta-laciones o bien será desechado al final del día. Todas las superficies de trabajo se limpian con desinfectante. Los “desechos” contaminados, los “contenedores” sucios y demás elementos se sumergen en desinfectante (una solución de hipoclo-rito) y/o pasan por el autoclave (vapor de alta presión a una temperatura superior a los 120 ºC durante al menos 15 o 20 minutos). El acero inoxidable es fácil de limpiar, y a veces se descontaminan laboratorios enteros con una especie de “bomba” de formaldehído. En esos casos en necesario salir de las instalaciones y cerrar las puertas luego de mezclar permanganato de potasio (KMnO4) y formalin —una solución de formaldehído (CH2O) con agua— para liberar el gas tóxico. Luego hay que abandonar el laboratorio durante veinticuatro horas. Se puede vol-ver únicamente una vez que los extractores han limpiado el aire.
Más allá de ese “nivel de bioseguridad 2” (BSL-2), los patógenos peligroso se manejan en salas de aislamiento con presión negativa, y se utilizan gabinetes sella-dos con guantes incorporados (en casos BSL-3 o 3+) y verdaderos “trajes espacia-les” con su propia reserva de aire (si se trata del más extremo BSL-4). Luego de completada la tarea, y antes de volver a ponerse la ropa de calle, los científicos que trabajan bajo condiciones BSL-3 y BSL-4 deben lavarse con desinfectante, qui-tarse el equipo protector y ducharse. Suelen ser los únicos organismos que logran salir vivos de un laboratorio de esas características. El resto del equipo pasa por el

Peter C. Doherty
57
autoclave o es incinerado. Se hace todo lo posible para minimizar las posibilidades de que el científico se contagie y pueda luego pasarles un virus peligroso a otras personas.
Aunque no es posible —al menos en circunstancias normales— obligar a que quienes estudian los patógenos humanos más peligrosos vivan alejados del resto de la gente, en una especie de reclusión monástica, si se les puede prohibir a quienes analizan infecciones virales contagiosas en ciertos animales domésticos que vivan en una granja o que entren en contacto con el ganado. Hace falta gente muy dedi-cada y con una personalidad especial para trabajar en de manera regular bajo esas normas de seguridad tan estrictas. Por otra parte, un entorno tan engorroso y caro puede llegar a inhibir el progreso de las investigaciones sobre patógenos humanos. Por lo general a la mayoría de los científicos les interesan las ideas, y casi siempre elegirán trabajar con sistemas que les permitan investigar temas importantes sin tener que preocuparse demasiado por una seguridad tan férrea.
¿Cómo se produce una infección?
Para causar una enfermedad, los virus y las bacterias deben acceder a los tejidos de nuestros cuerpos: ingresar en lo que el gran fisiólogo francés Claude Bernard (1813-1878) llamó el milieu intérieur, los espacios intra y extracelulares de los diversos sistemas orgánicos. El requisito básico es que el invasor pueda generar una infección horizontal atravesando alguna de las barreras celulares que nos separan del medio externo, específicamente la piel o las superficies mucosas que revisten los tractos gastrointestinal y respiratorio, el aparato reproductivo femenino o la parte interna de los diversos orificios corporales.
La piel, con su epidermis de capas múltiples —compuesta de células epiteliales escamosas planas y de un estrato más profundo de queratinocitos—, seguida más abajo por la dermis, un estrato más grueso, es por lo general una barrera protectora bastante sólida. La dermis contiene células residentes de respuesta, en particular los macrófagos (grandes devoradores) y otra categoría especializada de fagocitos de la piel llamados células de Langerhans, capaces de actuar muy rápido para engullir —y usualmente destruir— cualquier virus o bacteria que pueda entrar en el cuerpo

Pandemias
58
a través de una abrasión cutánea. Una vez alimentados, estos fagocitos localizados se desprenden y viajan a través de la linfa presente en los vasos linfáticos hasta alcanzar los distintos glanglios del cuerpo (ya hablaremos más sobre este tema). La misma vía mediante la cual el virus de la viruela bovina introducido por Edward Jenner en una incisión cutánea logró desencadenar una respuesta inmune capaz de proteger al pequeño James Phipps (y a millones de personas más durante los siguientes doscientos años).
El sistema linfático constituye una segunda circulación que drena fluido extrace-lular (la linfa) de los tejidos corporales y lo devuelve, a través del “filtro” del tejido linfático, al torrente sanguíneo. Si el flujo de linfa resulta bloqueado por algún medio mecánico, por ejemplo por grandes cantidades del parásito filaria Wucheraria ban-crofti, que transmiten ciertos mosquitos y que se acumulan en los vasos linfáticos de los miembros inferiores, las personas afectadas padecen esa marcada hinchazón en las piernas conocida como elefantiasis. La inflamación en los tobillos que suele expe-rimentar la mayoría de la gente grande es un signo de falla coronaria progresiva y de una actividad física cada vez menor: el regreso de la linfa es un proceso pasivo que depende de la acción de bombeo de ciertos grupos musculares.
Como todos habremos experimentado en alguna ocasión, a veces la piel sufre una lesión penetrante que se abre paso hacia tejidos más profundos. El mejor esce-nario posible es, sin dudas, cuando lo que se inserta a través de la piel, previamente desinfectada, es una prístina aguja hipodérmica —una tecnología con la que no contaba Jenner— que deposita en el músculo una vacuna protectora o algún anti-biótico capaz de salvarnos la vida. Las agujas hipodérmicas se crearon con ese propósito, y es parte de la tragedia humana que también se las use irresponsable-mente de maneras que pueden provocar enfermedades capaces de causar la muerte. También existe el riesgo de infección bacteriana localizada cuando el trauma es ocasionado por un clavo oxidado, una puñalada, una herida de bala o —sin dudas menos alarmante en ese momento pero tal vez a la larga más peligroso— la probós-cide de un mosquito portador de algún virus o la picadura de una mosca tsetse, transmisora del tripanosoma que provoca la enfermedad del sueño. Por lo general es posible limitar nuestra exposición a ese tipo de insectos mediante el uso de ropa adecuada y de repelentes químicos. La mayoría, si le dan la oportunidad, preferiría evitar las zonas de conflicto, aunque eso no resulta necesariamente cierto para los

Peter C. Doherty
59
lugares donde la gente consume grandes cantidades de alcohol. Y una guerra es una guerra, y no una pandemia, aunque —tal como sucede con la falla coronaria pasiva— refleja características que son endémicas de la condición humana.
Aunque no tan obviamente “exterior” como la piel, el “lumen” —las cavidades internas y abiertas (luminales) de órganos tubulares como el tracto respiratorio, el digestivo y el reproductivo femenino— también es, en cierto sentido, “externo” al cuerpo, o milieu intérieur. Todas estas superficies están recubiertas por lo que se llama tejido epitelial mucoso, o mucosa. También drenada hacia los ganglios por medio de los vasos linfáticos, la capa celular externa de la mucosa, que está expuesta al entorno, está bañada por una película protectora de moco, o secreción. Generada por las células calciformes, la mucina (una glicoproteína) disuelta en agua es el com-ponente básico del moco. Además de mucina, el moco también contiene una varie-dad de sales y moléculas complejas, entre ellas antisépticos naturales como la liso-zima (una enzima) y, en personas inmunes, anticuerpos específicos para patógenos potenciales. El moco también se produce en forma de saliva y lágrimas. Cuando el sistema mucoso funciona mal, como sucede en la enfermedad genética humana lla-mada fibrosis quística, que causa problemas respiratorios severos, las glándulas sudo-ríparas de la piel —que excretan toxinas y operan como mecanismo de enfriamiento cuando atravesamos un estado febril (a causa de una infección), o cuando estamos en un lugar caluroso— también resultan comprometidas.
Las regiones superiores de los tractos respiratorio y digestivo son similares, al menos si consideramos cualquier cosa que pueda ingresar por la boca. Pero en el tracto digestivo, sin embargo, el medio ácido del estómago tiende a matar muchos de los patógenos potenciales que podamos ingerir, lo que impide que continúen su camino hacia los intestinos. Obviamente los pulmones, más frágiles, no cuentan con una protección parecida. Además hay otras maneras de minimizar el riego de contraer alguna enfermedad a través del tracto gastrointestinal: podemos elegir inteligentemente aquello que comemos y bebemos, lavarnos las manos antes de cada comida y valernos de utensilios como tenedores, cuchillos y cucharas. La higiene de las manos es importante, y deberíamos limitar ciertas prácticas, como por ejemplo meternos los dedos en la nariz. Encontré los siguientes versos en un sitio web que se llama “Seedy Songs and Rotten Rhymes” (Canciones sórdidas y rimas descompuestas):

Pandemias
60
Flan de moco amarillo, torta de velas verdosasy el ojo rojo y muerto de un perro con eczemabien mezclado en una fuente, tibia y pastosa:de un solo trago al buche con un vaso de flema.
Un verdadero asco, y desde luego algo que debemos evitar. Pero, más allá de mantener las manos a distancia prudencial de la cara, y de alejarse de las toses y de los estornudos ajenos, evitar el contacto con los virus respiratorios es mucho más complicado que en el caso de los patógenos que afectan el tracto digestivo (patóge-nos entéricos).
Respirar no es algo voluntario. Debemos hacerlo siempre: dormidos o despier-tos, cada hora de cada día. La única excepción fisiológica se da en los fetos, que viven del oxígeno (O2) que va desde los glóbulos rojos de la madre a través de la placenta y el cordón umbilical hacia sus propios glóbulos rojos. Mediante el camino inverso se elimina el exceso de dióxido de carbono (CO2) que se produce como consecuencia del proceso normal metabólico de los tejidos y las células. Luego del nacimiento, debemos inspirar y espirar unas quince o veinte veces por minuto (en el caso de un adulto normal en reposo), y unas cincuenta durante un ejercicio intenso. Y por lo general no podemos elegir dónde respiramos.
A no ser que utilicemos un respirador con un tubo de oxígeno, o que estemos dentro de un hábitat aislado y protegido —como por ejemplo esas instalaciones inmaculadas donde se producen componentes electrónicos o nanotecnológicos, o en un laboratorio de investigación bioseguro, donde ingresa únicamente aire filtrado— no existe garantía de que la atmósfera a nuestro alrededor esté limpia. Esto es cierto incluso para esos momentos en que damos por sentado que estamos respirando aire puro. Abrir una ventana que da al océano y respirar profundamente esa brisa marina puede parecer algo seguro, y hasta vigorizante, pero existe una posibilidad remota de que atrás de ese promontorio tan pintoresco haya un muelle con una enorme pila de metal contaminado con plomo, y que ese polvo tóxico esté “soplando en el viento” (como ocurrió, por ejemplo, en Esperance, Australia occidental).
El riesgo de contagio baja mucho si no escupimos y si al toser evitamos la expul-sión de aerosoles infectados (un fluido de gotas diminutas) cubriéndonos la boca y la nariz con un pañuelo. Si las manos están contaminadas, podemos transmitir

Peter C. Doherty
61
la infección hacia superficies —que los epidemiólogos llaman “fómites”— que luego tocarán otras personas. Es clave tener ciertas precauciones al momento de toser, en especial cuando se trata de la educación de los niños, que por lo general son la fuente primaria de infecciones respiratorias en cualquier familia. Las hospitalizaciones registradas en el Reino Unido durante la pandemia de influenza de 2009 evidencia-ron dos picos máximos, con un “valle” muy pronunciado en el medio. Esa caída coincidió exactamente con las vacaciones escolares de verano.
Toser sin taparnos la boca genera una nube sorprendentemente grande de mucosidad en forma de fino aerosol. Y sucede lo mismo, aunque de forma bastante más atenuada, cuando hablamos e incluso cuando respiramos. A la larga, lo único que logra frenar la diseminación respiratoria es aislar al individuo infectado. Por eso en gran parte del planeta —en especial en países ricos, donde suele haber agua potable y alimentos en buen estado— las infecciones respiratorias severas son por lejos las que probablemente traigan consecuencias serias e incluso fatales. Además, si bien es posible asistir a un paciente afectado por —digamos— una diarrea grave, mediante una terapia de rehidratación, limpiar un pulmón obstruido supone un desafío médico bastante más complicado.
¿Qué es el moco?
Las secreciones mucosas con básicamente moco y flema combinados con desechos. Los cilios (protuberancias similares a cabellos) presentes en las células del epitelio mucoso en la superficie del tracto respiratorio desplazan el moco hacia arriba y hacia afuera. Cuando padecemos una infección, el moco se llena de sustancias adicionales como células de respuesta inmune “improductivas” (o muertas), microorganismos, todo tipo de productos de la descomposición celular, etc. La mucosidad verde o amarilla intensa suele indicar la presencia de bacterias. Si lo que nos aqueja es una infección causada por un rhinovirus común, que no se disemina por el tracto respiratorio más profundo, seguramente la mucosidad provenga úni-camente de la nariz. En caso de infección con un virus de la influenza, en cambio, tal vez la flema expulsada por la tos venga de los pulmones. Esta sustancia puede bloquear las vías aéreas, por eso hay que removerla. En la otra punta del cuerpo, las

Pandemias
62
presencia de mucosidad en las heces puede dar paso a la diarrea intensa asociada con la disentería. Una relativa ausencia de moco puede indicar que el patógeno ha causado daño epitelial masivo, en tanto que la pérdida de líquidos corporales puede matar por deshidratación.
¿Qué es la transmisión horizontal? ¿Existe alguna otra variante?
La mayoría de las infecciones que nos contagiamos de otros seres humanos o de los animales se transmiten de manera horizontal. Esto quiere decir: desde un donante X hacia un receptor Y por medio de pequeñas gotas producto de la respiración (lla-madas “aerosoles”), la saliva, o material del tracto digestivo que contiene virus (influenza, rotavirus, hepatitis C) o bacterias (tos ferina). Otras transmisiones horizontales se pueden dar, por ejemplo, mediante una aguja hipodérmica conta-minada con el virus de la hepatitis C (algo tal vez más común en el pasado), o por medio de la proboscis de un mosquito o una garrapata infectada con algún arbo-virus (transmitidos por artrópodos). Algunos patógenos son por lo general menos contagiosos. Esto es cierto por ejemplo para el VIH/SIDA, que se transmite úni-camente como consecuencia del coito vaginal o anal, o a raíz de la exposición a sangre contaminada. Todas las infecciones pandémicas son básicamente de carác-ter horizontal.
La transmisión vertical se da cuando un patógeno pasa directamente de madre a hijo. Puede suceder algo así, por ejemplo, cuando un virus como el del sarampión o la rubeola (sarampión alemán) atraviesa la placenta y contagia al feto. Esta transmi-sión in utero de un virus como el de la rubeola o un citomegalovirus (CMV) es capaz de generar un aborto espontáneo. Si el feto logra sobrevivir, las consecuencias pue-den ser muy variadas, según el grado de desarrollo del embrión al momento de la exposición a la enfermedad: desde microcefalia hasta cataratas, pasando por proble-mas psicológicos y de aprendizaje en niños que en sus primeros años parecen relati-vamente normales. Toda mujer adulta en edad de concebir debe asegurarse de estar vacunada contra el sarampión, las paperas y la rubeola antes de quedar embarazada. Lamentablemente aún no contamos con una vacuna contra el citomegalovirus.

Peter C. Doherty
63
En cuanto al recién nacido, sus membranas mucosas pueden resultar expuestas a sangre contaminada durante el parto si la madre tiene alguna clase de infección persistente. También la ingesta de leche materna contaminada con virus y (en algunas culturas) comida premasticada contaminada con saliva puede transmitir el VIH/SIDA. En casos así se toman medidas para prevenir esa transmisión hori-zontal: se constata que toda madre preparturienta (o durante la lactancia) con un diagnóstico VIH positivo reciba medicamentos antivirales.
¿Todas las infecciones virales y bacterianas son malas para el ser humano?
Depende del tipo de infección. No todos los microorganismos que viven en nues-tro interior o sobre nosotros son potenciales patógenos. Algunos, llamados por lo general “comensales”, sobreviven tranquilamente en las superficies luminales del epitelio mucoso que recubre los tractos respiratorio y gastrointestinal. Las bacterias que habitan en los intestinos humanos producen enzimas (que ayudan a descom-poner diversos alimentos) y nutrientes esenciales como la vitamina B7 (biotina), la vitamina B12 y la niacina. La flora intestinal normal de los seres humanos genera cerca del 50% de la masa fecal seca. Y además de contribuir con la dieta les niega “espacio” a otros microorganismos más patogénicos. Hace poco se generó un debate muy intenso para definir exactamente cómo se logra un “microbioma” sano, en particular teniendo en cuenta que los tratamientos intensivos con antibió-ticos pueden alterar la población bacteriana del tracto intestinal y favorecer la colonización de los “organismos malos”, lo que puede llevar —por ejemplo— a producir toxinas que se absorben a través de las paredes del intestino hacia el torrente sanguíneo.
De todos modos estos microorganismos comensales no siempre resultan cien por ciento amistosos. Algunos residentes de los tractos respiratorio e intestinal, que por lo general son benignos, como Cryptosporidium (un protozoo) y Pneumiocystis (un hongo), pueden invadir los tejidos y provocar, respectivamente, una diarrea capaz de causar la muerte y problemas respiratorios cuando nuestros sistemas de protección inmunológica fallan como consecuencia, por ejemplo, de la inmunosupresión masiva

Pandemias
64
que pueden generar las terapias contra el cáncer, o el colapso inmunológico casi inevi-table que sobreviene en aquellos pacientes infectados con el virus VIH/SIDA que no reciben tratamiento médico. Casi todos tenemos un vínculo permanente con la bac-teria Staphylococcus aureus, que vive en la piel, cada tanto causa forúnculos o granos, y a veces puede llegar a ser un problema grave después de una cirugía. De todos modos, si bien los organismos comensales se pueden volver patogénicos en individuos com-prometidos y a veces son responsables de ciertos brotes hospitalarios peligrosos (esta-filococo áureo), nunca causan epidemias, y mucho menos pandemias.
Así como hay un “microbioma” de bacterias y de protozoos, ¿existe también un “viroma”?
Sí, todos tenemos un “viroma”, y algunos de los virus que llevamos con nosotros durante toda la vida en los tejidos de nuestros cuerpos a veces están muy lejos de ser benignos. En este sentido, los más prominentes son los grandes virus ADN del herpes, entre los que se incluyen el citomegalovirus (CMV), Herpes simplex (VHS) —el VHS tipo 1 provoca úlceras bucales y el VHS tipo 2 infecciones en el tracto reproductivo—, Herpes zoster (varicela en los jóvenes y culebrilla en la gente de edad avanzada) y el virus Epstein Barr (VEB). Algunos (H. simplex y H. zoster) permanecen latentes, o escondidos, en distintas células nerviosas, y luego se reac-tivan y provocan daños localizados en los labios, la mucosa o la piel. Otros, en particular el VEB, pueden causar distintos tipos de cáncer. Ya hablaremos más sobre este tema cuando nos ocupemos del VIH/SIDA.
Por lo general, y aunque no suponga un beneficio obvio para nosotros, convi-vimos razonablemente bien con nuestro viroma y, si bien un VHS tipo 2 recu-rrente puede resultar muy debilitante, estos pasajeros indeseables de nuestros teji-dos rara vez se reactivan para provocar enfermedades mortales. Más adelante, cuando hablemos del problema del VIH/SIDA, analizaremos algunas excepciones a esta regla. Y, a menos que muten para lograr una transmisión por medio de aero-soles, es muy poco factible que estos virus del herpes humano desaten alguna vez una pandemia. Si bien la probabilidad de que suceda algo así es infinitesimal, es el caso de un pariente lejano de este virus que causa laringotraqueítis infecciosa en

Peter C. Doherty
65
aves. También la enfermedad de Marek (una neuropatía infamatoria inducida por un virus del herpes) se transmite cuando las aves inhalan material celular prove-niente de folículos infectados. Estos dos virus son endémicos en todo el mundo y, como representan un problema grave para la industria avícola, existen vacunas.
También, y aunque la mayoría de los virus del herpes tienen una variedad muy limitada de huéspedes posibles, un virus parecido al H. simplex (el Herpesvirus macaque, o virus B), que forma parte del viroma del macaco Rhesus, causó ence-falitis en personas que manipulaban estos animales y en científicos que realizaban investigaciones con primates no humanos (provocó entre 20 y 26 casos, con 20 muertes). La víctima fatal más reciente (1997) fue la investigadora Elizabeth Griffin, que se contagió al salpicarse en el ojo mientras trabajaba en el Yerkes National Primate Center, en Atlanta. Puede haber otros virus como ése en algún reservorio natural.
Pero volvamos al viroma: nuestras heces también contienen la marca genética de aquellos virus que ingerimos con los alimentos, o de los bacteriófagos que viven en el microbioma de nuestro sistema digestivo. Como señalamos antes, todos los organismos tienen su espectro de virus posibles. Algunos son pasajeros inofensivos, y otros resultan letales. Las plantas que comemos pueden tener virus que, aunque no nos causan ningún daño, atraviesan nuestro tracto intestinal. La contamina-ción con materia fecal humana de las aguas subterráneas se puede controlar, por ejemplo, analizando la presencia del genoma de un patógeno vegetal llamado virus moteado suave del pimiento, que ha entrado por un extremo del tracto digestivo y ha salido (al menos bajo la forma de ARN viral) por el otro. ¡Pensemos en esto la próxima vez que pidamos una ensalada con ají!
¿Qué significa “inmunidad”?
La inmunidad (mi campo de investigación) es un tema muy complejo, y la idea aquí es transmitir algunos puntos centrales que ayuden a entender tanto qué sucede cuando se presenta una enfermedad infecciosa grave como qué podemos hacer para prevenir, o mejorar, la situación. La palabra “inmunidad” proviene del término latino immunis, que significa “libre de impuestos”. En la antigua Roma,

Pandemias
66
los miembros de la genio immunium eran los legionarios que gozaban del privilegio de no tener que pagar impuestos luego de regresar de las guerras o de los puestos militares diseminados por el imperio. Le juraban lealtad a Minerva, la diosa romana de la sabiduría y de la guerra. Con su clásica cota de malla, el casco y la lanza, Minerva es un símbolo de liderazgo e inteligencia que hoy en día utilizan muchas instituciones. También se la podría considerar un buen símbolo de la pro-tección que nos brinda la inmunización y de la sabiduría que supone vacunarnos y vacunar a nuestros hijos.
En este sentido, el sistema inmunológico de los vertebrados evolucionó para minimizar la capacidad de parasitismo de esos agentes minúsculos que se reprodu-cen y cambian más rápidamente que nosotros: los virus, las bacterias, los protozoos y otros patógenos. Debe estar preparado para enfrentar cualquier cosa que la natu-raleza nos arroje. Y justo es decir que con la ayuda inestimable de la higiene, los antibióticos, las vacunas y demás recursos por el estilo disponibles en esta época suele hacer un trabajo estupendamente bueno. Los verdaderos soldados de la inmunidad, en particular los glóbulos blancos de nuestra sangre y sus productos, existen desde hace cientos de millones de años.
La respuesta inmunológica innata y de amplio espectro que se hace presente apenas contraemos una infección se vale de mecanismos como la fagocitosis (cap-tura y posterior destrucción por medio de orgánulos subcelulares tóxicos) que son ubicuos en la naturaleza —algunos de esos elementos incluso están presentes en especies evolutivamente tan distantes como las moscas de la fruta y los seres huma-nos—. La respuesta inmune adaptativa que preparamos por medio de la vacuna-ción es exclusiva de los vertebrados, y sólo existe en los peces con mandíbula y en otras especies superiores de la escala evolutiva. Se cree que esta inmunidad adapta-tiva surgió como una suerte de “big bang” hace unos 350 o 400 millones de años. Desde luego que este “big bang” tal vez duró un millón de años o más, aunque no tenemos manera de demostrarlo. En general, los sistemas inmunológicos innato y adaptativo trabajan juntos para ofrecer la mejor respuesta.
Lo primero que sucede cuando nos infecta un patógeno es que el virus o la bac-teria invasora dispara una respuesta innata por parte de las células parasitadas (y sus vecinas) principalmente a través de la secreción de moléculas llamadas citocinas y quimiocinas. Los interferones de tipo 1, por ejemplo, son proteínas de la clase de las

Peter C. Doherty
67
citocinas que actúan para limitar las primeras etapas de crecimiento de algunos virus (en especial los de la influenza), en tanto que las defensinas son péptidos que man-tienen a raya a las bacterias. Además, las citocinas y las quimiocinas disparan señales que inducen a varios tipos de leucocitos (o glóbulos blancos) a acudir, a través de las paredes de los vasos sanguíneos, a los tejidos o los órganos comprometidos. Estos glóbulos blancos de respuesta innata —todos generados en la médula ósea— inclu-yen a los neutrófilos (también llamados granulocitos), los monocitos y los macrófa-gos que actúan para fagocitar y destruir a las bacterias invasoras y/o las células daña-das por el virus (y también para producir más citocinas y quimiocinas).
Dispersas en la sangre, las citocinas también funcionan como pirógenos endó-genos: perturban el mecanismo del hipotálamo que controla la temperatura y de ese modo inducen fiebre. Además de que algunas citocinas pueden dirigirse a otras regiones del cerebro para provocar soñolencia, el estado febril logra que nos sinta-mos mal, y que debamos parar un poco: es uno de esos momentos en que debemos respetar lo que el cuerpo está tratando de decirnos y reposar. Por otra parte, la fiebre limita la capacidad de reproducción de esos virus y bacterias que prefieren desarrollarse a temperaturas más bajas. Una fiebre muy alta puede resultar peli-grosa si dura mucho tiempo, pero en general se trata de un mecanismo defensivo.
Sin esta respuesta innata temprana para controlar las infecciones, el cuerpo podría verse rápidamente sobrepasado por algún patógeno bacteriano de crecimiento veloz, una condición que se conoce como “septicemia”. El riesgo, sin embargo, es que esa respuesta innata resulte exagerada y el paciente padezca una condición llamada “tormenta de citocinas”. Se cree que en algunas infecciones de influenza altamente patógena, por ejemplo, los efectos colaterales tóxicos de ciertas molécu-las residentes de respuesta generan un derrame vascular masivo a consecuencia del cual los pacientes se ahogan en sus propios fluidos pulmonares. Esta situación no está del todo clara, y actualmente hay muchas investigaciones en curso dedicadas a comprender bien los mecanismos subyacentes para que médicos y farmacólogos puedan desarrollar estrategias terapéuticas adecuadas.
Si bien la inmunidad innata puede desacelerar el progreso de una infección, en general resulta poco efectiva a la hora de eliminar al agente invasor. De eso se ocupa la respuesta inmune adaptativa, de desarrollo mucho más lento. La inmunidad adap-tativa es prerrogativa de otro tipo de glóbulos blancos: los linfocitos B y T. Su eficacia

Pandemias
68
depende de la amplia gama de receptores de linfocitos B y T (o TCR, por T cell receptor) que reaccionan, generalmente, a la presencia de invasores externos.
Los linfocitos T (o células-T) maduran dentro de una glándula llamada timo, ubicada en la base del cuello. Cada célula individual (o precursor clonal) mani-fiesta múltiples copias de una molécula TCR de especificidad única, que, si bien no reacciona a los tejidos de nuestro propio cuerpo (un mecanismo de defensa llamado “tolerancia central”), está programada para reconocer proteínas alteradas (“no-propias”) en la superficie de otras células. No voy a entrar en detalles acerca de esas proteínas alteradas —lo que nos valió a mi colega suizo Rolf Zinkernagel y a mí un premio Nobel—, ya que es un tema muy complicado y excede los límites de este libro. Para expresarlo muy sencillamente, las moléculas alteradas son pro-teínas especializadas que se forman en el citoplasma de la célula, luego “recogen” una porción pequeña (péptidos de entre 8 y 12 aminoácidos) de una proteína viral o bacteriana y la llevan a la superficie de la célula infectada. Ahí puede ser inter-pretada como “extraña” (o no-propia) por el TCR “más adecuado” de una deter-minada célula-T (imaginemos este vínculo en términos de llave y cerradura).
En cuanto a las células-T virales específicas, existen dos categorías principales, definidas en términos generales como linfocitos T CD8+ “asesinos” (killers) —o lin-focitos T citotóxicos (CTL, por su sigla en inglés: cytotoxic T lymphocyte)— y linfocitos T CD4+ “auxiliares” (helpers), cada uno de los cuales reconoce un tipo distinto de alteración. Los linfocitos CD8+, los “sicarios” del sistema inmunoló-gico, están programados para buscar y destruir todas las células infectadas con el virus que expresen una alteración “complementaria” a sus TCR. Los CD4+ “auxi-liares”, en cambio, se ocupan específicamente de compuestos alterados que se pre-sentan en la superficie de las células dendríticas “estimuladoras” que, tras la fago-citosis o la endocitosis, procesan proteínas externas para aportar fragmentos pépti-dos inmunogénicos (también llamados antígenos). En cuanto a las letras CD en el nombre de estas células, significan “cúmulo de diferenciación”. En tanto que 4 y 8 se refieren a las distintas proteínas superficiales que —luego de ser teñidas con anticuerpos monoclonales marcados con fluorocromo— nos permiten separar estas dos categorías de linfocitos T.
Entre cinco y siete días antes de convertirse en asesinos completamente opera-tivos, los receptores de linfocitos T de unos pocos precursores CD8+ primitivos se

Peter C. Doherty
69
habrán encontrado con sus moléculas con “alteración complementaria” en células estimuladoras de los ganglios linfáticos. Por cierto: los ganglios linfáticos son las glándulas ubicadas en el cuello, la ingle y las axilas que se pueden inflamar y cau-sar dolor cuando nos aqueja una infección. Luego estos linfocitos T CD8+ precur-sores y “ancestrales” —que además son escasos y pequeños— se dividen más o menos cada seis u ocho horas para generar las células efectoras CD8+, más nume-rosas y de mayor tamaño, que finalmente salen y —siguiendo el rastro dejado por diversas señales de quimiocina y citocina— se abren paso hacia los tejidos corpo-rales donde se esté desarrollando el virus (los pulmones en el caso de la influenza, el hígado cuando se trata de hepatitis). Una vez ahí, se dedican a destruir células infectadas. Eliminado el virus, algunas células-T CD8+ permanecen en un estado de memoria latente y pueden ser inducidas a responder más rápidamente en caso de que vuelva a aparecer el mismo patógeno. Las CD4+ auxiliares, en cambio, se ocupan principalmente de secretar citocinas (como la interleuquina-1 y la interleu-quina-4) que, también en los ganglios linfáticos, incentivan la división y la dife-renciación de otros tipos de células inmunes, entre ellas las células B y células T CD8+. Además, en el caso de infecciones causadas por bacterias y por virus ADN grandes —como los virus del herpes sobre los que hablamos un poco antes—, las células-T CD4+ efectoras que producen grandes cantidades de la citocina interfe-rón gamma invaden los sitios infectados, donde juegan un papel central a la hora de controlar al patógeno.
Pero, si bien las respuestas de las células-T CD8+ (citotóxicas) y CD4+ (auxi-liares) son importantes para detener un proceso infeccioso, la inmunidad que resulta realmente central cuando hablamos de vacunas es la llamada “humoral”, mediada por los linfocitos B (o células-B). ¿Por qué este tipo de glóbulos blancos se denomina linfocitos B? En los pollos, que tienen un sistema inmune adaptativo que resulta esencialmente bastante parecido al de los seres humanos, estas células-B se desarrollan en un órgano especializado: la llamada bolsa de Fabricio (Bursa fabricii). Este órgano no existe en los mamíferos; en este caso el origen de los lin-focitos B está en la médula ósea. Tanto las células T como las B expresan un tipo específico de receptores de la superficie de la célula: llamados respectivamente TCR y receptor de inmunoglobulina (Ig). La diferencia principal radica en que los linfocitos B Ig+ no son procesados a través del timo, y la Ig no se especializa en

Pandemias
70
moléculas alteradas, como sí lo están los TCR. Por consiguiente, mientras que el TCR se mantiene unido a los linfocitos citotóxicos CD8+ o a los auxiliares CD4+, las células B en cambio se diferencian y entregan grandes células plasmáticas que producen proteínas que bombean (secretan) masas de anticuerpos a los fluidos de los tejidos y, finalmente, a la sangre. Estos anticuerpos, que flotan libremente, se unirán a cualquier proteína extraña (sea inmunógena o antigénica), virus o bacte-ria —y por ende facilitarán su eliminación—.
Además, bajo la influencia de las citocinas producidas por las células T auxilia-res CD4+, las células B inmunes experimentan un proceso llamado “cambio de clase” que proporciona distintas variantes de anticuerpos capaces de producir dife-rentes resultados inmunes. Por otra parte, las células T CD4+ ayudan a impulsar la llamada “maduración de la afinidad”, que mediante mutación somática genera la aparición —a través de división celular secuencial— de clones de células B/células plasmáticas que producen anticuerpos con una mayor afinidad. Tal como sucede con los receptores de células-T, existen millones de Ig específicos, listos para actuar ante cualquier desafío que nos presente el mundo de los patógenos.
En cuanto a esos tipos de Ig con cambio de clase, la molécula de IgG tiene forma de Y, con sitios de unión específicos idénticos en dos de los brazos que “suje-tan” el antígeno viral (proteína) complementario y “neutralizan” el virus. El “tercer brazo” de la IgG tiene una región común (Fc) que se une a receptores en células como los macrófagos, para luego engullir (endocitosis, fagocitosis) y destruir los complejos de antígenos/anticuerpos. Otra clase de Ig es la IgA, que puede atravesar las superficies mucosas y resulta especialmente importante para la inmunidad gas-trointestinal y pulmonar. La IgE, por su parte, ha evolucionado para expulsar parásitos pero, como efecto colateral indeseado, puede confundir sustancias como el polen con un parásito y por consiguiente causar alergia.
A grandes rasgos, la diferencia central entre las células inmunes tipo T y los anticuerpos producidos por las células B/células plasmáticas es —por ende— que las moléculas de Ig secretadas se unen principalmente a proteínas, sean éstas libres o estén sobre la superficie de las partículas virales o bacterianas, mientras que los linfocitos T se dirigen específicamente a las células modificadas por un patógeno. Por otra parte, el hecho de que los anticuerpos puedan circular en la sangre de por vida luego de una sola exposición a un virus, una bacteria o una vacuna significa

Peter C. Doherty
71
que se los puede detectar fácilmente mediante una amplia gama de sencillos test de diagnóstico. Si bien, por ejemplo, no logramos desentrañar la identidad completa del virus de la influenza que causó la pandemia de 1918-1919 hasta que pudo ser resucitado noventa años más tarde, sí conocemos desde hace décadas su “serotipo” básico —H1N1—, ya que mucho antes pudimos detectar las “huellas” de los anti-cuerpos de la infección en la sangre de los sobrevivientes.
Aunque sin dudas ambas se benefician con algún refuerzo ocasional, tal vez una nueva dosis de una vacuna que induzca la división celular y aumente la canti-dad, se ha comprobado que los clones de las células de memoria B y T pueden persistir durante cinco décadas, o incluso más. Las “fábricas” de células plasmáti-cas permanecen durante años en la médula ósea, desde donde siguen bombeando su molécula Ig específica, y también “patrullan” en el tejido linfoide asociado al intestino y a los bronquios (GALT y BALT, por sus siglas en inglés: gut associated lymphoid tissue y bronchus associated lymphoid tissue), en el tracto intestinal y en los pulmones. Esto también es cierto para la “memoria latente” de las células T CD4+ y CD8+, que siguen “deambulando” por el cuerpo mucho después de que el pató-geno ha sido eliminado. Además, las pruebas de anticuerpos positivas muestran un evidente correlato con la protección. Aquellos que aún tenían en circulación anti-cuerpos específicos para el virus de la influenza de 1918 a raíz de haberse conta-giado, probaron ser resistentes cuando un patógeno similar —aunque más leve— volvió a atacar en 1977. Las células inmunes T, en cambio, no ofrecen protección inmediata contra una reinfección, ya que primero deben ser reestimuladas, por lo general en los ganglios linfáticos, luego dividirse y volver a diferenciarse para con-vertirse en linfocitos citotóxicos efectores. Estas respuestas de “memoria” pueden ser considerables y, como ya veremos más adelante, tal vez sean muy importantes para que desarrollemos mejores estrategias de inmunización.
Las vacunas virales, sobre todo las vivas atenuadas que se utilizan para preve-nir enfermedades como la fiebre amarilla, la poliomielitis, el sarampión y las paperas, provocan infecciones muy moderadas, pasajeras y localizadas que indu-cen la presencia constante de células T CD4+ y CD8+ y de células B/células plasmáticas. Los anticuerpos protectores continúan circulando en la sangre, en tanto que las células T de memoria pueden ser convocadas rápidamente para cumplir funciones de división celular y para actuar si en algún momento el sujeto

Pandemias
72
se encuentra con la versión más virulenta de ese mismo virus (en su estado natu-ral). Cuando se trata de alguien que ha sido infectado con VIH y —por no recibir tratamiento— va camino a desarrollar SIDA, se presenta el siguiente dilema sin salida: durante el proceso de proliferación y diferenciación celular, las células T CD4+ activadas que responden a cualquier organismo invasor resultan particu-larmente susceptibles a la infección con VIH. Esto va generando un declive pro-gresivo en la cantidad de células T CD4+, lo que a la larga culmina en el desarro-llo del SIDA.
Por eso se aconseja que si alguien tiene siquiera la sospecha más remota de haber estado expuesto al virus del VIH consulte sin demoras con un médico o con una clínica especializada en enfermedades de transmisión sexual. Si la preocupa-ción sólo surgiera luego de, digamos, tres semanas o más, existen ahora pruebas de anticuerpos rápidas que se pueden hacer “de inmediato” y que dan el resultado en menos de treinta minutos. ¡Pero no hay que perder el tiempo!
Sé que todos estos temas son complicados para el público general, o directa-mente un genuino quebradero de cabezas. Incluso un colega hematólogo me dijo que la inmunología era demasiado para él. Pero si queremos seguir ahondando en las pandemias alcanza con recordar un par de puntos simples. El primero: aunque no podemos preparar esos mecanismos para potenciar una defensa a largo plazo, la inmunidad innata es muy importante, incluso aunque a veces pueda tener con-secuencias nocivas si actúa exageradamente (por ejemplo la tormenta de citoci-nas). El segundo: la inmunidad adaptativa es extremadamente específica y, una vez estimulados, los anticuerpos defensivos, las células B de memoria/células plasmáticas, y los linfocitos T CD4+ y CD8+ pueden permanecer durante déca-das, tanto como “huellas” de una infección anterior como para protegernos con-tra una reinfección del mismo organismo, o de uno íntimamente vinculado con ése. El tercero: los anticuerpos, que se unen principalmente a las proteínas en las superficies de las células de virus y bacterias (o a toxinas secretadas por las bacte-rias), son la principal línea de defensa que genera la vacunación, que no es otra cosa que un proceso que imita —aunque de manera mucho menos dañina— una infección.

Peter C. Doherty
73
¿Qué son los anticuerpos monoclonales?
Los anticuerpos monoclonales (Amc, o mAb, por su sigla en inglés: monoclonal antibodies) revolucionaron la biología. Tan pronto como los inmunólogos se dieron cuenta de que un linfocito B (y su descendencia: la célula plasmática) produce sólo un tipo específico de molécula de anticuerpo (Ig), comenzó una carrera para desa-rrollar esas células en medios de cultivo y poder crear así grandes cantidades de estos fabulosos anticuerpos monoclonales. La solución al problema llegó en 1975 cuando los investigadores de la universidad de Cambridge César Milstein (de Argentina) y Georges Kohler (de Alemania) desarrollaron el sistema de hibrido-mas. En 1984 Milstein y Kohler compartieron el premio Nobel con Nils Jerne (de Dinamarca), quien realizó aportes sustanciales a nuestra comprensión de la inmu-nidad natural.
Al principio, la consecuencia central y masiva de la tecnología de los Amc para la investigación sobre enfermedades infecciosas fue la capacidad de producir un rango de pruebas específicas para distintas proteínas virales y bacterianas, y para las variantes que emergen luego de la mutación genética. Otro avance importante tuvo que ver con el hecho de que los reactivos monoespecíficos para detectar pro-teínas humanas, por ejemplo, ahora se podían crear fácilmente inmunizando rato-nes con un tipo específico de célula o de tejido, luego aislando una línea celular del hibridoma del animal que secretara un Amc específico para una determinada molécula humana. Además de las obvias aplicaciones en investigación para locali-zar —por ejemplo— proteínas particulares en tejidos, esto dio paso a todo un nuevo espectro de mejores pruebas de diagnóstico.
Como dijimos recién, la división de los linfocitos T humanos en los comparti-mentos de células T CD4+ y CD8+ depende del uso de anticuerpos monoclonales de ratón conjugados con distintos fluorocromos, como la fluoresceína (FITC, por Fluorescein IsoThioCyanate) y la aloficocianina (APC). Por medio de una tecnolo-gía llamada citometría de flujo, esos linfocitos marcados con anticuerpos mono-clonales se dispersan en un fluido y se los hace atravesar un haz de luz láser que induce una fluorescencia verde (en el caso de la fluoresceína) o roja (si se trata de aloficocianina). Se cuentan las células positivas y, si se desea, se las conduce por flujos distintos para definir poblaciones. Los citómetros más sofisticados

Pandemias
74
utilizados en investigación tienen varios láser para revisar doce o más fluorocro-mos de manera simultánea, lo que genera enormes cantidades de información que luego demanda un alto poder de proceso informático. En cualquier laboratorio mínimamente equipado existen hoy versiones más modestas de este tipo de máqui-nas, que sirven por ejemplo para diagnosticar el SIDA calculando la relación en sangre entre células T CD4+ y CD8+.
Los anticuerpos monoclonales también se utilizan cada vez más para determi-nadas terapias oncológicas, y además se los produce para generar defensas contra una variedad de amenazas infecciosas. Quizá la primera gran aplicación terapéu-tico-defensiva en enfermedades humanas haya consistido en sustituir las Ig en sueros humanos agrupados para proteger a bebés muy pequeños contra la infec-ción del virus respiratorio sincicial. Por otra parte, ya que los anticuerpos monoclo-nales inyectados persisten en la sangre mucho más tiempo que la mayoría de los medicamentos, algunos investigadores están trabajando en la idea de producirlos en grandes cantidades para proteger a todo el personal que primero puede entrar en contacto con una eventual pandemia de, digamos, influenza —oficiales de migraciones, trabajadores de la salud, policías, etcétera—.
¿Los anticuerpos monoclonales son medicamentos o vacunas?
Por lo general nos referimos a los Amc como “productos biológicos”. El principio es el mismo que el de un medicamento, en el sentido de que ambos se producen fuera del cuerpo y luego se inyectan, aunque sólo los medicamentos pueden ser administrados oralmente. Desde luego un químico o una proteína (Amc) inyecta-dos (o absorbidos) sólo tienen efecto mientras persistan en la sangre y/o los órga-nos. Pasado cierto tiempo esas sustancias se eliminan (se excretan) o se metaboli-zan (se consumen o cambian). Los medicamentos son químicos, o mezclas de químicos, producidos de manera sintética (moléculas pequeñas como la aspirina y el ibuprofeno) o a partir de una planta (la droga oncológica Taxol). Una vacuna, en cambio, imita un proceso infeccioso y estimula la respuesta inmunológica para producir células B/células plasmáticas clonalmente expandidas, y por ende anti-cuerpos defensivos, en el muy largo plazo.

Peter C. Doherty
75
En el caso de los anticuerpos monoclonales, lo último que queremos es que actúen como si fueran una vacuna. El cuerpo podría interpretar el anticuerpo monoclonal inyectado como si fuera algo “extraño” y generar una respuesta inmune en su contra. Luego, si se administra una segunda ronda de ese mismo tratamiento, se los reconocerá efectivamente como anti-anticuerpos (llamados anticuerpos anti-idiotípicos), y se los eliminará de inmediato. Por eso es impor-tante recurrir a anticuerpos monoclonales humanos (y no de ratones) para realizar tratamientos o profilaxis (prevención). Las proteínas del ratón nos resultan más “extrañas” y por eso pueden disparar más fácilmente una respuesta inmune. Los anticuerpos monoclonales ocupan sin duda un lugar en el arsenal con el que cuen-tan los médicos que se dedican a las enfermedades infecciosas. Un buen ejemplo es un artículo científico reciente en el que describe la producción de Amc para prote-gernos tanto contra los virus de la influenza A como de la influenza B (volveremos sobre esto más adelante).
¿Qué son las vacunas?
Para resumirlo, una vacuna podría ser un virus atenuado, o debilitado, que no se multiplica demasiado; un producto “muerto” (el virus de la influenza cultivado en huevos y luego desactivado con formalin para transformarlo en una forma no infec-ciosa); o la proteína de la superficie de un virus generada mediante la tecnología de ADN recombinante. También se utilizan “partículas como-virus”, por ejemplo, en la vacuna contra el papiloma, que son, asimismo, no vivas y no infecciosas.
Por lo general las vacunas no vivas se inyectan con alguna clase de adyuvante, una sustancia que, al inducir por ejemplo la secreción de quimiocinas y citocinas, le grita “peligro” al sistema inmunológico y le indica que debe ponerse en guardia. Los adyuvantes usados más frecuentemente son el alumbre (sulfatos de aluminio hidratado) y diversos aceites y sustancias sintéticas. Hay muchos trabajos de inves-tigación en curso que exploran el potencial como adyuvantes de las proteínas invo-lucradas en las respuestas inmunes innatas naturales. Algunos sostienen que la única solución posible para el problema de la tuberculosis, por ejemplo, será pro-ducir una vacuna eficaz. Eso sería un logro mayúsculo. Utilizar una vacuna contra

Pandemias
76
la tuberculosis producida con “el organismo entero” (muerto o atenuado) podría ofrecer la ventaja de que algunas lipoproteínas de la tuberculosis —proteína más grasa, como las que transportan el colesterol en nuestra sangre— son muy buenas adyuvantes. Y el organismo es tan grande que potencialmente podríamos agregar (mediante la inserción del ADN) un montón de moléculas de otros virus y bacte-rias para crear un producto de “una sola aplicación”.
La mayoría de las vacunas se inyectan (así como los anticuerpos monoclona-les), pero los chicos reciben la Sabin (la vacuna viva contra la polio), por vía oral por medio de un terrón de azúcar, y hay otras que se inhalan, como la vacuna viva Flumist para prevenir la influenza. Existe una diferencia central entre las vacunas vivas y las muertas o inactivadas: sólo los productos vivos infectan células y esti-mulan la respuesta de los linfocitos citotóxicos CD8+. Las proteínas en las vacunas muertas son fagocitadas en el sitio de la inyección por macrófagos, en especial la variedad de células dendríticas que estimulan a las células T auxiliares CD4+, y llevadas (como describimos antes en este capítulo) hacia los ganglios linfáticos en la sangre o la linfa para disparar una respuesta inmune.
Además de que las vacunas no nos enferman (si bien a causa de las citocinas y las quimiocinas pueden llegar a inflamar el brazo o a provocar una fiebre pasajera), la gran ventaja de la inmunización (y de tener anticuerpos defensivos) es que se evita que un virus entrante dañe grandes cantidades de células y atraviese todo el cuerpo para alojarse en algún lugar “a resguardo” del sistema inmunológico. Hay indicios de que el virus del Nilo Occidental (VNO) a veces puede esconderse en el riñón y causar una patología renal progresiva. La leptospirosis, una enfermedad bacteriana, se caracteriza por una muy larga persistencia y una replicación perma-nente en los túbulos renales, aunque la persona o el animal infectado haya desarro-llado una respuesta inmune vigorosa contra las espiroquetas invasoras. Por suerte es posible eliminarlas mediante un antibiótico como la estreptomicina. Más ade-lante volveremos sobre la tuberculosis, el virus del Nilo Occidental y la leptospiro-sis. En cuanto a la vacunación infantil, creo que tener que lidiar durante un par de días con el llanto y las protestas de un chico es bastante mejor que enfrentar ciertos daños permanentes (por ejemplo problemas crónicos en los pulmones y el cerebro) o incluso la muerte en el caso de los peores patógenos.