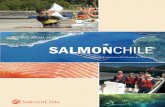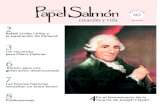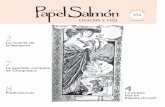papel salmon
description
Transcript of papel salmon

creación y vida septiembre 11 de 2011
E
D I C I ÓN
984
8Publicaciones
6 Julián Chica Cardona
7El camino del privilegio
2 Hermann Lema: un poeta de voces errabundas
El Cómic es otra cosa44

2septiembre 11 de 2011
3septiembre 11 de 2011
IN MEMORIAM IN MEMORIAM
PS
Poemas
Hermann Lema nació en Anser-ma Caldas, en 1936. Realizó sus estudios de bachillerato
en el Colegio de Nuestra Señora, Ma-nizales. Estudió Derecho en la Univer-sidad Nacional de Colombia; culminó Diplomacia, Relaciones y Organización Internacional en la U. de la República, en Montevideo, Uruguay. Ex funciona-rio de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), Montevi-deo, Uruguay; del Instituto Colombia-no de Comercio Exterior (INCOMEX), Pacto Andino, Lima Perú y Biblioteca del Ministerio del Interior Bogotá.
Libros publicados: Canto a Anser-ma y al paisaje, Anserma, 1959; Al sur de los caminos, Bogotá, 1961; Cin-co variaciones y un réquiem y Perfiles del aire, Montevideo, Uruguay, 1964; Presencia de itinerario, Bogotá, 1969; Poemas agónicos, Colección Biblioteca de Escritores Caldenses, Imprenta De-partamental, Manizales, 1988; Poesía del instante final y otros poemas, Li-tografía Anbesa, Bogotá.
Los siguientes críticos y comentaris-tas, entre muchos, se interesaron por emitir juicios sobre su obra: Jaime Me-jía Duque, Adel López Gómez, Óscar Echeverri Mejía, José Manuel Caballe-
FALLECIÓ EL PASADO 11 DE JUNIO
Hermann Lema:un poeta de voces errabundas
A los tres meses de su muerte. Fue un poeta al que le transcu-rrió la vida en función de metá-foras, acompañado siempre de un perplejo humor. Se preparó, aún en los detalles más prosai-cos, para el viaje postrero. Un adiós.Octavio Hernández Jiménez* - Papel Salmón
ro Bonald, Jean Aristeguieta, Ebel Bo-tero, Guillermo García Niño, Fernando Mejía, Agustín Rodríguez Garavito, Fer-nando Soto Aparicio, Jorge Montoya Toro, Héctor Moreno, José María Pe-mán y Helcías Martán Góngora.
El poeta emprende el viaje
Utilizando títulos de algunos de sus libros diremos que, para el poeta Her-man Lema, entre mediados de 2010 y la mitad del 2011, transcurrió el tiem-
po de los “poemas agónicos” pero, a pesar de la gravedad de las circunstan-cias, no decía, por ejemplo, que iba de visita donde el oncólogo sino donde el ornitólogo y no hablaba de la quimiote-rapia sino de la quiromancia.
Al fin de cuentas, fue un poeta al que le transcurrió la vida en función de metáforas, acompañado siempre de un perplejo humor. El humor como des-concierto. Su filosofía se puede resu-mir en este postulado con que arranca su poema “Presencia del hombre y las formas: “Todas las formas son doloro-sas,/ mortales,/ hasta la trágica raíz de los deseos.”
Aún la imagen de la Muerte, en la poesía de Lema, está lejos del espanto decimonónico de la Gruta Simbólica. La alegoría que forjó de esta realidad provoca, en el lector parsimonioso, la sensación de una dama, rodeada del más exquisito hedonismo, cuya visita se espera, a diario, entre manifestacio-nes de la más fina cortesía.
El tiempo, el silencio, la fatiga, el dolor, el cansancio vital, la ausencia, el olvido, la melancolía, la angustia, los adioses entre fanfarrias juveniles, la noche lujosa, son enigmáticas masca-radas de lo inevitable. En Lema, la ale-gría más diáfana y la felicidad, como en César Vallejo, son “los heraldos negros que nos manda la Muerte”. Para el poe-ta caldense, “no existen días azules… ni días de color embrujado”.
Se preparó, aún en los detalles más prosaicos, para el viaje postrero. Un viaje que no era de temer, ni de anhelar, que no era un fin ni una epifanía, ni un encuentro ni un reencuentro. Sencilla-mente, El Viaje. Como buen epicureísta sabía que el miedo a la muerte es irra-cional ya que la muerte en sí misma no es algo que nosotros podamos experi-mentar.
Por fin, el poeta pudo entonar su “Poema del instante final”, el viernes 10 de junio de 2011, al medio día. Ha-blar con su hermana Marina, a quien le tocó todo el trajín de ese trance, es asistir a una dramática lección del de-rrumbamiento del cuerpo, del itinera-rio que trazaron los acontecimientos personales a que se ven sometidos los seres humanos carcomidos por lo inevitable, del último desayuno que quiso apurar, en compañía de su her-mana, no en el comedor sino en la bi-blioteca propia, en donde confesó que había vivido los momentos más subli-mes de su existencia, de esa eterni-dad que cayó sobre ellos dos cuando echaron llave al apartamento rumbo a la clínica de donde no regresaría ja-más, de la noche de la despedida fra-terna, de las manos que se soltaban como entregando una nave al azar en un mar en calma, sin una lágrima. “Despleguemos las velas del pasado y digamos adiós al viejo puerto”.
Imágenes verbales con rostro apaci-ble del amanecer postrero, de los ins-tantes en que clausuró sus ojos y su palabra, del momento en que la her-mana se le acercó y le repitió pausa-damente, al oído, como una oración, el “Soneto profano” que el moribundo reconoció moviendo, apenas, los la-bios y del lapso impreciso en que, sin el más mínimo aspaviento, se entregó a la Muerte.
A pesar de lo cotidiano de los he-chos, la narración de Marina es so-brecogedora. Parecía que estuviera leyendo la descripción de la muerte del padre adoptivo de Cristo, en uno de los Evangelios Apócrifos, una de las 100 obras favoritas de J.L.Borges. La ceremonia luctuosa se efectuó el sábado 12, en el templo del Sagrado Corazón de la capital de la república. Caldas en Bogotá se hizo presente.
En su memoriaEsa tarde, y a su memoria, me en-
contré con la mujer amada y, frente a un ramo de azucenas, al sorbo de un vino rojo, siguiendo el protocolo poé-tico de J. Gaitán Durán cuando dice: “Bebemos vino rojo. Esta es la fiesta/ en que más recordamos a la Muer-te”, leímos, muy despacio, una serie de textos del poeta que había parti-do. Al Réquiem que sigue a las “Cinco variaciones…”, uno de los conjuntos poéticos de Lema más celebrados, le
di la siguiente lectura a modo de pa-ráfrasis lorquiana:
“Al que amaba la noche y entre sus aureolas de neón se perdía por las calles noctámbulas y aspiraba el relente sensual padre del rocío; las noches de algarrobo, tórridas; las noches de París y de Manhatan, de la China y el Japón; las noches de los papas y monarcas sibaritas; las noches de cristal cálido, bajo la piel adolescente; las noches de los ojos abiertos bajo la sombra insomne del silencio; las noches de soledad en vilo de la muerte; las noches de Young y de Musset; las noches de esclavitud y de miseria; las noches funámbulas de América, de la igno-rancia y los imperios, Réquiem, Ré-quiem, Réquiem.”
Regreso a la patria chica
El martes 21 de junio llegaron las cenizas del poeta Lema a Anserma, en donde este navegante de siete mares quiso descansar para siempre. Su pa-tria chica le tributó el merecido ho-menaje de banderas a media asta y palabras enlutadas, en la Biblioteca Pública Municipal y en el templo de Santa Bárbara.
Había advertido, en forma perento-ria, en su poema Post-Scriptum: “Yo no quiero epitafios./ Sólo anhelo la
Hermann Lema era el poeta hermano de la Araucaria del parque.Fotos/Archivo LA PATRIA/Papel Salmón
POEMA DEL INSTANTE FINALEs tiempo de partir:De huir hacia el futuro es tiempo;Despleguemos las velas del pasadoy digamos adiós al viejo puerto.
No debemos llorar.Nuestros destinos de atávica fortunaMuy lejos estarán en la alta nocheCuando navegue el barco de la luna.
Como vine me voy.Siguiendo las estelas de un sueño sin sentidoMe voy como los vientos, sin oídos,Me voy como los vientosSin regreso.
No quedará una huella de mi paso.Quizá un verso un verso que esculpió mi angustiaSeguirá, como un eco, en otros labiosDescribiendo mi sombra taciturna.
Herman Lema (firmado)
SONETO PROFANOEsta angustia, Señor, y esta fatigay esta llaga interior que me lacera,las abriste, Señor, como se abrierala herida que en tu pecho se prodiga.Y me diste, Señor, por sombra amiga,otro leño más duro que el que hicierala flor sobre tus hombros; Tu madera,reclinada a mi cruz, es una espiga.No comprendo, Señor, por qué tan fierohas clavado mis manos y mis sienesy la lanza fatal en el costado.Y en esta desazón en que me mueroTú también me abandonas y no tienes,piedad para este cristo derrotado”.
Hermann Lema obtuvo los siguientes reconocimientos públicos: Medalla de oro, Concurso Nacional de Poesía con “Canto a los elementos”, Bogotá, 1961, y la “Orden de los Caballeros de Santa Ana”, distinción por fundar en su ciudad natal en 1962, la primera Casa de la Cultura en Colombia.
inmortalidad/ de las horas/ en mi propia memoria.// La eternidad de un instante/ que se resiste al olvi-do.”
Pero, como los muertos no se per-tenecen a sí mismos, las cenizas de Herman Lema reposan en el cemente-rio local detrás de este cruel epitafio que reproduce un poema suyo publi-cado en 2002, nueve años antes de su
deceso: “Cuando no sea más/ que un Recibo de Caja/ para retirar mi som-bra/ del crematorio,/ el olvido pasa-rá/ como un huracán/ arrastrando mis cenizas/ a lo profundo del tiem-po.”
En verdad que lo más significativo de la obra de Herman Lema es un be-llo y prolongado ejercicio de prepara-ción para la Muerte

4septiembre 11 de 2011
5septiembre 11 de 2011
FESTIVAL
PS
¿Qué son los cómics? ¿Qué son esos dibujos que cuentan historias? ¿Quiénes los hacen?, ¿quié-nes los leen? ¿Son lecturas de qué tipo? Mo-
mento… ¿Son lecturas? No se preocupe. Lo normal, lo que se espera, es creer que el cómic es un arte menor. Un relleno inútil fabricado para mentes chicas, un pa-satiempo, un juego sin norte. Sin embargo, y para dar pie a esta evasión, vale la pena decir que en los últi-mos veinte años el cómic se ha convertido en otra cosa. ¿Las pruebas? Puedo improvisar un rápido recorrido por la historia de cómic. Veamos…
Comienzos de una historiaDicen los que tienen memorias amplias que el có-
mic, tal y como lo conocemos hoy en día, nace a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. En la última dé-cada de ese siglo, en 1895, aparece por primera vez en Nueva York un tal Yellow Kid, creado por el dibujante Richard Felton Outcault. El dibujo, un niño vestido de amarillo que termina por ser el eje narrativo de las historias de un callejón de la gran ciudad, se convierte en un éxito entre la población de inmigrados, aquellas familias europeas que huyendo de la miseria atiborran las calles de Nueva York por esas fechas. Ese es, al me-nos oficialmente, el primer paso, el primer momento en el que el cómic es leído por cantidades.
En seguidilla, comienzan a aparecer más y más cómics por las páginas de otros periódicos, y se con-vierten en culto en la medida que su lectura es direc-ta, renovable, amable. Pasan los años y los cómics se popularizan entre grandes y no tan grandes. Surgen creaciones hoy un tanto olvidadas que por entonces se atrevían a descubrir un lenguaje, una nueva forma de contar las cosas. El cómic ofrecía todo un terreno de exploración. Una mezcla entre el dibujo y la palabra, a medio camino entre las artes gráficas, entre la pintura, y la palabra. Deudor del arte más clásico y de la litera-tura en todo su color.
En el siglo pasadoLlega el siglo XX y el cómic se consolida dentro de
la cultura popular de los Estados Unidos y marcha ha-cia Europa y Japón. En ambas regiones del mundo, si bien existen tradiciones, ejemplos artísticos que se re-montan a siglos anteriores y que hoy pueden ser consi-derados como antecedentes del cómic (ver por ejemplo
A MANIzALES LLEgARáN LAS ARgENtINAS CLARA LAgOS Y CAMILA tORRE NOtARI
El CómiCes otra cosa
El cómic nace en 1895 y aparece en Nueva York un tal Yellow Kid, creado por el dibu-jante Richard Felton Outcault. Llega el siglo XX y el cómic se consolida en USA y marcha a Europa y Japón. El cómic en Colombia no le debe ya a referentes externos como los su-perhéroes o el manga japonés. Creación.Daniel Jiménez Quiroz* - Papel Salmón
cosas como El tapiz de Bayeux, la Columna de trajano o las Cuevas de Altamira, que no son otra cosa que na-rraciones dibujadas), el cómic muta y es asumido por la cultura de cada país. Deja de ser entonces un relato local, de un solo país, y se convierte en una forma crea-tiva global, que desde el trazo y desde el contenido de la narración es interpretado por cada cultura, en sus propios términos.
Avanza el siglo XX y con ellos el delirio del capi-talismo posterior a la crisis del 29 y el surgimiento de las dictaduras fascistas en Europa. Las grandes ciudades del mundo se han transformado en impor-tantes centros de comercio y en absurdas aglome-raciones de gente. Una explosión de culturas habita en centros urbanos como Nueva York, Chicago, Lon-dres, París, Berlín, Buenos Aires, tokyo. Y el cómic está ahí, y es leído. Se editan entonces los primeros cómics en formato de revista (comic books) escin-didos ya de los periódicos, y las viñetas conquistan otros públicos y otros formatos.
El calendario da pie a 1938 y con ese año al naci-miento de un mito: Superman. El personaje, creado por dos jovencitos de origen judío, hijos de inmigran-tes de la Europa Central, es editado por primera vez ese año. No pasarían semanas antes de que se convier-ta en un abrumador fenómeno de masas. Y como en toda explosión, los testigos se multiplican. Aparecen más personajes, más historias, otras cosas por con-tar. Y pasan los años. Avanzamos entonces hasta los años cincuenta y con ellos la llegada del clima de la guerra Fría y la cacería de brujas del macartismo en los Estados Unidos. Entre la locura paranoica de esos años aparece un personaje vil para la historia del có-mic: Fredric Wertham, un psiquiatra estadounidense que en su libro La seducción de los inocentes dispara un tesis fanática y necia: los cómics provocan lecturas malsanas en quienes los leen. El descaro de Wertham llega a oídos del senado de los Estados Unidos y se convocan a sesiones para comprobar su desatino y res-paldar una iniciativa que censure a los cómics. Es así como se crea entonces el Comics Code, un sello que garantiza al lector que la historieta que va a leer pasó antes por ojos de un censor que está seguro de que esas viñetas no lo volverán un violento, muchos menos un estúpido. Y los cómics entran en letargo. Los crea-dores se sienten amordazados, sin libertad creativa, y
deben responder ahora a las voluntades del mercado, presas de ingenuidades. Se acaba la libertad creativa en un arte que recién exploraba sus límites. O casi.
A finales de los años sesenta del siglo XX, con la estampida contracultural desencadenada en el mundo y en la que las artes juegan un papel clave, el cómic asume nuevos rumbos. En San Francisco, al oeste de los Estados Unidos, surge un grupo de autores que cansados del cómic manipulado e inocente, “infantili-zado” a las malas, se lanzan a crear historietas parti-culares, propias, sin guardarse temas ni darle espacio a la autocensura. Nace así el cómic underground, in-dependiente, una tendencia en la que el autor goza de plena libertad sobre su obra. Nombres como los de Jay Lynch, Skip Williamson, gilbert Shelton y, tal vez el más importante de todos, Robert Crumb. A todos ellos se suman la genialidad de autores europeos, asiáticos y latinoamericanos que bajo las mismas intenciones, con sus búsquedas particulares, hacen del cómic un terreno fértil para grandes narraciones. Autores como Hugo Pratt, Osamu tezuka, Hergé, Oesterheld, son prueba de ello.
Es así como el cómic comienza a contar otras co-sas, a reflejar contextos y dejar la evasión de los su-perhéroes. Comienza a dialogar consigo mismo y con las demás artes. Comienza a dar signos de madurez. Con el tiempo, y bajo la influencia de esos autores, las viñetas empiezan a recibir nuevos nombres cada vez más resueltos a crear y romper los límites que ofrece la página. El dibujo y la palabra gozan ahora de un arte que da cuenta de sus posibilidades compartidas.
En los años ochenta y noventa se publican títulos claves para entender la revolución por la que ha nave-gado el cómic en años recientes, es que terminó por ga-narle la batalla a Wertham. Autores como Chris Ware, Daniel Clowes, Carlos giménez, Art Spiegelman, entre otros, se encargaron de llevar profundidad al cómic y asumir sus creaciones como una invitación a una lec-tura compleja, rica de sentidos. Fue así entonces como el cómic comprobó que no era un arte menor sino un protagonista de la escena cultural. Se consolida el formato de la “novela gráfica” y libros de cómic como Maus y Jimmy Corrigan¸de los citados Spiegelman y Ware, reciben premios tan importantes como el Pulit-
zer o el National Book Award, premios antes reserva-dos a obras literarias. Hoy en día, y con un cúmulo de títulos publicándose año tras año, el cómic ya no es un protagonista de segunda en los escenarios culturales.
En la región¿Y nuestros alrededores? ¿Qué pasa con Latinoamé-
rica y Colombia? Contrario a lo que se piensa, el cómic también da sus pasos por aquí. Argentina, tal vez el país de tradición más fuerte en nuestro continente ha sido cuna de algunos de los más grandes representan-tes de la historieta en la región. Nombres como Alberto Breccia, H.g. Oesterheld, Quino, Roberto Fontanarrosa o un más reciente Liniers, han creado obras memora-bles dentro de la narrativa gráfica. Argentina, un país donde el cómic mueve a grandes públicos, ha vivido en la última década una explosión de nuevos autores que narran sus vidas y hacen gala de una gran imaginación con sus dibujos. Max Aguirre, Caro Chinaski, Diego Parés, Ernán Cirianni, Clara Lagos, entre otros, han renovado el panorama del cómic al sur del continente. Con grupos como Historietas Reales, un blog colectivo en el que se publican páginas de cómic diariamente, la historieta argentina ha dado con nuevos autores y nuevos públicos.
Y a Colombia han llegado esas olas. En los últimos diez años se han consolidado los nombres de un gru-po de jóvenes autores nacionales que han encontrado en las historietas su mecanismo de expresión más efi-caz. truchafrita, Powerpaola, Joni b, John Joven, An-drezzinho, son algunos de los grandes exponentes del denominado “nuevo cómic colombiano”, creadores que publican sus trabajos habitualmente en revistas cultu-rales como Kinetoscopio, Universidad de Antioquia, Número, El Malpensante o Larva, siendo esta última la única publicación colombiana especializada en el tema. En fanzines (publicaciones autoeditadas de bajo costo) y en espacios como Larva o Robot, el cómic co-lombiano ha descubierto una estética y unas historias que reflejan un contexto, el nuestro.
Festival Entreviñetas en la ciudad
El cómic en Colombia, si es cuestión de fijarse en ese grupo de autores, no le debe ya a referentes tan ex-ternos como los superhéroes o el manga japonés. Para un país en el que el cómic está catalogado injustamente por la Ley del Libro de 1993 como una lectura al nivel de la pornografía y los juegos de azar (sí, créalo), se haría difícil sostener que existan autores propios, pero si bien la ley discrimina, la creatividad sigue en pie y cada vez se originan más espacios en el que el cómic nacional se lee, se reflexiona y se discute.
Uno de ellos, tal vez el más grande hasta la fecha, se llama Entreviñetas, festival que fija su atención en la creación y lectura de cómics. Con sede principal en Armenia, Entreviñetas es el único evento de su tipo en el país y uno de los pocos en Latinoamérica dedicado al tema. El festival ya tuvo una primera versión en no-viembre de 2010, y regresa este año con una ambiciosa programación que no se tomará únicamente a Armenia sino que, con el ánimo de atraer nuevo públicos y am-pliar la difusión del cómic en Colombia, tendrá una
extensa lista de actividades gratuitas como charlas, ta-lleres y exposiciones itinerantes entre Bogotá, Ibagué, Manizales, Medellín y Pereira desde el 8 al 16 de sep-tiembre. El evento reunirá a casi 40 invitados nacio-nales e internacionales entre historietistas, escritores, periodistas y promotores culturales y por primera vez se verán en el país nombres tan importantes como el del argentino Liniers, heredero directo de Quino, o el de Matt Madden, gurú del cómic experimental en el mundo.
A Manizales, una de las sedes del festival de este año, llegarán las argentinas Clara Lagos y Camila torre Notari, exponentes de la nueva historieta argentina y participantes del exitoso blog Chicks on Comics, pági-na web que reúne a mujeres historietistas de los cinco continentes. Ambas estarán en la ciudad para compar-tir acerca de su obra y dictarán talleres gratuitos para animar a la creación de historietas.
***Sin duda, lo que se propone Entreviñetas, y lo que
gritan las creaciones de tantos autores que desde el siglo XIX le han apostado al cómic como manifestación artística, es un espacio para redescubrir lecturas, para revelar el potencial de la imaginación en la a veces lla-mada narración gráfica. Entreviñetas, una programa-ción que surge desde el Eje Cafetero, pone a circular el nombre las ciudades colombianas en la escena del cómic mundial en una celebración dada a los lectores y autores. El cómic es un convite a la reflexión y la crea-ción, sin duda el cómic hoy en día dejó de ser un mero juego de niños y se ha convertido en otra cosa
*Editor y comunicador social. Director de la revista Larva y de Entreviñetas, el festival internacional de cómic en Colombia.
El Señor Juanito.
Powerpaola.Ilustraciones/Cortesía Entreviñetas festival/Papel Salmón

6septiembre 11 de 2011
7septiembre 11 de 2011
LITERATURA HISTORIA
PS
Julián ChiCa Cardona
PS
No es extraño para los lectores del domini-cal Papel Salmón del diario LA PATRIA en-frentarse a los nombres de escritores del
departamento que anualmente son ganadores de los concursos literarios que el país convoca desde dife-rentes ciudades y entidades. Para empezar tenemos el caso Gustavo Adolfo López Ramírez, de Manizales, quien en la categoría de cuento en la convocatoria de la Cámara de Comercio de Medellín 2011 obtuvo el primer puesto con la colección de cuentos De cómo Johny el leproso se anticipó a la muerte.
A esta gran noticia se suma la del pasado 30 de agosto cuando al conocer el nombre del ganador del premio XXVII Nacional de Novela Ciudad de Pereira 2011, resultó ser Julián Chica Cardona, escritor de Filadelfia, con la novela Mi querida enemiga. Esta convocatoria fue hecha por el Instituto de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública Municipal ‘Ramón Co-rrea Mejía’.
Por los caminos de la literaturaChica Cardona es un reconocido gestor cultural
PREMIO NACIONAL DE NOVELA DE PEREIRA
JuLián CHiCa CardonaEscritor de Filadelfia (Caldas) con la novela Mi querida enemiga. Una obra que apues-ta por el humor y es un texto polifónico, según concepto del jurado. Su formación literaria la inició en el taller Mitograma, orientado por el maestro Eutiquio Leal. Narrativa y poesía.Juan Carlos Acevedo Ramos* - Papel Salmón
y director del Encuentro Nacional de escritores ‘Día Mundial de la Poesía’ que se realiza en Dosquebradas y Pereira. Es miembro de la Academia pereirana de Historia y dirige el taller de escritura creativa de la Biblioteca Pública Municipal.
El jurado del premio estuvo compuesto por los novelistas Omar García Ramírez, Carlos Vicente Sánchez Hernández y el Magister y escritor William Marín Osorio quienes en el acta del fallo escribieron: “La novela Mi querida enemiga posee un tratamien-to del lenguaje que apuesta por el humor, utilizando referentes populares y cultos. Nos encontramos fren-te a un texto polifónico que nos lleva al interior de mundos cotidianos que describen las imperfecciones humanas.”
Julián Chica se formó con lecturas de grandes maestros latinoamericanos como Arturo Uslar Pietri, Juan Rulfo, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Hernando Téllez, Eduardo Galeano, y otros de la lite-ratura universal como Mika Waltari, Humberto Eco, Marguerite Yourcenar, James Clavell, y sobre todo, con la novelista colombiana Laura Restrepo: “a quien
aprendí amar a través de esos cristales turbulentos de Isla de la pasión”, nos dice el narrador caldense.
Sin embargo la formación con la literatura la inició cuando participaba en el taller Mitograma, que orien-taba el maestro Eutiquio Leal en el Banco de la Repú-blica de Pereira en la década del 80, su fuerte era el cuento pero éstos trabajos permanecen inéditos.
Un contacto más disciplinado y permanente con la poesía de los mejores maestros (poetas reales y de reconocido prestigio nacional que llegaban cada mes hasta Pereira con el auspicio de Colcultura y el Área Cultural del Banco), le permitió un mayor acer-camiento con el universo de este exigente género, y le ayudaron a realizar esa catarsis de las rimas patrias, románticas y/o bucólicas memorizadas de su infan-cia, cuando por aquel entonces su padre lo convirtió en declamador y le enseñó a querer a León de Greif, a José Asunción Silva, al Indio Rómulo y a Ismael Enrique Arciniegas con su famoso poema “A solas”. A partir de entonces, comenzó en él ese tortuoso proce-so de pulir el gusto por el ritmo interno y los versos libres del discurso poético de Whitman, y a disfrutar igualmente a Neruda, Huidobro, y Vallejo.
La novelaEsta obra, de corte romántico, erótico y sin caer en
el terreno manido de las novelas color rosa, se enfoca en una serie de acontecimientos cotidianos muy hu-manos, en los que se advierte ese antagonismo, esa dualidad que nos habita, y que nos hace buenos y al mismo tiempo malos en nuestras actuaciones.
Mi querida enemiga se desarrolla hipotéticamente en una Pereira con una calle larga, como la tienen muchas poblaciones, cuyo perímetro urbano se ve alterado por el poblamiento anormal de cinturones de miseria e invasiones que alteran irremediable las dinámicas de esa sociedad y hacen transición a lo que son hoy las ciudades intermedias. Los lectores de la obra encontrarán el goce estético, el humor, el acercamiento con la escena erótica, e igualmente esa reflexión sociológica que gira en torno a las motiva-ciones de la sociedad
*Escritor.
Julián Chica Cardona, escritor caldense, ganador del XXVII Nacional de Novela Ciudad de Pereira 2011, con la novela Mi querida enemiga.Fotos/Cortesía Julián Chica Cardona/Papel Salmón
Antipoemario es uno de los libros que da testimonio del poeta que hay en Julián Chica Cardona.
Filadelfia. 1955. Escritor, historiador y periodista cultural. Licenciado en Español y Comunicaciones de la UTP. Tiene publicados los libros: Zodiaco de Flechas (1997) Éxodos y fluctuaciones (2000), Pa-labras para impregnar silencios (2009), Antipoe-mario (2007) y Un valle lacustre llamado Dosque-bradas (2007).
En los primeros años de Ma-nizales sus vecinos se comu-nicaban con Santa Rosa y
con Cartago por una trocha estrecha, intransitable en las épocas lluviosas debido a los ríos correntosos imposi-bles de pasar y por los fangales de Dos-quebradas que se tragaban hombres y bestias.
A medida que se extendió la coloni-zación y creció el comercio con Antio-quia, se volvió urgente la construcción de un camino que uniera a Cartago con Villamaría no solo para atender las ne-cesidades de los pobladores sino para afirmar la presencia caucana en terri-torios poblados por paisas.
El Estado del Cauca no tenía recur-sos para emprender esa obra, entonces Don Félix de la Abadía, un osado y rico empresario cartagüeño, vio la posibili-dad de negocios y a mediados de 1855 elevó una solicitud a la Legislación del Cauca para que le permitieran cons-truir ese camino a cambio de tierras baldías y explotarlo en concesión por el sistema de peajes.
El 6 de diciembre de ese año, el go-bierno caucano por medio de la Orde-nanza No. 32 dio vía libre al proyecto que se estimó con una longitud de 70 kilómetros. Según el documento, “un experto hará el trazado de la ruta, que una vez medida se dividirá en tramos para facilitar la administración y se-rán de primera categoría, aptos para el tráfico de recuas formadas por bue-yes cargados y serán amplios, con piso firme y parejo con puentes capaces de resistir grandes pesos en los ríos Otún, San Eugenio, Rioclaro y Chinchiná.” En la Ordenanza No. 32 se especifica que “el camino tendrá las obras com-plementarias necesarias y contará con tambos cada 20 kilómetros con las comodidades para albergar viajeros, sus cargamentos y darle corral a los
FéLIX DE LA ABADíA
El camino delPriviLegio
Con la colonización, creció el comercio con Antioquia y era urgente la construcción de un camino que uniera a Cartago con Villamaría. La construcción del camino empezó en enero de 1856 con 100 trabajadores. Visionario.Alfredo Cardona Tobón* - Papel Salmón
animales que lleven consigo. Se acuer-da, además, que el Estado pagará al concesionario su inversión en tierras baldías y éste sostendrá el camino con sus propios recursos, disponiendo del derecho de sacarle beneficio comercial mediante el cobro de peajes.”
¿Quien fue don Félix de la Abadía?
En un importante estudio, el histo-riador pereirano Emilio Gutiérrez, nos da detalles del Camino del Privilegio y de Don Félix de la Abadía, a quien califica como un caucano culto, inten-so trabajador, servidor de la comuni-dad, empresario de visión futurista y el gran pionero del progreso de las tierras fronterizas con Antioquia.
Don Félix estaba emparentado con familias notables de Cartago, adminis-tró los bienes de Francisco Pereira Mar-tínez, fue un hábil negociante y uno de los gestores principales de la moderna ciudad de PereIra de acuerdo con los análisis de los académicos Emilio Gu-tiérrez y Victor Zuluaga.
El Camino del Privilegio
Ocho años antes de la misa celebra-da por el padre Cañarte, que se tiene como fecha de la fundación de Pereira, los vecinos de Cartagoviejo entusias-mados por la vía y con el apoyo de Don Félix elevaron una solicitud al gobierno caucano para que diera al caserío el tí-tulo de Aldea de Robledo y se nombra-ra un juez y un corregidor.
El gobierno del Cauca no accedió a la solicitud y en cambio aprobó el trabajo subsidiario o comunitario para apoyar la construcción del camino que trazó el ingeniero bugueño Ramón Sancle-mente, y se abrió con la colaboración de los vecinos de Santa Rosa y de Villa de María, que se asociaron con Félix de
paro alguno que hacer dio su confor-midad y autorizó el cobro de los peajes según tarifas establecidas.
En la comunicación al Secretario de Hacienda del Estado del Cauca, el go-bernador anotó: “Inmensos han sido los esfuerzos para llevar a cabo esta empresa sobre un terreno cuya confi-guración es semejante a un gigantesco oleaje cubierto de selva primitiva. Los árboles han sido descuajados, el terre-no en muchas partes cortado a pico de-jando al descubierto lechos de marga y arenisca… Sobre los ríos Otún, San Eugenio, Rioclaro y Chinchiná se han construido grandes puentes y se han hecho tambos cada 20 kilómetros ca-paces de alojar grandes cargamentos.”
El gobernador Rubiano comentó que el Camino del Privilegio era la vía de comunicación más perfecta en el sur de la República, verdadera arteria co-mercial que facilitaba el cambio de los productos de la Confederación, que era a la vez el vehículo de la numerosa emi-gración antioqueña, y agregó: “ella trae consigo un caudal de industria minera y agrícola, de salud, de robustez y mo-vimiento.”
Los efectos del Camino del PrivilegioEn diciembre de 1858 los vecinos
de Cartagoviejo vuelven a insistir ante la administración caucana para conse-guir su aprobación en la fundación de una aldea en el sitio donde Robledo le-vantó al antiguo Cartago, poniendo de manifiesto que estaban sobre un “mag-nífico” camino que los comunicaba con el Cauca y con Antioquia. Ellos presen-tían la enorme importancia de la vía y el futuro abierto de su rancherío.
En poco tiempo el Camino del Pri-vilegio intensificó el comercio entre los dos estados limítrofes y se abrió la ruta del cacao que fue el motor del progreso de Manizales y dio aliento a Cartagovie-jo adonde llegaron las piaras y el maíz sobrante de los colonos paisas.
El tránsito por el Camino del Pri-vilegio cambió el rumbo de las comu-nidades al norte de Cartago, la aldea de Condina desapareció, Pereira tomó enorme fuerza y, la frontera humana se corrió hasta el Otún, pues los paisas en forma masiva se asentaron más allá de los límites y en alud poblaron las ver-tientes del río Cauca
*http://www.historiayregion.blogspot.com
Don Félix de la Abadía construyó el camino que le abrió las puertas del progreso a Manizales y a Pereira.Foto/Cortesía Alfredo Cardona/Papel Salmón
la Abadía para adelantar los banqueos que se hicieron en niveles altos con el fin de evitar los anegamientos.
La construcción del camino empezó en enero de 1856 con 100 trabajadores que abrieron paso hasta la zona de los Cerrillos, llegaron a Cartagoviejo, don-de se construyó un tambo en el sitio del actual parque Olaya Herrera en Pe-reira y empalmaron con el puente que habían construido los santarrosanos en 1852 en el paso de Los Frailes. La obra siguió por los cerros orientales de Dosquebradas, pasando por el punto del moderno Puente Helicoidal, llegó a Santa Rosa, cruzó el Rioclaro y en Vi-llamaría empató con el puente y el tra-mo construidos por los manizaleños.
Don Félix culminó la obra en menos de tres años. En septiembre de 1858 el gobernador del Quindío Ramón Ru-biano recorrió los 72.5 kilómetros del Camino del Privilegio y no teniendo re-

8septiembre 11 de 2011
8PUBLICACIONES
Camilo Gómez Gaviria* - Papel Salmón
I M P R E ( C I ) S I O N E S
septiembre 11 de 2011
Director: Nicolás Restrepo EscobarEditora: Gloria Luz Ángel EcheverriDiseño: Virgilio López ArceCircula con LA PATRIA todos los domingosCra 20 No.46-35. Tel 878 1700Impresión: Editorial LA PATRIA S.APortada: Imagen oficial del Festival Internacional de Cómic en Colombia. Entreviñetas.
convocatoria
Hoy, hace ya una década cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. Estas se contaban entre los edificios más altos del mundo. Fuera del gran trauma que supuso el atentado que causó su de-rrumbamiento, ante la caída de estas enormes estructuras volvió a surgir la fascinación que despiertan esos prodigios arquitectónicos que llamamos rascacielos. Pero, ¿desde hace cuanto tiempo los humanos han erguido estructuras de tamaños tan descomunales? ¿Con qué propósito?
La estructura más elevada de la antigüedad que sobrevivió hasta nuestros días es la Gran Pirámide de Guiza en Egipto. Esta, una de las siete maravillas de la antigüedad, fue construida para albergar la tumba de un faraón. Su función era simple y llanamente la de un monumento funerario. No tenía un objetivo práctico más allá de ser una descomunal piedra mortuoria. Mientras que en tiempos antiguos la Gran Pirámide de Guiza fue levantada para enaltecer el recuerdo de un monarca deificado, más de cuatro milenios y me-dio después, las Torres Gemelas del World Trade Center llegaron a simbolizar el poderío de un sistema económico y político supues-tamente inquebrantable.
Siempre, alcanzar las alturas ha estado asociado con un sueño de grandeza. No en vano, en la Biblia encontramos el pasaje que trata sobre la torre de Babel como una alegoría del orgullo huma-no. Tal vez lo que mayor trauma supuso tras el derrumbamiento de las torres, no fue solamente que un día éstas estuvieran de pie y al día siguiente sólo hubiera restos humeantes donde durante muchos años se habían erguido: lo que produjo la mayor estupe-facción alrededor del mundo no fue el desmoronamiento de una estructura física de concreto, metal y vidrio, sino el aniquilamiento de un símbolo.
El choque de los aviones en las torres supuso una enorme pro-liferación de imágenes que le dieron la vuelta al mundo. La gente en diferentes puntos del globo observaba en la televisión cómo el libreto de una película de terror se desarrollaba desde Nueva York en vivo y en directo. Hollywood había acostumbrado al mundo a tantas imágenes catastróficas que era difícil imaginar que algo así estuviera sucediendo en la realidad a pesar de su presencia en todas las pantallas. ¿De qué modo volver a mirar películas sobre catástrofes ficticias después de haber visto aquello?
Fuera de las muertes, del daño físico y emocional causado, y de las consecuencias geopolíticas que acarrearon los ataques, se pue-de afirmar en este aniversario que la caída de las torres marcó en más de una manera el comienzo del siglo XXI.
en estantería
Un día perfectoCiudad de Arica, en el norte de Chile. 10 de
junio de 1962. Se celebraba el Campeonato Mundial de Fútbol en Chile. Ese día el poderoso y favori-to equipo de la Unión Sovié-tica se enfrenta al local por el paso de las semifinales. A la misma hora que se inicia el partido se reencuentran, después de muchos años, dos grandes amigos: Este-ban y Ofelia. Es un día, apa-rentemente, perfecto, en que la selección chilena triunfó ante la escuadra de la Unión Soviética, pero también es el relato de un amor prohibido y el descubrimiento de un secreto donde conviven espías, traidores y héroes de la Resistencia.
EDWARDS, Sebastián. Un día perfecto. Editorial Norma. Bogotá. 2011. Pp. 224. $38.000.
Hitch - 22En Hitch 22, sus esperadas memorias,
Christopher Hitchens, el escritor político por excelencia, repasa su vida hasta la actualidad, desde su infancia en Portsmouth con una madre que le ado-raba, de destino trágico, y un padre reservado y dis-tante; hasta su vida en Was-hington DC, desde donde ha escrito contra todo tipo de tiranías. En el camino recuerda los amigos, las batallas y las botellas, las grandes luchas y las causas perdidas, y los errores y las dudas que han definido su vida. Hitch 22 es un libro por turnos conmovedor, gracioso, delicioso, enfurecedor e inspirador.
HITCHENS, Christopher. Hitch – 22. Random House Mondadori. Debate. Bogotá. 2011. Pp. 511. $62.000.
El programa de Bibliotecas Infantiles y Ju-veniles de Confamiliares convoca al Concurso Departamental de Cuento, cuyo tema este año es la Ecología y el Cuidado de los Recursos Naturales. Pueden participar niños de 10 a 15 años, jóvenes de 16 a 23 años y hay una nueva categoría, de 24 años en adelante. El plazo de
entrega de los textos en cada biblioteca de la Caja en los diferentes municipios, es hasta el 24 de septiembre de 2011. El cuento no po-drá exceder tres hojas tamaño carta, interli-neado sencillo. Mayores informes en el teléfo-no 8812577 de Manizales y en la página web www.confamiliares.com
Cuento
Dios es colombianoLas siguientes crónicas hacen parte de este
libro. “Juan Valdez y la historia de su éxito”, por Marta Orrantia; “El encanto de Juanes”, por Héctor Abad Faciolince; “La genialidad del Pibe”, por Sergio Álvarez; “Un boom llamado García Márquez”, por Plinio Apu-leyo Mendoza; “La hermo-sa historia de Betty, la fea”, por Simón Posada; “¿Por qué nos gusta la parranda?”, por Alberto Salcedo Ramos; “Los cinco goles que hicie-ron llorar a dos países”, por Francisco Santos; “El anís de la felicidad”, por Elkin Obregón; “La tierra de la esmeralda más grande del mundo”, por Diana María Pachón, y “Las mil y una are-pas”, por Julián Estrada.
AUTORES VARIOS. Dios es colombiano. Planeta. Bogotá. 2011. Pp. 200. $29.900.
Carta BlancaEl agente secreto más famoso del mundo
regresa de la mano de Jeffery Deaver, un ex-perimentado autor de thri-llers como El coleccionista de huesos y La estancia azul. En Carta blanca, James Bond ha sido reclu-tado por un nuevo servicio de inteligencia cuyo obje-tivo es proteger el reino. No importa qué haga ni cómo lo haga. Sólo cuenta el resultado. Con algunas variaciones hechas por Deaver, el nuevo James Bond de esta novela no fuma, es un tipo que se especializa en reci-claje, muestra su lado más humano y sus du-das morales para aplicar su conocida licencia para matar.
DEAVER, Jeffery. Carta blanca. Ediciones Ura-no. Umbriel Editores. Barcelona. 2011. Pp. 512. $49.000.
Rascacielos