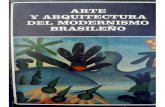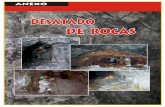PARA ORGANIZAR EL DESCONCIERTO: ALGUNOS ELEMENTOS DE ... · lla: todo. Hemos desatado una paranoia...
Transcript of PARA ORGANIZAR EL DESCONCIERTO: ALGUNOS ELEMENTOS DE ... · lla: todo. Hemos desatado una paranoia...

Revista Estudios, Universidad de Costa Rica. No. 20, pág. 227-239, ISSN: 1659-1925/2007
PARA ORGANIZAR EL DESCONCIERTO:ALGUNOS ELEMENTOS DE UBICACIÓN SOCIAL Y CONCEPTUAL
DE LAS MARAS y PANDILLAS CENTROAMERICANAS
María Züñiga Nüne:
RESUMEN
Este artículo estudia, desde un punto de vista conceptual, a las pandillas y maras en la Centroaméricacontemporánea, quienes han emergido como "sujeto negado". Este fenómeno implica la negación dela condición humana de estos colectivos en los medios de comunicación que los representan como"monstruos". Además, conlleva la negación por parte del público en general de los mecanismos de"violencia estructural" y "violencia simbólica" que constituyen este tipo de colectivos juveniles.Palabras clave: Pandillas, Maras, Centroamérica, miedo, violencia estructural, violencia simbólica,agresiones.
ABSTRACT
Title: To organize the chaos: some elements of social and conceptual location of central American gangsThis article studies, from the conceptual point of view, the Central American gangs, who has emerged Iike"denied subject" in our contemporary societies. This phenomenon implies the negation of their humanconstitution in the media who representing this collectives like "monsters", Furthermore the commonpeople in our societies denied the mechanism of "structural violence" and "syrnbolic violence" that giveconstitution of this kind 01" youth collectives.Keywords: Gangs, Central America, fear, structural violence, symbolic violence, aggressions.
1. INTRODUCCIÓN
Centroamérica no es una excepción en lapandemia de miedo que se expande progresiva-mente. Tenemos miedo de salir de nuestras casasy miedo de estar en ellas, no queremos hablarcon el otro y tampoco queremos que nos hablen.La violencia, como relación social y referentecultural, es el doloroso marcador de nuestrotiempo. La humanidad camina con pies de plomoante la amenaza latente.
¿Qué nos amenaza? La respuesta es senci-lla: todo. Hemos desatado una paranoia que guíalos destinos de las políticas de seguridad y dejacaer mano dura sobre cualquier sujeto social quese plantee como disidente o diferente. Las marasy pandillas juveniles son uno de esos sujetos
sociales. Victimas y a la vez victimarios de laviolencia, estas agrupaciones "homosociales"son uno de los referentes donde se puede obser-var los procesos de marginalización extrema yexclusión, que se han ido modelando en culturasdonde la desigualdad creciente se hace norma.
Acostumbrados a visualizarlos desde lapenalización, no recurrimos a observar la cons-titución social de estos grupos. Los imaginamoscomo algo que está "fuera" de la sociedad o quees "antisocial". La apuesta de este texto va servisualizarlos de forma inversa, entendiéndoloscomo parte del entramado social y en interco-nexión íntima con nuestras formas de gestionarla cultura. Hemos escogido para ello una serie dedatos y conceptos que puedan servir de marco dereferencia para abordar el fenómeno en futuras

228 REVISTA ESTUDIOS No. 20 /2007 /ISSN: 1659- 1925/227-239
investigaciones, con la esperanza de observar alsujeto social en su complejidad humana, fuera demaniqueísmos patriarcales.
El artículo se divide en tres apartados,el primero, se dedica a explicar a las pandillasjuveniles como formas de organización social ehistórica, y ubica el fenómeno en concordanciacon la sociedad occidental. Posteriormente seha intentado abordar con alguna profundidad eltema de la violencia, en tanto forma de constitu-ción y contexto de la problemática de las pandi-llas. La idea es visual izar a la violencia como unaforma de interacción social predominante, queinterconecta a un sinfín de actores sociales con laviolencia de las pandillas. En el apartado de con-clusiones se sintetizan algunas de las reflexionesque se intentaron fijar durante el trabajo.
2 ¿QUÉ SON LAS PANDILLASJUVENILES?
Muchas veces, la urgencia de los fenóme-nos hace que los pensemos como problemáticasinmediatas. Cuando estamos ante un caudal deviolencia como el que ejercen actualmente laspandillas juveniles, tendemos a buscar respuestasinmediatas dada la gravedad de los acontecimien-tos. Sin embargo el fenómeno de las pandillas queobservamos hoy en Centroamérica dista muchode ser reciente. Es por ello que para definir a laspandillas debemos dar un vistazo a una tenden-cia occidental que está documentada durante elsiglo XX y que refiere a la creación de espacios"hornosociales", Con este concepto nos referimosa un lugar social integrado de forma mayoritariapor hombres y cuya dinámica se di rime en laesfera pública desde la visión de la masculinidadhegemónica (Sandoval, 2006: 44-46).
2.1 Pandillas juveniles como parte consus-tancial del siglo XX: hacia una definiciónconceptual
El escritor y militante costarricense CarlosLuis Fallas publicó sus memorias de infancia en1952 en un libro llamado Marcos Ramírez. La
novela es una asombrosa exploración del San Joséde principio de siglo XX, visto a través de los ojosde un niño pobre, migrado de lo rural y con unaescolarización deficiente. Estos ojos marginales,periféricos en todo el sentido de la palabra, nosremiten a la constitución de la masculinidad de unniño que transitaba a la adolescencia en medio dela educación estrictamente patriarcal y violentade su tío y de la absoluta pasividad de su madre.En medio de este relato, aparecen por todaspartes las pandillas juveniles, como unidadesde sentido que otorgan al niño su razón de sermasculina, y que observan cuidadosamente latradición de "hombres fuertes" que han seguidosus familiares a través del tiempo:
"De don Pedro Ramire; [bisabuelo de MarcosRamirez] - un verdadero hércules por su esta-tura y vigor, según lo describían mis abuelos ylos ancianos del barrio que lo habían conoci-do- hombre severo y poco amigo de malgastarpalabras, se contaba la siguiente anécdota ..."(Fallas. 1995: 20).
Más adelante, Marcos Ramírez hablaráde su propia experiencia como pandillero, quecruza necesariamente por el enfrentamiento agolpes con otras "barras" constituidas por niñospertenecientes a barrios diferenciados:
"Los integrantes de la pandilla de la esquinaLa Vencedora [nombre de la pulpería dondese reunían los niños del barrio de Marcos}tenían fama de guerrilleros terribles y valientes.Habían conquistado muchas victorias, algunasde ellas muy sonadas y contra la chiquille-ría de barriadas enteras." (Fallas. 1995: 92)(Destacado del original)
Las anotaciones de Carlos Luis Fallassobre la vivencia de la masculinidad y su liga-men en edades tempranas no son en absolutouna novedad literaria. Ya a principio de siglose podría contar con los relatos de Mark Twainacerca del niño norteamericano sureño llamadoTom Sawyer, que agrupaba a varios niños a sualrededor para pelear con pandillas de otrospueblos y cometer fecharías. La literatura sobre
\

ZÚÑIGA: Para organizar el desconcierto: algunos elementos de ubicación social y conceptual de las maras... 229
vivencias juveniles y constitución de la masculi-nidad es una tradición en occidente, lo cual nosda pie para pensar que la constitución de la subje-tividad masculina comúnmente está marcada porla unión a este tipo de grupos, que son constante-mente traídos a la arena de debate por escritores,cineastas, pintores, cantantes, etc.
Ahora bien, la ficcionalización de estasetapas vitales está cruzada por idealizaciones yesencialismos que los propios artistas imprimenen sus obras. A menudo estos personajes mascu-linos son puestos como héroes en sus batallas (aveces banal izadas por la idea de la "inmadurez")y con ello se disminuye el potencial crítico deestas formaciones patriarcales.
Fue tal vez a mediados de siglo XX cuan-do se comenzaron a ver otro tipo de interpreta-ciones como las de William Woldwing (1983)en El señor de las Moscas. El autor retrató estetipo de formaciones como constitutivas de unalógica patriarcal, y describió de forma cruda lareproducción de los patrones de humillación delmás débil y constitución del poder a través de laviolencia. La historia de esta novela se desarrollacon un grupo de niños y adolescentes varonesse ven solos en una isla desierta en medio delocéano Pacífico y ante ello, reproducen las pau-tas de organización patriarcal más rígida, conresultados nefastos para el grupo. PosteriormenteLa Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, exhi-bida por primera vez en 1971, popularizaría estainterpretación desidealizada.
Todo este registro artístico, puede sercotejado en el siglo XX por el registro de lasciencias sociales. Por ejemplo, la investigaciónque inauguró la antropología urbana fue reali-zada por William F Whyte en la década de los30 del siglo XX. Los resultados de su trabajode campo se publicaron en un libro llamado"La sociedad de las esquinas" (1971). Es unestudio que se concentra en pandillas juvenilesy sus formas de agregación masculina en unbarrio marginal de Chicago que el autor deno-mina Cornerville, años más adelante durantelas décadas del 1960 y el 1970, la escuela deEstudios Culturales de Birmingham, tambiénrealizó diferentes formas de acercamiento a estasreal idades juveniles (Hall y Jefferson, 2000).
llIl
Habiendo demostrado que lagrupal idad masculinaconocida como "pandilla" es una constante de lasrealidades urbanas en el siglo XX, se puede intro-ducir la primera definición "mínima" de pandilla:"Una colectividad consistente primariamente enadolescentes y jóvenes adultos que (a) interactúanfrecuentemente unos con otros; (b) están envuel-tos frecuente y del iberadamente en actividadesilegales; (e) comparten una identidad colectivacomún, la que usualmente, pero no siempre, seexpresa a través del nombre de la pandilla; y (d)expresan típicamente esta identidad adoptandociertos símbolos y/o reclamando control sobreciertos asuntos (personas, lugares, cosas y/o mer-cados económicos)" (Goldstein y Huff citadospor Savenije y Lodewijkx, 1998: 123).
Se ha dicho que la anterior es una defini-ción "mínima", porque no contempla los aspec-tos estructurales que conforman las pandillasjuveniles, sin embargo, aporta algunos ele-mentos fundamentales. Así las cosas, podemosconservar estas características y agregar otrastres: (f) estas colectividades son protagonizadaspor hombres y organizadas dentro de una lógi-ca homosocial (patriarcal hegemónica); (g)porlo general estos hombres pertenecen a barriospopulares y estratos bajos de la sociedad, y (h);los rituales de constitución de estas agrupacio-nes tanto en su definición interior, como en suinteracción con los otros, pasan por diversostipos de agresión y violencia (estructural ysimbólica).
Ahora bien, la forma en que se expresenlas pandillas en los diferentes escenarios y laradicalización de sus actitudes no depende úni-camente de la pandilla misma. Estos grupos, entanto colectividades sociales, asumirán formasdiversas en los diferentes contextos en los cua-les que se expresen. Ha habido a través de lahistoria pandillas verdaderamente inofensivas,o bien, que la grupalidad social no ha calificadode "peligrosas" o "antisociales", como las quese encuentran retratadas en el estudio de White(1971); en él Doc, el personaje central de la etno-grafía, en algún momento de su vida como pan-dillero participa en las elecciones municipales,reflejando una convivencias poco contradictoriaentre estructuras sociales y pandillas. Por el

230 REVISTA ESTUDIOS No. 20 / 2007 / ISSN: 1659-1925/227-239
contrario, en momentos históricos como el quevivimos en Centroamérica, estos colectivos hanjugado el papel de ruptura del orden y amenazaconstante.
Habiendo hecho esta contextualizaciónhistórica y esta primera definición ¿cómo pode-mos entender las pandillas con las que interac-tuamos cotidiana mente en ámbito centroameri-cano?
2.2 Pandillas juveniles centroamericanas: elrostro contemporáneo
Si bien el fenómeno social es de antiguadata, no es hasta ahora que las pandillas juvenilesen América Latina se caracterizan por es estaren medio del debate público, principalmentepor sus constantes expresiones de violencia yagresión. Según los estudios consultados comolos de Salazar (2002) o Reguillo (1999) esta esuna tendencia creciente a partir de los años 80en nuestros países que se agudizó a mediados delos 90 del siglo XX.
En este contexto social de fin y prin-cipio de siglo XXI, marcado por las políticasde liberalización comercial y el aumento de ladesigualdad y la violencia (Portes y Hoffman,2003) han emergido en América Latina agru-paciones juveniles que tienen a su base la for-mación de las pandillas pero que, en muchoscasos, desbordan esta organización primariay recurren a formaciones mucho más amplias.Estos grupos se han caracterizado por acen-tuar los mecanismos de violencia y hacerlosevidentes de forma especialmente macabra.Varios trabajos como los de Rodgers (2003)y Salazar (2002; 1998) han confirmado estaforma de radicalización de la violencia Salazarlo resume de la siguiente forma:
"Es un movimiento implosivo. Estas tribusarmadas, marcan su territorio, convierten a lasmujeres en trofeos de guerra, declaran enemigosa quienes no habitan en su zona, son implaca-bles con los delatores y se exceden en crueldaden el acto de matar a sus adversarios." (1998:111) (Destacado del original).
Es decir, a pesar de que hemos tenido pan-dillas durante todo el siglo XX, en la actualidad,paralelo al aumento de la violencia en AméricaLatina, se registra un aumento de la violencia enlas pandillas, y un mayor nivel de instituciona-lización de las mismas. Aparecen entonces las"maras" salvadoreñas o las "naciones" ecuatoria-nas. Podemos entender estas nuevas formacionescomo un una grupalidad social, que nace de lapandilla pero que ha crecido tanto en cuantitativa(número de integrantes) como cualitativa mente(formas de ejercicio del poder y el control). Peroque tienen a su base las mismas característi-cas formación pandilleril (Andrade, 2005: 91;Reguillo, 2005: 79).
En Centroamérica conviven estos dostipos de formación social: las pandillas expre-sadas alrededor asociaciones barriales, y lasmaras; adscritas a una ruptura de la norrnativi-dad social más radical, de alcance transnacio-nal y en muchos de los casos coincidentes conla actividad del crimen organizado. Mientrasque las pandillas son una realidad para todoslos países de la región, las maras tienensu manifestación únicamente en Honduras,Guatemala y El Salvador y una conexióndirecta (tanto material como simbólica) congrupos de la misma naturaleza en EstadosUnidos. Estas últimas, tienen su sustento enlos grupos de barrio que se organizan en lascomunidades populares, donde el mundo juve-nil se expresa en forma de pandilla. Pero no seagotan allí, son jóvenes que dan un paso haciaorganizaciones más complejas, las cuales sedefinen por su nivel de pertenencia fuerte, unajerarquía rígida, una tendencia a la delincuen-cia para proveerse del sustento y la defensade un territorio de otras organizaciones ene-migas (otras maras, la policía o el ejército).Ellas tienden a la decodificación del mundoen términos dicotómicos que traducen en untipo de territorialidad específica. Significanuna opción absoluta y tajante para los jóvenesde sectores populares.
Para entender conceptual mente a este tipode organizaciones juveniles, y el contexto dondesurgen, trataremos de discutir la violencia comoel eje constitutivo de este tipo de agrupaciones.

lZÚÑIGA: Para organizar el desconcierto: algunos elementos de ubicación social y conceptual de las maras... 23 I
3 VIOLENCIA COMO FORMADE RELACIÓN SOCIAL: LACONSTITUCIÓN DEL SUJETONEGADO
Una de las características más publicitadasde las pandillas contemporáneas es la violencia.De hecho las representaciones que se hacen deellas en medios de comunicación, rondan la ideade que son agrupaciones que pervierten el desa-rrollo "sano" u "orgánico" de la institucional idadsocial por medio de sus constantes agresiones. Eneste sentido las pandillas son observadas comocausantes de la violencia y el deterioro que se hacreado en nuestros países. Sin embargo, si nosadentramos en el fenómeno, observaremos que laviolencia va más allá de las visiones puntuales dela agresión que estamos acostumbrados a que nosmuestren los medios de comunicación. La dife-rentes formas de violencia que se practican ennuestra sociedad son constitutivas de este sujetosocial que proponemos entender como "sujetonegado". Es decir como colectivo humano que seexpresa en la forma de su negación.
Esta es una noción extraída de la teoríade Hinkelammert en la que se afirma que en eltiempo donde el mercado intenta ser el únicorector de la vida humana, desaparece la nociónde sujeto (en el sentido de afirmación históricade la corporalidad). Esto no hace que el sujetohumano deje de expresarse sino que se expresaen forma de la negación de su corporalidad (porejemplo por la constitución violenta). De estaforma "... el sujeto negado no deja de existir. Semanifiesta ahora en la forma del anti-sujeto, delodio al sujeto ... No sale de la negación sino que larefuerza" (Hinkelammert, 2003: 275).
La apuesta tanto conceptual como meto-dológica de este trabajo, será demostrar queeste sujeto negado se constituye a través de lasdiferentes formas que asume la violencia comofenómeno social en la Centroamérica contem-poránea.
Para tratar de aprehender la complejidadque constituye a este sujeto negado, se desagre-garon en la siguiente figura cinco formas de vio-lencia que cruzan el fenómeno de las pandillas.La categoría de "forma" que estamos utilizando
alude a la terminología marxista, en la cual lasrelaciones sociales en un momento social especí-fico se organizan en determinas interrelacionesque se pueden observar como "formas.
Como se puede observar, se ha dividido elanálisis de la violencia en dos grandes áreas. Laprimera se denominó: formas de orden demos-trativo. En ella se pueden ver tres formas queson con las que se decodifica a las pandillasen la cotidianeidad: la monstruosidad, que esun concepto desarrollado por Hinkelammert(1998; 2003), que nace a partir de las represen-taciones de las agresiones (Fernández, 1998b;Martín Baró, 1990) que realizan los medios decomunicación y la sociedad en general y quese generaliza por lo que Bourgois (2005) llamapornografía de la violencia. Todo ello genera uncírculo vicioso de representación social que des-emboca, por un lado, en oleadas de pánico moralemitidas por los medios de comunicación, y porotro, en una multiplicación de las agresiones quedesarrollan las pandillas.
En la parte inferior del cuadro, encontra-mos las formas de orden constitutivo, que son lasmenos reflexionadas en el debate popular acercade las pandillas, pero paradójicamente, son los quelas unifican como formaciones sociales. Tenemosel tema de la violencia estructural (Bourgois ySheper-Hughes, 2004: Martín Baró, 1990) quese asienta en el ordenamiento social naturalizado(o institucionalidad patriarcal), al que se relega aestos grupos poblacionales que viven en las peri-ferias simbólicas y materiales de sus ciudades.En un segundo momento, aparece la constitucióninterna y externa de los grupos a través de laviolencia simbólica (Bourdieu, 2005; Bourgois ySheper-Hughes, 2004) que define a estos colec-tivos tanto para su interacción (rituales de paso)como para su enfrentamiento con los otros.Acto seguido, desagregaremos cada una de estascategorías de manera que se pueda hacer una apre-hensión conceptual más completa del fenómeno.
3.1 Formas de orden demostrativo
Anal izaremos estas tres formas unificadascomo un mismo fenómeno, que parte de la pro-blemática del fenómeno visible de la agresión (el

232 REVISTA ESTUDIOS No. 20 /2007 /ISSN: 1659-1925/227-239
acto concreto en que un agente arremete contraotro tanto física como simbólicamente). Ahorabien, este fenómeno es tomado por diferentesmedios de comunicación para mostrar de forma"pornográfica" la violencia con lo que consi-guen una ola de pánico moral que inventa un"monstruo".
3.1.1 El círculo vicioso entre monstruosidad ypornografía de la violencia
Gran cantidad de estudios acerca de lasreal idades de las pandillas centroamericanas (ymundiales), dan cuenta de que, para analizar lacomplejidad de este fenómeno, no se puede excluirel papel que cumplen los medios de comunicaciónen la formación de estos colectivos. Ramos (1998)para el caso salvadoreño, Leu (2004) en el caso deBrasil y Fernández (1998a) en España; han dadocuenta de que el fenómeno de las pandillas tieneuna íntima relación con las representaciones querealiza la prensa de los diferentes países acercade estos colectivos juveniles. Los tres autorescoinciden en que la imagen social que construyenlos medios de comunicación hegemónicos, con-tribuye a agravar las formas de violencia que seejercen en estos colectivos. De una u otra forma,los medios acuden a una vieja formulación occi-dental para tratar a los diferentes que está basadaen la creación de monstruos.
La conversión de colectivos humanos enmonstruos es una tendencia que Hinkelammert(1998; 2003) ha documentado ampliamente enla sociedad occidental. Esta se basa en satani-zar a los colectivos humanos que amenacen elorden establecido por los grupos de poder. Lamonstruosidad es una categoría que permite doselementos, en primer lugar deshumanizar a loscolectivos (calificándolos de bárbaros, salvajes,violentos), y en segundo lugar, visualizarlosúnicamente como victimarios y eliminando sucondición de víctimas. No tratamos de negarcon esto que las pandillas sean victimarios, loque tratamos de visual izar es que la estrategiade representación de los medios muestra a estoscolectivos únicamente como victimarios y losinvisibiliza como víctimas de las violenciasestructurales o simbólicas.
Aunque Hinkelammert en su estudio hagareferencia únicamente a los movimientos deresistencia y emancipación, en este trabajo seintentará entender dentro de los grupos de rup-tura del orden a las maras y pandillas, lo cualno significa que les atribuyamos dimensiones dereivindicación. No todo lo que rompe el orden esprogresista, pero no por eso deja de romperlo.
Ahora ¿cómo opera esta tendencia a"monstrificar" en el caso de las maras y pandi-llas centroamericanas? En términos generales losmedios de comunicación toman los "hechos vio-lentos" o "hechos de sangre" y a través de ellosgeneran un imaginario en la población, en el cualestos colectivos humanos son representantes de"El Mal" como criterio absoluto.
Para realizar esta operación los mediosrecurren a un elemento específico que crean laspandillas: la agresión. Esta la podemos entendercomo el acto más visible de la violencia, si sequiere el más "espectacular". En una definiciónque comparten las diferentes escuelas de psico-logía social, el agresor podrían entenderse como"... un agente intencional -lo que implica capa-cidad para dar cuenta de sus actos- que realizauna acción con consecuencias dañinas de algúntipo sobre un agente que, en principio, tendería aevitar tal conducta." (Fernández, 1998a: 38)
Este carácter de intencionalidad, mezcla-do con las características de espectacularidadque se documentan en estos colectivos, como porejemplo: balear edificios públicos (Leu, 2004:347), exhumar cuerpos y violentarlos pública-mente (Falla, 2001: 1) o corear consignas fas-cistas (Fernández, 1998a:15); hace que el únicoelemento visibilizado por los medios de comuni-cación sea el que los exhibe como victimarios.
Estos hechos, ya de por sí escalofriantes opreocupantes, son proyectados por los medios deuna forma "pornográfica", es decir, concentrán-dose únicamente en los "detalles sensacionalistasde sangre, agresión y puñaladas", e invisibili-zando las causas estructurales que crean estetipo de problemáticas espectaculares (Bourgois,2005: 17)
El problema se agrava, cuando se obser-va que un sujeto negado, como las pandillas,encuentran en estas representaciones un modelo

ZÚÑIGA: Para organizar el desconcierto: algunos elementos de ubicación social y conceptual de las maras... 233
de referencia para autodefinirse. En otras pala-bras, hacerse monstruo también se convierte enun instrumento de visibilización social, en elcual estos colectivos se auto representan comodisidentes, devolviendo la exclusión que la socie-dad provoca, transformándose en un extraños ytransgresores de las pautas de la ética, la moral yla política (Jiménez, 1996).
De esta manera la respuesta social quese ha generado para estas identidades juvenilesha multiplicado las tendencias violentas de lasociedad hacia estos grupos, y viceversa. Lapopularización del discurso de "mano dura", con-vertido en capital poI ítico en la oferta electoralcentroamericana, es una de las consecuencias.La capitalización política a partir del miedo delas poblaciones, ha sido denunciada por diferen-tes instancias de derechos humanos alrededordel mundo, dada su evidente consecuencia deincentivar el carácter penalista y represivo en laadministración de justicia.
Así las violencias juveni les se han conver-tido en la excusa perfecta para atemorizar a lapoblación, y aumentar el tamaño de las estructu-ras represivas en nuestros países. La monstruosi-dad ha engendrado monstruos. Con lo cual se haexpandido la dinámica del miedo que tiene comofundamento la ansiedad generada por la ausenciade mecanismos que hagan a las poblaciones sen-tir seguridad.
El contexto de carencia y negación delsujeto del que somos testigos, tiene una relacióndirecta con el hecho de que estas organizacionesse manifiesten de forma violenta. Así las marasy las pandillas son sujetos expresados en la formade su negación, visual izados en su interior yretroalimentados desde fuera como monstruos.
3.2 Formas de orden constitutivo
A continuación, abordaremos las formasde violencia que están presentes en las pandillas,pero que comúnmente no son visibilizadas enel debate (sobre todo mediático). Nos referimosconcretamente a la violencia que constituye estetipo de colectivos y que los agrupa a lo internode la estructura social de la que son víctimas.La primera de ellas hará alusión a al violencia
estructural que es fundamental para entender laposición en la estructura social de estos colec-tivos, la segunda la violencia simbólica queevidencia las formas de relacionamiento quecimientan en convenciones sociales patriarcales.
3.2.1 Violencia estructural: masculinidade institucionalidad social
Una de las principales formas de violen-cia de la que es victima nuestro continente esla violencia estructural. Este concepto se vivecomo un ordenamiento racial izado y patriar-cal que " ...supone un ordenamiento de la des-igualdad opresiva, mediante una legislación queampara los mecanismos de distribución social dela riqueza y establece una fuerza coactiva parahacerlos respetar."(Martín-Baró, 1990: 406). Lacaracterística especial de este tipo de violencia essu carácter de naturalización, es decir, se confor-ma de tal manera que se cuela en las fibras másíntimas de la moralidad social y se vuelve "lodado", o bien, "lo que debe de ser", lo cual con-vierte a este tipo de violencia en "violencia per-mitida" (Bourgois y Sheper-Hughes, 2004: 5).
La conformación de la institucionalidadde tipo patriarcal, juega un papel fundamentalque se sostenga y transforme la violencia estruc-tural y, al mismo tiempo, para que se conformenlos colectivos juveniles.
Varios estudios en América Latina regis-tran el desconcierto de las personas jóvenes anteel proceso de declive institucional que presenta laregión (Duschatzky y Corea, 2005; Duschatzky,2006), así mismo, los estudios sobre pandillascentroamericanas han resaltado en papel quecumplen estas como soporte o contención derelaciones institucionales desgastadas o inexis-tentes (Smutt y Miranda, 1998; Cruz y Giralt,2001). En general ante el desgaste de las insti-tuciones modernas clásicas (como la escuela, laiglesia o la familia), las pandillas, como unidadesde agregación y de sentido, cumplen los papelesque no brindan las otras estructuras.
La apuesta conceptual a la que apuntamoses a entender las pandillas como alternativasinstitucionales con notables diferencias de formapero con una misma constitución de fondo.

234 REVISTA ESTUDIOS No. 20/2007/ ISSN: 1659-1925/227-239
Es decir, mientras que el formato institucionalcambia en la edad y la influencia social de losagentes, el fondo constitutivo de esta institucio-nalidad sigue siendo el patriarcado, como entodas las relaciones institucionales occidentales.Para demostrar esto se recurrirá a una explica-ción del vínculo entre institucionalidad y patriar-cado, para contextualizarlo posteriormente en laspandillas.
La violencia estructural se puede abordardesde el tema de las instituciones sociales, enten-diendo estas como estructuras que son resultadosobjetivos de un enfrentamiento de fuerzas que seda entre los agentes de un campo específico. Estaconfrontación se da en un momento particular dela historia, y tiene un devenir atado necesariamen-te a las tensiones de los agentes (Bourdieu, 2001).
Ahora bien, estos resultados objetivos(como el aparato del Estado o la familia) tienenla función de realizar una regulación de hábitosen los sujetos que están contenidos dentro de laestructura misma, lo cual requiere dos premisasbásicas: la historicidad y el control de las relacio-nes sociales (Berger y Luckman, 1972: 76).
Esta regularización toma forma de "habi-tus" en el sentido que se convierte en un cons-tante juego de regularización de las relacionessociales que emanan de la estructura pero que,al mismo tiempo, se instalan en los rincones másíntimos de la subjetividad (Bourdieu, 2001).
La formación de la institucionalidad yla subjetividad en las sociedades occidentales(y occidental izadas como las nuestras) ha sidode corte patriarcal. Lo cual ha implicado en laimposición de una estructura de dominaciónmasculina que se justifica en términos naturalesy es percibida como "lo neutro" o "lo estandar"(Bourdieu, 2005).
Esta institucionalidad funcionó de formaorgánica con las formas de producción y repro-ducción de la vida humana que dominaron lamayoría del siglo XX. Para el caso de las perso-nas jóvenes, las instituciones como la escuela, elcolegio y la familia, eran los pilares de la vidasocial que inculcaban los roles que el patriarcadoexigía para el funcionamiento en sociedad. Estaestructura funcionaba por sistemas de homo-geneización y normalización de conductas, en
gran medida, porque el sistema de producciónindustrial fordista así lo exigía. Era fundamentalpara mantener lo que Bauman (2000) llama elcapitalismo pesado, ese sistema de organizaciónguiado por la premisa del orden y la producciónen serie que estableció Estados con fronterasdelimitadas, que circunscribían centros de pro-ducción (barrios obreros) y periferias geográfi-cas (barrios populares).
Sin embargo esta lógica de organizaciónha sufrido serias fisuras y en la actualidad hasido sustituida por diversas reconfiguraciones delos sistemas de dominación, en gran medida porla introducción de las políticas de liberalizacióncomercial y la aplicación del mercado comotécnica de organización social (Hinkelammert,1990). La sociedad que anteriormente orientó suestructura hacia las premisas de homogenización,regularización y normalización; hoy se transfor-ma institucionalmente hacia la especialización demercados, la heterogeneidad de los consumidoresy la exclusión progresiva de quienes no asumanel imperio de la ley (del valor). La sociedad deltrabajo, pasó a ser la sociedad del consumo.
En este contexto, los sectores empobrecidoshan visto decrecer progresivamente sus formas dereunión y de interacción social, principalmentepor la dependencia de estas formas de acción conrespecto al consumo (Bauman, 2005).
En el contexto de América Latina, sepuede observar desde principios de siglo comolas élites liberales impusieron desde la institu-cionalidad social (familia, estado, mercado detrabajo) una serie de patrones patriarcales comoforma de violencia estructural heredados de losmecanismos de dominación colonial y de formastempranas de republicanismo. Esta instituciona-lidad (sobre todo la familiar) se convirtió en larepresentación moderna de la violencia estruc-tural en tanto impuso un modelo de relaciona-miento a lo interno de los hogares que respondíaal orden del dominio, donde el padre era elmáximo rector de los destinos del hogar, con lamadre como segunda al mando y los hijos e hijascomo reproductores pasivos de la moral social(Rodríguez, 2003: 9).
Las transformaciones del siglo XX, hanproporcionado muchas otras visiones de familia

ZÚ - IGA: Para organizar el desconcierto: algunos elementos de ubicación social y conceptual de las maras... 235
en todos los sectores de la sociedad. En el casoespecífico de los sectores populares, de dondeemergen las pandillas, los cambios de la estruc-tura familiar han venido aparejados a la nuevaestructura transnacional de organización del tra-bajo. El papel tradicional de la mujer como amade casa se ha visto transformado radical mente. Enla investigación realizada por Dierkxens(2000:49) acerca del las transformaciones en el mundodel trabajo en Centroamérica de fin de siglo XX,se registra un ascenso en la participación de lasmujeres en la vida económica y en la vida estu-diantil descendiendo su frecuencia relativa comoamas de casa. Paralelamente, los hombres pier-den terreno en el mercado de trabajo al tiempoque se rechaza su ingreso al mercado laboral y noencuentran sitio en las tareas del hogar.
Estas tendencias, ligadas al bajo rendi-miento que registran los hombres frente a lasmujeres en primaria y secundaria, hablan deuna reorganización de los patrones famil iaresdonde los hombres se ven desplazados de surol patriarcal de proveedores y rectores de losdestinos de los hogares (Dierckxens, 2000). Locual sume a la institucionalidad social en una"crisis de masculinidad" donde los hombres detodos los sectores sociales, pero sobre todo desectores populares, ven cuestionados sus papelestradicionales.
Esta crisis se caracteriza por poner encuestión la forma tradicional en que la moder-nidad institucionalizó la relación entre hombresy mujeres. Así, el macho, proveedor, poco sen-timental y violento, se ve reducido por su inca-pacidad de visibilización en la estructura social(Margulis, 2003: 146). Los hombres jóvenes seven progresivamente alejados de los centros detrabajo (como las maquilas), donde se calificancomo mano de obra más cara, lo cual, cuestionasu identidad como proveedores y deslegitima surol de autoridad tradicional. Así mismo se venrestringidos en sus estudios, donde no reportanun adecuado rendimiento.
La desestructuración de la familia y el cam-bio en los roles de género afecta directamente a lasjuventudes agrupadas en pandillas y maras, queobservan un paulatino deterioro en los roles tra-dicionales, sin una alternativa clara de sustitución
ilI~I
de los mismos. Se debe recordar que, segúnexploramos inicialmente, este tipo de organiza-ciones depende íntimamente del funcionamientoandrocéntrico de la sociedad para estructurarse anivel material y simbólico. Necesitan tanto, delrol de hijos por medio del cual disponen de unacierta cantidad de tiempo libre otorgado por suspropios padres dispuestos a rnantenerlos; cuantode este imaginario androcéntrico que asigna alas representaciones masculinas la potestad deestructurar simbólicamente (o territorial izar) elcontexto donde habita.
Ante la problemática de la reconfigura-ción de los roles patriarcales, las maras y pandi-llas presentan la solución de crear organizacionesque respondan a la crisis del patriarcado, con unareafirmación del machismo y de las relacionesjerárquicas tradicionales. Esta tendencia ha sidodocumentada en las investigaciones que se hanrealizado en Centroamérica como los estudios deCruz y Giralt (2001) o Smutt y Miranda (1998)en El Salvador o las conclusiones de Rocha(2001) para estudio regional de este caso. Ante laincertidumbre, la reafirmación de la norma. Lapérdida de referentes es excusa para la reafirma-ción de la tradición.
3.2.2 Violencia simbólica
Más allá de las pandillas, las identidadesjuveniles en general, en tanto sujeto subordinado,tienden a definir dos tipos de otredades. Por unlado la que las diferencia de la estructura social,que las ubica contraposición del mundo organi-zado alrededor de la imagen de "lo adulto" comoanhelo y perfección. Por otro, una otredad quese expresa en la confrontación simbólica que sedesarrolla entre grupos con características muysimilares. En los trabajos de Rodríguez (2005)y Zúñiga (2006), se puede encontrar esta estra-tegia cultural que refiere a diferenciarse de un"otro inmediato", que se declara como un ene-migo mortal aunque, a pesar de su antagonismo,sostiene el entramado simbólico del grupo. Lasbarras futbolísticas son un buen ejemplo de esto,o bien las maras. Aunque estos colectivos ten-gan radicales diferencias, manifiestan un patróncomún, cual es, definirse de forma anta:g6l'tma ::.

236 REVISTA ESTUDIOS No. 20 /2007/ ISS : 1659-1925/227-239
respecto de su adversario inmediato el cual estáconstituido de forma muy parecida, bajo códigosy normativas similares. A pesar de ello es vistocomo enemigo mortal.
En el caso específico de las pandillascentroamericanas, los estudios de Cruz y Giralt(2001) y Savenije (1998), evidencian esta tenden-cia. Las pandillas se ubican dentro del mundosimból ico reaccionando al aparato oficial demanera violenta y definiéndose como violentasrespecto de otros grupos de pares. Al parecer, lamasculinidad patriarcal desde la que son consti-tuidos estos grupos, los invita a generar una seriede categorías de exclusión, basadas en una visiónbinaria y maniquea.
El carácter de este juego de exclusiones, dacuenta de que, si bien el fracaso institucional esuna constatación a nivel práctico, a nivel simbó-lico los marcos de referencia que se utilizan paraentender el mundo son, en buena medida, los queproporcionan las pautas de la violencia estructu-ral. En otras palabras, si bien las investigacioneshan podido constatar un rechazo explícito de laestructura institucional de los Estados, las cate-gorías que el orden social patriarcal implantdasen el marco de relaciones sociales son utilizadaspara el reracionamiento con otros grupos.
Esta violencia presente en los esquemascognitivos la vamos a entender como violenciasimbólica, la cual está inscrita en "... esquemasconstruidos por unas condiciones semejantes, ypor tanto, objetivamente acordados, [que] fun-cionan como matrices de las percepciones ...trascendentales históricas que [...son ... ] univer-salmente compartidas"(Bourdieu, 2005: 49).
Así las cosas, las pandillas se definen poruna constante legitimación de la violencia sim-bólica patriarcal, la cual absorben pasivamentede la violencia estructural y tratan de imponercomo referente de las relaciones sociales a susantagonistas inmediatos. Se pueden entender estatendencia, en el tanto buena parte de las inves-tigaciones al respecto (Salazar, 2002; Reguillo,2005; Cruz y Giralt, 2001; Rocha, 2001) revelala reproducción pasiva de los roles patriarcales yla tendencia constante hacia la naturalización dela subordinación en los sistemas de clasificación(Bourgois y Sheper-Hughes, 2004: 23).
La violencia simbólica está instituida enla medida que el referente simbólico de estosgrupos reconoce un juego entre el dominador yel dominado. Este pretende que los esquemas queel dominado utiliza para imaginarse a si mismo ya la relación, estén teñidos de asimetrías binariasen las cuales los parámetros del dominador seránlos "naturalmente superiores".
En el caso específico de las agrupacionesmasculinas, esta superioridad está en funciónde imponer un sentido de la virilidad que hagadestacar a un grupo de hombres, por sobre otros.De manera que los "más viriles" serán vistoscomo los "más hombres". El mecanismo para queeste reconocimiento se lleve a cabo, debe pasarnecesariamente por el ejercicio de la violenciatanto en la constitución de las pandillas (en tantocolectividades masculinas), como por la acepta-ción del marco de referencia de la masculinidadhegemónica como "lo natural" (Bourdieu, 2005:68 y ss).
En este sentido las pandillas son here-deras de la milenaria organización patriarcal ydeudoras de sus parámetros de conocimientodel mundo. Con lo cual preconizan un tipo desuperioridad coincidente con el imaginario del"hombre", "alto", "adulto", lo cual traducirán enprácticas y rituales a lo interno de sus organiza-ciones.
Los publicitados "rituales de iniciación" enel mundo pandilleril a la pandilla son la evidenciaclara de este sistema de conocimiento del mundoen el cual, se gana la pertenencia quien demuestresu hombría, soportando la virilidad del colectivo.El aceptar la paliza inicial equivale a aceptarnaturalmente la dominación patriarcal y recono-cer su esquema de identificación binaria.
4 CONCLUSIONES
Las pandillas juveniles son una constantehistórica, característica de la institucionalidadpatriarcal existente en nuestras sociedades occi-dentales. Sus formas de organización y agrupa-ción a lo interno de la estructura social se hanexpresado de formas diferentes, en momentoshistóricos específicos.

ZÚÑIGA: Para organizar el desconcierto: algunos elementos de ubicación social y conceptual de las maras... 237
La expresión contemporánea de las pandi-llas en Centroamérica, da cuenta de un proceso dedeclive institucional en el cual, las políticas de libe-ralización comercial y marginalización progresivade los sectores populares, se ha mezclado con unaumento de la delictividad y la violencia. De una uotra forma, las unidades de sentido que construyóla institucionalidad social centroamericana, handejado de ser efectivas para miles de jóvenes queencuentran una alternativa en las pandillas comoinstituciones patriarcales que diseñan un tipo dehomosocialidad que sustituye a la antigua.
Esta sustitución de institucionalidades,trae como resultado el ensanchamiento de lasfilas de las pandillas, paralelo al desvanecimien-to de la figura del Estado como marco normativode la regulación de la conducta social, lo cual esespecialmente claro en el caso de la delictividadque reportan estos grupos. Sin embargo, el ordensimbólico patriarcal, que ha sido característicode estas grupalidades reproduce la normativajerárquica que impone el orden estructural.
Ahora bien, la condición de marginalidaddesde donde nacen este tipo de agrupaciones enla Centroamérica contemporánea, hace que susactos de agresión sean retomados por los mediosde comunicación como actos "antisociales". Conlo cual se construye un monstruo deshumaniza-do de estos grupos, que aumenta el ansia por lapenalización, como solución desesperada a unproblema creciente.
Esta comprensión a partir de la monstruo-sidad ha dominado la escena pública y multiplicala pandemia de miedo al "otro" que se extiendepor Centroamérica. Será únicamente acercán-dose ese "otro", más allá del calificativo de"antisocial" que le asigna la monstruosidad, quepodremos descubrir al ser humano contradictorioque lo habita. Solo así se podría avanzar haciala reconstrucción de una institucionalidad socialque afirme los sujetos humanos de manera quelos constituya sin negarlos.
BIBLIOGRAFÍA
Andrade, Xavier. Jóvenes en Guayaquil: de las ciuda-des fortaleza a la limpieza del espacio público.
En: Revista Nueva Sociedad. (200) pp. 85-95(nov-dic,2005).
Bourdieu, Pierre. (2001). Las estructuras socialesde la economía. Buenos Aires, Argentina:Manantial.
Bourdieu, Pierre. (2005). La dominación masculina.Barcelona, España: Anagrama.
Bauman, Zygmunt . (2002). Modernidad Líquida.Buenos Aires, Argentina: Fondo de CulturaEconómica.
Bauman, Zygmunt. (2005) Trabajo, Consumismo ynuevos pobres. Barcelona, España: Gedisa.
Bourgois, Phillip . (2005) Más allá de la pornografíade la violencia. Lecciones desde El Salvador.En: F. Ferrándiz y C. Feixa (eds). Jóvenes sintregua. CuIturas y políticas de la violencia (pp.11-34). Barcelona, España: Anthrophos.
Bourgois, Phillip Y Sheper-Hughes, Nancy. (2004)Introduction: Making sense of Violence. En: P.Bourgois y N. Sheper-Hughes (eds), Violencein War and Peace: an Anthology (pp. 1-31).Oxford: Blacwell Publishing.
Berger, Peter y Luckmann, Thomas. (1972). La cons-trucción social de la realidad. Buenos Aires,Argentina: Amorrurtu Editores.
Cruz, Jose Miguel. y Giralt, María Santacruz (2001).Las Maras en El Salvador. En: ERIC, IDESO-VCA , IDIES- VRL, IUDOP- VCA (Vol 1),Maras y Pandillas en Centroamérica (la ed., pp15-108) Managua: VCA Publicaciones.
Dierckxsens, Wim. (2000). Del Neoliberalismo alPoscapitalismo. San José, Cosa Rica: EditorialDEI.
Duschatzky, Silvia y Corea, Cristina. (2005). Chicosen banda. Los caminos de la subjetividad enel declive de las instituciones. Buenos Aires,Argentina: Paidós,.
Duschatzky, Silvia. (2006). Hilos artesanales de lacomposición social. Notas sobre la relaciónentre escuela y subjetividades juveniles.Heredia, Costa Rica: EVNA.

238 REVISTA ESTUDIOS No. 20 12007 IISS : 1659-1925/227-239
Falla, Ricardo. (2001). Prologo. En: ERIC, IDESO-UCA, IDIES- URL, IUDOP- UCA (Vol 1),Maras y Pandillas en Centroamérica (1" ed.,pp. 1-5) Managua: UCA Publicaciones.
Fallas, Carlos Luis. (1995). Marcos Ramírez. SanJosé, Costa Rica: Editorial Costa Rica.
Fernández, Concepción. (1998a) Contextos de violen-cia en jóvenes urbanos de la España actual. En:C. Fernández (Ed), Jóvenes Violentos. Causaspsicosociológicas de la violencia en grupo ( pp.17-34) . Barcelona, España: Icaria.
Fernández, Concepción. (1998b). Violencia y agresión,una perspectiva psicosocial. En: C. Fernández(Ed), Jóvenes Violentos. Causas psicosocio-lógicas de la violencia en grupo (pp.35-58 ).Barcelona, España: Icaria.
Goldwing, William. (1983). El Señor de las moscas.Madrid, España: Alianza Editorial.
Hall, Stuart y Jefferson, Tony. (2000). Resistancethrough rituals. Youth subcultures in post-warBritain. Nueva Cork, US: Routledge.
Hinkelammert, Franz J. (1990). Democracia y totalita-rismo. San José, Cosa Rica: Editorial DEI.
Hinkelammert, Franz J. (2003) El asalto al poder mun-dial y la violencia sagrada del imperio. SanJosé, Cosa Rica: Editorial DEI.
Hinkelammert, Franz J. (1998) Sacrificios Humanos ySociedad Occidental: Lucifer y la Bestia. SanJosé, Cosa Rica: Editorial DEI.
Jiménez, Jorge. (1996) Vicisitudes de la estética. De laestética dada al punk. Revista Comunicación.9 (1), 21-37.
Leu, Lorraine. The Press and the Spectacle ofViolencein Contemporary Rio de Janeiro. En: Journalof Latin American Cultural Studies, 13 (3), pp343-355. (2004)
Margulis, Mario. (2003). La masculinidad en la encru-cijada. En: M. Margulis y otros, Juventud,cultura, sexualidad. La dimensión cultural enla afectividad y la sexualidad en los jóvenesde Buenos Aires (pp. 145- 154). Argentina:Biblios.
Martín-Baró, Ignacio. (1990). Acción e Ideología.Psicología Social desde Centroamérica. SanSalvador, El Salvador: UCA Editores.
Portes, Alejandro y Hoffman, Kelly. Latin AmericanClass Structures: Their Composition and Changeduring the Neoliberal Era. En: Latin AmericanResearch Review, 38( 1),42-82 (2003).
Reguillo, Rossana. La mara: contingencia y filiacióncon el exceso. Revista Nueva Sociedad, (200)pp. 70-85 (nov-dic, 2005).
Reguillo, Rossana. Violencias expandidas. Jóvenesy discurso social. Revista de Estudios sobreJuventud, 3 (8), pp. 10-23 (ene- jun 1999).
Ramos, Carlos Guillenno. (1998). Transición, jóvenesy violencia. En: Ramos, Carlos Guillenno(ed-coornp). América Central en los noventa:Problemas de juventud (pp. 189- 230 ). SanSalvador: FLACSO- Programa El Salvador.
Rocha, Jose Luis. (2001). Balance de los estu-dios. En: ERIC, IDESO- UCA , IDIES-URL, IUDOP- UCA (Vol 1), Maras yPandillas en Centroamérica (1" ed., pp431-443) Managua: UCA Publicaciones.Rodgers, Dennis. (2003) Youth Gangs inColombia and Nicaragua- New fonns of vio-lence, new theoretical directions? En: Rudqvist,Anders (ed). Breeding Inequiality- ReapingViolence. Exploring Linkages and Causality inColombia and Beyond ( pp. 111-133 ). Suecia:Collegium for Development Studies.
Rodríguez Sáenz, Eugenia (2004) Los discursos sobrela familia y las relaciones de género en CostaRica (1890-1930). Serie Cuadernos de Historiade las Instituciones de Costa Rica. No 2. SanJosé: Editorial Universidad de Costa Rica.
Rodríguez, Onésimo . (2006). Entre cánticos y grade-rías: la construcción de un colectivo juvenil delámbito futbolístico en Costa rica. El caso de laultra Morada. Tesis para optar por el grado deMaestría en Antropología Social. Universidadde Costa Rica.
Salazar, Alonso. (2002). No nacimos pasernilla. LaCultura de las bandas juveniles de Medellín.Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.
..

ZÚÑIGA: Para organizar el desconcierto: algunos elementos de ubicación social y conceptual de las maras... 239
Salazar, Alonso. (1998). Violencias juveniles: ¿contracul-turas o hegemonía de la cultura emergente? En:M. Margulis y C. M. Laverde(eds). "Viviendoa toda": Jóvenes territorios culturales y nuevassensibilidades (pp.l l 0-128). Santa fe de Bogotá,Colombia: Siglo del Hombre Editores.
Sandoval García, Carlos. (2006). Fuera de juego.Fútbol, identidades nacionales y masculi-nidades en Costa Rica. San José: EditorialUniversidad de Costa Rica.
Savenije, Wim. y Lodewijkx, Hein . (1998). Aspectosexpresivos e instrumentales de la violenciaentre pandillas salvadoreñas: una investiga-ción de campo. En: Ramos, Carlos Guillermo(ed-coomp). América Central en los noventa:Problemas de juventud ( pp.I13-150). SanSalvador: FLACSO- Programa El Salvador.
Smutt, Marcela. y Miranda, Lissete. (1998) ElSalvador: socialización y violencia juvenil.
En: Ramos, Carlos Guillenno (ed-coomp).América Central en los noventa: Problemasde ju ventud (pp.151-188). San Salvador:FLACSO- Programa El Salvador.
Urresti, Macelo. (2000). Paradigmas de participaciónjuvenil: un balance histórico. En: Balardini,Sergio (Comp). La participación social y polí-tica de los jóvenes en el horizonte del nuevosiglo (pp.177-206). Buenos Aires, Argentina:CLACSO.
Whyte, William. (1971). La sociedad de las esquinas.México: Centro Regional de Ayuda Técnica,Agencia para el Desarrollo Internacional(Programa de Alianza para el Progreso) yEditorial Diana.
Zúñiga Nuñez, Mario. (2006). Cartografía de otrosmundos posibles. El rock y reggae costarricen-se según sus metáforas. Heredia, Costa Rica:Editorial Universidad Nacional.