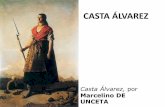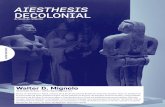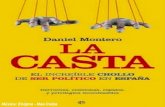Pinturas de casta: racismo, bio-poder y el giro decolonial
-
Upload
marina-reyes -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Pinturas de casta: racismo, bio-poder y el giro decolonial
Pinturas de casta: racismo, bio-poder y el giro decolonial
Por Marina Reyes Franco, Lic. Historia del Arte
raza.
(Del lat. *radĭa, de radĭus).
1. f. Casta o calidad del origen o linaje.2f. Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies
biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia.3. f. Grieta, hendidura.
4. f. Rayo de luz que penetra por una abertura.5. f. Grieta que se forma a veces en la parte superior del casco de las caballerías.
6. f. Lista, en el paño u otra tela, en que el tejido está más claro que en el resto.7. f. Calidad de algunas cosas, en relación a ciertas características que las definen.
~ humana.1. f. humanidad (‖ género humano).
de ~.loc. adj. Dicho de un animal: Que pertenece a una raza seleccionada.
"Raza". En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica [en línea]. Madrid, España: Real Academia Española.
El término raza, en creciente desuso en círculos científicos y académicos, aún es usado en la
jerga común para referirse a los distintos grupos étnicos de la raza humana. El sociólogo peruano
Aníbal Quijano plantea que fue en el encuentro de los españoles y portugueses con el Otro al llegar a
América que surgió por primera vez la idea de raza en el sentido moderno.1 De esta manera, las
primeras identidades geoculturales del mundo moderno fueron establecidas a partir de la conquista.
América y Europa, pues, se produjeron históricamente de manera mutua. El arte producido en América
durante la época colonial juega un papel importante en la construcción de identidades y constituyen una
de las herramientas utilizadas para representar el poder colonial en América.
Las pinturas de castas son un género pictórico desarrollado en el siglo XVIII en que se
representaban los distintos cruces étnicos posibles en América, o más específicamente, en la colonia de
Nueva España, entre indígenas, españoles y africanos. Dichas pinturas, usualmente realizadas en
series, mostraban a una pareja, cada uno de una raza distinta, acompañados de un niño/a, quien era el
resultado de dicha unión, y un breve texto descriptivo de las castas que se mezclaban y se producían.
Estas estrategias de clasificación y ordenamiento de la sociedad van de la mano del surgimiento del
1 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Lander, Edgardo (comp.). Lima, Centro de Investigaciones Sociales, CIES, 2000. p. 202
racismo, el disciplinamiento y biopoder en el mundo moderno, y su legado apunta hacia la necesidad de
un giro decolonial en la América Latina actual. Es aquí, como en todas las ex colonias, que debemos
entender las importantes repercusiones que estas relaciones entre imagen y palabra tienen sobre nuestra
historia.
En los cuadros de castas se pintan familias pero nunca se trata de retratos, sino de “prototipos
idealizados con el propósito de registrar la variedad étnica.”2 Estos cuadros son los únicos en que los
miembros de las castas son protagonistas de una pintura, pues éstos usualmente eran incluidos en
pinturas de carácter descriptivo de la vida en la colonia, o como simple atributo de los personajes de
alto rango.3 Las series de castas oscilan entre los 14 a 20 cuadros que representaban las distintas
mezclas raciales de Nueva España. Entre las series que se conocen hoy en día, como a la que nos
referiremos más adelante, se encuentran algunas incompletas. Esto, según Castro Morales, hace difícil
tratar de determinar un número promedio, pero predominan las series formadas por dieciséis pinturas.4
Estas obras eran realizadas al óleo, sobre tela o láminas de cobre en un formato rectangular y con
dimensiones que oscilan entre treinta por veinte centímetros hasta un metro por un metro cincuenta
centímetros. También hay otra variante, muchos menos común, en que en una sola pintura se
representan todas las clasificaciones de manera compartimentada. Se han identificado sobre cien series
de castas novohispanas y, mientras que la mayoría son de carácter anónimo, algunas han sido atribuidas
a Juan Rodríguez Juárez, Ignacio de Castro en Francia, José Joaquín Magón en España; y Miguel
Cabrera, en México y Estados Unidos.5 Este tipo de pinturas profanas se originó en la primera mitad
del siglo XVIII en las ciudades de México y Puebla en la colonia de Nueva España. Las pinturas
mostraban el tipo físico, indumentaria y oficios de las diversas mezclas raciales utilizando, según
Castro Morales, clasificaciones eruditas, donde se reunieron términos de origen popular, empleados
para designarlas con carácter despectivo, realizadas como un motivo de curiosidad para las
mentalidades ilustradas del siglo XVIII.6
2 Braccio, Gabriela y Gustavo Tudisco. "Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial", en Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial. Catálogo de Exposición, Museo Isaac Fernández Blanco, 2001. p. 28
3 Idem. 4 Castro Morales, Efraín. “Los cuadros de castas de la Nueva España”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft,
und Gesellschaft Lateinamerikas, 20 (Köln: Böehlau Verlag, 1983) 671-690. Traducción del Institute of Latin American Studies, University of London. <americas.sas.ac.uk/publications/docs/genero_segunda4_Castro.pdf> p. 1
5 Bargellini, Clara. "Reseña de New World Orders: Casta Painting and Colonial Latin America' de Ilona Katzew", Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, primavera, año/vol. XIX, número 070, México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997. pp 140-141.
6 Castro Morales, Efraín. “Los cuadros de castas de la Nueva España”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft,
Explica Castro Morales:
En las series conocidas, cada escena, en una pintura o en un cuadrete dentro de un solo lienzo, lleva un número que
corresponde al lugar que ocupa, dentro de ella, además de un texto, con la designación de los progenitores y la del producto,
de acuerdo a la taxonomía empleada. En el primer cuadro de algunas series el texto se inicia con la palabra “generación
de”, situando a continuación el nombre del miembro masculino o femenino de la pareja, luego la preposición “y” o “e”, para
seguir con la designación del otro miembro de la pareja y después el verbo “produce” o “nace”, y el apelativo que
corresponde al niño Estos textos pueden ir pintados encima de las figuras, directamente sobre el fondo, también dentro de
una banda o en un espacio rectangular tratándose de cuadretes dentro de un solo lienzo, aunque por lo general se sitúan en la
parte baja dentro de una cartela circular, ovalada o mixtilínea. En algunas pinturas se suelen colocar textos con los nombres
populares de las frutas que se encuentran representadas.7
Las clasificaciones utilizadas en las pinturas no son las mismas en todas las series, aunque
coinciden en las designaciones de las mezclas entre los tres grupos raciales primarios: españoles, indios
y africanos. Los términos más utilizados para referirse a las mezclas entre estos grupos eran mestizo
(español-indio), mulato (español-negro) y zambo o zambaigo (negro – indio). Según Katzew, “para el
siglo XVII aparecieron dos términos adicionales: castizo (mestizo de tez clara) y morisco (mulato de
tez clara)” y en el siglo XVIII ya habían surgido términos fantásticos para referirse a las castas y su
descendencia.8 Respecto a los productos de la unión de estas mezclas, hay notables diferencias en los
textos de una u otra pintura. Según Castro Morales, “los nombres de los productos que corresponden a
las mezclas anteriores, entre sí o con algunos de los grupos raciales primarios, difieren notablemente de
una serie a otra [...] La nomenclatura empleada es muy variada y abundante.”9 Estas mezclas son
descritas como albino, chino, torna atrás o salta atrás, loco, grifo, cambujo, albarazado o albarrazado,
cuarterón, barcino o bararcino, coyote, coyote mestizo, chamiso, gíbaro, zambaigo, calpamulato, tente
en el aire, genízaro, no te entiendo y ahí te estás. Las pinturas de castas surgen por una preocupación
de generar una mirada hacia el interior de la sociedad colonial, señalando las diferencias entre
peninsulares y demás habitantes, y las resultantes mezclas. Aunque no se sabe mucho acerca de quién
encargó los ciclos, no hay duda de que fueron producidos para una audiencia mayormente española y
criolla. Según Braccio y Tudisco, “las series tenían como objetivo la divulgación del fenómeno, a
und Gesellschaft Lateinamerikas, 20 (Köln: Böehlau Verlag, 1983) 671-690. Traducción del Institute of Latin American Studies, University of London. <americas.sas.ac.uk/publications/docs/genero_segunda4_Castro.pdf> p. 8-9
7 Idem. p. 48 Katzew, Ilona. "Casta Painting: Identity and Social Stratification in Colonial Mexico." New World Orders: Casta
Painting and Colonial Latin America. de Ilona Katzew, et al. Catálogo de exhibición. New York: Americas Society, 1996. p. 2
9 Castro Morales, Efraín. “Los cuadros de castas de la Nueva España”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft, und Gesellschaft Lateinamerikas, 20 (Köln: Böehlau Verlag, 1983) 671-690. Traducción del Institute of Latin American Studies, University of London. <americas.sas.ac.uk/publications/docs/genero_segunda4_Castro.pdf> p. 4
manera de ilustración científica, fuera del ámbito colonial, ya que casi la totalidad de las series
existentes fue hallada, durante los siglo XIX y XX, en Europa.”10 Estas series persiguen el interés
taxonómico de la época pues, además de presentar una tipología de las etnias y ocupaciones, también
incluyen un rico sistema de clasificación en que lo objetos, comida, flora y fauna están claramente
identificados,11 además de prestarle atención a la vestimenta como portadora de significados que
evidencian una posición social.
En el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco en Buenos Aires se encuentran
dos pinturas pertenecientes a una serie incompleta de pinturas de castas. Estas obras, de autor
anónimo, fueron realizadas en óleo sobre tela durante el último tercio del s. XVIII y provienen de la
Ciudad de México. La inscripción en los cuadros indican los títulos que les han sido designados:
“Mestizo y Española sale Castizo. 2” y “Mulato y Española sale Morisco. 5”. Ambos cuadros miden
63 x 70cm y son una representación de un grupo familiar integrado por tres figuras, con el hombre de
casta a la extrema izquierda del cuadro, una mujer española en el centro y un niño a la derecha, que van
acompañados, en el borde superior, de una filacteria blanca con leyenda en negro con las
clasificaciones raciales representadas que le dan título a las obras, y cinta de tela roja que cae
serpenteando por los laterales, enmarcando las figuras. Las similitudes cesan ahí.
En la pintura “Mestizo y Española sale Castizo. 2”, las figuras marchan sobre un fondo neutro
que, en su cuarto superior derecho, presenta un recorte a manera de ventana con alféizar, iluminado por
una luz solar. En el centro de la pintura hay una mujer de tez blanca, parada de tres cuarto perfil
izquierdo, con la cabeza inclinada y vuelta hacia atrás con el rostro de tres cuartos perfil derecho. Su
cabello castaño está peinado hacia atrás y está cubierto con un pañuelo rojo a modo de tocado y viste
una camisa traslúcida, plisada, de mangas tres cuartos ajustadas al codo y con los puños acampanados.
La falda de la mujer es blanca con floreado rojo, y detalles siena en la volanda del ruedo. También
lleva rebozo en bandas multicolores con flecos, dispuesto en V sobre el pecho y cayendo hacia atrás
desde los hombros. El brazo de la izquierda se halla flexionado a la altura de la cadera, mientras que
el otro brazo está extendido, tocando al niño a la derecha. A su izquierda se encuentra un hombre de
tez oscura, también de tres cuartos perfil, con largo cabello negro lacio, patillas anchas, rostro lampíneo
10 Braccio, Gabriela y Gustavo Tudisco. "Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial", en Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial. Catálogo de Exposición, Museo Isaac Fernández Blanco, 2001. p. 29
11 Katzew, Ilona. "Casta Painting: Identity and Social Stratification in Colonial Mexico." New World Orders: Casta Painting and Colonial Latin America. de Ilona Katzew, et al. Catálogo de exhibición. New York: Americas Society, 1996. p. 1
y ojos saltones. Su vestimenta consiste de un sombrero de ala ancha de color claro, puesto de lado y
adornado con cintas, camisa blanca y celeste, traje compuesto por una casaca y un calzón siena claro
con ribetes blancos, medias rojas y zapatos siena. También lleva una quilma color tierra sobre sus
hombros, abullonada en el torso y que cae por la espalda. Tiene el brazo de la izquierda flexionado
sobre el pecho. A la derecha de la mujer se encuentra un niño de tez clara, de tres cuartos perfil
izquierdo, con la cabeza gacha, cabello rubio y mejillas sonrosadas. Viste casaca oscura y calzón
blanco aparentemente estampado, medias blancas, zapatos negros y lleva tricornio negro. Sobre los
hombros lleva una capa azulada, de solapas cuadradas y bordes dorados. Abraza un pequeño perro
blanco. La ventana de fondo presenta un paisaje urbano integrado por un edificio prismático con
ventanas, en primer término, y una fachada de iglesia con su torre con un cielo celeste con nubes
blancas.12 Este paisaje es completamente distinto al de “Mulato y Española sale Morisco. 5”, donde las
figuras están pintadas sobre un fondo neutro color siena oscuro. Sobre el eje vertical está pintada una
mujer de tez blanca, parada de tres cuarto perfil izquierdo, con la cabeza inclinada y la mirada dirigida
al frente. Es de tez blanca y rasgos regulares, con la frente amplia y despejada debido al peinado tirante
hacia atrás. Sus cabellos son oscuros y están cubiertos en parte por un pañuelo rojo que oculta el rodete
y del que pende un rebozo negro sostenido por una peineta invisible, cayendo por la espalda y
cubriendo el hombro y brazo derecho. Viste blusa blanca de mangas tres cuartos con pechera de
guardainfante también blanco, con cintas rojas y amplia falda con verdugado azul oscuro. De su cintura
pende cuelga un reloj de oro. En el cuello anuda una gargantilla de tela negra con un broche de oro y
piedras. El antebrazo izquierdo apoya sobre su cadera y sostiene, un abanico cerrado, mientras que el
brazo derecho, flexionado hacia adelante en escorzo, tiene el puño fuertemente cerrado. A su izquierda,
también de tres cuartos perfil, está el hombre de tez oscura, cabello crespo, y rasgos pequeños, quien
dirige su mirada hacia la mujer, tiene la boca entreabierta y un poco de barba. Viste una destartalada
camisa blanca de mangas largas, desabotonada, deshilachada y rasgada. Lleva calzón hasta las rodillas,
de color siena claro y botas negras, también tiene casaca de mangas desmontables, color celeste con
botones y ribetes dorados y el puño de la manga suelta en rojo. A la derecha de la mujer se encuentra
un niño de tez oscura y pelo abundante y ensortijado, de tres cuartos perfil izquierdo, montando un palo
en donde está inserto un caballito blanco con arneses en rojo y amarillo. El niño lleva tricornio rojo,
camisa blanca de mangas tres cuartos de puños deshilachados y, sobre ella, una quilma corta de escote
ribeteado en rojo. Lleva puesto un calzón verde deshilachado por sobre la rodilla, con un cordel atado
a la cintura del que penden seis cascabeles y tiene las rodillas, mediapiernas y pies descubiertos. Su
12 "MESTIZO Y ESPAÑOLA SALE CASTIZO." Catálogo Acceder. Web. 21 Ago. 2010. <http://www.acceder.gov.ar/es/2082174>.
brazo izquierdo está flexionado hacia arriba sosteniendo una espuela en miniatura, mientras que con el
derecho agarra el extremo superior del palo.13
Una descripción formal tan minuciosa de las figuras y su ropa es necesaria porque la relación
entre la identidad racial construida a través de estas pinturas y el texto que las acompañan está
intrínsecamente ligado a la vestimenta, oficios y escenarios en que se representaba cada casta. Las
castas eran una construcción social no solamente vinculada a la raza, sino a un conjunto de signos que
permitían identificar al otro en el espectro social. Las indagaciones históricas y filosóficas de Michel
Foucault sobre el poder son operativas al analizar estas pinturas de castas. Foucault clarifica que, para
él, su objetivo siempre fue el de crear una historia de las distintas maneras en que los seres humanos
son hechos sujetos a través de unos mecanismos de poder.14 Los españoles trasladaron su esquema
social jerárquico, incluyendo la división entre nobles y plebeyos, a la colonia en el siglo XVI. Sin
embargo, ya para el siglo XVIII, cuando estas pinturas fueron realizadas, había una creciente
difuminación de las fronteras sociales como consecuencia de las mezclas de castas. Foucault habló de
la objetivación, la clasificación científica y la subjetivación como prácticas divisorias. Las prácticas
divisorias son modos de manipulación que combinan la mediación de la ciencia y la práctica de la
exclusión – usualmente en un sentido espacial, pero siempre socialmente.15 Según Foucault, “el sujeto
es objetivado por un proceso de división, ya sea dentro de él mismo, o de los otros. En este proceso de
objetivación, se les da una identidad social y personal a los seres humanos.”16 Estas pinturas proveían
una visión de la realidad destinada a ser analizada en el extranjero, principalmente por las autoridades
imperiales. Por esto, las primeras series fueron orientadas a plasmar la riqueza de la colonia, pero en la
segunda mitad del siglo XVIII los miembros de las castas inferiores eran plasmados con ropa hecha
jirones, y en su mayoría dedicados a los oficios. Katzew añade que esto parece responder a “la
creciente preocupación de la élite sobre la imposibilidad de discernir los diferentes grupos sociales de
la colonia, debido a que la ropa se utilizaba a menudo para borrar la identidad.”17
La Corona y la Iglesia se hacían presentes en el Nuevo Mundo a través de múltiples
13 "MULATO Y ESPAÑOLA SALE MORISCO." Catálogo Acceder. Web. 21 Ago. 2010. <http://www.acceder.gov.ar/es/2085331>.
14 Michel Foucault, “The Subject and Power,” Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, de Hubert Dreyfus y Paul Rabinow (Chicago: University of Chicago Press, 1982), p. 208. Traducción de la autora.
15 Rabinow, Paul. “Introduction”, The Foucault Reader (Nueva York: Pantheon Books, 1984), p. 8. Traducción de la autora.
16 Foucault, Michel. “The Subject and Power,” Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, de Hubert Dreyfus y Paul Rabinow (Chicago: University of Chicago Press, 1982), p. 208. Traducción de la autora.
17 Idem.
representaciones, “en tanto quienes residían en él reconocían esas representaciones para legitimar su
propio derecho e identidad.”18 Entre los valores que se promulgaban estaba la subordinación del
Estado a la Iglesia y la limpieza de sangre, que implicaba que se era un Cristiano honrado si no se tenía
sangre judía o musulmana. Después de la conquista, esto se traduce a la pureza respecto a la sangre
indígena y africana. Cuando los españoles comenzaron su empresa conquistadora y convirtieron a los
indios al cristianismo, en sí un imperativo para justificar sus acciones, estos se convirtieron
automáticamente en la aristocracia mexicana, sin importar su origen u ocupación. Los indígenas, ahora
convertidos en plebeyos, contaban con una jerarquía interna propia reconocida por los españoles, pero
los africanos estaba situados en la escala más baja de la sociedad.
Es posible que la idea de raza se haya originado como referencia a las diferencias fenotípicas
entre conquistadores y conquistados. Luego se construyen referencias a unas supuestas estructuras
biológicas que diferenciales entre los diversos grupos “raciales”. Estas ideas de “raza” aún perduran,
no sólo en las expresiones comunes, sino a tal grado que tan recientemente como 1998, la Asociación
Americana de Antropología emitió una opinión oficial al respecto, declarando, aunque no
unánimemente, que sólo hay una raza humana.19 Las relaciones sociales fundadas a partir de esta idea
dieron paso a nuevas identidades tales como indios, negros, mestizos, y redefinió español y portugués
por europeo. Ahora, no sólo se refería a un continente, sino que también implicaba una raza. Según
Quijano, aunque ya los futuros “europeos” conocían a los futuros “africanos”, pero no es hasta la
conquista de América que estos términos se establecen y, de hecho, primero surge el “indio”, que el
“negro” y la raza es un concepto anterior al “color”.20 De una parte, la codificación de las diferencias
entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura
biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros. Esa idea fue
asumida por los conquistadores como el principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de
dominación que la conquista imponía.21 En cuanto a los rasgos fenotípicos, éstos se hallan obviamente
en el código genético de los individuos y grupos y en ese sentido específico son biológicos. Quijano
18 Braccio, Gabriela y Gustavo Tudisco. "Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial", en Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial. Catálogo de Exposición, Museo Isaac Fernández Blanco, 2001. p. 9
19 “Statement on 'Race'” American Anthropological Association, May 17, 1998. Web. <http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm>
20 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Lander, Edgardo(comp.). Lima, Centro de Investigaciones Sociales, CIES, 2000. p. 202
21 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Lander, Edgardo(comp.). Lima, Centro de Investigaciones Sociales, CIES, 2000. p. 202
cita su propio trabajo anterior, “¡Qué tal raza!” y el libro Human Biodiversity, Genes, Race and History
como sustento para derrotar la idea de la diferencia de razas entre los humanos. Estos, dice Quijano, no
tienen ninguna relación con ninguno de los subsistemas y procesos biológicos del organismo humano,
incluyendo por cierto aquellos implicados en los subsistemas neurológicos y mentales y sus
funciones.22 El mito de la pureza racial, tiene por función normalizar las múltiples creencias que
constituyen el discurso colonial. Lo que hace es discurso de la fijación es convertirlo en fetiche.
Utilizo fijación en referencia a Foucault en el concepto de dispositivo o aparato pero a su vez también
lo que hace es tener una lectura del estereotipo en términos de fetichismo. El significado raza
encuentra su fijeza como racismo.
Como ya fue señalado, el mito fundacional de la versión eurocéntrica de la modernidad es la idea
del estado de naturaleza como punto de partida del curso civilizatorio cuya culminación es la
civilización europea u occidental. De ese mito se origina la específicamente eurocéntrica perspectiva
evolucionista, de movimiento y de cambio unilineal y unidireccional de la historia humana. Dicho mito
fue asociado con la clasificación racial de la población del mundo. Esa visión sólo adquiere sentido
como expresión del exacerbado etnocentrismo de la recién constituida Europa, por su lugar central y
dominante en el capitalismo mundial colonial/moderno, de la vigencia nueva de las ideas mitificadas de
humanidad y de progreso, entrañables productos de la Ilustración, y de la vigencia de la idea de raza
como criterio básico de clasificación social universal de la población del mundo.23
Uno de los aspectos del bio-poder sobre el cuerpo humano tiene una dimensión biológica,
además de ver el cuerpo como un objeto a ser manipulado. En el caso de “Mestizo y Española, sale
Castizo. 2” y “Mulato y Española, sale Morisco. 5”, es interesante notar que ambas muestran uniones
de castas con españolas, pero el niño que resulta de ambas uniones representa momentos muy distintos
en la evolución racial, según concebida en ese momento. En la pintura “Mestizo y Española sale
Castizo. 2” demuestra como la sangre española es redimible, blanquea al mestizo y lo lleva hacia un
mejor estado de civilización. Esto es evidenciado en su vestimenta elegante y limpia, la ternura con el
animal que sostiene en sus brazos, la mano extendida de la madre y el paisaje de una ciudad que está
ausente en la representación del conjunto familiar de sangre negra. Este niño castizo, si luego
reproduce con una española, eliminaría por completo el elemento indígena de su descendencia. Según
indica Alonso O' Crouley, “si el mestizo es hijo de un español y un indio, el estigma desaparece en el
22 Véase Marks,Jonathan. Human Biodiversity, Genes, Race and History. (Nueva York: Aldine Transaction, 1994) y Aníbal Quijano, “¡Qué tal raza!”, en Familia y cambio social, (Lima: CECOSAM, 1999)
23 Quijano, Aníbal. Op cit. p. 220
tercer paso de descendencia, porque se entiende como sistemático que un español y una india producen
un mestizo, un mestizo y un español, un castizo, y un castizo y un español, un español”24 Por otro lado,
sobre la pintura “Mulato y Española sale Morisco. 5” podemos comenzar señalando que la misma
palabra “mulato” es peyorativa, pues se refiere a “mula”, un híbrido.25
Nuevamente, Alonso O'Crouley señala:
se ha acordado que a partir de un español y un negro nace un mulato, de un mulato y un español, un morisco, de un morisco
y un español un torna atrás y de un torna atrás y un español, un tente en el aire, que es lo mismo que un mulato, se dice, y
con razón, que un mulato nunca podrá salir de su condición de mestizos, sino que es el elemento español que se pierde y se
absorbe en la condición del negro26
Según Katzew, “los negros eran considerados un grupo homogéneo sin derechos y sólo eran redimibles
individualmente, una vez habían probado su lealtad a la Iglesia y a sus amos.”27 La población negra era
considerada “salvaje, animal, obscena, desvergonzada y lujuriosa.”28 La sangre negra era portadora del
estigma de la esclavitud, con connotaciones de atavismo y degeneración, y las pinturas de casta servían
como ilustración de este racismo científico.
La objetivación de los individuos, según la plantea Foucault, parte de una masa indiferenciada y
luego de otras poblaciones seleccionadas, ya sea la clase trabajadora, y aquellos grupos definidos como
marginales. En este modo de objetivación, el sujeto puedo ser visto como víctima, “atrapado entre los
procesos de objetivación y encierro”.29 En sus análisis, Foucault se refería al aislamiento de los
leprosos, encarcelamiento de los pobres, locos y vagabundos. En el caso de las pinturas, las castas son
objetivadas, asumiendo diversas identidades que les han sido dadas, a través de procedimientos de
poder y saber a grupos dominados o formados a partir de las prácticas divisorias. Se tiende a
estigmatizar e inmobilizar, literal y metafóricamente, a todo aquel que no se ajuste a las rígidas
estructuras sociales. Para Foucault, “...si no eres como todos los demás, entonces eres anormal, y si
24 Alonso O'Crouley, Pedro. A Description of the Kingdom of New Spain (1774), trans. and ed. Seán Galvin (Dublin: Allen Figgs, 1972).
25 Braccio, Gabriela y Gustavo Tudisco. "Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial", en Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial. Catálogo de Exposición, Museo Isaac Fernández Blanco, 2001. p. 28
26 Alonso O'Crouley, Pedro. A Description of the Kingdom of New Spain (1774), trans. and ed. Seán Galvin (Dublin: Allen Figgs, 1972). p. 20
27 Katzew, Ilona. "Casta Painting: Identity and Social Stratification in Colonial Mexico." New World Orders: Casta Painting and Colonial Latin America. de Ilona Katzew, et al. Catálogo de exhibición. New York: Americas Society, 1996. p. 1
28 Braccio, Gabriela y Gustavo Tudisco. Op cit. p. 2629 Rabinow, Paul. “Introduction”, The Foucault Reader (Nueva York: Pantheon Books, 1984), p. 10. Traducción de la
autora.
eres anormal, entonces estás enfermo. Estas tres categorías, no ser como todos los demás, no ser
normal y estar enfermo no son lo mismo pero han sido reducidas a la misma cosa.”30 A pesar de que
Foucault se refiere a la psiquiatría, no sólo recalca la manera en que percibimos dicha práctica, sino
como vemos a todos los que son distintos: se encierran, se paralizan y se posicionan fuera de la
sociedad. En Nueva España hubo intentos de segregación a los indios de los españoles a finales del
siglo XVII, mientras que los negros vivían como esclavos con los españoles. Los negros eran
considerados infames por derecho dada su condición u origen de esclavo y sus opciones legales eran
limitadas, siendo excluidos de los puestos civiles ante la prohibición de casarse con indios o blancos y
se les prohibió llevar armas. Los indios, por otro lado, eran considerados “gente sin razón” e incluso
tratados institucionalmente como menores de edad bajo la tutela del estado.31 El sistema de castas,
basado en la institucionalización de los derechos legales a lo largo de las líneas de unas características
raciales, sirvió al propósito de la organización de los tres sectores de la población con el fin de asignar
roles específicos política, económica y social. También se recomendaba que los indios se casaran con
indios puros, españoles, y castizos solamente,32 a fin de mantener una sociedad jerárquica con énfasis
en la superioridad de los españoles y con miras a que toda la población se fuera de alguna raza pura, ya
fuera europea o indígena, pero jamás africana. En resumen, las diferencias raciales eran utilizadas
como estrategia de control social y al enfatizar la diferencia, se ejercía poder sobre la población.
Las pinturas de castas, como los retratos de la realeza, eran pinturas que proveían una visión de la
realidad para ser analizada en el extranjero. Roger Chartier cita la edición de 1727 del Diccionario de
Furetiere para referirse a la definición de representación como imagen de un objeto ausente, ya sea un
concepto, cosa o persona, y también a la mostración de una presencia. Hay, por lo tanto, una
representación transitiva y otra reflexiva, sobre cuya condición Marin desarrolla su concepto de
representación. Chartier señala el aporte de Louis Marin al afirmar que la representación, según su
definición del concepto, sirve de apoyo para comprender las relaciones que los individuos tienen con el
mundo social, incluyendo:
las operaciones de recorte y clasificación que producen las configuraciones y múltiples mediante las cuales se percibe,
construye y representa la realidad; a continuación, las prácticas y signos que apuntan a hacer reconocer una identidad social,
30 Foucault, Michel. “Je suis un artificier”, en Michel Foucault, entretiens, de Roger-Pol Droit (ed.) (París: Odile Jacob, 2004) p. 95 (Entrevista de 1975)
31 MacLachlan, Colin M. y Rodríguez O., Jaime E., The Forging of the Cosmic Race: A Reinterpretation of Colonial Mexico. Berkeley/Los Angeles/Londres, University of California Press, 1980. p. 200
32 Lorenzana, Francisco Antonio. "Avisos para la acertada conducta de un párraco en América," en Concilios Provinciales primero y segundo celebrados en la muy noble y muy leal ciudad de México (1555 y 1565) (Mexico City: Imprenta de Hogal, 1769), p. 394.
a exhibir una manera propia de ser en el mundo, a significar simbólicamente una condicón, un rango, una potencial por
último, las formas institucionalizadas por las cuales “representantes” (individuos singulares o instancia colectivas) encarnan
de manera visible, “presentifican”, la coherencia de una comunidad, la fuerza de una identidad o la permanencia de un
poder33
Como bien indica Chartier, el “ejercicio de la dominación política […] se respaldó en la ostentación de
las formas simbólicas”.34 El mundo ordenado y clasificado tal y como se mostraba en las pinturas era
para consumo europeo, pues cumplía con sus exigencias e intereses taxonómicos y etnográficos. Pintar
estos cuadros o, mejor dichos, encargarlos, era un intento de representar lo irrepresentable, de controlar
y cuantificar una sociedad cada vez más fluida. En Nueva España había una necesidad ideológica de
establecer clasificaciones raciales que a su vez dieron pie a estereotipos. Según Katzew, los primeros
ejemplos de pinturas de castas del primer cuarto de siglo del siglo XVIII podrían haber sido concebidos
como “recordatorios a la Corona española que México seguía siendo una sociedad rígidamente
estructurada”35 La realidad, sin embargo, era otra, ya que había una permeabilidad cada vez mayor en
las fronteras sociales, con miembros de las castas más bajas que se dedicaban a oficios considerados
viles, haciéndose de dinero y retando así la idea previamente aceptada de que ser español equivalía a
ser noble. La mezcla de razas y el cambio en distribución de las riquezas, propició que más gente
pasara de una categoría racial/social a otra. Como indica Bourdieu, “una clase se define tanto por su
ser percibido como por su ser, tanto por su consumo, como por su posición en las relaciones de
producción,”36 y las relaciones económicas en la colonia a fines del siglo XVIII ya no favorecían
exclusivamente a los españoles. Según Katzew, “mientras que la raza era utilizada como un indicador
de status, ya para el siglo XVIII ser español no garantizaba la exclusividad de superioridad social.”37
El racismo en base a la ciencia era sintomático de la crisis social en la colonia. La emergencia de la
pintura de casta como género se debió al clima de ansiedad respecto a la pérdida de control sobre la
población, y contribuyó a la formación identitaria en México durante el siglo XVIII.
El término "raza" se utilizó de varias e inestables maneras durante el período colonial y la
33 Chartier Roger. “Poderes y límites de la representación; Marin, el discurso y la imagen”, Escribir las prácticas; Foucault, de Certaur, Marin. Buenos Aires, Editorial Manantial, 2001. pp. 83-84. (Originalmente publicado en la revista Annales. Historie, Sciences Sociales, año 49, N 2, marzo-abril de 1994, pp. 407 – 418)
34 Idem. p. 87.35 Katzew, Ilona. "Casta Painting: Identity and Social Stratification in Colonial Mexico." New World Orders: Casta
Painting and Colonial Latin America. de Ilona Katzew, et al. Catálogo de exhibición. New York: Americas Society, 1996. p. 3
36 Bourdieu, Pierre. La distinción. Análisis social del criterio selectivo, Madrid, Taurus, 1991. 37 Katzew, Ilona. "Casta Painting: Identity and Social Stratification in Colonial Mexico." New World Orders: Casta
Painting and Colonial Latin America. de Ilona Katzew, et al. Catálogo de exhibición. New York: Americas Society,
retórica de la raza durante todo el siglo XVIII se utilizó para inventar las distinciones entre lo que hoy
llamamos clases. Según MacLachlan y Rodríguez, el status socioeconómico de una persona comenzó a
jugar un rol mayor a finales del siglo XVIII y se dependía más de ese criterio al determinar el status
social es un individuo. Paralelamente a las castas representadas en las pinturas, la clasificación pasó a
depender de varios factores que constituían la calidad de una persona, tales como distinciones sociales,
culturales y económicas, que eran tan importantes como la etnia al determinar su identidad. 38 La
retórica de la raza en las pinturas de castas durante el siglo XVIII fue utilizada para inventar
distinciones entre lo que hoy llamamos clases y hay una asignación de oficios de acuerdo a las razas.
Retomando el argumento de Quijano, la identidad de Europa y, por ende, el capitalismo y la
modernidad, fueron posibles gracias al trabajo gratuito de indios, mestizos y negros en América. Estos
sujetos quedan atrapados en una red social fundada en la división del trabajo a partir de las razas que,
aún luego de las independencias latinoamericanas no cambió grandemente. Europa se convierte en el
siglo XIX en la sede central del proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo (desarrollo de la
relación capital-salario) como forma de control del trabajo, de recursos y sus productos. El resto de las
regiones al nuevo mercado mundial, colonizados, estaban bajo condiciones no salariales de trabajo.
Desde principios del periodo colonial, la nueva clasificación racial de la población y la asociación de
dichas identidades con el trabajo no remunerado, hizo que los europeos se atribuyeran la exclusividad
del derecho al trabajo con paga como un privilegio de blancos. La dominación económica de Europa
sobre el resto del mundo desarrolló un rasgo común entre estos dominadores, llamado etnocentrismo.
Como bien explica Quijano, “la asociación entre ambos fenómenos, el etnocentrismo colonial y la
clasificación racial universal, ayuda a explicar por qué los europeos fueron llevados a sentirse no sólo
superiores a todos los demás pueblos del mundo, sino, en particular, naturalmente superiores.”39 Luego
de los guerras de independencia en América Latina, “la mayoría de los países sufre un retroceso del
capital y se fortalece el carácter colonial de la dominación social y política bajo Estados formalmente
independientes.”40 El desarrollo del capitalismo colonial/moderno en Europa fue un momento clave
para el desarrollo de la modernidad de maneras tan distintas en Europa y el resto del mundo. Sin
embargo, desde muy temprano en la conquista, señala Walter Mignolo, hay un deseo y reclamo de de-
1996. p. 238 MacLachlan, Colin M. y Rodríguez O., Jaime E., The Forging of the Cosmic Race: A Reinterpretation of Colonial
Mexico. Berkeley/Los Angeles/Londres, University of California Press, 1980. p. 20039 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber:
eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Lander, Edgardo(comp.). Lima, Centro de Investigaciones Sociales, CIES, 2000. p. 210
40 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Lander, Edgardo(comp.). Lima, Centro de Investigaciones Sociales, CIES, 2000. p. 218
colonizar América de las actitudes racistas que la dominaban, si bien no lo expresaban en esos
términos.41 Los primeros decolonialistas serían Waman Poma de Ayala con su libro Nueva Crónica y
Buen Gobierno (1616) y Otabbah Cugoano con Thoughts ans Sentiments on the Evils of Slavery, de
1787, y que constituye una contestación a Adam Smith, quien 10 años ante había publicado Wealth of
the Nations, un libro fundamental del capitalismo emergente.
Los discursos sobre la raza en la Nueva España oscilaron entre una representación ideal de la
sociedad colonial, ordenado y estabilizado a través de rígidos sistemas de clasificación, y una población
real mezclada que exigía un entendimiento más fluido del valor del sujeto colonial para la sociedad,
más allá de las limitaciones del determinismo racial.42 La articulación de los registros visuales y
textuales en las pinturas de castas reflejan un complejo sistema colonial de clasificación que, más que
una realidad rigurosa, pone en evidencia la permeabilidad entre las castas. Sin embargo, lo que la
imagen nos dice más allá de la palabra y viceversa, aún resulta doloroso en América y otros continentes
colonizados. Si bien se afirma que las clasificaciones utilizadas en las pinturas de casta eran eruditas,
no podemos negar el legado que dejaron, o el origen popular de dichas palabras; cuarterón, chino,
jabao, o trigueño, son palabras comunes en varios países latinoamericanos para referirse a varios
niveles de mestizaje y negritud. Las modalidades de presentación de sí mismo están gobernadas por las
características sociales del grupo o los recursos propios de un poder, pero no son una expresión
inmediata, automática, objetiva del status quo de uno o la potencia del otro. Su eficacia depende de “la
percepción y el juicio de sus destinatarios, de la adhesión o la distancia con respecto a los mecanismos
de presentación y persuación puestos en acción.”43 Según Mignolo, lo que hace falta es un giro de-
colonial. Lo que este giro implica es la apertura y la libertad del pensamiento y de forma de vida-otras,
ya sea en términos económicos o de teorías políticas; la limpieza del ser del saber. El desprendimiento
de la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial articulado en la retórica de la democracia.
La realidad de América posterior a las guerras de independencia y el establecimiento de los Estados
modernos no eliminó las categorías raciales ni la división de trabajo. La burguesía criolla que se
instaló en todos los países, salvo Haití, no veló por llevar a cabo un cambio radical de las actitudes
hegemónicas hacia las “razas” inferiores, cuyas repercusiones aún se aprecian en América Latina. El
41 Mignolo, Walter “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura” en El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad oistémica más allá del capitalismo global, Bogotá: Instituto Pensar/IESCO, 2007.
42 Jiménez Del Valle, Nasheli. “Pinturas de Casta: Mexican Caste Paintings, a Foucauldian Reading” New Readings Vol 10, Tilmann Altenberg and Rachael Langford (eds.). Cardiff, Cardiff University. 2009. pp. 1-17
43 Chartier Roger. “Poderes y límites de la representación; Marin, el discurso y la imagen”, Escribir las prácticas; Foucault, de Certaur, Marin. Buenos Aires, Editorial Manantial, 2001. pp. 83-84. (Originalmente publicado en la revista Annales. Historie, Sciences Sociales, año 49, N 2, marzo-abril de 1994, pp. 407 – 418) p. 95
poder no es un ensamblaje de mecanismos de negación, rechazo, exclusión, sino que produce
efectivamente y es probable que produzca a los mismos individuos.44 Hay varias maneras de combatir
el poder y que, donde exista una relación de poder, siempre habrá la posibilidad de resistencia, no
importa cuan opresivo sea el sistema.
Imágenes
44 Foucault, Michel. “Je suis un artificier”, en Michel Foucault, entretiens, de Roger-Pol Droit (ed.) (París: Odile Jacob, 2004) p. 95 (Entrevista de 1975)