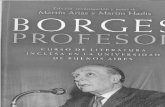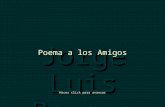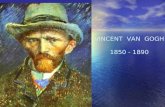Política y Ficción en Borges
description
Transcript of Política y Ficción en Borges

Seminario «Política y ficción en Borges»
Docente: Ricardo Piglia
Año de dictado: 1999 (2° cuatrimestre)
Trabajo monográfico final:
«Política, historia y relato en Borges. La ficción del nombre»
Alumno: Federico Plager (L.U. 22.809.436/95)
Mayo de 2001

Política y ficción
Ha sido un lugar común limitar el ámbito y el modo de operar de la
política vinculándolos a un supuesto mundo de la acción. La ficción –del orden
que fuere- aparecería entonces desde este punto de vista recortada en otro
lugar: en el mundo «femenino» y menos real de la duda inactiva. Se duda de lo
que no necesariamente es, o no es del todo. De lo que puede ser o no (Hamlet
es, claro, una de las figuras intelectuales de la duda). Un espacio de
negatividad separa desde esta perspectiva la duda intelectual (proyección de
ficciones alternativas posibles sobre la materia bruta del devenir) de la
supuesta pura positividad (material) del mundo de la decisión y la acción.
Pero la mera posibilidad de existencia de la «acción» como tal es de
naturaleza conceptual.
Por un lado, el concepto subsume en una universalidad abstracta a la
mera sucesión o repetición de estados materiales. Es decir que el «concepto
acción» aporta necesariamente una cuota de abstracción (de no inmediatez,
una forma del no ser) a la pretendidamente inmediata materialidad llena de la
acción. Hay un hueco de no ser (o de potencialidad) en el mismo centro de la
acción que la separa de la mera sucesión de estados materiales inconexos.
Por el otro lado, una vez construido el concepto de acción, éste la
vincula necesariamente a la noción de «intención» (de larga trayectoria
filosófica). La intencionalidad implica cierta previsión o cálculo que se articula
como construcción de potenciales series alternativas de sucesos (estados de
hecho) vinculados a una cierta causalidad que regule la sucesión.
Finalmente, también la noción de decisión implica una proyección
(potencialidad, alternatividad: duda) de alternativas de entre las que se elige.
No hay entonces acción no dubitativa. La acción puede ser vista como
una duda que se pone a prueba y se tantea, buscando recortar en su mismo
devenir su posible recuperación posterior. La acción supone un más allá de sí
misma (de su materialidad) no observable que actúa como una suerte de
sintaxis (causalidad podría decirse) de la mera materialidad de la sucesión de
los hechos. Un material no observable que puede ser equiparado a la sintaxis
de una ficción.

La acción de algún modo ya constituye en sí el relato ficcional de su
propio desarrollo como condición para ser posible como tal.
Si la política se vincula a la acción y a la decisión no habrá política que
no se construya de algún modo (en parte) como una ficción. «(...) no hay poder
capaz de fundar el orden con la sola represión de los cuerpos por los cuerpos.
Se necesitan fuerzas ficticias»1. Si la política se puede pensar como la figura de
una lucha y de un orden: «El reinado del orden, que es el de los símbolos y los
signos, logra siempre un desarme casi general, que comienza por el abandono
de las armas visibles y poco a poco gana las voluntades. Las espadas se
adelgazan y desaparecen, los caracteres se redondean»2.
El mundo de la política se amplía e incluye variantes que lo enriquecen
en posibilidades al tiempo que lo despojan de seguridades. Lo sígnico es el
componente que amplía y desdibuja la materialidad de la acción política.
Por el otro lado, toda ficción se desarrolla en el campo de lo simbólico.
La ficción vive sígnicamente. Como terceridad requiere de una materialidad
(primera) que la sostenga y la haga posible. Una de las condiciones de la
ficción es el manejo de la materialidad de sus propios componentes. Toda
escritura (inscripción de una ficción o diferencia) implicará una moral o en
otros términos una política (material) de sus formas: «(...) la escritura es por lo
tanto esencialmente la moral de la forma, la elección del área social en el seno
de la cual es escritor decide situar la Naturaleza de su lenguaje»3.
Así se deslindan dos modos paralelos y complementarios de relación
entre política y ficción.
Por una lado la política se inscribe en la ficción. Si hay una correlación
necesaria entre política y ficción, la movilización o actualización de una ficción
estará condicionada por un marco político. Así puede entenderse la
transformación en poética de la política que menciona Auden.
1 Valery, P.; “Prefacio a las Cartas Persas”, en Variedad I (Trad. Aurora Bernárdez), Buenos Aires, Losada, 1956, p. 53.
2 Ibid. p. 54.3 Barthes, R.; “El grado cero de la escritura” en El grado cero de la escritura seguido de
Nuevos ensayos críticos (Trad. Nicolás Rosa), México, Siglo XXI,1997, p. 23.

Por el otro toda ficción dibuja una política. La mera enunciación ficticia
recorta una materialidad regulada por un orden (sintaxis) que la limita y la
propone como presente, como actuante de algún modo en el mundo de la
enunciación.
El lenguaje (de la ficción y de la política) será el espacio privilegiado
para ver el cruce de estas dimensiones. Sobre la lírica (forma para la ficción de
un sujeto) escribe Adorno: «Si es posible considerar el contenido lírico como un
contenido objetivo que lo es gracias precisamente a la propia subjetividad –y
caso de no ser esto posible resultaría inexplicable lo más simple que
fundamenta la posibilidad de la lírica como género artístico, a saber, su acción
sobre otros que no son el poeta en monólogo-, entonces tiene que estar
socialmente motivado, por encima de la intención del autor mismo, ese
retrotraerse sobre sí misma de la obra de arte lírica, ese asumirse a sí misma,
su alejamiento de la superficie social. El medio de esa motivación social es el
lenguaje. La paradoja específica de la formación lírica, la subjetividad que se
trasmuta en objetividad, está ligada a esa preeminencia del lenguaje en la
lírica, preeminencia de la que nace la del lenguaje en toda la poesía, hasta la
forma de la prosa (...) la lengua sigue siendo el medio de los conceptos,
aquello que produce la inalienable relación a lo general y a la sociedad (...) así
media el lenguaje lírica y sociedad en lo más interno»4. Sobre el texto
(individuación posible de la significancia) escribe Kristeva: «Transformando la
materia de la lengua (su organización lógica y gramática), y llevando allí la
relación de las fuerzas sociales desde el escenario histórico (en sus
significados regulados por el paraje del sujeto del enunciado comunicado), el
texto se liga –se lee- doblemente con relación a lo real: a la lengua (desfasada
y transformada), a la sociedad (a cuya transformación se pliega)»5.
En alguno de los elementos de un lenguaje podrá verse entonces una
relación entre ficción y política en un recorte textual propuesto. Si relacionar
política y ficción en toda una obra puede ser desmesurado, el seguimiento del
funcionamiento político y ficcional de un elemento de la lengua de una obra
puede ser un recorte posible. De esa manera es que quisiera leer algún sector
4 Adorno, T.; “Discurso sobre lírica y sociedad”en Notas de literatura (Trad. Manuel Sacristán), Barcelona, Ariel, 1962, pp. 60-61.
5 Kristeva, J.; “El texto y su ciencia” en Semiótica (Trad. J.M. Arincibia) Madrid, Fundamentos, 1981, p. 10.

de la lengua de Borges. Ese sector está vinculado a la idea del nombre (el
sustantivo) como la marca de anclaje de una identidad (la duración de una
diferencia y de una analogía). En el modo de construir la noción de «nombre
sustantivo» quisiera ver la gramática que ordena en Borges la ficción de la
política y la política de la ficción.
Historia y ficción
Si para Valery la política se dibuja como la ficción de un orden esa
ficción construye un presente que engloba una forma de la historia: «Bajo los
nombres de previsión y tradición, el futuro y el pasado, que son perspectivas
imaginarias, dominan y restringen el presente»6. La puesta en escena de los
intentos de negación de las diferencias del tiempo es recurrente en Borges, por
ejemplo: «(...) he arribado al dictamen de Schopenhauer “La forma de la
aparición de la voluntad es sólo el presente, no el pasado ni el porvenir; éstos
no existen más que para el concepto y por el encadenamiento de la
conciencia, sometida al principio de razón”»7. Entonces el relato de la ficción y
la política será la exhibición de las relaciones entre ficción e historia. La
historia será un atributo de la sintaxis de la ficción que dibuja el presente. En
las formas de la ficcionalización del presente se estarán dibujando
necesariamente actualizaciones de un modo de concebir la historia. Esto es
tradiciones. Esto es marcos interpretativos, modos de leer un léxico y una
sintaxis (unos hechos y unas relaciones, unos acontecimientos y una
causalidad) que en el lenguaje articulan la política y la ficción.
La Historia como una forma de la política. La tradición como una figura de la
ficción.
El «nombre» de la ficción
El nombre (sustantivo) es la unidad léxica que recorta, define y propone
entidades discretas postuladas a una duración. Una serie de analogías y
diferencias se proponen como perdurables a partir de los atributos léxico-
sintácticos del nombre para servir de anclaje (como argumentos, como
substancia, como esencia) a las predicaciones sucesivas que constituyen el
6 Valéry, P.; Op. cit. p. 54.7 Borges, J.L.; “Nueva refutación del tiempo” en Otras Inquisiciones en Obras Completas de
Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Emecé, 1974, p. 770.

desarrollo de, por ejemplo, un relato, de, por ejemplo, la historia. Un relato
(una ficción) puede pensarse, según Barthes, como el despliegue en lo
sucesivo (despliegue básicamente perifrástico) de una serie de nombres.
Entre lo sustantivo, el nombre propio desdibuja el costado conceptual (el
falso universal, lo subsumido, la analogía) y acentúa lo referencial. El nombre
propio postula una identidad que engloba, condensa y sostiene los sucesivos
estados de un individuo.
En el tránsito entre un individuo y un sujeto, el nombre propio demarca
una tarea de puntuación en la cadena significante. En la puntuación (fijación
de una cierta relación sintáctica) de la cadena significante puede definirse la
aparición de un sujeto y condensarse la posibilidad de aparición de un sentido8.
El nombre propio es también entonces una parte del sistema de puntuación
que constituye la posibilidad de la ficción. Si el sentido surge a partir de la
fijación de un punto de sutura que actualiza y define un cierto recorte en la
cadena significante, esa fijación, esa clausura del despliegue atributivo se
dibuja sujeto en el desarrollo de la cadena significante. El nombre propio,
perífrasis de un proceso, clausura y establece un marco de posibilidades, un
punto de vista, una perspectivas de sentido al devenir significante de la ficción
(ficción de la política, política de la ficción, relato de la historia).
En otro plano, además, el carácter deíctico del nombre finge (es más
gráfico en francés fait semblant –el rostro también condensa a la manera de un
nombre-) resolver en un gesto, en un señalamiento, las dificultades de la
continuidad de las relaciones y los sentidos que se despliegan en el desarrollo
de una ficción (una política, una historia). A partir del nombre propio, la
atribución se condensa en señalamiento, progresivamente más denso en el
desarrollo de la ficción.
Si lo dicho es cierto, será entonces posible pensar de qué manera se
concibe la sucesión de recortes significantes y las relaciones dentro de cada
uno de esos recortes que constituyen una ficción (que instaura y sobrelleva
simultáneamente una política) a partir del modo en que se despliegan y se
trabajan los nombres de la ficción (particularmente los nombres propios) y del
8 «Un significante representa un sujeto para otro significante»

modo en que el sistema de puntuación (cierre, final, anclaje), que le permite
generar sentidos, trabaja su relación con la instancia del nombre. En las
posibilidades combinatorias (atribuciones sintácticas) del nombre se juega
parte de la dotación de sentido de la ficción (condicionada por una historia –
imagen política de un pasado-) y el despliegue político de su enunciación
(proyección al campo de la enunciación de un recorte de sentido presente
sostenido en lo material de la significación).
La ficción del nombre
La primera hipótesis por medio de la cual me gustaría leer la vinculación
de la política (y su forma historia) con la ficción de Borges supone que en ésta
última se trabaja la funcionalidad y las posibilidades de los nombres a partir de
tres operaciones que de algún modo modifican las posibilidades y las
características enunciadas arriba en general para los nombres
(particularmente los propios) dentro de la cadena significante que realiza una
ficción. Estas operaciones se articulan con una reflexión acerca del papel del
tiempo en la construcción de los recortes perceptivos que se postulan como
«realidad» (de la ficción y de la política a través de la ficción). La segunda
hipótesis supone que estas tres operaciones, si bien diferentes –y hasta
complementarias– entre sí, coincidirían en generar una caída de la
referencialidad asignada al nombre, un debilitamiento del señalamiento que en
el nombre postula una identidad (subyacente, hipostática) estable a pesar de
la variación temporal y del movimiento que se verifica como la asignación de
una serie inestable de atribuciones o predicaciones sobre ese argumento (en
sentido lógico) subyacente propuesto por el nombre propio. Este
debilitamiento de la referencialidad, esta caída de la posibilidad de duración de
las identidades (que funcionan como argumentos para la predicación) genera
un efecto de sentido, modifica las posibilidades de la puntuación significante
que articula una recuperación semántica de la cadena de la ficción y, en
consecuencia, genera una lectura en la que la historia y la política (a través de
aquella) toman un carácter particular. La tercera hipótesis es que este efecto
de sentido, esta forma de construir una historia y una política a partir del
desdibujamiento de la función de los nombres en el sistema de la ficción,
permite dos recuperaciones políticas contrapuestas, de las que (obviamente de

un modo ligero y no del todo estable) una podría calificarse como reaccionaria
y la otra como progresiva.
Las tres operaciones propuestas en el trabajo de la funcionalidad de los
nombres en la ficción de Borges podrían denominarse (tentativamente):
hipertrofia la primera; adelgazamiento o irrisión (exacerbada a veces hasta el
borramiento) la segunda; y desplazamiento o traducción la tercera.
«Soy el que soy». Hipertrofia
La hipertrofia del nombre podría definirse como la eliminación de la
accidentalidad posible en la relación nombre-cosa. La relación absolutamente
necesaria suprime la diferencia hasta constituir una identidad que de realizarse
sería absoluta. El nombre es la cosa. El nombre es la pura hipóstasis que no
admite predicación o accidentalidad alguna, sólo puede predicarse a sí mismo.
El signo se dice a sí mismo, deviene símbolo absoluto. Como el dios inmóvil se
piensa a sí mismo, inmóvil y atemporal, eterno. Claramente, el nombre de
dios, uno de sus atributos (que no pueden ser sino su total manifestación) que
lo contiene e implica, es la formulación paradigmática de este trabajo del
nombre. El nombre de dios es dios, conocerlo, pronunciarlo es ser dios.
Enunciar es enunciarse a sí mismo. Sólo cabe el solipsismo absoluto para este
tipo de identidad propuesta, ya no a la duración, sino a la ausencia de tiempo
o de sucesión. El argumento (en sentido lógico) se absolutiza de modo que
impide toda predicación. O dicho de otro modo el argumento es su propio
predicado. Del dios y su nombre no puede decirse sin menoscabo más que a
ellos mismos (“soy el que soy [el que es]”).
La idea de este tipo de identidad posible se formula en más de un texto
narrativo de Borges, y se examina en muchos breves artículos o ensayos, pero
siempre para ser decepcionada. Esta decepción es consecuente con el mismo
acto de la enunciación, porque la noción de nombre formulada impide el
desarrollo de toda ficción, de toda historia y de todo surgimiento de sentido
verbal en tanto que niega la posibilidad de la sucesión. Lo absoluto implica una
simultaneidad (que en realidad no es tal, sino atemporalidad), que abomina de
la posibilidad de la narración o de la ficción (atribución de potenciales
predicaciones a una serie de argumentos inmersos en algún tipo de lógica
sintáctica o temporal). La sintaxis narrativa posible articulada a partir de la

noción de nombre, que permite la sucesión de predicaciones que articulan una
historia, cae en esta noción frente a la pura atemporalidad de la entidad
absoluta que se nombra (se piensa) a sí misma.
Por eso el nombre de dios nunca se articula. En “La muerte y la
brújula”en su última letra espera la muerte, el espejo y la leve asimetría, en
“La escritura de Dios” Tzinacán calla, el aleph parece ser un falso aleph y la
casa que lo contiene es demolida para la irrisoria ampliación de una confitería.
En el decurso sucesivo de la narración (o del breve ensayo) el presente
absoluto se escurre permanentemente hacia su incumplimiento. Una suerte de
no ser en la figura de otro, reflejada o propuesta a la identificación predica la
diferencia que no puede soportar la identidad absoluta. La figura de la ironía se
entremezcla con la de la eternidad. La sucesión histórica ha sido desplazada
por la postulación de una eternidad sin tiempo que se deshace sin tener
posibilidad de realizarse. La negación de una negación se resuelve en lo
irrisorio.
La encrucijada de Berkeley. Borramiento
La operación que llamamos adelgazamiento o irrisión (en última
instancia borramiento) es la contracara y el reflejo de la anterior. Consiste en
la negación de la perduración de una substancia (una identidad) que soporte la
serie de atribuciones que se sucede y de la que la ficción da cuenta. Esta
posibilidad se enuncia repetidas veces en los textos ensayísticos desde los
primeros hasta los de los últimos años. Por ejemplo: «Todo sustantivo es una
abreviatura. El lugar de contar frío, filoso, hiriente, inquebrantable, brillador,
puntiagudo, enunciamos puñal; en sustitución de alejamiento de sol y
profesión de sombra, decimos atardecer»9. La formulación se repite, desde por
ejemplo “La nadería de la personalidad” y “La encrucijada de Berkeley” en
Inquisiciones, pasando por el texto citado en El tamaño de mi esperanza, por
“La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga” en Discusión, por la Historia de la
eternidad y por “Historia de los ecos de un nombre”en Otras Inquisiciones (y la
enumeración podría continuar). Los idiomas conjeturales de Tlön que se basan
uno en una pura adjetividad y otro en verbos impersonales, reproducen en la
9 Borges, J.L.; “Palabrería para versos” en El tamaño de mi esperanza, Buenos Aires, Seix Barral, 1993 [1ª ed. 1926], p. 47.

ficción el desarrollo de esta idea. Esta misma conjetura lingüística aparece
enunciada en “El inmortal”. Estos dos cuentos, precisamente aparecen
haciéndose cargo de explotar las posibilidades para la estructuración de la
sintaxis de una narración sobre la base de este desdibujamiento de las
identidades posibles. En Tlön se bosquejan las posibilidades de la ficción, la
historia y la política en un mundo en el que la referencialidad congelada en un
artefacto verbal sustantivo ha caído. En “El inmortal” se evidencia la relación
entre esta operación y la anterior, en la que el nombre se hipertrofiaba. La
inmortalidad (hipertrofia de la identidad) se identifica con su opuesto (la
carencia de la propiedad diferencial que defina una identidad), el nombre
absoluto se refleja en el nombre vacío, irrisorio o borrado, y ambos le quitan
soporte ontológico (y político o moral o jurídico) a la enunciación de estados y
atribuciones: «No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la
Odisea; postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios, lo
imposible es no componer, siquiera una vez, la Odisea. Nadie es alguien, un
solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agrippa, soy dios,
soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa
manera de decir que no soy»10. El borramiento del nombre reproduce invertido
y refleja al dios que se dice a sí mismo y se queda en silencio. Se borra toda
sustantividad de los personajes.
Joseph Cartaphilus y Homero en “El inmortal”, el hechicero ya sin
nombre de “Las ruinas circulares”, o el borrado y equívoco Pedro Damián (Pier
Damiani) en “La otra muerte”condensan de algún modo esta operación: la
aparición de un nombre vacío que no designa una identidad (¿quiénes son
Damián, Homero o Cartaphilus?) o el borramiento del nombre frente a la no
identidad que fijar (el hechicero es apenas la sombra de un sueño a la que
ningún sintagma designa con mayúscula).
«There seemed a certainty in degradation». Traducción
La tercera operación, el desplazamiento o la traducción, no niega la
constitución de un recorte y una referencialidad asociados al nombre, sino que
utiliza el nombre como la condensación o el resumen de la formación de una
10 Borges, J.L.; “El inmortal” en El aleph, en Obras Completas de Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Emecé, 1974, p. 541.

figura retórica que puede ser vinculada la metonimia. Se trata de un
desplazamiento entre significantes que corre el referente aludido a un lugar
que no es el primariamente denotado por el nombre. Instaura una diferencia
en la deixis del nombre propio. El nombrar se vuelve alusión o paráfrasis. Los
modos de esta operación son varios, nombrar desplazadamente (por medio de
la sinécdoque por ejemplo), o en cambiando el código (en otro idioma), o de
manera ostensible e intencionalmente equivocada o falsa. La condensación
deíctica del nombre falla, está desajustada con respecto al referente
propuesto. Se establece un hueco, una no coincidencia en la función de
clausura que permite la aparición de una puntuación vinculada al nombre que
articula el sentido. Las duplicaciones, los reflejos, las simetrías inexactas, los
anacronismos, los reconocimientos imposibles, desautorizan el sentido
apuntado por la puntuación de los nombres. Como en una traducción (o en una
lectura), hay un nuevo sentido que aparece en el desplazamiento soportado
por la coexistencia de la diferencia y la analogía. Borges, convertido en un
personaje «otro» hasta el cansancio; Dahlmann duplicado, dividido y
reconciliado, en “El sur”; la aparición de Buenos Aires aludida, de Ernst Palast
traducido, del caudillo barcelonés en “La muerte y la brújula”; Carlos
Argentino Daneri, condensando burla e italianidad en “El Aleph”; el coito
elevado a rito sectario en “La secta del fénix”; las innumerables apariciones de
personajes “reales” desfasados, desdoblados en actividades ficcionales,
Henriquez Ureña en “El aleph”, Bioy y Martínez Estrada en “Tlön, Uqbar, Orbis
Tertius”, Sábato en “El inmortal”; son ejemplos de nombres que no se
condicen con el recorte referencial que proponen, nombres vaciados del gesto
de clausura y referencia que permite la proposición y fijación del sentido.
El otro, el mismo. La política del espejo
Más arriba se decía que la segunda hipótesis por medio de la cual este
trabajo quería leer la aparición de la política en la ficción de Borges suponía
que cualquiera de estas tres operaciones sobre el modo de articulación de la
función de los nombres coincide en provocar una caída o un debilitamiento de
la idea de identidad argumental asociada a la función de los nombres en la
estructuración de la ficción. Un debilitamiento en el carácter deíctico o
asociado a una referencialidad que propone entidades (argumentales) sobre

las que se puede descargar el peso de una predicación lo suficientemente
estable como para generar un sentido a partir de una operación de puntuación
que ordene y cristalice la cadena significante. El anclaje de la deriva
metonímica de los signos del lenguaje (siempre en lugar de...), anclaje que
permite el surgimiento del sentido comunicable (más o menos estable) es
desestabilizado en el vaciamiento de las posibilidades discursivas de los
nombres. En el plano de la enunciación se desdibuja también el sujeto que
podría anclarla en una situación relativa que permita inferir pragmáticamente
su producción de sentido. El vaciamiento conduce a la identificación. Las
diferentes manera de tratar el nombre –las identidades– finalmente se
reconocen, un hombre es todos los hombres (es Homero), no es nadie, es la
costumbre de una serie de atributos que se repite permanentemente pero
simultánea e imperceptiblemente varía. En la hipertrofia, la irrisión o el
corrimiento se reconoce a sí misma la oquedad en la que no se puede
reconocer un sujeto situado que dé, permita y postule un sentido definido.
Esto último es la paráfrasis de lo que se denominaba un efecto de
sentido asociado al reconocimiento de los diferentes procedimientos como
dobleces de una operación plural (espejada, multiplicada) que modifica las
posibilidades de la puntuación significante que ordena la recuperación
semántica en la cadena de la ficción y, en consecuencia, genera una lectura en
la que la historia y la política (a través de aquella) toman un carácter
particular.
Lo que cabe particularizar en lo anterior es que la variación en la
manera de construir la ficción a partir de las operaciones realizadas sobre los
componentes nominales del discurso pasa por la formación de una sintaxis
narrativa vehiculizada precisamente a partir de los debilitamientos de la noción
de identidad apuntados. Buena parte de los relatos de Borges se articulan
como una sucesión ordenada en función de producir el efecto de sentido (de
vaciamiento del sentido) apuntado. La forma que asume el relato de la ficción
es la del hueco postulado por la caída de la realidad encarnada en los atributos
condensadores de los nombres.
Así por ejemplo “El inmortal” (presentado como un texto recibido que a
medida que se desarrollo modifica su estatuto) avanza siguiendo los distintos

estadíos en el borramiento de las cualidades nominales (argumentales) de su
personaje. Simultáneamente este proceso, que constituye la forma o la sintaxis
del relato es tematizado como su contenido. La ficción de Borges cuenta el
modo en que ataca y vacía los elementos lingüísticos disponibles y cómo la
ausencia generada deviene combinatoria y tematizable.
El modo de modificación de las realidades postulables a partir del
manejo de diferentes sintaxis (o causalidades podría decirse) aparece
ejemplarmente anotado en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” en el que la lógica de
la ficción vehiculizada por la caída de la duración de las identidades nominales
(percepción y filosofía propia de Tlön) termina invadiendo, en forma de los
«hrönir», el mundo de la experiencia enfocado desde una perspectiva de cierre
enunciada en un futuro imaginario postulado ya –lógicamente– como real.
En este sentido es que este relato es ejemplar del modo en que a partir
de la modificación de las posibilidades y rasgos combinatorios de un elemento
lingüístico-mental –el nombre– se construye un modo o una forma de la ficción
que enuncia una ficción de la historia y de la política, al mismo tiempo que una
política de la ficción. Efectivamente, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”se duplica (por
medio de un político juego de espejos) en La invención de Morel, novela en que
también se genera un mecanismo de invasión del mundo de la ficción sobre el
de la realidad, en la que se juega con la idea de lo perverso de la reproducción
debida a los espejos y la cópula (frase que Bioy Casares enuncia en el cuento
de Borges atribuyéndola a un heresiarca de Tlön) y que además –y
fundamentalmente– Borges prologa sosteniendo una operación de política de
la ficción que pretende fundar y consolidar un lugar para la literatura fantástica
en la Argentina11. Simultáneamente esta operación de política de la ficción
actualiza una ficción de la política en el campo intelectual en el que dicha
operación se realiza: en el discurso de agradecimiento a la SADE por la
concesión del Gran Premio de Honor en 1944 Borges dice: «Me alegra que la
obra destacada por el primer dictamen de la Sociedad de Escritores sea una
obra fantástica. Hay quienes juzgan que la literatura fantástica es un género
11 «La invención de Morel (cuy título alude filialmente a otro inventor isleño, a Moreau) traslada a nuestras tierras y a nuestro idioma un género nuevo. He discutido con su autor los pormenores de su trama, la he releído; no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta.» Borges, J. L.; “Prólogo a La invención de Morel” en Bioy Casares, A.; La invención de Morel, Buenos Aires, Emecé, 1994, p. 15

lateral; sé que es el más antiguo, sé que, bajo cualquier latitud, la cosmogonía
y la mitología son anteriores a la novela de costumbres. Cabe sospechar que la
realidad no pertenece a ningún género literario; juzgar que nuestra vida es una
novela es tan aventurado como juzgar que es un colofón o un acróstico.
Sueños y símbolos e imágenes atraviesan el día; un desorden de mundos
imaginarios confluye sin cesar en el mundo; nuestra propia niñez es
indescifrable como Persépolis o Uxmal (...) Quiero añadir algunas palabras
sobre un problema que el nazismo propone al escritor. Mentalmente, el
nazismo no es otra cosa que la exacerbación de un prejuicio del que adolecen
todos los hombres: la certidumbre de la superioridad de su patria, de su
idioma, de su religión, de su sangre (...) No hay, sin embargo, que olvidar que
una secta perversa ha contaminado esas antiguas e inocentes ternuras y que
frecuentarlas, ahora, es consentir (o proponer) una complicidad. Carezco de
toda vocación de heroísmo, pero desde 1939 he procurado no escribir una
línea que permita esa confusión. Mi vida de hombre es una imperdonable serie
de mezquindades; yo quiero que mi vida de escritor sea un poco más digna»12.
En el contexto en que esta declaración se enuncia la vinculación al nazismo es
traducida en una posición favorable al ascendiente peronismo.
Resumiendo en un párrafo lo dicho: puede afirmarse que en “Tlön,
Uqbar, Orbis Tertius” se tematiza la alteración y el vaciamiento de las
posibilidades cohesivas y dadoras de identidad del elemento lingüístico
«nombre». Este tema estructura asimismo la forma del relato constituyendo su
sintaxis. El relato avanza siguiendo las consecuencias de la postulación de la
lógica que ordena el mundo paralelo y alternativo de Tlön. Además, la caída
del elemento temporal asociado a la noción de real vaciada junto con el
concepto del nombre permite que el relato esté cerrado por una perspectiva
temporal imaginaria postulada como real en la que, consecuentemente,
objetos propios de ficción alternativa de Tlön invaden y transfiguran el «real»
de la enunciación. Toda esta operación ficticia, toda esta construcción de un
modo de ficción está puesta en relación con una operación en el campo
literario argentino que pretende subvertir el ordenamiento canónico de los
géneros invadiendo el espacio literario con una nueva legitimidad para la
12 Borges, J.L.; Borges en Sur, Buenos Aires, Emecé, 1999, pp. 300-302.

literatura fantástica. Como sucede en Tlön, la aparición de nuevas ficciones
constituye una operación de modificación del pasado, la reconstrucción de una
historia que comulga con un proyecto político, con una política de la ficción y
con una ficción de la nacionalidad. Pero, correlativamente Borges nos dice que
la política (la negación del nacionalismo pro alemán o del ascendiente y temido
peronismo) se poetiza (cf. Auden), es decir que toma parte de la decisión de la
constitución de la poética de esta nueva narrativa de ficción. Borges escribe
líneas que no se puedan leer desde una perspectiva favorable al
nacionalismo13, Borges modifica el pasado y borra (movimiento privilegiada de
toda ficción política) su período populista y criollista. En “Tlön, Uqbar, Orbis
Tertius” se verifica entonces todo el movimiento supuesto por las hipótesis que
pretendían encontrar una manera de leer la relación de ficción, política e
historia, en el trabajo ejercido sobre un elemento de la lengua: el nombre.
Esta caída de la funcionalidad cohesiva del nombre en la construcción
del sentido de la ficción permite según la tercera hipótesis manejada dos
recuperaciones opuestas y complementarias en su relación con la historia
(como política).
El primer aspecto que podría parafrasearse, bastante ligeramente, como
reaccionario es el que elimina la posibilidad de la historia como proceso. Al
caer el anclaje de los referentes argumentales que anclen predicaciones
diferenciadas, opuestas y sucesivas capaces de organizar una cartografía
histórica en desarrollo de oposiciones y resoluciones situadas en distintos
momentos dialécticos, la historia se adelgaza hasta desaparecer con el tiempo.
La simultaneidad, la absolutización, el borramiento dibujan un mundo sin
sentido o en el que si hay algún sentido éste está de antemano fijado y
cerrado, es visto desde una perspectiva de clausura (como en Tlön), desde
más allá de un final que convierte en irrisorios (además de inexistentes) a los
momentos de contradicción y de disputa que pueden anclar la historia (y la
política) como proceso. Este costado dibuja un progresivo alejamiento de la
representación de la historia en la obra de Borges. Este alejamiento
13 Como Benjamín se había propuesto, unos años antes, definir una teoría sobre el arte y la sociedad de masas que no pudiera ser capitalizada de ningún modo por el fascismo.

probablemente sea correlativo con la intención enunciada de no escribir para
el peronismo-nacionalismo. Entidad que es sentida por Borges como parte de
la realidad histórica de su entorno desde ese momento hasta por lo menos la
década del setenta (en plena dictadura militar –apoyada, al menos en
principio, por Borges en virtud de su carácter antiperonista), realidad que debe
ser negada entonces para Borges en la escritura.
Pero, por el otro lado es posible, recuperar (ya que no atribuir o asignar)
un sentido que (también ligeramente) podría denominarse progresivo a esta
caída de las entidades nominales. Si la historia en Borges es vivida como
herencia encarnada en un panteón de nombres y de batallas que definen la
ubicación de la familia en un país que se vive desde la propiedad, el
borramiento de los nombres y de los sentidos, si bien desdibuja los procesos
históricos reales, también desestabiliza el sentido histórico y político fijado en
el panteón. El descenso de los héroes militares a compadritos orilleros, los
desdoblamientos y las imprevistas identificaciones de los opuestos, la invasión
de una irrealidad, deshacen la historia familiar al tiempo que la tematizan
permanentemente. El desdibujamiento de las identidades implica la caída en la
ficción de la noción de propiedad, noción que pivoteaba la idea de la historia y
la lengua que autorizaban (o incluso obligaban) a Borges a la escritura. La
ficción borgeana desarma, negándose las posibilidades de la historia, la
historia que la autoriza o legitima.
Entonces esta exacerbación del sentido de la ficción (que invade lo real)
como lo que no es el sentido dado por la propiedad de la lengua y de una
nación, permite la suposición (aunque negativa) de otra historia posible,
potencial, que no es la de la buena propiedad en la política, en la lengua y en
la literatura. La propia desestabilización de una escritura que se enuncia desde
la base del anclaje de sentido de la literatura y la cultura política oficial
nacional, permite que se desdibuje la oposición fundamental de la cultura y la
literatura argentina hasta entonces. Esta pérdida de la propiedad, éste vaciar
el sentido dado, esta desposesión permite, de algún modo, autorizar el
surgimiento de una aberración del sentido dado, de una lectura errónea, el
surgimiento de una tradición interpretativa desfasada, irreverente, que

deforma los sentidos y produce otros nuevos (traduce). Una periferia
productora de sentido se afirma (a la manera de las vindicadas culturas judía e
irlandesa).
Estas dos posibilidades de recuperación del tratamiento de los
elementos que permiten construir una historia, una política, reproducen los
conflictos interpretativos desplegados sobre la lectura de las operaciones
fundadoras de la cultura y la literatura argentina (Echeverría, Sarmiento).
Vaciándola de sentido, Borges parece poder hacerse cargo de una oposición
canónica, mientras reproduce consciente y sistemáticamente las mismas
operaciones que la fundaron (traducción, mirada estrábica, cita errónea,
cultura de segunda mano)14. La lógica mágica del mundo de la narración15
alucina un orden político e histórico posible. Este sirve casi como denuncia de
que, como escribe Valery: «El mundo social, que es sólo obra de magia, nos
parece entonces tan natural como la naturaleza»16.
La irreverencia de la credulidad
Una anotación final. La escritura de Borges se caracteriza también por el
recurso a la ironía, la burla encubierta y no tanto, el recurso a lo lúdico. Esto
puede ser caracterizado como la marca de una distancia con respecto a lo
enunciado. Hay siempre en Borges una reserva con respecto a lo que se
escribe, un juego de imposturas («temo que me declaren un impostor» [o algo
así] alguna vez leí que Borges decía en un reportaje en el que –por supuesto–
se burlaba encubiertamente del entrevistador), una desacreditación de la
verdad y la seriedad de lo que se escribe. Si a esto se agrega la idea del
manejo irreverente y desenfocado de los materiales que se propone como
parte del modo de leer y de escribir de Borges, se concluye que lo dicho, el
análisis de los juegos filosóficos, del recurso a las duplicaciones y los
laberintos, de la negación ampulosa del tiempo y la identidad, constituye un
ejercicio de credulidad desmesurada. Es cierto. Pero valga, si no como
14 Cf. Piglia, R.; “Notas sobre Facundo” en Punto de vista, Buenos Aires, III, 8, marzo-junio 1980, p. 15; y “Echeverría y el lugar de la ficción”en La Argentina en pedazos, Buenos Aires, La Urraca, 1993, pp 8-11.
15 Cf. Borges, J. L.; “El arte narrativo y la magia” en Discusión en Obras Completas de Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Emecé, pp. 226-232.
16 Valery, P. Op. cit. p. 55.

justificación, al menos como descargo de conciencia la idea de que los reflejos
invierten la polaridad de lo reflejado. Que el ejercicio de lectura irreverente
practicado sobre un juego verbal sea tomarlo en serio por un rato.