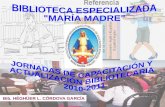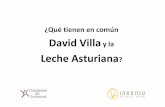Ponencia Cristóbal Gatica II Jornadas Redes Sociales y Empleo 2010
Ponencia-ADEISE 2010
-
Upload
nando-martin -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
description
Transcript of Ponencia-ADEISE 2010
-
La inteleccin de la justicia como virtud civil en Alberto Magno.
Tradicin, hermenutica y proyecciones en el Occidente escolstico
FERNANDO MARTIN
Becario CEFIM-UNCuyo
Resumen:
El presente estudio forma parte de un proyecto de investigacin ms amplio concerniente a
la traduccin y comentario de textos latinos medievales referidos al tratamiento de las virtudes
cardinales. En esta oportunidad, ser considerada la definicin de la justicia como una virtud
moral eminentemente civil en el comentario elaborado por San Alberto Magno a la Distincin
XXXIII del tercer libro de las Sentencias del maestro Pedro Lombardo. Dicha virtud, frente a
algunos aspectos culturales directamente relacionados con el patrimonio de la tradicin
clsica, se estima, incluso, como ms significativa que el resto de las virtudes cardinales. Si se
advierte que durante los siglos del Alto Medioevo el esclarecimiento conceptual de virtus
moralis entraa, por lo dems, un cometido ineludible dentro de los mbitos instituidos para
desempear el officium especfico del ordo laicorum, es dable observar una continuidad
doctrinal entre este perodo y la ulterior sistematizacin realizada con respecto al
conocimiento circunscripto dentro de los parmetros del orden prctico. Tal prolongacin
permitira una comprensin integral en torno a la conformacin de una tica cristiana,
ocupada en la elucidacin del orden del obrar que se determina con arreglo a un principio e
impulsada por la recuperacin paulatina de las obras de Aristteles, aunque posibilitada
histricamente por las declaraciones tericas previas que fueron expuestas durante el Alto
Medioevo.
Palabras claves: justicia, virtus moralis, ordenamiento civil, conocimiento prctico.
Introduccin
En el ao 1215, con la celebracin del IV Concilio laterano, se asiste a un especial
fortalecimiento pastoral, promovido por Inocencio III, que procuraba afianzar las relaciones
eclesisticas para con cada cristiano en particular. Fruto de esta reglamentacin fue el
abundante surgimiento de nuevos gneros de textos pastorales preparados y esbozados,
-
2
fundamentalmente, por las rdenes mendicantes a fin de cooperar con ello en la
consolidacin de esta indita empresa que haba definido el Concilio. Es por ello que telogos
franciscanos de la talla de Alejandro de Hales (1245) o de San Buenaventura (1274), junto
con otros tantos, suelen ser unos de los pensadores ms influyentes en la contribucin de la
redaccin de textos que transmitiesen conocimientos bsicos de teologa y tica. En efecto, la
profusin de catlogos de virtudes y vicios (principalmente de las virtudes teologales y
cardinales y de los siete vicios capitales), jerrquicamente analizados, constituy un
ingrediente ms que importante para la configuracin expositiva de una tica cristiana
organizada lgicamente1.
A esto se sum la ntegra labor de una sistematizacin de todo conocimiento en el orden
prctico impulsada, en el Medioevo latino, a raz de la recuperacin in crescendo de las obras
de Aristteles quien haba proporcionado la disposicin epistmica de un saber ocupado en el
esclarecimiento de los asuntos que se siguen en el orden del obrar humano. En este marco,
durante el ao 1245 se publicaba la versin integral de la tica Nicomquea (E.N. de aqu en
adelante) compilada por Roberto Grosseteste. Esta traduccin permiti superar las lagunas
existentes en las versiones parciales que circulaban en el siglo precedente y, por lo dems,
ejerci una influencia decisiva en el estudio de la doctrina presentada por el Estagirita en los
Libros que primariamente no se conocan, dentro de los cuales se contaba el Libro V dedicado
a la justicia2. La versin de la E.N. publicada por Grosseteste contribuy en gran medida a
encauzar este ejercicio reflexivo de incorporacin y re-significacin original de elementos
doctrinales clsicos. Uno de los tantos principios que acuaron los medievales fue, sin lugar a
dudas, la doctrina sobre la naturaleza de las virtudes cardinales y, en especial, de la justicia y
lo que le corresponde por s. A su vez, una de las tantas expresiones afanada en establecer una
reflexin organizada con respecto a esta virtud, lo constituye el Comentario3 de Alberto
Magno a la Distincin XXXIII4 del III Libro del Ordo Sententiarum del Maestro Pedro
Lombardo.
1. Composicin estructural del comentario
1 Cfr. DIEM, Albrecht, Virtues and vices in early texts on pastoral texts, En: Franciscan Studies, vol. 62, 2004,
p. 193-198 (pp. 193-223). 2 Cfr. TARABOCHIA CANAVERO, Alessandra, Da habitudo ad habitus. A proposito della gisutizia metaphorice
dicta in Alberto Magno e Tommasso dAquino, en: Rivista di filosofia Neoescolastica 84 (1992) pp. 608 y ss. 3 Las citas y notas proceden de la edicin crtica ALBERTI MAGNI -Ratisbonensis Episcopi, Ordinis
Praedicatorum-, Commentarii in III Sententiarum en: Opera Omnia, volumen vicesimum octavum. Cura ac
labore Steph Caes. Aug. Borgnet, Ludovicum Vivs, Biblipolam Editorem, Pariis, 1894. 4Petri LOMBARDI -Episcopi Parisiensis-, Sententiarum Libri Quatuor, Louis Vivs diteur, Paris, 1892, pp. 516-
517.
-
3
El escrito que me ocupa comprende el siguiente desarrollo analtico. Como es habitual en
algunos autores escolsticos, Alberto comienza presentando el texto de la distincin que ser
comentada y se titula tal como aparece en el cuerpo de las Sentencias: De virtutibus
cardinalibus. Adems, el documento ofrece un subtulo: De quatuor virtutibus principalibus,
posiblemente incluido por el propio comentarista. Seguidamente, un apartado bajo el ttulo
Divisio textus explicita las tres distinciones que han sido consideradas por el Maestro a
propsito de la materia en cuestin. Dice:
Aqu considera el Maestro una nica y breve distincin en relacin con las cuatro virtudes cardinales. De ellas seala aproximadamente bajo un
mismo captulo, tres cosas distintas, i. e., sus definiciones singulares, por
qu se denominan cardinales y si acaso permanecern en la vida eterna. Por
otra parte, debe ser indicado que [lo concerniente a] la naturaleza de la
virtud en general ha sido expuesto en el Libro II de las Sentencias.5.
Luego de haber determinado la finalidad que persegua el Maestro Lombardo y los
principales puntos tratados por l, Alberto Magno seala los pasos sucesivos que pretende
transitar para deslindar conceptualmente el contenido propio de la cosa misma, en este caso,
las propiedades cualitativas de las cuatro virtudes cardinales. En efecto, el sendero trazado por
Alberto para adentrarse en un examen minucioso referido a estas virtudes cardinales, se puede
observar a partir de lo siguiente:
No obstante esto, aqu buscamos de estas cuatro virtudes, a saber, primero, lo referido a su nmero y necesidad; segundo, por qu se llaman
cardinales, tercero, lo referido a las definiciones que establece el Maestro y
cuarto, si acaso permanecern en la vida eterna o no.6.
Aqu es preciso reparar en un detalle que hace al ncleo constitutivo no slo del tema que
se est tratando, sino, por lo dems, de lo concerniente al comentario en sentido genrico, es
decir, en cuanto instrumento literario que pretende presentar ordenada y jerrquicamente la
inteligibilidad propia de un tema especfico. Esta aclaracin se desprende del hecho de que, al
momento de interrogarse por la originalidad comprendida en todo comentario del perodo
escolstico, pareciera que dicho documento estuviera reducido a repetir o simplemente
exponer analticamente el desarrollo elaborado ya por el autor que se comenta. De este modo,
5 ALBERTI MAGNI, Commentarii in III Sententiarum..., p. 605.
6 ALBERTI MAGNI, Commentarii in III Sententiarum..., pp. 605-606.
-
4
la tarea del comentarista se limitara nicamente a mediar sin ms el esfuerzo anteriormente
desempeado por otro. Asimismo, las Sumas y Sentencias vendran a ser las autnticas
empresas racionales por reunir en un compendio organizado, sistemtico, la totalidad del
saber. Sin embargo, esta observacin apenas inmediata podra tener asidero suficiente slo en
quien no hubiera realizado la experiencia de la lectura detenida en un escrito con tales
caractersticas. Como bien dice Aristteles en su Per Hermeneas: el que habla detiene el
pensamiento y el que escucha descansa. En este sentido, el cometido perseguido por todo
comentario estriba en instaurar un dilogo fecundo con las verdades expuestas por el autor
que se pretende comentar. Conforme con el propsito de este trabajo, el comentario de
Alberto Magno entraa el rigor hermenutico no slo por comprender qu sea la virtud
cardinal, sino tambin por presentar a sus contemporneos una verdad acuada
temporalmente en el continuo de una tradicin. As entonces, va emergiendo desde este
encuentro entre Alberto y Pedro Lombardo, un nuevo despliegue vital que se adentra en la
cosa misma y coloca en su verdad las consideraciones que haban sido anteriormente
analizadas por el Maestro. Por ello el mutuo intercambio de bienes redita en beneficio de un
cuerpo mucho ms amplio y extenso. Consecuentemente, hay que afirmar con firmeza, frente
a algunas aseveraciones vertiginosas, que esta fuente es, stricto sensu, original en su ms
prstino significado y no una simple repeticin de ideas formuladas por otro. La estructura
lgica del texto da cuenta de ello.
El Artculo I, De nmero de virtutum cardinalium, est compuesto por once objeciones y
sus correspondientes respuestas. El Artculo II, Quare istae virtutes vocantur cardinales?,
encierra seis objeciones y una pregunta que ser contestada luego de las soluciones a las
objeciones planteadas. En el Artculo III, De diffinitionibus virtutum cardinalium, se puede
apreciar cmo el autor sondea cada una de las definiciones propuestas para cada virtud
cardinal en el texto inicial. Finalmente, el Artculo IV titulado An virtutes cardinales
remanebunt in patria?, incluye cuatro objeciones con sus correspondientes soluciones.
2. Tratamiento de la virtud de la justicia en el escrito de Pedro Lombardo
A lo largo de toda la Distincin, el Maestro Lombardo establece algunas consideraciones
significativas en torno a la virtud de la justicia. En efecto, se puede observar ya en sus lneas
iniciales cmo al enunciar las cuatro virtudes, aparece en primer lugar la justicia frente a la
prudencia, la fortaleza y la templanza. Citando a San Agustn asevera que la justicia se realiza
cuando sobrevienen las desgracias, mientras que la prudencia cuando se previene de las
-
5
insidias, la fortaleza cuando se soporta con entereza las contrariedades y la templanza cuando
son moderados los deseos torcidos7. En este sentido, el papel de la justicia estara referido
intrnsecamente al obrar rector que se determina de los asuntos correspondientes al bien
comn. Las otras tres virtudes tambin ocuparan un desempeo ineludible en esta obra, si
bien supeditadas al ejercicio moderador de la justicia.
Por otra parte, se menciona que algunos autores han planteado la posibilidad de una
cesacin en la actividad de la prudencia, fortaleza y templanza cuando se haya ingresado en la
vida eterna; mas la justicia, como es inmortal, sera perfeccionada en mayor grado y no
dejara de existir en la bienaventuranza gloriosa. El argumento sustentado para esgrimir
semejante afirmacin radica en el hecho de que siendo propio de la justicia estar sometido
bajo la autoridad de quien gobierna, en la vida eterna nicamente se estar contemplando la
divina naturaleza ante cuya majestad ningn bien podra ser mayor, pues esta naturaleza
divina ha criado a todos y ha instituido sabiamente las especies. De modo tal que la justicia no
podra cesar en aquella bienaventuranza, antes bien debiera llegar a ser plenamente sublime.
Sin embargo, el Maestro Lombardo sugiere que las otras tres virtudes no cesarn sino que
tendrn otro empleo diferente del que tuvieron en la existencia terrena, ya que el objeto propio
de cada uno de estos hbitos conformados por la razn no existir all donde no se
experimente padecimiento alguno8. Para reforzar esta tesis, cita a Agustn y Beda
respectivamente, quienes esclarecen la permanencia de tales virtudes en las almas de los
ngeles y los santos aunque de un modo diferente del que lo poseen los fieles en la tierra9.
Por de pronto, un detalle medular en relacin con esta materia consiste en que slo cuando
se ha distinguido la inmortalidad de la justicia, es posible plantearse luego la permanencia en
la vida eterna respecto de las tres virtudes restantes. En rigor, la inmortalidad misma de la
justicia es un hecho, puesto que no habr diferencia entre el bien alcanzado aqu en la tierra
por su intermedio y el autntico Summum Bonum contemplado eternamente. Aunque, si las
cuatro virtudes en conjunto constituyen una unidad segn el sujeto que las realiza, cabra la
posibilidad de interrogarse por la permanencia de las otras tres que se encuentran ligadas
necesariamente a la justicia. Dice el Maestro:
Por esta razn, las obras de las virtudes habrn sido necesarias en esta vida mortal, como as tambin la fe en relacin con la cual deben ser
referidas al pasado. Aqu dice claramente Agustn que las virtudes
7 Petri LOMBARDI, Sententiarum Libri Quatuor..., p. 516.
8 Petri LOMBARDI, Sententiarum Libri Quatuor..., p. 517.
9 Petri LOMBARDI, Sententiarum Libri Quatuor..., p. 517.
-
6
mencionadas anteriormente existirn en lo venidero, aunque tendrn otra
aplicacin que la misma que tuvieron en aquel tiempo. A esto, Beda asiente
al sealar sobre el xodo: Las columnas ante las cuales fue colgado el velo, son las potestades del cielo junto con las cuatro eximias y gloriosas virtudes,
es decir, fortaleza, prudencia, templanza y justicia. Estas son conservadas en
el cielo por los ngeles y por las almas de los santos de otro modo que aqu
por las almas de los fieles.10.
3. Tratamiento de la virtud de la justicia en el cuerpo del comentario
Alcanzado este punto, pareciera que el desarrollo del comentario estuviese circunscripto a
continuar una puntualizacin ms precisa en orden a las ideas previamente expuestas por
Pedro Lombardo. Sin embargo, con una sutil clarividencia, Alberto Magno supera la mera
exgesis y emprende un autntico esfuerzo sistemtico a fin de otorgar rigor conceptual e,
incluso, purificar por medio de continuas objeciones, ciertas afirmaciones que, al menos por
su vaguedad, corren el riesgo de prestarse a confusin. Como se ha mencionado
anteriormente, el celo inteligible por parte de Alberto para desarrollar esta doctrina desde
dentro de s misma, va descubriendo por medio de un discurrir racional el ordenamiento de las
propias categoras que conforman un saber referido a la moralidad de los actos humanos.
La definicin de justicia es tratada recin en el Artculo III donde el Autor hace hincapi
especial en la definicin tradicional que reza la justicia es dar a cada uno lo que le es debido.
Si bien Pedro Lombardo ha citado a Agustn para aludir a la justicia como la virtud
propiamente determinable cuando sobrevienen las miserias, lo ha realizado segn la
conformidad con Cristo en quien las virtudes existieron en grado mximo. No obstante, tal
observacin general no excluye la propiamente especfica que le corresponde de suyo a la
justicia en cuanto tal.
En las soluciones presentadas a las objeciones del Artculo I, Alberto Magno seala que la
virtud civil concerniente al buen estado de la ciudad es sustancial. Por su parte, designa dos
condiciones para establecer un buen ordenamiento de los ciudadanos: el hbito que por la
razn determina el recto obrar y este mismo hbito en obra [en actividad]. Consiguientemente,
este hbito hallndose en la posesin concreta de s, i. e., en la actividad que le es ms propia
por naturaleza, es la prudencia y no la justicia. Pues la prudencia, siguiendo a Agustn, elige
con discernimiento lo necesario en orden a un fin determinado. En este punto el Autor realiza
una aseveracin que se aleja completamente de lo estimado por el Maestro respecto del orden
10
Petri LOMBARDI, Sententiarum Libri Quatuor..., pp. 517.
-
7
jerrquico de las virtudes, al mismo tiempo que amenaza con desmoronar todo el edificio del
tema que aqu se est exponiendo. Aunque aclara:
[...] segn lo que se exige, es bueno y ptimo que ella se encuentre en las dificultades, en relacin con la cual se halla toda virtud, porque en los
tiempos fciles no necesita el hombre un hbito rector, pues l mismo se
basta. En cambio, concierne a s mismo y al prjimo, segn el orden de la
recta razn, poseerla de buen modo [en buena medida]..
Entre tanto, la justicia, sobre la base de la prudencia, es el hbito regente conforme con la
razn misma de una deuda, pues no hay otra disposicin prctica capaz de ocuparse en el
orden del derecho. Adems, la realidad efectiva de dicha virtud implica una doble dificultad, a
saber, segn el tacto en el deleite natural o bien segn dificultades provocadas externamente
tales como la guerra. Con respecto a lo primero el hbito regente es la templanza, con
respecto a lo segundo, la fortaleza. As, quedan diferenciadas las cuatro virtudes principales
de acuerdo con la razn que, en el plano moral, se dispone en orden al bien comn y el buen
gobierno de los ciudadanos. Seguidamente, en la respuesta a la novena objecin, el Autor
confirma que el orden especfico de la civilidad, es el orden conforme con el derecho y el
deber y los asuntos supeditados a ellos. En algunos casos alcanza con la reprensin del
prjimo para no ir luego a comparecer delante del legislador. No obstante, en este plano no es
adecuado hablar de virtud civil stricto sensu, sino slo en sentido anlogo. Por ello, las
diversas manifestaciones de justicia podran ser tomadas de las mltiples razones que contiene
lo debido en cuanto causa normativa del orden civil que se va realizando en cada una de sus
formas diferenciadas. En este sentido es posible hablar de una justicia natural, una justicia
distributiva y una justicia positiva y, si bien cada una obra segn un principio que les propio,
su inteligibilidad esencial responde al bien en sentido absoluto como fin de su ms plena
realizacin.
Al finalizar este Artculo, en la respuesta a la onceava objecin, Alberto Magno estipula
que la justicia debe ser entendida en cuanto movida por el amor, aunque el amor no sea una
virtud concretamente civil. Nombrando a Aristteles, va explicando que el amor desea aquello
que la virtud alcanza y posee. La preeminencia de la caridad en relacin con el anlisis de las
virtudes cardinales, es nuevamente considerada en el Artculo II donde el Autor plantea la
objecin de que si todo el cuerpo de virtudes se sustenta sobre la base de las llamadas
cardinales, pareciera que nicamente la caridad rene esta denominacin [...] puesto que ella
sola, como es en efecto el hbito ms nutrido, parece hacer todo el bien posible en la vida del
-
8
hombre.. Sin embargo, el autor explica que las virtudes cardinales subordinan el conjunto de
virtudes que existen en orden a un fin circunstancial o propio de la vida del hombre. Desde
esta perspectiva, Aristteles las califica como el cardo donde se desenvuelve la vida humana
segn el estado civil y el estado del bien. Por consiguiente, debe decirse que la caridad no es
el principio sobre la base del cual deben ser reducidas otras virtudes particulares, como es el
caso de la misericordia y la religin que se encuentran supeditadas a la justicia. Antes bien, la
vida humana es llevada a plenitud en orden a la caridad como a su fin ltimo y principio
mismo de su dinamismo interior, pero no como a un hbito rector.
No obstante esto, cuando la justicia no se dice en sentido absoluto [simpliciter], debe ser
entendida en sentido posterior porque ella cae en un orden civil previamente establecido
segn circunstancias y sucesos particulares. De este modo, tal clase de justicia persigue un
orden en favor del ciudadano comn pero sin mayores determinaciones. Slo cuando se es
capaz de superar este enfoque contingente y contemplar la obra de la justicia como una
manifestacin del amor que mueve desde s, es posible considerar la comunidad civil como un
todo armnico, vivo, y habitndolo, crecer a travs del sucesivo impulso dinmico de la
caridad, el cual tendr su culmen definitivo en la patria celeste, la plis autntica en cuyas
fortalezas y almenas conviven sin dolores los ciudadanos legtimos del Amor en persona.
En la respuesta a la sexta objecin del Artculo II, el Autor se ocupa en una aproximacin a
las relaciones y posiciones que presentan las cuatro virtudes entre s. A partir de aqu
comenzar una indagacin en relacin con el ordenamiento jerrquico contenido entre las
virtudes, una minuciosa observacin que ser formulada definitivamente en el Artculo III
concediendo as una solucin racionalmente satisfactoria a la presunta apora que se
experimenta cuando se trata de puntualizar la primaca de la prudencia o la justicia en cuanto
virtudes civiles. San Alberto Magno afirma que ninguna de ellas es ms cardinal que otra,
sino que una puede ser ms general que otra segn su materia. Asimismo, toda virtud poltica
en relacin con su materia determina una razn especial, as como la fortaleza determina la
razn de lo arduo y lo firme por la gracia del bien, y la templanza la razn propia de lo bello
en relacin con la restriccin de los deleites carnales. Sin embargo, la justicia permite tener
una materia ms general que las pasiones adquiridas o innatas, como as tambin se ocupa en
una intencin especial propia del deber que se ordena por el derecho natural o humano.
Por otra parte, la ms general de materia entre todas ellas es la prudencia porque su materia
prevalece para la obra moral y establece especialmente lo que debe ser elegido respecto de la
recta razn del bien civil. En este punto se vuelve a confirmar lo que Alberto haba
distinguido anteriormente en el Artculo I con respecto al ordenamiento jerrquico entre las
-
9
virtudes, aunque contina alegando que as como la razn se tiene en otras potencias
ocasionadas, as tambin sucede con el hbito que perfecciona la razn porque ella es
conforme con un hbito regente cuya materia general es determinable por la obra.
Consecuentemente, la cardinalitas de las virtudes se corresponde con su fin propio de acuerdo
con su materia. A esto, se agrega en la respuesta a la objecin final que se llaman cardinales
porque las virtudes inferiores se subordinan a los fines de ellas, adems, las principales
vienen a ser aquellas que establecen lo que por s mismo es propio de la virtud y las virtudes
civiles o polticas son las que velan por el bien de una misma especie en el orden de los
ciudadanos.
Finalmente, en el Artculo III se plantea la sntesis con respecto al orden en el que deben
distinguirse las virtudes cardinales entre s. Curiosamente, la respuesta a la quinta objecin es
un tanto ms extensa y rigurosa que otras, asunto que otorga una peculiar seriedad al tema en
cuestin. El Maestro Lombardo ha colocado la justicia en primer lugar, luego la prudencia, la
fortaleza y la templanza. Por otra parte, el Libro de la Sabidura enuncia primero la sobriedad
o templanza, luego la prudencia, justicia y fortaleza. A este punto Alberto responde que las
virtudes pueden ser consideradas de dos modos, a saber, en relacin con el subjectum y en
relacin consigo mismas. Por s mismas poseen dos constitutivos diferentes en relacin con
aquello de lo que sea virtud, estas son la dificultad y el bien. Pueden, entretanto, ordenarse
segn razones de dificultad o segn razones en poder de la razones del bien. Si se emplea el
primer modo, la fortaleza es primera y la templanza segunda, la prudencia tercera. En esto,
contina Alberto, es ms difcil elegir con sagacidad las distintas obras que retribuir a cada
uno segn lo que le corresponda. Sin embargo, si se ordenan conforme con el bien que se
realiza en ellas, entonces, como prueba Cicern en el Libro I De Officiis, el bien de la justicia
es para todos lo mejor bajo cuya causa los bienes particulares y tambin las prcticas de las
otras virtudes deben estar orientados. As, por lo tanto, la justicia ser primera, la templanza
ser la segunda, la fortaleza, tercera y la prudencia, cuarta.
Pero si la virtud es considerada en orden al sujeto en quien existe, entonces primero es la
prudencia, segundo la templanza, tercero la fortaleza y por ltimo la justicia. En efecto, no se
hace una recta obra si no ha habido antes una recta eleccin, as como no existe un fuerte en
las adversidades que se haya resuelto por dominar los placeres. Por lo tanto, la prudencia es la
primera y la templanza debe ubicarse antes que la fortaleza.
Conjuntamente, el Libro de la Sabidura presta atencin a que algo de la templanza se halle
antes que la prudencia, porque si las moderaciones no se realizan segn un motivo espiritual,
no habr un juicio de recta eleccin. La templanza, por tanto, es primordial segn el acto. A
-
10
su vez, segn el acto la justicia antecede a la fortaleza, a tal punto que aquella es el bien
comn siempre mejor que algo particular.
4. Continuidad en la tradicin
Algunos especialistas han afirmado que los siglos previos a la entrada en escena de
Aristteles en el Medioevo, desarrollaron una reflexin, sino pobre, al menos imprecisa en
relacin con la virtud de la justicia. Se ha declarado tambin que los telogos pertenecientes a
estos siglos entendan la justicia en el sentido de bondad moral en toda su extensin posible,
es decir, dentro de un horizonte teolgico y de las mutuas relaciones derivadas a partir de la
caridad11
. Sin embargo, el hecho de que sea dificultoso hallar documentos acadmicos o
tratados sistemticos de, en este caso, doctrina moral, tal imposibilidad no estara autorizada
en lo ms mnimo para esgrimir que, por razones de tal ausencia, el pensamiento tico no
haya sido desarrollado en los siglos mencionados. Al menos durante el Alto Medioevo, se
observa que los pensadores latinos recibieron el legado de la tradicin literaria por otra va.
De hecho, si bien los maestros carolingios, para la confeccin de sus specula principis, no
posean como referencia inmediata los textos de Aristteles, orientaban la mirada hacia los
maestros de Roma: Cicern, Sneca, Marco Aurelio quienes, como depositarios ellos mismos
de un patrimonio cultural enriquecido con algunos elementos peculiarmente heredados del
mundo griego, lo transmitieron al mundo latino posterior12
. Por consiguiente, en su De
Rhetorica, Alcuino presentar una definicin de virtud inspirada en el De inventione13
de
Cicern y precisada desde el sentido que adquiere la vida virtuosa en los lmites de la vida
cristiana. Conservando la nocin de habitus explicitada por el Orador romano, Alcuino
enriquecer dicho contexto con todos los calificativos concernientes a una moral estrictamente
cristiana14. Dice: La virtud es el hbito del espritu, el decoro de la naturaleza, la razn de la
vida, la piedad de las costumbres, el culto a la divinidad, el honor de los hombres, el mrito de
la eterna beatitud15.
11
Cfr. TARABOCHIA CANAVERO, Alessandra, Da habitudo ad habitus..., pp. 610 y ss. 12
Cfr., DIEM, Albrecht, Virtues and vices in early texts..., pp. 195-196. 13
Cfr., CICERO, M. Tullius, De inventione, II, 53-54, d. F. Stroebel, Leipzig, 1915, pp. 145-149 : Virtus est animi habitus, naturae modo atque rationi consentaneus. 14
Cfr., DUBREUCQ, Alain, Alcuin, de York Tours. criture, pouvoir et rseaux dans l`Europe du haut Moyen
ge, Annales de Bretagne et des pays de l`Ouest, t. 111, n. 3, Universit de Haute-Bretagne-Rennes 2, 2004, p.
270 (pp. 269-287). 15
PL 101, 637 B: Virtus est animi habitus, naturae decus, vitae ratio, morum piestas, cultus divinitatis, honor
hominis, aeternae batitudinis meritum.
-
11
Adems, durante los ss. VIII-IX, la organizacin de la sociedad establecida por la
Christianitas se corresponde con una clasificacin bipartita (Iglesia-mundo) junto con otra
tripartita (clrigos-monjes-laicos). Este ordenamiento responde a la teora de los rdenes,
fijada definitivamente por el papa Gregorio Magno, cuyos antecedentes se remontan a la
incorporacin del trmino ordo en el s. III para designar una categora particular del cristiano,
calificada segn la dignidad que ocupaba dentro del ordenamiento total. Por lo tanto, en el
seno de la Cristiandad, se van perfilando dos categoras bien definidas de cristianos: los
consagrados (monjes y clrigos) y los seglares (laicos)16
. De este modo la funcin del laicado
en la poca carolingia se sostena sobre la base de dos polos: uno, el reconocimiento del
ministerio eclesial de los potentes; otro, el reconocimiento de la secularidad como dimensin
natural del laico, elemento caracterstico y unificante de su estado de vida. En la secularidad
se encontraba una referencia ontolgica y tica centrada en el manejo de las cosas creadas, el
buen uso del matrimonio, de las riquezas y del poder17
. De ello se sigue que, en el ministerio
pastoral ejercido dentro de sus dominios, el laico potens (fidelis coniugatus) deba asumir
responsablemente la custodia de la iustitia comunis y la defensa de la Iglesia.
Un claro ejemplo de la funcin desempeaba por el ordo laicorum lo constituye el Liber
Manualis Dhuodane18
apreciado por los estudiosos como el nico speculum principis que
haya sido escrito por una seglar. En el curso de sus pginas, la Duquesa de Septimania se
ocupa en la consideracin de las cuatro virtudes cardinales y cabe mencionar una clasificacin
novedosa realizada por ella puesto que otorga primaca a la iustitia y no a la prudentia, al
mismo tiempo que le confiere un sentido original entendindola como justicia aqu en la
tierra, es decir, como equidad. Ya Alcuino haba considerado este punto de capital
importancia porque la nocin de justicia implicaba necesariamente la delimitacin de la
nocin de nobleza. De este modo, Alcuino introduce el examen propio de la nobleza de alma
en relacin con la justicia en su acepcin de justicia equitativa (epiqueia), funcin central
cuando se trataba del honor de un noble carolingio19
. Razonablemente, la justicia en cuanto
rectitud del obrar encaminada a realizar el recto bien hacia otro cuando, de la relacin
existente del todo con las partes, se legitima la relacin de bienes entre semejantes, concentra
sus diferencias como justicia distributiva y justicia social en su forma estrictamente equitativa
16
Cfr., CABANILLAS, Juan Jos, La vida cristiana del laico en la primera mitad del siglo IX. Virtud y santidad
en el De Institutione laicali de Jons de Orlens y en el Liber Manualis de Dhuoda, Tesis de Doctorado, Facultad de Teologa del Ateneo Pontificio de la Santa Cruz, Roma, 1996, p. 263. 17
Cfr., Ibidem, p. 273. 18
DHUODA, Manuel pour mon fils, Introduction, texte critique, notes par Rich, Pierre, Trad. / de Vregille,
Bernard et Mondsert, Claude, Les Editions du Cerf, Paris, 1991. (Sources Chrtiennes, 225 bis). 19
Cfr., Dubreucq, Alain, Alcuin, de York Tours..., p. 280.
-
12
la cual atiende a la letra de las leyes y su correspondiente aplicacin en las circunstancias
concretas.
As entonces, no sera desproporcionada la pretensin de Dhuoda por ocuparse
primeramente en la observacin de la virtud de la justicia, una virtud evidentemente
significativa a la hora de establecer las bases preponderantes de los deberes que concernan al
ordo laicalis. El linaje se designa como una de las caractersticas fundamentales de la
sociedad feudal. Por otra parte, la Duquesa de Septimania continua la lnea interpretativa
alcuiniana toda vez que ella se esmera, especialmente en el apartado III de su Liber Manualis,
por argumentar slidamente ante la responsabilidad que involucra la obediencia al padre
como fuerza vinculante del linaje, otorgada por Dios, y dador de la condicin nobiliaria20
. El
padre es quien otorga la dignidad del linaje, y no slo hay que honrarlo por justicia sino
tambin por gratitud, ya que l es el engarce que comunica con la fuerza de la tradicin. La
deshonra es totalmente denunciada por Dhuoda como una falta gravsima no slo a la
dignidad del padre de Guillermo, sino a la gloria del linaje familiar. Atentar contra la imagen
paterna, es atentar contra la tradicin de la cual Guillermo proviene.
Conclusiones
Ciertamente y a grosso modo, la preocupacin en los ss. VIII-IX por definir adecuadamente
la posicin clave que ejerce la virtud en la vida moral guarda algunas consonancias con los
ecos del pensar griego, sobre todo en lo que atae a la distincin especfica de la realizacin
de la virtud como el modo de concretar aquello libremente elegido segn el principio de la
voluntad, i. e., el modo cmo el querer obra conforme con el bien. Gracias a la virtud, el
actuar volitivo posee un carcter unitario entre la comprensin de los principios y su obra21
.
De este modo, la virtud perfecciona las potencias del alma atendiendo al hecho de que por
directriz de la razn y la voluntad son movidos los actos morales pasionales. Toda potencia
sensible, todo apetito sensitivo, es principio de accin que se define como movimiento
voluntario y libre en tanto y en cuanto se ordene conforme a la razn22
. La voluntad, por
20
Cfr., DHUODA, Manuel pour mon fils..., III, 1: Qualiter domno et genitori tuo Bernardo, tam praesens quam absens, timere, amare, atque fidelis in omnibus esse debeas, insinuare, ut valeo, non pigeo...Tu, fili, honora
patrem tuum, et pro eo ora assidue, ut sis longaevus super terram (Ex. 20,12), et ut multo possis vivere tempore.
Memento enim quoniam nisi per illum natus non fuisses. Sis in omni negotio utilitatis obediens patri, et iudicium
illius obsculta. Suscipe, si ad hoc Deo perveneris auxiliante, senectam illius, et ne contristes eum in vita sua
(Eclo. 3,14), neque spernas eum in virtute tua (Eclo. 3,15).. 21
Cfr., ARISTTELES, Ethica Nicomachea, 1098 b-1102 b 44. 22
Cfr., Ibidem, 1103 a-1107 a.
-
13
tanto, principio de toda virtud de la vida moral, mueve todas las facultades a sus actos en el
recto uso de su obrar. Lo expresa Aristteles con las siguientes palabras:
El principio de la accin es, pues, la eleccin como fuente de movimiento y no como finalidad-, y el de la eleccin es el deseo y la razn por causa de algo.
De ah que sin intelecto y sin reflexin y sin disposicin tica no haya eleccin,
pues el bien obrar y su contrario no pueden existir sin reflexin y carcter23
.
As, las virtudes cardinales sobre las que se asienta el resto de las virtudes morales ya
impliquen el ordenamiento de las pasiones ya, la rectificacin de operaciones, vienen a ser las
virtudes humanas perfectas. Sobre las cuatro virtudes cardinales gira, entonces, toda la vida
moral.
23
Ibidem, 1139 a 32-1139 b 1.