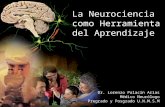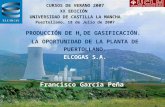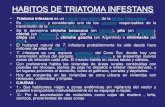Ponencia Para La Academia de Ciencias 2014-Fernando Martin
-
Upload
nando-martin -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
description
Transcript of Ponencia Para La Academia de Ciencias 2014-Fernando Martin
-
Algunas notas acerca de la comprensin plotiniana del tiempo:
un sendero medieval en relacin con el binomio permanencia-devenir
Fernando G. Martin De Blassi
CEFIM-UNCuyo
1. Esbozo preliminar
La tarde
Las tardes que sern y las que han sido
son una sola, inconcebiblemente.
Son un claro cristal, solo y doliente,
inaccesible al tiempo y a su olvido.
Son los espejos de esa tarde eterna
que en un cielo secreto se atesora.
En aquel cielo estn el pez, la aurora,
la balanza, la espada y la cisterna.
Uno y cada arquetipo. As Plotino
lo ensea en sus libros, que son nueve;
bien puede ser que nuestra vida breve
sea un reflejo fugaz de lo divino.
La tarde elemental ronda la casa.
La de ayer, la de hoy, la que no pasa (Borges, 1986, p. 31).
Tal como se atestigua en determinados autores de la historia del pensamiento
occidental, entre los cuales cabe el nombre de Plotino: fundador de la corriente
neoplatnica y acaso su representante ms ilustre, el alma humana es pasible de
participar en una experiencia, para nada ajena a su naturaleza, en virtud de la cual ella
tiene acceso a un presente donde el tiempo parece haberse detenido por completo. Y
esto mismo no tanto a travs de una va cognoscitiva, cuanto ms bien contemplativa o
mstica (Cfr. Armstrong, 1940, pp. 44-47). De all que, situada en la quietud de un ahora
invariable, alcanza a columbrar el significado de la eternidad por medio de la intuicin
de un presente no desgarrado por la sucesin de los instantes, sino indiviso, propio de
aquellas realidades inteligibles denominadas arquetipos y que se constituyen en causas
del mundo sensible. En tal contemplacin es plausible vislumbrar con rara intensidad la
esencia de las cosas en virtud de una visin sustrada a todo devenir (En. V 1, 10; VI 9,
8). De all que, bien mirada, la eternidad no consiste tanto en un mero transcurrir
interminable de ahoras, cuanto para decirlo con Boecio en la posesin ntegra, y
-
Pgina 2 de 10
perfecta a la vez, de la vida sin trmino ni tasa [Interminabilis vitae tota simul et
perfecta possessio] (De Consolatione Philosophiae V 6, 10).
El soneto que hemos escuchado pertenece a Los conjurados de Borges, el ltimo de
sus libros de poemas, que fuera escrito cuando su autor era ya hombre octogenario y,
por tanto, cercano a lo que los antiguos cristianos de Roma decan al fallecer un ser
querido: Non obiit, abiit. Entre otras bondades, la cadencia de sus versos refleja
serena armona. Si para la conciencia del poeta, expresada tan sobriamente en sus
trminos, la realidad eterna de lo divino posee slo la condicin de lo probable: bien
puede ser que nuestra vida breve estima Borges sea un reflejo fugaz de aquella
otra, el pensamiento plotiniano, por el contrario, comprende al Uno como el fin y fuente
de toda unificacin (En. VI 9, 1). Es el solo que se yergue en su silencio como sostn de
lo mltiple. La meta ltima del ser humano es la unin con esta realidad primera
indecible, no obstante, de manera radical que se torna efectiva por medio de un
ascenso acompaado de purificaciones, virtudes y, en definitiva, de la propia ordenacin
interior (En. VI 7, 36, 1-10). Encubierto en el centro del alma, el Uno toma contacto con
ella por la vivencia de una identidad absoluta, si bien pasajera, cuyo carcter transitorio
obedece en gran parte a la debilidad del alma singular y, en rigor, a su propia finitud
(Cfr. En. VI 9, 8; Zubiria, 2012, pp. 97-108). Hasta aqu, una modesta invitacin a
prestar el odo no porque quien les habla tenga la autoridad suficiente para hacerlo, sino
porque el asunto de que trata reclama por s mismo la atencin y el respeto que merece
todo lo serio en las cosas de la inteligencia.
Por lo que concierne al presente trabajo, el tratado de En. III 7, correspondiente a las
lecciones del ciclo escolar de 267-268 sobre el problema de la eternidad y del tiempo, es
el nmero cuadragsimo quinto en la cronologa de la produccin filosfica de Plotino y
cierra el segundo perodo de su vida (Porfirio, Vita Plotini 5, 57). Esta obra ha tenido
una gran influencia dentro de la filosofa por la crtica que Plotino hace de autores
precedentes, y por su pervivencia en otros modelos teolgicos o filosficos como puede
apreciarse en Agustn de Hipona (Cfr. Guitton, 1933). En las lneas que siguen,
procurar incursionar en la fundamentacin que Plotino lleva a cabo acerca del tiempo
como imagen de la eternidad. Ante los lmites a que obliga un escrito del presente tenor,
cabe sealar, por lo dems, que no me detendr en un anlisis exhaustivo de la crtica
plotiniana a la doctrina de Aristteles y otros pensadores acerca del tiempo; esa
temtica, no tanto por su extensin cuanto por su densidad hermenutica, requiere desde
ya un captulo aparte.
-
Pgina 3 de 10
2. El programa metdico
En lo que toca a su modo de proceder, a pesar de que Plotino no abandona su
adhesin a la tradicin griega y, en especial, a la doctrina platnica, l aparece como un
pensador con perfil propio. Porfirio dice de su maestro que era original e independiente
en sus disquisiciones (Vita Plotini 14, 14-16). Afirmando que ha sido el propio Platn
quien ha dejado una tarea por cumplir, Plotino se define a s mismo como un intrprete
suyo (En. V 1, 8, 10-14; 8, 4, 52-56). Aunque no realiza una mera relectura de las
fuentes platnicas, puesto que el hecho de acudir a ellas no lo dispensa de proferir una
valoracin crtica respecto de tales argumentos. La fidelidad al platonismo tampoco le
impide abrevar en otras fuentes como las de cuo peripattico o estoico y producir
una sntesis compleja. Su teora de las Hipstasis, por ejemplo, es comprendida como un
resultado exegtico acerca de la tradicin que le precede (Cfr. Garca Bazn, 2011, p.
105 ss.). La capacidad hermenutica de su pensamiento se manifiesta, en gran medida,
no tanto en la erudicin con que desarrolla sus ideas cuanto en el modo de interpretar
los textos e introducir en ellos distinciones y correcciones. Antes que un mero recurso
expositivo, la exgesis viene a ser un componente medular en su modo de filosofar (Cfr.
Santa Cruz-Crespo, 2007, pp. xvi-xxiv).
El documento trado ahora a colacin muestra esto de manera concreta. Plotino
comienza su tratado manifestando que la eternidad y el tiempo son caracterizados como
entidades distintas, toda vez que una es inherente a la naturaleza inmutable, mientras
que la otra lo es a lo que deviene y al universo. La mayor parte de los hombres cree
tener una intuicin inmediata del tiempo y la eternidad porque habla de ellos y los
nombra con asiduidad. Sin embargo, cuando pretende conocer en qu consiste su
naturaleza, muchas veces aquellas formulaciones comunes impiden el xito en el
estudio emprendido. Por tales razones, el Neoplatnico juzga como un procedimiento
conveniente y fructfero apelar a las doctrinas de sus predecesores sobre tales puntos;
pero no aceptndolas ingenuamente, sin antes haber establecido un examen a propsito
de su pertinencia. Las dos condiciones fundamentales exigidas por Plotino para admitir
una teora filosfica son: (1) que sea consistente con los textos de los ms reputados de
los antiguos filsofos acerca del tema en cuestin y (2) que est de acuerdo con las
propias concepciones sobre el tema, esclarecidas previamente por medio de un
minucioso anlisis so pena de que hubiera en ellas engao o confusin (En. III 7, 1).
-
Pgina 4 de 10
Asimismo, la estructura literaria del tratado de marras es muy sencilla: consta de una
introduccin metodolgica seguida de dos secciones dispuestas simtricamente, una
dedicada a la eternidad y la otra al tiempo. Sin embargo, esta simetra formal es reflejo
de una relacin preponderante: el tiempo, vida del Alma, es reflejo de la eternidad, vida
del Intelecto. La tesis mencionada trae aparejado el hecho de que tanto la eternidad
como el tiempo son realidades anlogas y, en consecuencia, sus respectivas propiedades
tendrn de igual modo una correspondencia similar. En relacin con ello, la indagacin
plotiniana tomar como una referencia importante la narracin del Timeo platnico
(37d-38e) donde el tiempo es caracterizado como imagen mvil de la eternidad. Plotino
interpretar este modelo explicativo a la luz de la exigencia de su propio sistema, al
conferirle un estatuto preciso en el orden de la justificacin de la generacin del mundo
sensible (Cfr. Igal, 1982, pp. 74-78).
Por tales razones, convendr explicar primero lo que de suyo pertenece al modelo
para luego acceder a la naturaleza de lo que refleja ese arquetipo. Esto fundamenta por
qu motivo Plotino comienza con el anlisis de la eternidad y desarrolla, a continuacin,
el del tiempo, aun cuando quede planteada la posibilidad de acceder a su conocimiento
por medio de una va inversa, precisamente, aquella que parte de las realidades
transitorias y avanza luego, por reminiscencia, hacia las invariables e inalterables (En.
III 7, 1, 16-25).
3. Eternidad: vida estable de la sustancia inteligible
La eternidad es caracterizada por Plotino como vida de lo inteligible y esto es de gran
importancia porque muestra que la eternidad no es lo ms elevado entre las realidades,
sino que se sita al nivel de la segunda Hipstasis. Por encima de ella, est el Uno:
realidad primordial que carece de fundamento pues nada subyace a l que lo soporte o
sustente. El Intelecto recibe del Uno no slo la potencia intelectiva de su inteleccin,
sino tambin la inteligibilidad de su inteligible. Su acto no es algo diferente de l, pues
el Nos es su misma actividad, es decir, l se identifica con los objetos que intelige
siendo a la vez inteligente e inteligido. De esta manera, por ser el inteligente primario,
se manifiesta de modo auto-intelectivo, a saber, se intelige a s mismo en la totalidad de
s mismo y con la totalidad de s mismo (Cfr. Trouillard, 1955, p. 38 ss., Igal, 1982, p.
46 ss.).
-
Pgina 5 de 10
Plotino asevera que la eternidad es una determinada inteleccin unitaria pero
integrada por una multiplicidad, es decir, una vida intelectiva unimltiple siendo una
naturaleza de tal ndole que subsiste junto con los seres del Intelecto. Todos esos seres
se identifican con la naturaleza inteligible que es, en verdad, una sola, pero mltiple por
su potencia y mltiple en su esencia. En efecto, al aprender esta potencia bajo el aspecto
de sustrato, se la concibe como sustancia; en el sentido de vida, se la entiende como
movimiento; captndola en su absoluta invariabilidad, es llamada reposo y, finalmente,
se designa alteridad e identidad a la modalidad por la que esas cosas juntas son una sola
(En. III 7, 3, 1-23). Esta complexin de formas aparece tambin en el Sofista (254d-
255a) de Platn como los cinco gneros supremos.
Dentro de este marco conceptual, la nocin de lo eterno no debe entenderse tanto en
un sentido laxo como vida inacabable pero perdurable o sucesiva, cuanto en su acepcin
ms estricta de vida perfecta que es poseda toda en su conjunto a la vez, infinita en acto
e indivisa. El ser como uno-todo o totalidad simultnea, bien sea en la completitud del
todo inteligible o en sus aspectos particulares caractersticos, es ser pleno sin
deficiencia, carece de no-ser y no puede esperar que algo le sobrevenga ni que haya
comenzado a ser en ningn momento. En este orden de cosas, la mera contemplacin de
algo permanente no basta para que eso pueda reunir el predicado de eterno, toda vez que
la eternidad tendr un contenido significativo mucho ms rico que el del mero perdurar,
a saber, el de vida infinita en acto, plena y absolutamente inextensa, inherente al ser en
su ser. A causa de esto, la sustancia verdadera, siendo totalidad simultnea, toda al
mismo tiempo, ser inespacial tanto como intemporal porque supera y es
ontolgicamente anterior al espacio y al tiempo (En. III 7, 3).
La eternidad es comprendida, por lo dems, como un estado en el que se halla la
sustancia cabal y entera del Intelecto, que no slo se da en las partes sino que consiste, a
su vez, en el no poder tan siquiera ser defectible en adelante y en el no poder aadrsele
nada de no-ser. En efecto, en esa totalidad y entereza deben estar presentes todas la
formas y no debe haber nada all que deje o vaya a dejar de ser definitivamente o por un
intervalo de tiempo (En. III 7, 4, 37 ss.). As, por lo tanto, la eternidad se vislumbra al
recomponer y unificar nuevamente la potencia intelectiva de tal manera que resulte
como una misma vida presente an en su misma alteridad, siendo su actividad de un
orden invariable e idntico, puesto que inmutable y siempre inextenso. Esta vida
permanece idntica a causa de que posee siempre presente la razn de su ser, no ahora
una parte y luego otra. Es un todo a la vez, una inteleccin compacta no caracterizada
-
Pgina 6 de 10
por el discurrir de una cosa en otra, sino una plenitud indivisa, como un punto en el cual
estn juntos todos los radios de una circunferencia sin adelantarse ni fluir jams.
Asentados en el presente de manera fija y estadiza, no conocen la sucesin del antes y el
despus ni tampoco son generados, en virtud de que nada de lo suyo muta de un punto a
otro sino que es exactamente lo que es (Cfr. Garca Bazn, 1997, pp. 73-74). Tales
caractersticas se muestran en conformidad con los signos del ente parmenideo que es
inengendrado, indestructible, ntegro, nico, inmvil, continuo y perfecto; no fue alguna
vez ni ser, puesto que ahora es a la vez todo (Fragmenta 8, 1-10).
Como se ve, entonces, la categora de lo eterno o eternidad no es el ser propiamente
dicho, sino una disposicin o estado suyo, que est en l, dimana de l y subsiste
conjuntamente con l. En la medida en que la eternidad se predica del ser, le conviene a
modo de atributo sin que ambos comprendan la misma taxonoma ontolgica. Es, por el
contrario, la misma condicin de lo eterno en cuanto vida inmutable la que garantiza la
estabilidad del todo inteligible, de suerte que si uno dejara de mirarlo y volviera a verlo
luego de un tiempo, lo encontrara siempre tal como lo dej. Lo que se halla en ese
estado, sin desviarse un pice hacia el devenir, es eterno y supra temporal, puesto que
posee ya, toda entera, la vida que tiene sin necesidad de echar mano a algo que pudiera
completarlo ms tarde (Cfr. En. III 7, 5).
4. Tiempo: vida de la sustancia csmica
Si la eternidad se refiere a la vida infinita en acto, el tiempo se muestra como atributo
de lo susceptible al cambio y la mutacin. Si la sustancia inteligible es vida eterna, la
actividad propia del Alma, como reflejo e imagen de lo eterno, ser vida temporal. Slo
que aqu el predicado de temporal, para designar con l la vida del Alma, es algo
diferente de lo que se comprende por temporal en el sentido cronolgico del trmino.
Antes de proseguir, conviene explicitar unas distinciones claves en relacin con la
tercera Hipstasis.
En primer lugar, ella es una realidad una y toda, a diferencia del Intelecto que es
uno-todo y cuya ordenacin ya ha sido explicada. Es una porque permanece siempre
indivisible, mantiene lo mltiple pero contempla, a su vez, al Intelecto; y total, porque
no siendo el Intelecto, lo capta en s plenamente. El Alma universal intuye la plenitud
del ser inteligible en una visin sinttica. Sin embargo, al contemplar al Intelecto como
lo otro que ella, no lo ve tal cual l es, sino que lo ve como un espectculo inteligible
-
Pgina 7 de 10
que acaece dentro de ella misma. Lo que ya no es, en rigor, una visin que pertenezca al
Intelecto, sino un reflejo directo de lo inteligible en el Alma. Esta ambigedad de
carcter inteligible-intelectivo es lo ms genuino de la tercera Hipstasis que, por eso,
permanece siempre en el Intelecto como Alma universal, pero adems tiene la
posibilidad de expandirse en la generacin del cosmos. Por consiguiente, el Alma
contempla siempre al Intelecto a la vez que sostiene y cuida su cuerpo (Cfr. Garca
Bazn, 2011, pp. 245-247).
Sobre la base de un discurso total, ella reflexiona acerca de los contenidos de la
visin germinal de lo inteligible que acontece en ella, estando precedida esta tarea por la
intencin de su cumplimiento. Lo cual revela un esfuerzo o tensin del Alma en s
misma, que se vuelve ms intenso cuando ms desea, siendo lo deseado no otra cosa
ms que el esclarecimiento racional del todo, incapaz de ser asido por ella. Tal tensin
muestra, de inmediato, una doble constitucin: se trata, por un lado, de un anhelo o
tendencia que por su amplitud universal es remotamente alcanzable, a saber, un afn
indefinido y general por conocerlo todo, alejado de la realidad concreta; si bien, por otra
parte, se trata de un ansia que s va acompaada de un aspecto realizable, pero slo
susceptible de concrecin en un orden gradual, y por ello analtico, en relacin con la
indagacin de cada aspecto particular del todo real. Esta doble direccin de la tensin
anmica es un paso determinante que caracteriza al Alma en su diferencia fundamental
respecto del Intelecto (Cfr. Trouillard, 1955, p. 7 ss.).
Segn estos puntos, se ve que el Alma, aunque sea una, dentro de su unidad se ofrece
en diversos momentos subordinados entre s: uno, en el sentido ms elemental, como
alma del universo generado, y otro como alma arquetpica o eterna que, sin separarse
del Intelecto, lo capta en s ininterrumpidamente. Concentrada en esa totalidad una
intuida, anhela igualmente conocerla en su contenido diferenciado, pero como no tiene
en bloque el objeto total de su visin, porque no es Intelecto a pesar de que forme parte
de l, va desplegando los diversos aspectos que encierra ese todo. Se trata del deseo del
Alma inferior, que es una potencia desasosegada, por actualizar en la materia,
sucesivamente y por partes, el objeto de su visin. Un afn por dar satisfaccin a su
ansia de totalidad. En otras palabras: una expectativa suscitada por el conocimiento de
su paradigma inteligible a partir de la impotencia de su capacidad intelectiva (En. III 7,
11, 1-43).
Tal aspiracin hacia el conocimiento total, descubre la misma vida del alma como
una expansin de su ser que le pertenece de un modo particular. As, surge el tiempo
-
Pgina 8 de 10
como una extensin de la intensidad de la vida anmica. Se trata de una duracin
interminable que acompaa al Alma como deseo o ansia de eternidad de su lado
interior, que es el principio temporalizante del cosmos, pero tambin de su lado exterior
como condicin de la sucesin y la mutabilidad, del antes y el despus, de lo anterior y
lo posterior en el que se mueve el cosmos viviente y, en l, los diversos seres que tienen
vida y existencia. Es por esta razn que el tiempo puede ser concebido como imagen de
la eternidad, pero teniendo en cuenta que ello implica matices a causa de la naturaleza
bifronte del Alma (Cfr. En. III 7, 11,43-12, 25; Garca Bazn, 2011, pp. 247-250).
En la medida en que la vida concentrada del Alma es una potencia germinal de
tiempo sucesivo, ella es un principio temporalizante que se temporaliza a s misma en su
despliegue universal. Por eso, estrictamente hablando, ella es tiempo segn su lado
cncavo o interior, pero segn su lado convexo o exterior es temporalizacin en el
despliegue de su actividad seminal. El universo, por su parte, que procede siempre del
Alma, no es tiempo sino que est en el tiempo. Segn se lo considere, entonces, en el
Alma o bien en el universo animado por ella, tiempo ser, respectivamente, imagen de
la eternidad o bien imagen mvil de la eternidad. Y esto supone que el tiempo,
propiamente dicho, es previo a la sucesin consecutiva de lo anterior y lo posterior
propios de la duracin y de los cambios anmicos, a la sucesin continua ininterrumpida
o interrumpida del movimiento y tambin es previo a la duracin del reposo corporal y
de su bsqueda interior (Cfr. Garca Bazn, 1997, p. 74-77).
Si el tiempo tiene un carcter siempre transitivo por ser vida del Alma en
movimiento, como pasaje de un modo de vida a otro, por su parte, lo que est en el
tiempo tendr necesidad del despus por ser deficiente en tiempo. En relacin con la
expansin de la vida del Alma, hay que decir que por la generacin del tiempo, ella
misma se temporaliza. Y esto no significa que ella tenga un comienzo temporal o que
nazca en un momento determinado. De all que el tiempo sea comprendido en virtud de
la actividad misma del Alma que lo engendra. La sumisin de lo sensible al tiempo es
posterior. El resultado que se configura en este pasaje es la produccin del tiempo como
un movimiento por el que la potencia deseosa del Alma se aparta de su porcin superior,
y desciende para transmitir a lo sensible una vida que es imagen de la vida que ella
misma posee. Se trata de la vida de aquella parte del Alma que ejecuta un acto tras otro,
que no se encuentra dirigida hacia s misma, sino que se vuelca hacia la generacin y la
produccin. As, entonces, al combinarse con el crecimiento y el alejamiento del ncleo
sinttico, el tiempo se refleja como prolongacin de la vida y actividad continua del
-
Pgina 9 de 10
Alma en el cosmos, que se desarrolla en una serie sucesiva de mutaciones regulares y
similares (En. III 7, 11, 43-59; 12, 1-10).
En resumidas cuentas: aunque el tiempo no es la eternidad, el anhelo del Alma por
ser una vida eterna la lleva a expandirse fuera de s, a temporalizarse ordenadamente,
haciendo efectiva su aspiracin en la duracin sin tregua del deseo y la sucesin
espacial a la vez que temporal. Puesto que siempre del modelo se sigue una imagen, si
el modelo es la eternidad, el tiempo ha existido siempre y existir como reflejo perenne
en la bsqueda continua e inagotable de lo eterno. Y la contraprueba de esto es que si
cesara la actividad csmica del Alma, el tiempo tambin se acabara (En. III 7, 12, 4-
25).
5. A modo de conclusin
Para finalizar, es dable presentar los siguientes resultados:
(1) En primera instancia, se sigue de los desarrollados realizados que, para el
pensamiento plotiniano, el tiempo no se concibe como un accidente extrnseco al Alma,
ni como acompaamiento, ni como algo posterior, sino como algo que se ve dentro del
Alma, que existe en y con ella, al modo como la eternidad est presente en el Intelecto.
(2) Por otra parte, se advierte que, en la comprensin de Plotino acerca del tiempo, la
nocin de imagen adquiere un verdadero status ontolgico y no meramente alegrico.
Se trata de una mmesis autntica que no es ya una simple copia del modelo eterno. El
tiempo es un producto generado por el Alma en continuidad con lo inteligible. En
cuanto vida del Alma, aparece como el ltimo escaln inteligible.
(3) Por ltimo, debe sealarse que, as entendido, el tiempo asegura sin ruptura la
continuidad ontolgica en el paso de lo inteligible a lo sensible a la vez que posibilita el
ascenso de lo sensible a lo inteligible y, todava ms, a la unin con el Uno primordial
(Cfr. En. VI 9, 7 y 10; Zubiria, 2012, pp. 85-96, 121-124).
6. Bibliografa
Fuentes
Boethius, S., De Consolatione Philosophiae, PL 63, 579 D-870 A.
-
Pgina 10 de 10
Parmenides, Fragmenta, en: Die Fragmente der Vorsokratiker, ed. H. DIELS AND W. KRANZ,
vol. 1, Weidmann, Berlin, 61951 (repr. Dublin/Zurich: 1966).
Platn, Dilogos V (Parmnides, Teeteto, Sofista, Poltico), Intr., trad. y notas de Ma. I. SANTA
CRUZ, . VALLEJO CAMPOS, N. L. CORDERO, Gredos, Madrid, 2007 (1 ed. 1982).
- - - - -, Dilogos VI (Filebo, Timeo, Critias, Cartas), Intr., trad. y notas de Ma. . DURN, F.
LISI, J. ZARAGOZA Y P. GMEZ CARD, Gredos, Madrid, 2007 (1 ed. 1982).
Platonis opera (Sophista), ed. J. BURNET, vol. 1, Clarendon Press, Oxford, 1900 (repr. 1967).
- - - - -, opera (Timaeus), ed. J. BURNET, vol. 4, Clarendon Press, Oxford, 1902 (repr. 1968).
Plotin, Ennades III, Texte traduit par . BRHIER, Les Belles Lettres, Paris, 1925.
Plotini opera, HENRY, P. et SCHWYZER, H.-R., 3 vols., Brill, Paris-Bruselas-Leiden, 1951-1973
(editio maior).
- - - - -, t. I-II (= Vita Plotini y Enn. I-IV), Clarendon Press, Oxford, 1964-1977 (editio minor).
Plotino, El alma, la belleza y la contemplacin, Trad. con prlogo y notas de I. QUILES,
Coleccin Austral, Buenos Aires, 1950.
- - - - -, Enadas. Textos esenciales, Trad., notas y estudio preliminar de M. I. SANTA CRUZ Y
M. I. CRESPO, Colihue, Buenos Aires, 2007.
Porfirio, Vida de Plotino-Plotino, Enadas I-II, II-IV, V-VI, Introd., trad. y notas de J. IGAL
ALFARO, Madrid, Gredos, 1982-1998.
Estudios
ARMSTRONG, A. H., The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus,
University Press, Cambridge, 1940.
BORGES, J. L., Los conjurados, Alianza Literatura, Buenos Aires, 31986 (1 ed. Madrid: 1985).
GARCA BAZN, F., Plotino y la mstica de las tres hipstasis, El Hilo de Ariadna, Buenos
Aires, 2011.
- - - - -, El tiempo y la historia en el Neoplatonismo y San Agustn, en: Revista del Museo Mitre, 10 (1997), pp. 73-84.
GUITTON, J., Le temps et lternit chez Plotin et Saint Augustin, Boivin et Cie. diteurs, Paris, 1933.
LIDDELL, H. G. & SCOTT, R. (eds.), Greek-English Lexicon, University Press, Oxford, 19669.
TROUILLARD, J., La procession plotinienne, Presses universitaires de France, Paris, 1955.
ZUBIRIA, M., El amor sapientiae ante la diferencia absoluta (Plotino, VI 9), SS&CC Ediciones,
Mendoza, 2012.