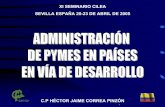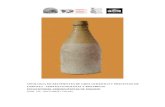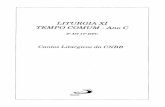Ponencia XI Jornadas Rosarinas - Picech
-
Upload
maria-cecilia-picech -
Category
Documents
-
view
28 -
download
0
Transcript of Ponencia XI Jornadas Rosarinas - Picech
Rastafari en Argentina: entre la expresin artstica y la prctica religiosa. * Maria Cecilia Picech Introduccin Quisiera exponer en esta ponencia algunas de las ideas y conclusiones a las que he arribado durante el trabajo de investigacin acerca de las diferentes identificaciones generadas entre jvenes y adultos en su mayora autoadscriptos a la categora racial blancos; de clase media / media baja; con edades que oscilan entre 18 y 35 aos de Buenos Aires y Rosario, entorno a las resignificaciones que el proceso de transnacionalizacin de Rastafari ha producido en Argentina. En primera instancia, me gustara en esta introduccin hacer una breve referencia a lo que se conoce como movimiento Rastafari, a travs de lo que diferentes autores han detallando sobre sus orgenes en Jamaica, para luego, con un mnimo conocimiento a qu nos estamos refiriendo, realizar una historizacin del ingreso y desarrollo de la prctica en el pas, por medio, principalmente, de las voces de los protagonistas y de algunos datos recogidos en distintos medios de comunicacin locales. Una vez realizado esto expondr las particularidades desarrolladas en dos de las apropiaciones generadas entorno al fenmeno, que a m entender, y debido a las caractersticas que adquiere Rastafari en Argentina, se fueron construyendo mutuamente como dualidad. Me refiero a Rastafari como expresin artstica, en tanto estilo en relacin directa con la msica y la simbologa rasta como canal de comunicacin fundamental del mensaje de Jah Rastafari; y como prctica religiosa que pretende ordenar a travs de un rgimen eclesistico el modo de llevar adelante la creencia, con principios y fundamentos congregacionales y organizativos. Si bien muchas veces estas manifestaciones se dan en forma conjunta, se ha generado un campo simblico de tensiones, contradicciones y concesiones entre los actores en torno a cmo llevar adelante la prctica, y de que manera transmitir y difundir la creencia en el pas. El movimiento Rastafari nace en Jamaica, a comienzos de la dcada de 1930, luego de que la coronacin de Ras Tafari Makonen en Etiopia sea interpretada, desde los sectores negros mas pobres de Jamaica, como el cumplimiento de la profeca atribuida a Marcus Garvey1: Mirad a frica, un Rey Negro ser coronado, l ser nuestro redentor. El1
Pensador panafricanista y poltico jamaiquino, fundador en 1914 de la U.N.I.A (Universal Negro Improvement Association) cuyos principales objetivos fueron fomentar la confraternizacin universal de los pueblos negros
prncipe Ras Tafari al recibir el ttulo de Negus de Etiopa tom el nombre de Haile Selassie (Poder de la Trinidad), a quien se lo condecor, adems, con el de Rey de Reyes y el de Len de la Tribu de Judah, ubicndolo en la legendaria lnea del Rey Salomn (Barret, 1997 [1988])2. Para Horace Campbell (1987) una larga tradicin de resistencia esclavistacolonial y de conciencia racial generada a lo largo de aos en Jamaica, encontr en la figura de Selassie una identificacin positiva para la lucha contra la supremaca britnica, y un vehculo efectivo para la bsqueda de la liberacin del pueblo negro. Interpretado por los estudiosos clsicos (Barret, 1997 [1988]; Campbell, 1987; Cavalcanti, 1985; Chevannes, 1994) como la manifestacin mas reciente de un linaje de ideas y de formas de accin que si bien se remontan a los tiempos de la esclavitud y toman fuerza en las revueltas poltico-religiosas de emancipacin (Garveyismo, Etiopianismo) encuentran un nuevo impulso y expresin con la coronacin de un Rey Negro (Selassie) y con la posibilidad efectiva de Redencin: el retorno a frica mediante la repatriacin del pueblo de Israel (poblacin negra Jamaiquina) de Babilonia (La Jamaica postcolonial) a Zion (Etiopia: la tierra Prometida) se presentaba como la condicin de libertad para la construccin de una nacin negra, independiente material y psicolgicamente de la opresin y el sojuzgamiento blanco. De Jamaica a Argentina. El Proceso de Trasnacionalizacin Lo que haba nacido como un culto mesinico/ milenarista de los sectores negros mas pobres de Jamaica (Cavalcanti, 1985; Serbin, 1986) termin construyndose en un movimiento cultural, de aspectos religiosos, estticos y polticos que no solo se convirti en icono de la sociedad jamaiquina sino que logr trascender los confines de la isla (Herrera, 1995; Chevannes, 1994; Murrell, 1998). Como bien nos seala Appadurai (1991)
con el fin de lograr mejores condiciones de vida para los descendientes de los africanos en Amrica, principalmente a travs de la institucin de un sistema educativo instructivo acerca de la igualdad de razas y el lugar de frica como tierra de origen y hogar al que se deba regresar. Para Chevannes (1994) Garvey ha contribuido enormemente a la construccin de frica como un poderoso smbolo de unidad para los afrodescendientes de todo el mundo. Para mas informacin ver: Garvey, Marcus (1986) Message to the people. The course of African philosophy. Tony Martin (Editor) Dover, Massachussets: The Mayority Press. 2 Adems de encontrar fundamento en algunos pasajes bblicos como el Salmo 68:31 Vendrn Prncipes de Egipto; Etiopa se apresurar a extender sus manos haca Dios uno de los postulados que sostienen la creencia en Jah Rastafari como hijo de Dios se encuentra en el Kebra Negast, libro histrico etope que cuenta cmo la lnea de descendencia salomnica se extendi a Etiopia, fruto de una relacin amorosa entre el Rey Salomn y la Reina de Saba con la llegada de su hijo Menelik I., en el ao 1000 A.C. aproximadamente. Dios eligi a Etiopia, para que all 225 generaciones desde entonces, se encarnara en Haile Selassie I, emperador de Etiopia entre los aos 1931 a 1974.
paralelamente a la extensin del mercado de bienes y servicios en la dcada del 60, se produce una transnacionalizacin de los contingentes humanos y los bienes culturales, estableciendo nexos globales donde antes no existan. El proceso de desterritorializacin territorializacin (Canclini, 1995) de Rastafari es paradigmtico, ya que en menos de cuatro dcadas pas de ser una expresin cultural limitada a la regin del caribe a un fenmeno global con manifestaciones y apropiaciones diferenciales en todo el mundo3. El rpido despegue de la cosmologa rasta fue propiciado en los aos 70, principalmente, por la comercializacin y distribucin, a travs de la industria de la msica inglesa, de un gnero musical, nacido en la Jamaica post-independentista, conocido como reggae4, utilizado en la isla como vehculo comunicacional de las ideas de reivindicacin racial y del ser jamaiquino que termin transformndose en uno de los elementos primarios en la formacin de identidad tanto de los Rastas como de los dems residentes del gheto (Giovannetti, 2001). Convertido en xito de taquilla internacional el mestizo Roberto Nesta Marley y sus compaeros los The Wailers fueron los mensajeros ms populares de la palabra de Jah Rastafari (White, 2000), provocando que generaciones de jvenes de todas las procedencias tnicas escucharan los ecos provenientes del Caribe y se identificaron con la fuerza de resistencia que esa msica transportaba (Campbell, 1987). Como Cultura Negra Viajante (Clifford en Hansing, 2001 y Sansone, 2000) el reggae y Rastafari salieron de la isla convertidos en lo que Sansone denomin objetos negros, previo proceso de mercantilizacin y desincretizacin de los elementos locales jamaiquinos, donde ciertas caractersticas y emblemas fueron escogidos y otros desechados para representarla como un todo, slido y objetivo. As es como la cara de Bob, los dreadlocks la forma de peinado que aqu se conoce como rastas , la marihuana, la bandera de Etiopia roja, amarilla y verde , el len y un modo caracterstico de vestirse y hablar pasaron a formar parte de los flujos globales de smbolos y bienes de consumo subyacentes en la cultura negra internacional, con un predominio hegemnico anglosajn (Sansone, 1997, 2000, 2001).
3
Se realizaron investigaciones en Puerto Rico (Giovannetti, 1995), Costa Rica (Zuiga Nuez, 2005), Cuba (Hansing, 2001, 2006), Belice (Gonzlez Rodrguez, 2006), Colombia (Pacini Hernndez, 1996), Brasil (Sousa Carvalho, 2008; Mc Farlane, 2008), Chile (Lagos Acua, 2010); frica Oriental (Moyer, 2005), frica Occidental (Savishinsky, 1994b) por solo nombrar algunas. 4 La msica reggae, como gnero jamaiquino surge a finales de los aos 60, en los barrios bajos de Kingston, producto de la sntesis de las expresiones musicales del Revival, el Kumina y el Nyabinghi cultos afroprotestantes/ afrocristianos , la msica tradicional caribea el mento y el calipso y la influencia del jazz y el rhythm and blues norteamericano (White, 2000).
Si bien se reconocen relaciones de poder en las polticas identitarias no hay linealidad ni copias literales de los modelos globales. No es lo mismo ser Rastafari en California, Nueva Zelandia o Maranho, que serlo en China, Roma o Chile. Las apropiaciones e interpretaciones que se hagan al interior de un contexto nacional de una prctica negra global como es Rastafari adems de estar atravesadas por estos esquemas de prestigios internacionales, se realizaran ateniendo las particulares narrativas tnicas, religiosas, de gnero y de clase del contexto, generando as adscripciones contextuales y relacionales (Frigerio, 2002a, 2002b; Sansone, 1997). En Argentina, las resignificaciones de la prctica de Rastafari estarn marcadas por la estigmatizacin y exotizacin de la cultura negra, condescendiente con la narrativa dominante que presenta a la sociedad como esencialmente blanca, europea, moderna, racional, y catlica, aunque algo atenuada en los ltimos aos por narrativas multiculturalistas que valorizan la presencia de las minoras tnicas en las grandes ciudades. La visin situacional y localizada de las practicas culturales globales, como es el caso de las diferentes adscripciones desarrolladas por los jvenes argentinos en torno a Rastafari, nos permitir reflexionar, paralelamente, los procesos de construccin identitarios llevados a cabo. Si pensamos las identidades, siguiendo los postulados de Hall (1990, 2003), no como entidades acabadas, sino como procesos de produccin que nunca estn completos y que se constituyen dentro y no fuera de las representaciones sociales, podemos entender las resignificaciones locales de Rastafari dentro de un continuo proceso de construccin y negociacin de discursos contradictorios. El carcter oposicional e inacabado de las construcciones identitarias, donde la diferencia con el otro establece los lugares de lo propio y lo ajeno, configurando el esquema de sentidos de las diferentes declaraciones de pertenencia, se encuentra en la base del anlisis de las apropiaciones (Barth, 1976; Agier, 2001). Encontrar a Dios en una cancin Los primeros pasos de Rastafari en el pas se han producido de forma ms o menos conjunta al asentamiento y apropiacin de la msica reggae en estas tierras. Partiendo de la idea de que las revelaciones de Jah Rastafari se han propiciado en su mayora mediatizadas por la msica, y de una forma individual, su historizacin estar atravesada por la historia del reggae en estas tierras5. El gnero se introduce lentamente a partir de los aos 80, luego de5
Los datos sobre la historizacin del reggae en el pas que aparece en este trabajo estn construidos en base a la informacin brindada por algunos entrevistados, entre ellos msicos y conocedores del gnero, y a la cronologa difundida en distintas revistas especializadas, pginas de internet y, en especial, en un documental de reciente aparicin (Junio del 2011) del canal de msica Much Music titulado Reggae. Completo
que se levanten los decretos prohibicionistas entorno a la difusin de la msica en ingls dictados durante los ltimos aos de la dictadura militar. Con Bob Marley and the Wailers a la cabeza de dicho proceso toda la simbologa rastafari comenz a circular, en tanto smbolos disgregados pero representativos de la cultura, entre los jvenes argentinos, en su mayora de clase media; primeramente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y luego en el resto del pas. Durante esos aos varias bandas locales empezaron a interpretar el gnero, como Sumo6 o Los Pericos, utilizando algunos de los smbolos rastas, sin profundizar demasiado en los postulados bblicos y en la historia de resistencia colonial de su surgimiento. En ese momento el mensaje de Jah se encontraba disponible, en forma fragmentaria, slo para aquellos que tenan conocimiento del ingls idioma en el que se encuentra la mayora de las letras y la bibliografa de la temtica y, de un modo mas directo, para los pocos que haban podido viajar a Jamaica y/o Inglaterra, beneficiados por el 1 a 1 del Plan de Convertibilidad, durante el periodo menemista. Hansing (2006) puntualiza, en su estudio sobre Rastafari en Cuba, que el uso dominante de la lengua inglesa ha determinado que las apropiaciones de Rastafari se realicen, mayormente y en forma ms temprana, en pases angloparlantes o en lugares donde el uso del ingls sea extendido. O como dira Segato (2007) la concentracin de estos bienes y smbolos se producen mayormente en los pases que hegemonizan los procesos de circulacin de los flujos globales. En Argentina, en tanto polo receptor de modernidad de lo que Segato denomin identidad negra transnacional emergente (2007: 61) se reconocen adscripciones una o dos dcada mas tarde que en dichos pases. No quisiera pasar por alto la observacin de que estas primeras identificaciones locales entorno a Rastafari comienzan a realizarse durante los noventa, aos de polticas neoliberales a ultranzas, donde los bienes de consumo importados y el ingls, como idioma que permita la entrada al primer mundo imaginado, posean un elevado prestigio para las clases medias nacionales (Wortman, 2004). Lo que haba comenzado como un hallazgo de algunos pocos se convirti, a partir de mediados de los noventa, en una opcin identitaria disponible para los jvenes argentinos (Reguillo Cruz, 2000). La socializacin de la informacin, que hasta ese momento era muy6
Banda conformada por Luca Prodan, msico italiano radicado en los 80 en Buenos Aires, reconocido como el primero en mostrar al pblico argentino parte de la simbologa relacionada a la cultura jamaiquina. Es interesante remarcar que Luca haba vivido en Londres durante los aos 70 y estuvo en contacto directo con el estallido cultural y poltico que salido de la isla de Jamaica repercuti directamente en la ex metrpolis, no solo a travs del mercado generado por la industria de la msica en torno al reggae y al dub en tanto msica post colonial sino, principalmente, por la fuerza cultural identificatoria que se gener entre la poblacin jamaiquina residente en la ciudad.
escasa y/o se encontraba circulando en pequeos grupos, fue propiciada por dos acontecimientos, de muy distinta ndole, que funcionaron como puntapis en el desarrollo de lo que es el fenmeno hoy en da: 1) Uno de ellos fue la castellanizacin del mensaje Rastafari, en el ao 1996, con la aparicin del primer disco de la banda de reggae dancehall argentina Lumumba, conformada por Fidel Nadal, Amilcar Nadal y Pablo Molina, tres afrodescendientes que, con letras denunciativas y un alto contenido Rastafari, revolucionaron la escena del reggae nacional7. Si bien ya se venan dando experiencias paralelas de msicos del gnero que expresaban su devocin a Jah en castellano, sta banda fue la que logr, de acuerdo a los entrevistados y a la prensa especializada, mayor repercusin nacional e internacional. Para muchos que simpatizaban con el ritmo o la esttica, la comprensin de las letras marc un hito fundamental a partir del cul se comenz un camino de conocimiento de la forma de vida Rastafari, como es catalogada por los mismos cultores. En dicho proceso fue fundamental la aparicin del segundo acontecimiento. 2) El acceso creciente y la disponibilidad a bajo costo en el uso de herramientas tecnolgicas a partir de los ltimos aos de la dcada del noventa. La posibilidad de utilizar Internet ha sido remarcada en ms de una oportunidad por los rastas argentinos como otra de las principales vas a travs de la cual pudieron conocer e informarse acerca de Rasta, su historia y sus postulados. Una de las pginas ms visitadas por ese entonces era El Len de Cobre, elaborada por Sister Lili en 1997, una rastafari cubana radicada en Inglaterra, quien interesada en el crecimiento de la comunidad rasta en su pas, realiz una tarea de traduccin del ingls al castellano del amplio material disponible sobre la temtica. Este sitio adquiri un fuerte reconocimiento entre los rastas de habla hispana de todo el mundo por ser una de las primeras pginas serias en brindar informacin sobre Rastafari. Con el cambio de siglo, durante toda la dcada precedente y lo que va de esta, el fenmeno adquiri una masiva repercusin popular. Rastafari paso de ser, en menos de 10 aos, una identificacin aislada de algunos pocos jvenes que vean en la prctica una manera de ser diferente al resto de la sociedad en diversos planos desde lo esttico, principalmente a travs del uso de dreadlocks hasta lo religioso, mediando un cambio en las afiliaciones devocionales por medio de la creencia en un Cristo Negro como redentor de la humanidad a una moda con innumerables seguidores. Lo que Giovannetti identific para7
Tanto la adscripcin tnica como el impacto en la escena local lo cito del documental de Much Music nombrado ms arriba. La descendencia de los msicos argentinos la realiza el mismo Pablo Molina al referirse a la banda que formo parte durante la segunda mitad de la dcada de los 90.
Puerto Rico y al que llam boom Rasta (1995) puede ser ampliamente aplicado a lo que viene sucediendo en Argentina. No solo se consolid la industria musical del reggae nacional sino que la temtica comenz a tomar muchsima ms relevancia, tanto en los medios de comunicacin como en el mercado de bienes. La comoditizacin y mercantilizacin de la simbologa rastafari as como la consolidacin de la industria musical del reggae nacional ha creado y consolidado un mercado de bienes y servicios rastas en el pas: se venden remeras, banderas y accesorios de toda ndole con los colores rojo, amarillo y verde en cualquier puesto de venta; la cantidad de recitales dedicados exclusivamente a la msica reggae ha crecido enormemente todos los grandes recitales como el Quilmes Rock, o el Pepsi Music tienen desde hace algunos aos su da reggae con la presencia de bandas nacionales e internacionales as como los precios de las entradas; algunas canciones de rastas argentinos, como Fidel Nadal o Dread Mar I, suenan en las radios de mayor alcance nacional y hasta en MTV; los dreadlocks se han transformado en un peinado extico realizado en las peluqueras, habindose conformado empresas dedicadas exclusivamente a este trabajo; y hasta algunos personajes del show business porteo llevan sus cabelleras enredadas porque consideran que es mas natural8. Esta situacin gener, entre otras cosas: 1) una mayor informacin circulante sobre la temtica, provocando no solo un aumento en la cantidad de adscripciones juveniles, sino tambin una mayor presencia y visibilidad de la practica en un pas que, desde su ingreso, fue caracterizada como extraa y alejada de lo propiamente argentino; 2) un mayor cuestionamiento entorno a la legitimidad de esas adscripciones, tanto desde los cultores como desde los medios de comunicacin, poniendo en tela de juicio la veracidad de las mismas: es por un verdadero sentimiento hacia rasta o es por moda? 9. Reggae versus Rasta
8
El caso paradigmtico es el de la actriz argentina Emilia Athias de la serie infanto juvenil Casi ngeles. Durante sus visitas a los programas de Susana Gimnez o Mirtha Legrand el tema de su cabello era obligado. 9 A travs de un seguimiento de la temtica en diferentes medios de comunicacin, como pginas de discusin en Internet, notas o debates periodsticos, he encontrado que aparece con bastante insistencia la idea de la imposibilidad de la prctica de Rastafari en el pas. En la base de dicha sentencia se encuentran dos supuestos fuertemente arraigados: 1) La creencia de que Rastafari puede ser practicada en forma verdadera por descendientes de africanos; 2) Argentina, al ser considerado un pas prcticamente europeo, solo puede llevar adelante la prctica como moda o estilo y no como bsqueda real. De este modo, la imposibilidad o ilegitimidad de las anexiones locales se encuentra en relacin con la lejana y extraeza del modo de vida rasta, en relacin a los patrones culturales argentinos, y a la inexistencia o intrascendencia de los descendientes de africanos en el pas. Argentina al parecer se encuentra bastante lejos de Jamaica como para que haya verdaderos rastas.
En Argentina, al igual de lo que Hansing describe para el caso cubano, el hecho de que hayan sido las nuevas tecnologas y el mercado de la msica los principales canales de transmisin de Rastafari, ha generado una situacin donde ser un rasta abarca un amplio rango de sentidos, valores y hasta identificaciones contrapuestas (2006): desde lo puramente estilstico, adoptado como un modo de ser distinto en trminos oposicionales a los cnones estticos tradicionales, a lo estrictamente religioso, como un modo de vida estructurado de acuerdo a ordenes eclesisticas establecidas en Jamaica como son la Orden Nyahbinghi y la Boboashanti10 . Siendo vasto el espectro de resignificaciones entre los dos extremos, me centrar, como expuse en la introduccin, en la relacin y oposicin de dos de estas identificaciones: Rastafari como una opcin estilstica, artstica y musical, y Rastafari como una opcin religiosa y eclesificada. Si bien ambas adscripciones se superponen en muchos de los casos, paulatinamente se va configurando un proceso de separacin de lo que comenz irremediablemente unido: el reggae y Rastafari. Esta variabilidad es interpretada por los mismos cultores como producto de la confusin que instaur el mercado de la msica, generando un estado donde cada uno es Rasta de acuerdo a una construccin individual, sin que medie una voz autorizada que gue el proceso de adscripcin. Con intensiones de configurar un centro de reunin y de meditacin conjunta de la prctica, y que a su vez haga de foco orientador y contenedor del proceso de conversin11 (Carozzi, 1993) un grupo de jvenes de la ciudad de Buenos Aires y alrededores se vienen juntando peridicamente hace mas de dos aos en distintos puntos de la ciudad con el propsito de conformar la primera congregacin Rastafari en el pas. Impulsados por la iniciativa de una pareja boboashanti llegada de Costa Rica12, se enviaron10
Las llamadas ordenes o casas son distintos modos de llevar adelante la prctica de Rastafari. Constituidas en Jamaica, a partir de diferentes concepciones e interpretaciones, poseen estatus organizativo y congregacional. En Argentina no se han instalado tabernculos centros de devocin y oracin comunal a Jah Rastafari de ninguna de las casas nombradas, aunque muchos de los rastas argentinos suelen adscribirse a una u otra. A raz de los encuentros de hermanos generados en Buenos Aires se incentiva la movilidad y el contacto con tabernculos instituidos los ms cercanos se encuentran en Chile como medio fundamental para ordenar, a travs de la experiencia comunal, el livity Rasta. 11 Utilizo este concepto para hacer referencia al proceso por el cual uno se asume enteramente como Rastafari. Sin embargo los rastas consideran que uno no se convierte en Rasta, sino que simplemente se es y debe uno encontrar dentro de s a Jah. Aunque todos somos Rastas, slo a algunos se le revela. Este punto debe seguir siendo trabajado. 12 Sista Ivana y Priest Pablo. Ivana es de Buenos Aires, y segn su propio relato, sali de viaje por el Caribe en bsqueda de la semilla negra que le permita comprender a Rastafari, asunto que le result un tanto complicado debido a la poca circulacin del material disponible y a su concentracin en manos de los que denomin Rastafari de Elite. Pablo, de Costa Rica, es sacerdote coronado en la orden boboashanti en Jamaica, es decir se encuentra preparado y autorizado por el EABIC cuyas siglas traducidas son Congreso Negro Internacional Etiope Africano para conformar una sede del Congreso, como representante del mismo.
invitaciones a travs de Internet a una lista de 70 invitados aproximadamente, incluyendo en ella a todos los rastafaris reconocidos del campo social porteo (Bourdieu, 1997). All se aclaraba que las reuniones pretendan la unin de la disgregada comunidad rasta argentina, sin distincin de casas, es decir de pertenencia a cualquiera de las ordenes tradicionales, en pos de lograr a travs de las meditaciones y razonamientos de las diferencias as suelen llamar los rastafaris a las discusiones, debates una formacin ms consolidada de la prctica. Sin entrar en detalles sobre el proceso de conformacin de este grupo, me interesara apuntar algunas cuestiones que nos servirn para pensar la dicotoma planteada. En mi ltima visita el 23 de Julio para la Celebracin del Nacimiento de Haile Selassie pude observar un aumento considerable de la asistencia a las reuniones y celebraciones de 15 se pas a 40 personas , as como una mayor eclesificacin y ordenamiento de las prcticas, con un predominio de los postulados Boboashantis. A diferencia de lo que encontr en los primeros encuentros del grupo, hoy en da muchos de los hermanos se adscriben a una casa u otra, considerando que slo a travs del aprendizaje y puesta en prctica de estas tradiciones se vivencia a Rastafari de un modo correcto. El nmero de Rastas independientes, es decir aquellos que no se vinculan a ninguna de las dos casas nombradas, ha disminuido ampliamente. La mayora de los rastas que se autodenominan de este modo, adems de llevar adelante ciertas prcticas y creencias compartidas por todos los rastas por ejemplo el vegetarianismo o la conviccin en la divinidad de Selassie suelen estar relacionados directamente con la msica reggae, ya sea como msicos, cantantes o aficionados al gnero. El viejo y conocido dicho entre los rastafaris, Rasta no es reggae, ni reggae es Rasta se vio reforzado por la creciente dicotomizacin de ambas prcticas, debido a: 1) el proceso de boboashantizacin por el que esta atravesando el grupo. Esta casa en particular es conocida por considerar al reggae como msica pagana o diablica, encargada de provocar la confusin de la prctica principalmente a travs de su comercializacin y vaciamiento de sentido; 2) el aumento de personas que se adscriben a Rastafari, a raz del boom Rasta descrito mas arriba, utilizando la parafernalia reggaera como un modo de lucir diferente o tnico (Sansone, 1997) sin pleno conocimiento de sus postulados. Con respecto al ltimo punto varios de los entrevistados han remarcado que debido al valor/moda (Broudillard, 1995) generado en los ltimos aos entorno a los objetos y smbolos rastafaris,
donde el mercado de la msica reggae juega un papel preponderante, les resulta muy complicado identificar un rasta verdadero del que slo lo lleva como estilo. Partiendo de lo anterior, y considerando que es fundamental para la comprensin de lo que vengo planteando, me atrever a enumerar las concepciones o prcticas, que segn los entrevistados, seran indicios de la veracidad de un Rasta: 1) Se reconoce un proceso de conocimiento y bsqueda espiritual donde la revelacin de la condicin divina de Jah Rastafari es el puntapi inicial para la adscripcin a la prctica; 2) La revelacin implica un reconocimiento de la propia divinidad del hombre. La creencia en el Mesas Reencarnado, en el Cristo Negro de carne y hueso esta relacionado con el registro del propio cuerpo y mente como templos que deben ser respetados; 3) De all la definicin de la prctica como modo de vida. Es unnime esta calificacin de Rastafari que implicara llevar a la vida cotidiana la revelacin divina: la prctica del vegetarianismo, la no ingesta de alcohol, de tabaco y de cualquier otra sustancia txica, as como el uso de vestimenta que resguarde el cuerpo, principalmente el de la mujer. El uso de la marihuana, los dreadlocks y el reggae, si bien estn fuertemente asociados a Rastafari, en tanto smbolos distintivos, comenzaron a dejarse de lado por los mismos rastas a la hora de buscar indicios de veracidad y de identificacin. Aunque estos tres elementos se encuentran presentes en la mayora de los rastas que entreviste, hay un consenso general de diferenciar la creencia en Jah de cada uno de ellos, debido, principalmente, a que la comoditizacin de la simbologa (Savishinsky, 1994) provoc una proliferacin de los mismos. Lo que es propio y en un principio formo parte ineludible de la prctica, comienza a ser la piedra molesta en el zapato, puesto que la asociacin inmediata, por parte de la opinin pblica en general, de rastafari al reggae y/o la marihuana y/o los dreadlocks termina desplazando, segn los propios actores, el eje central de la prctica que es la salvacin y redencin a travs de la aceptacin de Haile Selassie como Cristo Negro Reencarnado, y la repatriacin espiritual mediante una limpieza del cuerpo y los corazones, en tanto templo que alberga a Dios. De esta manera las identificaciones mas eclesificadas comienzan a alejarse de las que encuentran en Rasta un estilo, asociando casi simbiticamente la prctica religiosa a la expresin artstica y/o la exhibicin de la simbologa, principalmente a travs del uso de la bandera tricolor, el consumo de marihuana y el modo de llevar el cabello conocido como rastas, que por falta de traduccin del trmino en ingles dreadlocks se adopt el nombre de
la creencia. Esta manifestacin muchas veces se encuentra acompaada por la prdica Rastafari, donde se da el mensaje a travs de la msica, con diferentes grados de exposicin de la fe. Ejemplo de ello podra ser un conocido cantante de reggae que si bien en sus canciones hace referencia a El ms alto o al Seor no nombra en ningn momento a Haile Selassie. Esta omisin es para algunos rastas la negacin de la creencia y la evangelizacin de la misma: solo se aporta la esttica. Como me deca una entrevistada El hit no lleva la palabra de Selassie I. En esta construccin de Rasta como estilo es fundamental el aporte de los artistas y cultores de reggae, que en muchos casos suelen expresar su oposicin a los ortodoxos, como suelen llamar a los que siguen una orden eclesistica, alegando que esto no es Jamaica, reforzando una vez ms la idea de la imposibilidad de verdaderos Rastas en el pas. Lejos de pretender una vida en comunidad, se busca la consolidacin de una carrera artstica personal, donde la exhibicin de los smbolos es fundamental para la consolidacin de un negocio que no debe perder su mstica. Plantados como representantes del estilo Rasta, imponiendo tendencias musicales y de moda, se refuerza contundentemente la estetizacin de la cultura negra (Sansone, 2000) en un pas donde histricamente se ha negado su presencia. Con el cambio de siglo y las polticas multiculturalistas que abogan por la diversidad de los estados, se asienta con mas fuerza la sentencia de Christian Gros Ser diferente para ser moderno (En Segato, 2007: 45). Junto al desclasamiento y la desterritorializacin de los objetos negros se crea un mercado de bienes donde el prestigio se asocia al lucir diferente. Mientras ms jamaiquina suene una cancin y mientras mas reggaero sea el look, mas africano seremos. Y para terminar, parafraseo a Sansone con una frase originalmente dedicada a los brasileros pero, que a mi entender, se ajusta enteramente a esta situacin: si los argentinos no pueden ser negros, pueden al menos sentirse africanos de vez en cuando (2001: 47) BibliografaAPPADURAI, ARJUN (1991) "Global Ethnoscapes: notes and queries for a transnational anthropology". En: Richard Fox (org.). Recapturing Anthropology: Working in the present, Santa Fe, Nuevo Mexico: School of American Research Press: 191-210. AGIER, MICHEL (2001) Distrbios Identitrios em Tempos de Globalizao MANA 7 (2): 7-33 BARRET, LEONARD E. (1997 (1988)) The Rastafarians. Boston: Beacon Press. BART, FREDERIK (1976) Introduccin. En F. Barth (comp.) Los grupos etnicos y sus fronteras. Mxico DF: Fondo de la Cultura Econmica BROUDILLARD, JEAN (1995) Sobre la abundancia. En: Croci, P y Vitale, A. (comp.) Cuerpos Dciles: Un tratado sobre la moda. Buenos Aires: Editorial La Marca
CAMPBELL, HORACE (1987) Rasta and Resistance. From Marcus Garvey to Walter Rodney. Trenton, New Jersey: African Word Press CAVALCANTI, CRISTINA (1985) Rastafari: los caminos autnomos hacia la identidad. El Caribe Contemporneo. Mxico (10): 123-128 CHAVANNES, BARRY (1994) Rastafari: Roots and Ideology. Syracuse, New York: Syracuse University Press. FRIGERIO, ALEJANDRO (2002a) Outside the Nation, Outside the Diaspora: Acommodating Race and Religion in Argentina. Sociology of Religion, 63 (3): 291- 315. --------------------------------- (2002b) Expansin de religiones afrobrasileas en Argentina: Representaciones conflictivas de Cultura, Raza y Nacin en un contexto de Integracin Regional. Archives de Sciences Sociales des Religions (117): 127150. GARCIA CANCLINI, NESTOR (1990) Culturas Hbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Mxico DF: Ed. Grijalbo GIOVANNETTI, JORGE (1995) Rasta y Reggae: del campo de batalla al saln de baile. Revista Universidad de Amrica, 7 (1): 26-33 --------------------------------- (2001) Sonidos de Condena: Sociabilidad, historia y poltica en la msica reggae de Jamaica. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. GONZALEZ RODRIGUEZ, MARTHA (2006) Una mirada al Caribe: religiosidad y vida cotidiana en el movimiento rastafari beliceo. Tesis de grado Lic. Antropologa, Mxico DF: Universidad Autnoma metropolitana Iztapalapa. HALL, STUART (1990) Cultural Identity and Diaspora. En: Jonathan Rutherford (ed.) Identity: Community, Culture, Difference . London: Lawrence and Wishart, 222-37. ----------------------- (2003 (1996)) Introduccin: quin necesita Identidad?. En: Stuar Hall y Paul du Gay (comp.) Cuestiones de Identidad Cultural. Buenos Aires: Amorrortu editores, 13-39. HANSING, KATRIN (2001) Rasta, race, and revolution: transnational connections in socialist Cuba. Journal of Ethnic and Migration Studies: 27 (4) ------------------------ (2006) Rastafari in a different kind of Babylon: the emergence and development of the rastafari movement in socialist Cuba. Caribean Studies. Universidad de Puerto Rico, 34 (1): 61-84. HERRERA, M. del SOCORRO (1995) Los Rastafaris de Jamaica: movimiento social de resistencia. Amrica Negra. Bogota, Colombia: Pontifica Universidad Javeriana, (9): 109-134. LAGOS ACUA, RAFAEL (2010) Cultura Negra: Meditaciones sobre la dimensin ritual del Ordel Rastafari Boboashanti en Chile. Tesis de Licenciatura en Antropologa Social. Publicado en Internet MC FARLANE, MARISA (2008) Queens of the Dancehall and Rugegyals: Rasta Women and reggae-Dancehall in Brazil. Thinking Gender Papers, Los Angeles: UCLA Center for the Study of Woman. MOYER, HIELEN (2005) Street-Corner Justice in the Name of Jah: Imperatives for Peace among Dar es Salaam Street Youth. Africa Today, Youth and Citizenship in East Africa. Indiana University Press, 51 (3): 31-58. MURRELL, N. SAMUEL (1998) The Rastafari Phenomenon. En: Murrel, S.; Spenser, W. y Mc Farlane, A (ed.) Chanting Down Babylon Phiadelphia: TEMPLE University Press PACINI HERNNDEZ, DEBORAH (1996) Sound System, World Beat, and Diasporan Identity in Cartagena. Dispora, 5 (3): 429 466 REGUILLO CRUZ, ROSSANA (2000) Emergencias de Culturas Juveniles. Estrategias del Desencanto. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma SANSONE, LIVIO (1997) Funk in Bahia and in Rio: local versions of a global pehenomenon?. Focaal, (31, 32). ------------------------- (2000) Os Objetos da Identidade Negra: consumo, mercantilizao, globalizao e a criao de Culturas Negras no Brasil. MANA 6 (1): 87-119 ------------------------- (2001) De frica a lo Afro: Uso y Abuso de frica en Brasil. msterdam: Sephis-Codesria. SAVISHINSKY, NEIL J. (1994a) Transnacional Popular Culture and the Global Spread of the Jamaican Rastafarian Movement New West Guide / Nieuwe West Indische Gids. 68 (3, 4): 259-281 ------------------------------ (1994b) Rastafari in the Promised Land: The Spread of a Jamaican Socioreligious Movement among the Youth of West Africa. African Studies Review, 37 (3): 19 - 50. SEGATO, RITA LAURA (2007) La Nacin y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Polticas de la Identidad. Buenos Aires: Prometeo Libros. SERBIN, ANDRES (1986) Los Rastafari: entre mesianismo y revolucin. Nueva Sociedad, (82): 178-186. SOUZA CARVALHO, MRCIA DANIELE DE (2008) Reggae, Cultura e Identidades: movimiento e Dilogo Jamaica Maranho. Acta de Congreso V Simpsio Internacional do Centro de Estudos do Caribe no Brasil. Del 30 de Septiembre al 3 de octubre: Salvador, Baha. WHITE, TIMOTHY (2000 (1983)) Catch a fire. The life of Bob Marley. New York: Henry Holt and Company. WORTMAN, ANA (2004) Introduccin. En: Wortman, A. (comp.) Imgenes publicitarias /Nuevos burgueses. Buenos Aires: Prometeo Libros. ZIGA NEZ, MARIO (2005) La brjula en Babilonia: resistencia y plegaria en los discursos del reggae costarricense. En: Mario Ziga Nez (comp.) Cuadernos de Ciencias Sociales 136. Culturas juveniles: teora, historia y casos. San Jos: FLACSO.