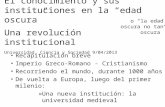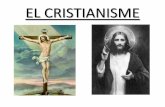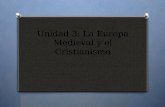Por qué sobrevivió el cristianismo en el mundo antiguo_Christoph Markschies
-
Upload
apocrisario -
Category
Documents
-
view
383 -
download
5
Transcript of Por qué sobrevivió el cristianismo en el mundo antiguo_Christoph Markschies
Christoph Markschies
Christoph Markschies, teólogo protes
tante, nació en Berl in-Zehlendorf (Alema
nia) en 1962. Tras sus estudios de teología
evangél ica, filología clásica y filosofía en
Marburgo , Je rusa lén , Munich y Tubinga,
inicia en 1995 su trabajo docente como
profesor de historia de la Iglesia en la Uni
versidad Friedrich Schiller de Jena, pasan
do en 2000 a la cátedra de teología histó
rica de la Univers idad Ruprecht Karl de
Heidelberg. Tras sus etapas en los Institu
tos de Estudios Avanzados de Berlín y de la
Universidad hebrea de Jerusa lén , desde
2004 ocupa la cátedra de histor ia de la
Ig lesia ant igua en la Un ivers idad H u m -
boldt. En 2001 obtuvo el premio Leibniz, y
en 2007 fue nombrado doctor honoñs cau
sa por la facultad de teología ortodoxa de
la Universidad L u d a n Blaga (Rumania).
Obras:
Valentinus Gnosticus? Untersuchungen zur
valentinianischen Cnosis, mit einem Kom-
mentar zu den Fragmenten Valentins,
1 9 9 2 ; Arbeitsbuch Kirchengeschichte,
1 9 9 5 ; Zwischen den Welten wandern.
Strukturen des antiken Christentums,
1997; Die Gnosis, 2 0 0 1 , Ist Theologie eine
Lebenswissenschaft? Einige Beobachtun-
gen aus der Antike und ihre Konsequenzen
fürdieGegenwart, 2005.
E D I C I O N E S S I G U E M E
CHRISTOPH MARKSCHIES
¿POR QUÉ SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO EN EL
MUNDO ANTIGUO? Contribución al diálogo entre la historia eclesiástica y la teología sistemática
EDICIONES SÍGUEME SALAMANCA
2009
Cubierta diseñada por Christian Hugo Martín
© Traducción de Constantino Ruiz-Garrido
sobre el original alemán Warum hat das Christentum
in der Antike überlebt?
© Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2004, 3 2006
© Ediciones Sígueme S.A.U., 2009
C/ García Tejado, 23-27 - E-37007 Salamanca / España
Tlf.: (34) 923 218 203 - Fax: (34) 923 270 563
www.sigueme.es
ISBN: 978-84-301-1715-4
Depósito legal: S. 870-2009
Impreso en España / Unión Europea
Imprime: Gráficas Varona S.A.
Polígono El Montalvo, Salamanca 2009
CONTENIDO
Prefacio 9
1
OBSERVACIONES SOBRE LA PROBLEMÁTICA Y LOS PRO
BLEMAS HISTÓRICOS Y SISTEMÁTICOS 13
2
RESPUESTAS ANTIGUAS A LA CUESTIÓN DE POR QUÉ
SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO 21
1. Respuestas paganas antiguas a la cuestión de
por qué sobrevivió el cristianismo 21
2. Respuestas cristianas antiguas a la cuestión
de por qué sobrevivió el cristianismo 31
3
RESPUESTAS MODERNAS A LA CUESTIÓN DE POR QUÉ
SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO 41
1. Richard Rothe 42
2. Adolf Hausrath 46
3. Ernst Troeltsch y Hans von Schubert 49
4. Adolf von Harnack 51
4
¿POR QUÉ SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO EN EL MUN
DO ANTIGUO? 57
1. Algunas observaciones preliminares 57
2. Siete razones para la supervivencia del cris
tianismo 60
3. Historia de la Iglesia e historia de la cultura .......... 74
4. La historia de la Iglesia y la teología sistemá
tica. Un diálogo con Maurice Wiles y Ernst
Troeltsch 78
5
OBSERVACIONES FINALES 85
Notas al texto 87
PREFACIO
Esta pequeña obra tiene su origen en la confe
rencia inaugural que, con el título «¿Por qué sobre
vivió el cristianismo en el mundo antiguo?», pro
nuncié como profesor de teología histórica el 7 de
noviembre del año 2001, en el Aula Antigua de la
Universidad Ruprecht-Karl, de Heidelberg.
Como yo exponía un tema debatido y menciona
ba tesis destacadas, surgió una discusión tan anima
da como estimulante con colegas de diferentes fa
cultades. Una de esas conversaciones se tradujo en
un seminario conjunto realizado con mi colega Wil
fried Härle, especialista en teología sistemática, du
rante el semestre de invierno del curso 2002-2003.
Pero asimismo Géza Alföldy y Angelos Chaniotis,
especialistas en historia de la Antigüedad (Heidel
berg), mi profesor de Nuevo Testamento Martin Hen-
gel (Tubinga), así como los colegas y amigos Franz-
Xaver Kaufmann (Bielefeld), Hans Reinhard Seeliger
(Tubinga) y Michael Welker (Heidelberg), comenta
ron extensamente y de una manera que merece mi
gratitud la versión presentada de estas reflexiones.
10 Prefacio
En el texto se podrán encontrar vestigios de un cons
tante diálogo, sereno pero controvertido, con Frie-
drich Wilhelm Graf (Múnich), cosa que merece el
agradecimiento del autor.
Por último, considero más que un gesto de corte
sía el hablar de mis predecesores y maestros acadé
micos, y no quedarme en las consideraciones de Ri
chard Rothe, Adolf Hausrath, Ernst Troeltsch y Adolf
von Harnack. τì δέ έχεις ó ουκ έλαβες: A mis apre
ciados compañeros en el Colegio Científico de Ber
lín, a mis profesores de Tubinga en filología y teolo
gía clásicas -en este lugar deseo mencionar de forma
especial a Luise Abramowski-, así como a los vene
rados predecesores inmediatos en la cátedra de Hei-
delberg -sobre todo Hans Freiherr von Campenhau-
sen, Alfred Schindler y Adolf Martin Ritter- les debo
muchas aportaciones a este texto, aunque en forma
totalmente diferente1*. Mi colega Ingolf Dalferth no
sólo me hizo amistosas observaciones, sino que ade
más me animó a publicar el estudio; le doy las gra
cias por ello, de todo corazón.
En el camino desde la conferencia al libro no só
lo he modificado algunos detalles a raíz de las ama
bles indicaciones de los colegas mencionados, sino
que también he cambiado el título, porque en esta
obra, por razones de espacio, no se puede tratar el
gran número de cuestiones conexas. La pregunta de
* Para facilitar la lectura, las notas, que en su mayoría son referencias bibliográficas, se han colocado al final del texto (p. 87s).
Prefacio 11
por qué el cristianismo sobrevivió en la temprana
Edad Media, y por qué florece y prospera hasta el
día de hoy, ha recibido, desde luego, una incipiente
respuesta en la última sección. Se halla igualmente
indicada, aunque de una manera somera, una conve
niente comparación con otras religiones antiguas; por
ejemplo, con el judaísmo o con cultos como los mis
terios de Mitra. Sobre todo la exposición de las dife
rencias y de los puntos comunes entre el judaísmo y
el cristianismo es materia para una obra específica,
y constituye algo que sería difícil estudiar de mane
ra responsable en unas pocas páginas, dado el gran
número de trabajos de investigación modernos sobre
el tema. La clara concentración en los estudios rea
lizados en Heidelberg sobre la historia de las inves
tigaciones se la debo al texto original, pero ha llega
do a ser una concentración objetiva, por cuanto aquí
se estudia paradigmáticamente lo que en otras par
tes se había pensado y enseñado. Mientras que para
el estudio de las perspectivas en materia de historia
de la teología, propuestas por Schleiermacher, Baur,
Ritschl y Harnack, existe buena bibliografía secun
daria cuyos resultados no necesitan repetirse aquí.
Eruditos como Roche y Hausrath, por su gran com
petencia narrativa, merecen que se les vuelva a pres
tar mayor atención.
Termino el manuscrito de la obra en una época
especial, próxima ya al final de mi actividad en Hei
delberg. Me siento por ello tanto más agradecido,
12 Prefacio
porque la plasmación de mis reflexiones sobre cues
tiones fundamentales de la asignatura enseñada por
mí, debidas principalmente al diálogo con colegas de
Heidelberg, puede dar testimonio de las abundantísi
mas sugerencias que he recibido en esa universidad
rica en tradiciones.
A mi secretaria, Waltraud Anzinger, y a mis co
laboradores Henrik Hildebrandt, Charlotte Köcker,
Bernhard Muschler y Oliver Weidermann, deseo ex
presarles mi cordial agradecimiento por su fiel ayuda,
no sólo en la elaboración de este texto.
1
Acerca de la importancia de la problemática que
nos ocupa, no será preciso decir más que unas cuan
tas palabras. Cualquiera que reflexione acerca de por
qué el cristianismo sobrevivió en el mundo antiguo
tratará en definitiva no sólo sobre una amplia época
que abarca casi setecientos años, sino que además es
tará afrontando una cuestión completamente actual,
por lo menos en el trasfondo de su conciencia (en
una publicación de Franz-Xaver Kaufmann, sociólo
go de Bielefeld, se pregunta: «¿Sobrevivirá el cristia
nismo a la Era Moderna?»1).
No cabe duda alguna de que también -y especial
mente- en la teología protestante pueda ser signifi
cativo, en vista de la crisis fundamental de la Iglesia
y de la teología, el plantear semejante cuestión acer
ca de la suerte que va a correr el cristianismo en la
Era Moderna; es decir, preguntar al menos si el pro
testantismo, tan intensamente marcado por el orden
OBSERVACIONES SOBRE LA PROBLEMÁTICA Y SUS PROBLEMAS HISTÓRICOS Y SISTEMÁTICOS
14 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
social de la temprana Edad Moderna, va a sobrevivir
a la forma de la modernidad que nos resulta tan fa
miliar a todos nosotros.
Un historiador protestante de la Iglesia, que por
su profesión se ha ocupado del mundo antiguo, no
sólo presentará esta cuestión con un tono de preocu
pación o incluso de falta de esperanza en los hom
bres -a quienes les corresponde siempre, sea cual
sea el motivo, la tarea de conservar la posesión de lo
que les ha sido transmitido desde la Antigüedad-,
sino que además se preguntará en primer lugar y
con suma curiosidad acerca de la suerte que corrió
el cristianismo en el mundo antiguo, y esperará que
una respuesta a su pregunta sobre las razones de la
supervivencia de esa religión en el mundo antiguo
sea también relevante de cara a la reflexión actual en
torno al destino que le espera al cristianismo en la
Era Moderna.
No resulta precisamente fácil contestar a nuestra
cuestión de por qué, a pesar de todo, el cristianismo
sobrevivió en el mundo antiguo, y esto principalmen
te por tres razones que deben tenerse bien en cuen
ta antes de aventurar una respuesta. En primer lugar
se encuentra la reconstrucción lo más completa po
sible de las cadenas causales2 que conlleva la difici
lísima tarea que se le propone al historiador, sobre
todo teniendo en cuenta que para amplios periodos
de la antigüedad cristiana disponemos de poquísimas
fuentes. Con frecuencia lo único que queda es cons-
Problemas históricos y sistemáticos 15
tatar simples estados de cosas y convergencias, y re
nunciar a las cuestiones acerca de determinados deta
lles debido a la carencia de fuentes. Esto resulta bas
tante desconsolador, desde luego, pero es mejor que
emprender la reconstrucción de conexiones históri
cas y de cadenas causales según métodos simples,
como son, por desgracia, los preferidos en la historia
eclesiástica. Podría verificarse esto que acabamos de
decir con el ejemplo de los modelos de decadencia,
que principalmente en la historia eclesiástica protes
tante parecen imposibles de desarraigar y que de or
dinario sitúan muy cerca de los orígenes el hecho de
apartarse del verdadero Evangelio o de la Iglesia pu
ra3. Pero podría también documentarse el caso inver
so, con los modelos de progreso teleológico, que go
zaron de gran predilección sobre todo desde finales
del siglo XIX hasta las conmociones experimentadas
a principios del XX.
La segunda razón de la dificultad para responder
a la cuestión indicada en nuestro título se funda en el
hecho de que hoy en día, frente a los juicios categó
ricos y las audaces proyecciones, reina una reserva
mucho mayor de la que mostraban nuestros padres y
abuelos. Adolf Hausrath, historiador de la Iglesia en
Heidelberg, publicó en el año 1883, en Heidelberg,
un estudio dedicado a Karl von Hase, su maestro en
Jena; dicho estudio estaba consagrado a los «Padres
de la Iglesia del siglo II» y comenzaba con las si
guientes enjundiosas palabras: «El periodo más re-
16 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
pleto de espíritu en la historia humana es la época
del imperio romano» 4. Hoy en día probablemente
habría que comenzar una exposición parecida afir
mando que el siglo II es el periodo de la historia del
cristianismo antiguo sobre la que menos se sabe y
sobre la que resulta más urgente investigar; y esta
apreciación pesimista habría que presentarla inde
pendientemente de que la expresión clave «ruptura
de los grandes relatos» se aplicara únicamente a los
grandes libros de texto antiguos de la propia asigna
tura, o bien se entienda como una fórmula progra
mática para expresar toda la metodología histórica
de la época postmoderna5.
La tercera razón de las dificultades para respon
der concisamente a la cuestión acerca de las razones
de la supervivencia del cristianismo en el mundo an
tiguo se halla relacionada con la situación específica
de la asignatura «historia de la Iglesia», entre la his
toria universal y la teología sistemática. En Heidel-
berg y en algunas otras universidades alemanas se si
gue expresando esto de manera muy enfática con la
denominación de cátedra de «teología histórica». Es
to requiere una pequeña explicación. Un historiador
de la Iglesia en una facultad teológica no sólo ten
dría que investigar -como afirma Hausrath- «desde
la época de los Macabeos hasta Pío IX» 6 (hoy en día
esta tarea, cada vez más imposible, se ha desplazado
quizás de manera insignificante: desde los tiempos
de Herodes hasta Juan Pablo II), sino que además de-
Problemas históricos y sistemáticos 17
bería tener al menos una idea de la relación que guar
dan entre sí la acción humana y la acción divina -y
con ello la segunda tarea resulta casi exactamente
tan imposible como la primera-. Los colegas de los
departamentos de historia de las facultades filosó
ficas lo tienen más fácil. Ellos se concentran desde
hace mucho tiempo en épocas concretas; incluso con
frecuencia se centran en ámbitos parciales de estas
épocas, evitando las extensas exposiciones sobre ci
clos, así como cuestiones de igual envergadura. Y en
lo que a esto respecta, también los profesores de teo
logía sistemática en las facultades teológicas se ha
llan en una situación mejor que los historiadores de
la Iglesia: en Heidelberg, los dos grandes profesores
de teología sistemática, Wilfried Härle y Christoph
Schwóbel, hicieron frente, por ejemplo, a las enor
mes dificultades inherentes a la expresión «acción de
Dios», proponiendo hace algún tiempo que se habla
ra del «obrar de Dios» y de su «cooperar» en la his
toria7, a fin de evitar las connotaciones antropomór-
ficas del concepto de acción.
Una teoría sistemática que pretenda poseer va
lidez universal generalmente no deberá concretarse
en la historia. Si, en cuanto historiador protestante
de la historia, uno se pregunta por qué el cristianis
mo sobrevivió en el mundo antiguo, entonces resul
tará difícil eludir exposiciones más precisas, como
la que habla de yuxtaposición -o tal vez habría que
hablar de inherencia mutua- de precondiciones cul-
18 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
turales generales y específicas, y presentar exacta
mente en este lugar tanto la acción humana como la
cooperación divina.
Es difícil, para sintetizar concisamente de nuevo
esto mismo, exponer la cuestión acerca de las razo
nes de la supervivencia del cristianismo en el mundo
antiguo, y lo es, en primer lugar, porque una cade
na causal tan fundamental únicamente puede recons
truirse de un modo muy incipiente; en segundo lu
gar, porque con razón domina el escepticismo ante
los modelos crasos; y en tercer lugar, porque difícil
mente en ninguna otra cuestión histórica de este cam
po especializado se podrá hacer con tanta claridad un
deslinde entre los aspectos históricos y los teológi
cos. Es verdad que un famoso teólogo sistemático
de Heildelberg exigió en 1898 de una manera suma
mente enérgica la distinción de estos ámbitos preci
samente, e hizo votos para que «el problema 'cristia
nismo e historia' se tratara según el método histórico
y no según el método dogmático»8. El enunciado co
rrespondiente lo lee hoy día cualquier estudiante, o
por lo menos debería leerlo, aunque mucho de lo que
en él aparece escrito acerca del método histórico se
encuentra, con formulaciones casi idénticas, en la fa
mosa conferencia de Schiller, pronunciada con moti
vo de su ingreso en el cuerpo docente de Jena en ma
yo del año 17899.
Desde luego, si es posible un historiador protes
tante de la Iglesia que sea capaz de esclarecer u ocul-
Problemas históricos y sistemáticos 19
tar enteramente las cuestiones sistemáticas (de ordi
nario se dejan ver a través de condenas no explícitas
en medio de la reconstrucción histórica), eso es algo
que se puede poner en duda con toda razón. Igual
mente, si en el marco de una universidad y de su diá
logo entre las disciplinas sería de desear que el his
toriador protestante de la Iglesia perdiera su perfil
característico y llegara a ser un historiador entre nu
merosos historiadores. Ernst Troeltsch, en su men
cionado estudio, afirma que la historia del cristianis
mo, «una vez abordada con un método histórico», se
animaría admirablemente y se haría comprensible 1 0.
El que le contradiga y abogue por una observación
más intensa de las problemáticas sistemático-teoló-
gicas -por lo demás implicadas- en el asunto coti
diano de ocuparse de la historia de la Iglesia, tendrá
que mostrar, por tanto, que de esta manera las cone
xiones históricas llegan a ser por lo menos tan varia
das y llegan a aparecer con el mismo colorido, y a
estar incluso más animadas y a ser más comprensi
bles. Tan sólo entonces se disipará la sospecha de
que aquí se cultiva mala ciencia histórica o al menos
peor ciencia histórica que en otras partes 1 1.
Puesto que la cuestión acerca de las razones de la
supervivencia del cristianismo se ha estado plantean
do de manera incesante ya desde la Antigüedad y ha
recibido respuestas más o menos convincentes, será
significativo presentar, al menos paradigmáticamen
te, algunas de tales respuestas. Estas se han agrupa-
20 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
do en el capítulo segundo. En el capítulo tercero se
presentan algunos intentos modernos de la historia de
la investigación de los últimos cien años. Finalmen
te, en el capítulo cuarto y último, ofrezco mi propia
respuesta.
Al menos para la primera parte de la investigación
histórica habrá que modificar ligeramente, claro está,
la pregunta del título. Naturalmente, antes de finali
zar la Edad Antigua, que desde finales del siglo III se
caracterizó por los éxitos militares de los pueblos ger
mánicos en expansión 1 2, el interrogante que se plan
teaba era: «¿Por qué subsiste el cristianismo?»; toda
vía no se discutía si el cristianismo había sobrevivido,
y por qué, a toda la Edad Antigua.
RESPUESTAS ANTIGUAS A LA CUESTIÓN DE POR QUÉ
SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO
Tal vez resulte interesante comenzar nuestro pro
ceso de investigación por los no-cristianos, pregun
tándonos entonces de qué forma esas personas se ex
plicaban el incremento asombrosamente rápido del
cristianismo durante la Edad Antigua, es decir, de un
movimiento al que contemporáneos cultos como Tá
cito y Plinio, en las postrimerías del siglo I y los co
mienzos del II, todavía consideraban exclusivamen
te como exitiabilis superstitio, «superstición funesta»
procedente de Oriente1.
1. RESPUESTAS PAGANAS ANTIGUAS A LA CUESTIÓN DE
POR QUÉ SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO
«Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam,
immodicam». «No encontré nada más que una su
perstición depravada y desmedida», afirmaba el go-
2
22 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
bernador de Bitinia en un informe dirigido a su em
perador en Roma 2. También el retórico Elio Arísti-
des, en las postrimerías del siglo II, se refería des
pectivamente a las comunidades cristianas de Asia
Menor, que habían llegado a ser ya muy numerosas,
y las calificaba de «impíos procedentes de Palesti
na» (οί έν fj Παλαιστίνη δυσσεβεΐς)3. Del reproche
de superstición y de impiedad no había naturalmen
te más que un paso al hecho de explicar el auge del
cristianismo únicamente por la credulidad de muchas
personas sencillas y por la enérgica voluntad de otras
por fomentar el engaño en esas almas cándidas.
Esta explicación constituía tan sólo, desde luego,
una teoría general de la antigua crítica de la religión,
aplicada ahora al cristianismo4. Su forma más diver
tida se encuentra por eso en un escéptico profundo,
el satírico Luciano, en su obra El final de la vida del
Peregrinus, que data de finales del siglo II. En efec
to, Luciano concluye su sumamente irónico relato
sobre las numerosas ayudas y atenciones con que
los cristianos tratan de consolar al encarcelado char
latán Peregrinus, diciéndole las siguientes palabras:
«En el caso de que un hábil granuja capaz de apro
vecharse de las circunstancias llegue adonde ellos
(es decir, los cristianos), pronto llegará a ser muy ri
co y se reirá a la cara de esas ingenuas personas» 5.
Personas ingenuas, ìδιώται άνθρωποι, llama tam
bién Luciano descaradamente a aquellos a quienes
se dirige en su escrito contra el profeta mentiroso
Respuestas antiguas 23
Alejandro: «Personas ingenuas y cabezas huecas»
que no se dan cuenta de que se trata de alguien que
organiza un montaje, Alejandro, a quien presenta co
mo oráculo del dios Glicón6. Es interesante que Lu
ciano, en su sátira contra Alejandro, no incluya tam
bién a los cristianos entre esos ingenuos y cabezas
huecas; al contrario, los cristianos, como los epicú
reos, se atienen a las prácticas del fundador de su
culto y de este modo perjudican gravemente los ne
gocios de Alejandro7. Así pues, en un escrito Lucia
no explicaba el éxito del cristianismo por la ilimita
da ingenuidad de los adeptos al nuevo culto; pero en
otro, por el contrario, desmentía al menos indirec
tamente que él hubiera explicado ya de manera ex
haustiva el fenómeno. En este último escrito, él atri
buía a los cristianos una eficaz propaganda contra
determinadas formas del culto pagano, propaganda
que además perjudicaba tanto a estos negocios como,
según el relato de los Hechos de los apóstoles, la pre
dicación de Pablo perjudicó en Éfeso a los orfebres
en su industria de fabricación de objetos del culto pa
gano (Hch 19, 23-40).
Una impresión ambigua semejante la causan las
explicaciones que poco más o menos por el mismo
tiempo exponía sobre el auge del cristianismo el filó
sofo del platonismo medio Celso. También él pensa
ba que el cristianismo tenía éxito porque sus maestros
impresionaban a la gente medio inculta y la inmuni
zaban en contra de las personas realmente cultas:
24 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
Obreros textiles, zapateros, bataneros, así como personas incultas y rudas, que no se atreven a pronunciar palabra alguna ante hombres adultos y sensatos, pero que sí lo hacen cuando se encuentran ante niños y mujeres, y a quienes hablan entonces de cosas maravillosas y los persuaden para que no se atengan a lo que dicen el padre y el maestro, sino que únicamente les hagan caso a ellos8.
Así, Celso continúa lanzando constantes repro
ches en su escrito Α λ η θ ή ς λόγος, Verdadera doc
trina: los maestros cristianos «seducen a incultos»9
y recluían a la totalidad de sus oyentes entre «los de
mentes y los esclavos»1 0. El filósofo consideraba que
esto era también moralmente reprobable y formuló
con claridad esta apreciación pensando en el ejemplo
de un médico que, aun siendo incapaz de curar, di
suada al paciente de que vaya a consultar a otro mé
dico realmente bien instruido1 1. Según Celso, el cris
tianismo florecía en las tienduchas de los obreros
textiles, de los zapateros y de los bataneros, porque su
fundador fue también un obrero manual, carpintero
de oficio, circunstancia por la cual ya se ve la impor
tancia que la madera de la cruz tiene en esa religión12.
El cristianismo es para el filósofo, como Carl An-
dresen formuló muy acertadamente, «la religión de
los bobos», una «doctrina ingenua» (ιδιωτική διδασ
καλία) para personas ingenuas (ίδιώται), que se en
cuentran abandonadas por todos los espíritus, más
aún, por el Logos mismo, la razón del universo 1 3. Y,
Respuestas antiguas 25
no obstante, Celso los consideró dignos de una minu
ciosa confrontación literaria, estudió para ello el Nue
vo Testamento y discutió algunos pasajes del mismo.
No se puede documentar con mayor claridad que a
un adversario, a pesar de toda la polémica en la que
se haya enzarzado contra él, se le considere alguien a
quien hay que tener en cuenta seriamente, aun en el
caso de que los cristianos hubieran entendido de ma
nera errónea amplios aspectos de la sabiduría griega
y especialmente la doctrina de Platón.
Por lo demás, esta contradicción entre la aprecia
ción del cristianismo como «la religión de los bo
bos» y el reconocimiento indirecto de su vigor espi
ritual llamó ya la atención de Orígenes, quien en el
siglo III dedicó a Celso un detallado escrito de répli
ca citando los pasajes pertinentes1 4. Así pues, se pue
de afirmar contundentemente: incluso cuando al
gunos autores paganos trataron de explicar el auge
del cristianismo con el entontecimiento del pueblo y
el engaño de que eran víctimas personas crédulas, al
mismo tiempo sin embargo desmintieron con todas
las de la ley que hubieran encontrado en esto una cla
ve que explicara la totalidad del fenómeno.
Otra explicación pagana del auge del cristianis
mo la encontramos ya en Luciano, y es formulada
como una correcta teoría de historia social por el
emperador romano Juliano. Este, como es sabido, a
finales del siglo IV trató nuevamente y por última
vez de restaurar el culto del Estado pagano, pero sin
26 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
lograr resultado alguno. El monarca estaba capaci
tado ya para semejante teoría por cuanto, junto a un
agudo talento analítico, poseía también competencia
biográfica: en último término, él conocía extraordi
nariamente bien el cristianismo desde su juventud,
gracias a los obispos que fueron sus maestros, Euse-
bio de Nicomedia y Jorge de Alejandría 1 5. En una
carta dirigida al sumo sacerdote de Galacia, Juliano
el Apóstata explicaba el éxito de los «impíos gali-
leos», como él denominaba a los cristianos aludien
do al carácter provinciano de su religión, por los éxi
tos de la diaconía o atención social cristiana y por
la falta de instituciones y de sentimientos análogos
por parte pagana. El emperador experimentaba co
mo un auténtico «oprobio» el que «los impíos gali-
leos» «proporcionen alimentos no sólo a los suyos,
sino también a los nuestros, y en cambio los nuestros
carezcan de toda ayuda por nuestra parte» 1 6. «El al
truismo hacia los extraños, la solicitud por dar sepul
tura a los muertos y la supuesta pureza de la conduc
ta» de los cristianos era lo que más habría fomentado
aquella «impiedad», es decir, la fe cristiana, y lo que
habría condicionado esencialmente su avance victo
rioso en el mundo antiguo 1 7.
La consecuencia natural que el Emperador sacó
de todo ello fue la de impulsar a los destinatarios de
su carta a construir albergues para los extranjeros,
centros de acogida para los pobres y asilos para las
mujeres jóvenes, y la de contribuir personalmente a
Respuestas antiguas 27
la alimentación gratuita de los indigentes. Por eso So-
zomeno, historiador de la Iglesia que nos transmitió
la carta de Juliano, informa con gusto en su introduc
ción de que el Emperador quería copiar lo que había
visto que hacían los cristianos1 8.
Sobre la importancia de la diaconia social entre
los cristianos disponemos de numerosos testimonios
arqueológicos, epigráficos y literarios. Por ejemplo,
un diácono romano llamado Dionisio, que era médi
co, se gloría en su inscripción sepulcral de haber tra
tado gratuitamente a los enfermos 1 9. Otro cristiano,
de rango senatorial, es presentado como pater pau-
perum, padre de los pobres 2 0. Según Eusebio, la co
munidad cristiana de Roma habría socorrido ya, a
mediados del siglo III, a más de mil quinientas viu
das y personas indigentes 2 1. Según Juan Crisòstomo,
la comunidad antioquena habría socorrido, durante
el siglo IV, a tres mil viudas y mujeres solteras, ade
más de a un número no mencionado de encarcela
dos, enfermos, discapacitados, mendigos y personas
que se hallaban de paso 2 2 .
Pero está claro que no habrá que sobreestimar el
valor explicativo de la teoría histórico-social del Em
perador, como por ejemplo lo hicieron clásicamente
Lactancio en la Edad Antigua o Gerhard Uhlhorn en
la Edad Moderna, describiendo con negros tonos la
Antigüedad pagana como un mundo inmisericorde 2 3
o como «un mundo sin amor» 2 4, a fin de que resalta
ra con mayor esplendor la diaconía social cristiana.
28 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
Durante el primer siglo postcristiano, Plutarco des
cribe cómo el general ateniense Kimón 2 5, con los in
gresos obtenidos en sus expediciones militares, ins
tituyó en su propia casa un centro para alimentar a
los indigentes, e incluso hizo que se retiraran las em
palizadas de sus posesiones «para que los extranjeros
y los conciudadanos necesitados no tuvieran recelo
alguno en coger de los frutos de sus fincas», como
escribe Plutarco. Es éste un caso cotidiano de socorro
compasivo en el mundo antiguo, de lo cual podría
mos mencionar muchos otros ejemplos2 6. Los cristia
nos, indudablemente, crearon una red sin precedentes
para ejercer la diaconía social, pero el asombroso au
ge del cristianismo en el mundo antiguo y el hecho
de que los cristianos sobrevivieran al derrumbe de
ese mundo antiguo no puede explicarse exhaustiva
mente por este único hecho.
Junto a la tesis de perfil histórico-social (de acuer
do con la terminología actual) del emperador após
tata, mencionemos al menos de manera paradigmá
tica una explicación -según la historia de las ideas-
que esclarezca el éxito del cristianismo en la Anti
güedad. Tal explicación se encuentra en el filósofo
neoplatónico Alejandro de Licópolis, en el Alto Egip
to 2 7 , a quien una tradición bizantina posterior presen
ta como cristiano y obispo 2 8. Alejandro expuso a fi
nales del siglo III una refutación muy docta de los
maniqueos, comenzando con algunas observaciones
sobre el cristianismo:
Respuestas antiguas 29
La filosofía cristiana (es decir, la doctrina cristiana) es descrita como sencilla. Se basa ella misma en la formación ética de mi cuidado, pero con respecto a las informaciones exactas que ofrece sobre Dios, no hace más que proporcionar indicaciones. [...] Pues incluso en las cuestiones éticas evitan los problemas algo más difíciles, como, por ejemplo, el de saber lo que es virtud ética y lo que es virtud racional (es decir, una distinción filosófica tradicional) [...], por eso se dedican especialmente a la exhortación ética. Muchas personas observan estas prescripciones y, como puedes ver con tus propios ojos, realizan grandes progresos en la virtud, y la impresión de piedad se asienta firmemente en su conducta29.
Incluso aunque en la obra de Alejandro -como
afirmó Martin Dibelius, antiguo profesor de Nuevo
Testamento en Heidelberg- se vislumbre cierta «in
diferencia» hacia el cristianismo3 0, está claro que el
filósofo lo considera como un exitoso movimien
to. La razón para este éxito la descubre Alejandro en
la concentración en normas éticas sencillas y en la
práctica habitual de las mismas entre los fieles en su
vida pública. En esta función específica de la forma
ción ética del pueblo reconoce el neoplatónico el mé
rito del cristianismo. En cambio, Alejandro se sitúa
en contra del intento por adornar la sencilla doctrina
cristiana (ή Χριστιανών φιλοσοφία απλή) median
te sofisticaciones problemáticas. Ello condujo única
mente a la formación de sectas. Por consiguiente, el
neoplatónico Alejandro explica el avance triunfal del
30 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo':
cristianismo por la especial sencillez de sus doctrinas
y por su ética, que con evidencia resulta convincen
te; desde luego, el que haya leído una línea de su con
temporáneo Porfirio, discípulo de Plotino, sabrá que
esta postura de Alejandro no dejaba de ser discutida
en el seno del neoplatonismo.
En los fragmentos del escrito que Porfirio redac
tó contra los cristianos, se encuentra el dicho del
Nuevo Testamento de que es más fácil que un ca
mello pase por el ojo de una aguja que un rico entre
en el reino de Dios (Mt 19, 24 par.), la bonita ob
servación que recuerda a Friedrich Nietzsche, y se
afirma que esta frase no es una instrucción ética de
Cristo, sino una hueca charlatanería de pobres, que
con ello «querrían atraer hacia sí a los ricos» 3 1. Por
consiguiente, si el cristianismo debe «sencillamen
te» su avance victorioso a una ética especialmente
sencilla en el sentido positivo de la palabra, tal idea
era sumamente discutida en el mundo antiguo. Lo
que Alejandro ensalza en las enseñanzas del cristia
nismo como una ética sencilla, reducida a lo esen
cial, recibe en Porfirio el nombre de «papilla», tan
mezclada con oscuridad «que los oyentes se sienten
casi mareados por ella» 3 2.
Claro está que también Porfirio tiene una expli
cación para el auge del cristianismo. Puesto que en
los cristianos no existe más que «un solo lavatorio»
-a saber, el bautismo- que «purifica de tantas man
chas y suciedades», de «prostitución, de adulterio,
Respuestas antiguas 31
de embriaguez, de latrocinio, de homosexualidad, de
bebidas ponzoñosas y de innumerables cosas malas
y aborrecibles», se trataría de una ética que atraería
a notorios delincuentes3 3.
2. RESPUESTAS CRISTIANAS ANTIGUAS A LA CUESTIÓN
DE POR QUÉ SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO
No sería buena idea, al recorrer los paradigmas
de las explicaciones antiguas sobre la supervivencia
del cristianismo, que nos limitáramos a testimonios
paganos. Por consiguiente, habrá que completar las
opiniones de no-cristianos referidas hasta ahora con
algunas manifestaciones procedentes de la pluma de
cristianos de la Antigüedad. Al comienzo se encuen
tran observaciones que hoy día sentiríamos como de
orientación histórico-social y de historia de la men
talidad. En sentido restrictivo habrá que añadir inme
diatamente que, en la mayoría de los casos, tan sólo
se conservaron relatos muy esquemáticos acerca de
por qué el cristianismo impresionaba a determinados
individuos; apenas se trata de informaciones de por
qué grupos enteros de población se adhirieron a esta
religión, y ni siquiera de reflexiones teóricas deta
lladas sobre las razones de fondo, de tipo social o de
mentalidad, de que tales grupos abandonaran los cul
tos paganos.
Al llevar a cabo semejante análisis de las razones
particulares de por qué el cristianismo ganaba adep-
32 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
tos y de este modo sobrevivió en el mundo antiguo
-y no sobreviviera, por ejemplo, el culto de Mitra-,
nosotros, como contemporáneos del siglo XXI, po
demos experimentar toda clase de sorpresas. Razo
nablemente, los filósofos bien formados no se sintie
ron atraídos en su explicación por el nivel intelectual
de la teología cristiana (por aquel entonces se la de
nominaba aún «filosofía»), sino que lo que verdade
ramente impresionaba era la valentía con la que los
cristianos afrontaban el martirio: «Pues también yo
mismo -escribía el apologeta Justino a mediados del
siglo II-, cuando seguía la doctrina de Platón, oía las
calumnias contra los cristianos; pero al ver cómo iban
intrépidamente a la muerte... me puse a reflexionar
que era imposible que tales hombres vivieran en la
maldad y en el amor a los placeres» 3 4.
Así pues, a diferencia de su famosa historia de la
conversión intelectual al comienzo del Diálogo con
Trifón15, según la cual el filósofo popular va paula
tinamente convenciéndose mediante argumentos de
la superioridad filosófica de una visión cristiana del
mundo, parece que en realidad Justino admiró más
que nada una mentalidad, a saber: la carencia de te
mor de los cristianos («para la extrema falta de to
da clase de temor -como observa Aristóteles- no hay
ninguna expresión propia» en griego 3 6). Pero podía
presentirse que en los cristianos existía algo más allá
de la simple αφοβία, y esa extrema ausencia de te
mor impresionaba de forma manifiesta37.
Respuestas antiguas 33
Sobre esta única palabra clave, «impresionar»,
podríamos aducir ahora un gran número de ulterio
res testimonios, con el fin de documentar el hecho y
la manera en que la actitud personal de los cristia
nos, especialmente la δύναμις y la εξουσία, que la
gente sentía palpitar en ellos, convencían y contri
buían al avance triunfal del cristianismo. Podría ha
blarse, por ejemplo, del jeque sarraceno Aspebetus,
quien juntamente con su tribu de beduinos emigra
dos de Persia se convirtió al cristianismo durante el
siglo V, porque un monje y sacerdote palestinense
había logrado curar a su hijo, «que se hallaba casi
en las últimas» -como se expresa drásticamente en
la Vita de Eutimio-, devolviéndole la salud, después
de que hubieran fracasado todas las técnicas mé
dicas y las artes mágicas que se habían aplicado al
muchacho. «¿Dónde paran todas esas artes médi
cas?», exclamó el padre desesperado ante el conven
to del monje; había acudido allí para pedir la ayuda
del monje, aunque éste no se hallaba en absoluto en
el convento, sino que, ante la afluencia de gente que
acudía a solicitar ayuda, había huido a la soledad del
desierto de Judea. «¿Dónde quedan las ideas de nues
tros magos y la eficacia de nuestros actos religiosos
(ή δύναμις των σεβασμάτων ήμών)? ¿Dónde las
invocaciones? ¿Y los mitos de los astrónomos y de
los astrólogos? [...] Está visto que nada de eso tie
ne valor (ιδού ουδέν τούτων ισχύει)»38. Sin embar
go, lo que sí muestra tener «poder» es la señal de la
34 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
cruz con que el monje santigua al muchacho mori
bundo, como se cuenta en la Vita, curándolo de este
modo con un elemento tomado de la liturgia bautis
mal 3 9 . Precisamente este poder es el que mueve a los
beduinos sarracenos a querer saber más cosas acer
ca de esa religión milagrosa y a decidirse a recibir el
bautismo.
Junto a tales relatos tan sumamente gráficos so
bre los efectos decisivos del poder de que gozaban
los misioneros cristianos, los monjes y los obispos,
podemos ofrecer otros testimonios que han llegado
hasta nosotros acerca del vigor religioso de la nue
va religión. La colección berlinesa de papiros con
serva, por ejemplo, una consulta efectuada hacia el
final de la Antigüedad al θ(εός) των Χριστιανών,
al «Dios de los cristianos», para saber si era volun
tad de Dios el que Teodora, su sierva, fuera dada por
esposa a José. La formulación extrañamente distan
te, «Dios de los cristianos», muestra que personas
más bien alejadas del cristianismo atribuían, no obs
tante, a Dios poder sobre sus vidas y aguardaban de
él una decisión que los orientara en la vida. Por lo
demás, la esperada decisión se dio también en nues
tro caso y aparece anotada al final del papiro: Ναι,
«Sí» 4 0 . Naturalmente, también podrían traerse a co
lación citas tomadas de toda clase de papiros mági
cos cristianos y cristianizados, de rótulos que im
ploraban la escapada, en los que suele hacerse que
preceda una enumeración de los actos poderosos de
Respuestas antiguas 35
Dios en la historia de las peticiones individuales4 1;
pero, como es lógico, podrían aducirse igualmente un
gran número de testimonios de la δύναμις y la εξου
σία de la religión transmitidos por parte pagana: «τό
κρατοΰν γάρ πάν νομίζει τ>εός», lo dice, por ejem
plo, Menandro (frgm. 257).
Hace algún tiempo, por ejemplo, Reinhold Mer-
kelbach 4 2 y Hans Dieter Betz 4 3 quisieron llamar la
atención de los estudiosos sobre una denominada «li
turgia de Mitra», publicada por Albrecht Dieterich4 4,
especialista de la religión en Heidelberg, y Karl Prei-
sendanz4 5, aunque sería preferible denominarla, como
hace Merkelbach, «liturgia parisiense de la inmorta
lidad». Si durante esa ceremonia, que era designada
expresamente como «el llegar a ser inmortal» (άπα-
f/ανατισμός)46 y que simbolizaba el viaje del inician
do por la esfera de los planetas hasta llegar al más
allá, al reino de los dioses, no podía experimentarse
el vigor y el poder de la religiosidad pagana, ¿cuán
do entonces? Incluso el polémico Tertuliano habla de
imago resurrectionis, de una «imagen de la resurrec
ción» 4 7. «Grande es tu poder, Señor», «ισχύει σου
δύναμις, κύριε», se dice en un pasaje de esa liturgia
pagana48; la vinculación con los sentimientos del je
que beduino Aspebetus aparece claramente hasta en
el uso de vocablos griegos análogos.
Existen inscripciones que narran extraordinarios
actos milagrosos de los dioses y los efectos ejerci
dos forzosamente sobre los hombres. Contamos, por
36 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
ejemplo, con el gran relato de la epifanía de Zeus en
medio de una fuerte tormenta en el Panamara, en Ka-
ria, que hace referencia a un acontecimiento rela
cionado con los alborotos políticos que tuvieron lu
gar después del asesinato de César en el siglo I a.C.
Cuando en el año 41 a.C. una sección del ejército de
los partos, aprovechándose de todos esos alborotos,
penetró hasta Karia y Frigia y se disponía a entrar en
la ciudad de Panamara, se produjo una tormenta tan
intensa que una gran multitud de ellos se pasó co
rriendo adonde los griegos e imploró perdón excla
mando a gritos: «Grande es el Zeus Panámoros» 4 9.
Así dice, en todo caso, la inscripción que transmite
un milagro atestiguado también en otros lugares de
la Antigüedad pagana 5 0. Estos y otros textos nos ad
vierten contra la idea de sobreestimar el poder ex
plicativo de las referencias antiguas a la εξουσία y
a la δύναμις de la religión cristiana para aclarar la
problemática de la supervivencia del cristianismo en
el mundo antiguo.
Extensas explicaciones de la historia del espíritu
que dan cuenta del auge y la supervivencia del cris
tianismo (diferentes de esas tesis -que más bien nos
hemos limitado a dejar indicadas- de la historia so
cial y de la mentalidad) se encuentran naturalmente
en diversos lugares de la antigua literatura cristiana;
al parecer, la organización teológica de la historia se
contaba entre las tareas más destacadas de la refle
xión teórica en la nueva religión. Puesto que tales ex-
Respuestas antiguas
plicaciones (como, por ejemplo, la gran teología de
la historia del obispo norteafricano Agustín o la in
terpretación teológica de la invasión de los bárbaros
en Salviano de Marsella)5 1 ayudan tan sólo de mane
ra muy limitada a responder a la cuestión planteada
en el título, además de haber sido expuestas con har
ta frecuencia5 2, nosotros nos limitaremos a un único
ejemplo. Procede de los años treinta del siglo III.
El primer erudito universal cristiano de la anti
güedad, que vivió y enseñó en Alejandría y en Cesa-
rea (Palestina), Orígenes, comenzó sus exposiciones
sobre la hermenéutica de la Biblia en el libro cuarto
de su escrito fundamental, con la observación de que
«en el transcurso de poquísimos años la Palabra, a
pesar de que quienes profesaban el cristianismo eran
perseguidos y algunos de ellos fueron muertos por
esta causa, [...] pudo ser proclamada por doquier en
el mundo». Incluso faltando un mayor número de
maestros doctos, un grupo abundante de «griegos y
bárbaros, de sabios y de ignorantes» aceptaron la
manera de adorar a Dios basada en Jesús. Y ahora li
teralmente: «Si tenemos en cuenta esto, entonces po
dremos afirmar sin reparos que se trata de una cosa
sobrehumana (μείζον ή κατά άνθρωπον τό πράγ
μα)»53. Rufino, quien como es sabido tradujo al latín
el texto griego, recordaba además a sus lectores en
su traducción un verso muy pertinente de Virgilio:
«No por medio de la fuerza de los hombres, [...] si
no de un modo más elevado actúa un Dios» 5 4.
38 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo:
Por consiguiente, Orígenes atribuía la superviven
cia del cristianismo no a instituciones humanas ex
traordinarias o a la ética particularmente sencilla de
dicha religión, sino de manera principal a su «carác
ter sobrehumano». En otro lugar, haciendo una breve
síntesis de la historia de los éxitos del cristianismo,
repetiría que se trataba de un movimiento puesto ba
jo la especial protección de Dios.
En nuestro contexto, resulta notable que Oríge
nes haga constar esa especial solicitud de Dios por
el cristianismo describiéndola mediante un detalle
que nos resulta ya familiar, a saber: el especial po
der o autoridad de las palabras bíblicas, en griego
δύναμις o εξουσία5 5. En sus homilías sobre la Car
ta primera a los corintios -que se está editando crí
ticamente en el marco de la colección «Escritores
griegos cristianos»-, Orígenes habla de la gracia del
poder (ή χάρις της δυνάμεως) que llega al «alma
de los oyentes» y actúa en ellos; como prueba, cita
un salmo del Antiguo Testamento: «El Señor conce
derá poder abundante a la palabra de los proclama-
dores» (Sal 67, 12s) 5 6. En su Comentario al Evan
gelio de san Juan, asegura Orígenes que no es la
inteligente disposición, la expresión precisa o la be
lleza de la dicción lo que hace que la predicación
cristiana resulte convincente, sino el apoyo que reci
be gracias al poder divino 5 7. En las palabras del Sal
vador reside un «poder convincente y profundamen
te conmovedor» 5 8.
Respuestas antiguas 39
Por tanto, es interesante que el teólogo Orígenes,
que poseía una excelente formación y que desarro
llaba una actividad científica de acuerdo con las nor
mas de la Antigüedad, describa un punto que co
nocemos ya por el análisis de textos de esa época
enteramente distintos: también él habla de la especial
δύναμις o εξουσία de esa religión, pero la atribuye
por completo a Dios mismo y la pone en relación
con la Palabra bíblica. Aquí podríamos resaltar las
evidentes relaciones de esta teoría cristiana con la
teoría antigua de la inspiración 5 9 y profundizar en
la impresión inmediata que causa esta explicación
para esclarecer la supervivencia del cristianismo, al
menos para oídos protestantes, y que recuerda tan in
tensamente los pensamientos de los Reformadores
europeos del siglo XVI.
3
La pregunta que da título a nuestra obra, a saber:
cuáles fueron las causas de que el cristianismo sobre
viviera, es lógicamente tan fundamental que en su nú
cleo ha de abarcar en este capítulo la investigación de
casi todas las más importantes aportaciones a la in
vestigación sobre el cristianismo antiguo. En efecto,
quien se ocupa de éste debe responder naturalmente
a la cuestión de por qué sobrevivió el cristianismo en
el mundo antiguo. Por razones de claridad sinóptica,
la exposición que se ofrece a continuación volverá a
centrarse paradigmáticamente en unos pocos repre
sentantes de gran importancia; se limitará casi exclu
sivamente a estudiosos de Heidelberg de los siglos
XIX y XX, a saber: Richard Rothe, Adolf Hausrath,
Ernst Troeltsch y Hans von Schubert. Al mismo tiem
po, a causa de su importancia, se tendrá también en
cuenta a Adolf von Harnack. En cambio, de Max We-
ber se hablará sólo en el último capítulo 1 .
RESPUESTAS MODERNAS A LA CUESTIÓN DE POR QUÉ
SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO
42 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
Aunque en vista de la tradición de Heidelberg pu
diera ser más lógico comenzar por Heinrich Eber-
hard Gottlob Paulus, quien en 1811, y habiendo pa
sado diversas etapas intermedias en Jena, llegó a la
que se había convertido en la ciudad universitaria de
Badén 2 , sin embargo vamos a empezar por otro eru
dito de Heidelberg del siglo XIX, a saber: Richard
Rothe y sus «Cursos sobre la historia eclesiástica y la
historia de la vida cristiana y eclesial».
1. RICHARD ROTHE (1799-1867)
Los cursos impart idos por Rothe fueron publi
cados póstumamente, pero se remontan a las activi
dades docentes que desarrolló en Heidelberg entre los
años 1854 y 1856. Rothe recorre los tiempos que van
desde los comienzos hasta el emperador Constantino,
y pone como título: «El cristianismo y su toma de po
sesión como Iglesia del antiguo mundo grecorroma
no» 3 ; toma como punto de partida el hecho de que
esa evolución fue el resultado de una «causalidad» o
«energía» «que la puso en movimiento» 4 . Es verdad
que Roth está bastante seguro de que esa energía no
se describe de manera suficiente cuando se tienen en
cuenta únicamente «las circunstancias lamentables de
la vida cotidiana más común» como «factor históri
co exclusivo» - p o r tanto, a un especialista riguroso
en historia social no habría que darle a leer esos pa-
Respuestas modernas 43
sajes- ; pero c ó m o se relacionan exactamente entre
sí tales factores históricos con aquella energía, eso
lo explica Rothe en otro lugar hablando en plural de
«aquellas energías divino-humanas, que eran al mis
mo t iempo sobrenaturales»5. Tal afirmación puede
sonar muy oscura para un lector actual de los cursos
de historia eclesiástica, por lo que debería completar
se con la lectura de las obras sistemáticas redactadas
por Rothe 6 . Hans-Joachim Birkner describió hace ya
muchos años en sus trabajos para el doctorado en Go-
tinga cómo en ese sistema de una historia especulati
va de la salvación el gobierno divino del mundo y la
libertad humana se relacionan entre sí 7 .
Ciertamente la mezcla específica de ideas espe
culativas, que en el fondo responde al espíritu de la
época y constituye el trasfondo de sus exposiciones,
no tiene por qué interesarnos aquí demasiado 8 . En
efecto, se puede aclarar enseguida que Rothe, como
él mismo dice, necesita factores «sobrenaturales» pa
ra poder explicar el camino seguido por el cristianis
mo antiguo. Tales factores «sobrenaturales» los ne
cesita, entre otras cosas, porque él no sólo dibuja una
imagen muy oscura de la Antigüedad pagana, sino
también porque pinta de la misma forma el cristia
nismo en tonos muy turbios, en modo alguno como
una lámina clara que resplandece y destaca sobre
el oscuro trasfondo de la cultura antigua. Para decir
lo brevemente: Rothe necesita factores «sobrenatura
les» porque él reconstruye tanto la Antigüedad paga-
44 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
na como la antigüedad cristiana con arreglo a un mo
delo de decadencia. Él habla, por un lado, del «ago
tamiento tanto de la cultura existente hasta entonces
como de las religiones y de la conciencia moral». El
«mundo grecorromano de aquella época» estaba po
seído por «un profundo desconsuelo y la desesperan
za» 9 , y podía hablarse «del profundo sentimiento de
vacío interior entre los romanos cul tos» 1 0 . Por otro la
do, como «resultado total del pr imer periodo de la
historia del cristianismo [...]» Rothe piensa que es
«innegable observar una notable depravación del
cristianismo», que él trata de mostrar en la doctrina,
en la vida y en la p iedad 1 1 . La depravación de la an
tigua teología cristiana, su alejamiento de los oríge
nes, se muestra - s egún R o t h e - en lo que él denomi
na un «supranaturalismo» unilateral de la teología
cristiana antigua: entre la vida humana cotidiana y la
reflexión cristiana sobre la vida realmente lograda se
había originado una oposición absoluta. La deprava
ción de la vida cotidiana de los antiguos cristianos
la ve Rothe en el hecho de que los cristianos no po
dían ver traducidas a la práctica sus elevadas normas
morales, que el supranatural ismo había intensifica
do aún más. En consonancia con ello, Rothe sinteti
za sobriamente bajo el epígrafe de «estado de la vi
da moral» las quejas de antiguos teólogos cristianos
sobre «la decadencia de la moralidad entre los cris
t ianos» 1 2 . Fraudes y engaños en el comercio y en la
conducta, alcahueterías, orgías celebradas junto a los
Respuestas modernas 45
sepulcros de los mártires, abandono de la asistencia
a la iglesia y una terrible superstición 1 3 .
Rothe no es capaz de formular una respuesta a la
cuestión de por qué el cristianismo sobrevivió en el
mundo antiguo que históricamente sea convincente
de veras; esto se debe a su doble modelo de decaden
cia tanto para el mundo pagano como para la religión
cristiana. Recibimos más bien la impresión de que
él necesita absolutamente las mencionadas «energías
divino-humanas, [...] y al mismo tiempo sobrenatu
rales» a fin de que tanto el crist ianismo, tan terri
blemente depravado en general, como el mundo an
tiguo, igualmente depravado, pudieran sobrevivir, y
para que la Iglesia, constituida jerárquicamente «co
mo cuerpo orgánico total» y como «institución pre
paradora, pudiera configurar aquel estado de cosas
que es su suprema y propia finalidad, el reino de los
cielos consumado» 1 4 .
Todos los juicios históricos de Rothe - c o m o , por
ejemplo, su opinión de que «la nueva y triste degene
ración del cristianismo», «el hecho de que enraizara
en el nuevo mundo germánico», «considerados desde
el punto de vista de la historia cristiana universal»
aparezcan como «un progreso real y esencia l» 1 5 - , si
guen siendo postulados sin una aguda profundidad
histórica. Friedrich Nietzsche, en 1874, en la segun
da parte de sus Consideraciones intempestivas, y con
el título «Acerca del provecho y de la desventaja de la
historia», polemizó concisamente contra todos los
46 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
modelos demasiado simplistas para explicar la deca
dencia en la historia del cristianismo: «Se escucha a
esos cristianismos purísimos expresarse sobre los an
teriores cristianismos impuros, y entonces el oyente
inexperto recibe a menudo la impresión de que no se
está hablando en absoluto del crist ianismo» 1 6 .
Hasta aquí las observaciones sobre Richard Ro
the. Por el contrario, si se analizan las respuestas de
teólogos de Heidelberg que ejercieron la docencia y
trabajaron después de Rothe en esa facul tad enton
ces parece a primera vista como si la creciente secu
larización de la investigación sobre la historia ecle
siástica -Theiben , especialista en Nuevo Testamento,
habla muy significativamente de una «autoseculari-
z a c i ó n » 1 7 - hubiera considerado progresivamente co
mo superflua la hipótesis de los factores «sobrenatu
rales» y hubiera reducido de un modo cada vez más
intenso la participación específica de la teología sis
temática en la tarea de dar respuesta a la pregunta
que figura en el título de nuestra obra.
2 . A D O L F HAUSRATH ( 1 8 3 7 - 1 9 0 9 )
Adolf Hausrath, quien, gracias al interés que tomó
por él su paternal amigo Rothe, ejerció la docencia en
Heidelberg como profesor extraordinario de exégesis
del Nuevo Testamento y de historia de la Iglesia, y
que con ello - c o m o lo expresó m u y recientemente
Friedrich Wilhelm Graf- cultivó decididamente «la
Respuestas modernas 47
historización de la t e o l o g í a » 1 8 , hizo que «la fuerza re
ligiosa convincente [...] de la joven Iglesia» fuera la
responsable de la supervivencia del cristianismo: una
fuerza «lo suficientemente poderosa como para en
cauzar para siempre por nuevos derroteros la historia
de la humanidad», una «energía terriblemente volcá
nica» 1 9 . A primera vista parece que se han eliminado
aquí los factores «sobrenaturales» de Rothe en favor
de una religión trazada según el modelo de un genio
religioso; en cierto modo , tal concepto de la «genia
lidad colectiva» de una religión también formaba par
te, a lo más tardar desde Herder, del espíritu de la
época 2 0 . En consonancia con ello está el que Hausrath
pudiera renunciar a describir con sombríos colores el
entorno pagano del cristianismo. Y así, él formuló
enérgicas protestas contra las correspondientes pers
pectivas de cristianos antiguos, cuando en relación
con los gentiles se hablaba, por ejemplo, de la «floje
dad de una generación» «que perdía en frivolidades
la mitad del día pasándolo en el tepidarium, el calda-
rium y el unciuarium»21, precisamente como si los
cristianos no hicieran más que breves visitas a los ba
ños de la Antigüedad con el fin de acudir disciplina
damente a la iglesia, o incluso como si los hubieran
evitado por completo 2 2 .
Hasta aquí la primera impresión. Con todo, al ana
lizar más detenidamente la argumentación de Haus
rath, vemos con claridad que los factores «sobrena
turales» de Rothe son secularizados aquí tan sólo de
48 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
manera muy superficial. Lo que a primera vista pare
ce una sencilla descripción del «dinamismo endóge
no» del cristianismo ant iguo 2 3 en realidad es práctica
mente la respuesta exacta a la cuestión acerca de la
supervivencia del cristianismo en el mundo antiguo,
respuesta que habíamos hallado ya en Orígenes, en el
siglo III, y que se encuentra en el Nuevo Testamento
mismo: otra vez se hace responsable de la supervi
vencia del cristianismo a una fuerza específica (más
exactamente: a una específica fuerza de convicción);
sólo que Hausrath, a diferencia de Orígenes, única
mente renuncia a mencionar de modo explícito quién
es en último término el autor y el dador de esa fuer
za. ¿A esto se lo podrá denominar realmente «histo-
rización» o «secularización»?
Si quisiéramos proseguir esta visión crítica de la
supuesta historización o autosecularización de los
historiadores de la Iglesia cuando quieren explicar el
auge y la supervivencia del cristianismo en el mundo
antiguo, entonces habría que hablar detenidamente
en cualquier caso de Ernst Troeltsch y de su estudio
Doctrinas sociales de las Iglesias y grupos cristia
nos, de 1911, pero as imismo habría que ocuparse de
Hans von Schubert y de su manual de Historia de la
Iglesia cristiana durante la temprana Edad Media,
publicado en 1 9 2 1 2 4 . Nos l imitaremos a unas pocas
observaciones sobre estos dos eruditos tan diferen
tes, que durante diez años ejercieron la docencia en
la misma universidad.
Respuestas modernas 49
3. ERNST TROELTSCH ( 1 8 6 5 - 1 9 2 3 ) Y H A N S VON SCHU-
BERT ( 1 8 5 9 - 1 9 3 1 )
Cuando Ernst Troeltsch explica en sus Sozialleh-
ren («Doctrinas sociales») el «auge del cristianismo»
por la «propia causalidad independiente del pensa
miento religioso mi smo» 2 5 ; cuando en un estudio ti
tulado Die Alte Kirche («La Iglesia antigua») habla
de la «potencia histórica» «que se hizo realidad en el
derrumbe del mundo antiguo y en el auge de la Igle
sia ant igua» 2 6 , con ello está volviendo a manejar la
idea, escasamente modificada, de una fuerza especial
que respaldaba la proclamación cristiana y a la Igle
sia, una idea que conocemos desde la Ant igüedad y
que ya hemos observado en Hausrath. Cier tamente
queda en suspenso de qué manera Troeltsch se re
presenta exactamente la relación con la idea de Dios
como el «único vislumbrable y sensible fundamento
común de las cosas y del pensamiento» 2 7 para engen
drar aquella fuerza captable his tór icamente - a q u e
lla «potencia histórica»-, pero a pesar de toda la his-
torización y secularización, sus palabras acerca de la
fuerza especial del cristianismo antiguo siguen remi
tiendo precisamente, por lo menos de forma sistemá
tica, a un Autor de esa fuerza, como recientemente
demostró Christoph Schwóbel 2 8 .
Podríamos hacer observaciones análogas acerca
de dicho horizonte teológico evidente en Hans von
Schubert, quien decididamente no quería cultivar una
5o ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
«teología histórica», sino que, como ya escribió su
yerno Erich Dinkler, trató de evitar cualquier inter
pretación histórico-teológica de sus trabajos históri
cos bien precisos 2 9 . Es verdad que él se mostró muy
crítico - a l igual que Haus ra th - con respecto a cual
quier modelización simplista de la Antigüedad paga
na, especialmente de su historia de la religión, que se
ajustara a un modelo de decadencia que hiciera que
la historia fluyera práct icamente hacia el cristianis
m o 3 0 . También falta en su excelente Manual de la
Iglesia cristiana durante la temprana Edad Media al
guna mención a por qué los germanos, en su anhelo
por elegir al Dios más fuerte y poderoso de todos, op
taron entonces por el Dios crist iano 3 1 .
Tan sólo en sus Rasgos fundamentales de la his
toria de la Iglesia responde en una ocasión con cier
to detalle a esa cuestión parcial incluida en nuestra
amplia pregunta acerca de las razones de la supervi
vencia del crist ianismo. El cristianismo católico en
la mitad occidental del imperio impresionaba a los
germanos -escr ibe Hans von Schuber t - porque era
«más varonil, más severo, más moral, más político»
que el cristianismo oriental 3 2 . Por lo demás, esta ob
servación explica también, según Schubert, por qué
el islam, que él retrata como «religión mixta» y como
«última [...] sucesora de la Gnosis», «refrenó el mo
vimiento que dimanaba del Evangelio y reprimió a la
Iglesia» 3 3 . Pero cuando en otros pasajes Von Schubert
se refiere incesantemente a «la fuerza creadora de la
Respuestas modernas 51
fe» como un factor interno de la Iglesia («esta con
vicción demostró ser una fuerza, una fuerza que se
guía actuando, que creaba comunión y personalida
des [.. . ] 3 4 ) , en una persona que piense históricamente
eso suscitará de forma natural la réplica, preguntan
do acerca del fundamento de la fe así como sobre el
autor de esa fuerza especial.
4 . A D O L F VON HARNACK ( 1 8 5 1 - 1 9 3 0 )
Podemos demostrar muy bien el carácter superfi
cial de la aparentemente tan profunda historización y
secularización, mostrándolo en uno de los más gran
des representantes de la disciplina, que falleció en el
año 1 9 3 0 en Heidelberg. Es cierto que Adolf von
Harnack no ejerció nunca la docencia en la Ruperto-
Carola, pero algunos colegas activos allí -y no en úl
timo lugar Ernst T roe l t sch 3 5 - se sintieron profunda
mente influidos por él. Desde 1 9 0 2 Harnack había
recogido su explicación específica del auge y de la
supervivencia del cristianismo especialmente en su
famosa monografía -has ta el día de hoy no supera
da rea lmente - que lleva por título: Die Mission und
Ausbreitung des Christentums in den ersten dreiJahr-
hunderten («La misión y la difusión del cristianismo
durante los tres primeros siglos») 3 6 . Es verdad que en
su historia de la misión menciona diversas razones
para el auge y la supervivencia del cristianismo anti
guo, pero las reduce, con una dicción totalmente ca-
52 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
racterística en é l 3 7 , al «núcleo de la nueva religión», y
en el fondo las sintetiza concisamente en dos expre
siones clave. El misterio del éxito del cristianismo re
side en una conjugación específica de «sencillez» y
«amplitud», así como en una «maravillosa capacidad
de adaptación», en la complexio oppositorum38.
Parece que esta doble fórmula de Harnack resul
ta tan impresionante que incluso la reciente aporta
ción al tema titulada Explaining the Christianization
of the Roman Empire, del colega belga Danny Praet,
la repite añadiendo sencillamente nuevos testimonios
tomados de la literatura religiosa: «Christianity: a ra
dical and a moderate re l ig ión» 3 9 . De hecho, puede
aportarse una multitud de testimonios en favor de es
ta tesis, y ya Harnack los reunió en buena medida;
por un lado, el cristianismo era un nuevo movimien
to, pero por otra parte recogió muchos aspectos de la
religión judía y sintetizó algunos rasgos de la religio
sidad pagana 4 0 . Se relataba - d e s d e luego, según las
normas an t iguas - un mito acerca de la encarnación
de un Hijo preexistente de Dios y se realizaba el es
fuerzo - también según las antiguas n o r m a s - por pe
netrar racional y científicamente en el sentido de ese
mito. La Iglesia afirmaba la total actividad de Dios,
pero enseñaba al mismo t iempo (si por una vez se
prescinde de Pablo, de los teólogos alejandrinos y
también de Agustín y sus discípulos) la libre volun
tad del hombre. Junto a la teología científica y la pre
dicación, la Iglesia ofrecía, por medio de sus sacra-
Respuestas modernas 53
mentos, la celebración del misterio y la profundiza-
ción emocional en él; enseñaba al mismo t iempo la
resurrección de la carne y la mortif icación terrenal,
más aún, la lucha contra la carne. Junto a las exigen
cias éticas radicales se hallaba la institución de la pe
nitencia y del perdón de los pecados.
El cristianismo fundó una comunión religiosa que
trascendía y sobrepasaba las barreras de la nación,
del sexo y de la condición social, al t iempo que con la
autoridad jerárquica del ministerio volvía a crear ta
les barreras. Junto a una dura crítica del Estado y de
la fidelidad al mismo, junto a la crítica polémica de la
vida cultural, económica y social, se hallaba la inte
gración, la transformación y la afirmación de las rea
lidades del imperium romanum. Sin duda alguna, en
su Historia de la misión Harnack reunió un impresio
nante catálogo de observaciones en favor de su tesis
fundamental de que el auge y la supervivencia del
cristianismo se debía a una relación específica entre
la «sencil lez» y la «ampli tud», entre la simplicidad
radical y la «admirable capacidad de adaptación»,
precisamente la complexio oppositorum. Parece ser,
por tanto, que aquí se llevó a cabo la his torización
y secularización radical en mucho mayor grado que
en Hausra th , Troel tsch y Von Schuber t ; en vez de
la «fuerza» del cristianismo, a duras penas separada
de su Autor, se aduce aquí un imponente catálogo de
realidades históricas que contestan a la cuestión plan
teada en el título de nuestra obra. Pero, por de pron-
54 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
to, la observación de que, pa ra Harnack, esa especial
complexio oppositorum caracter izaba ya la predica
ción de Jesús de Naza re t 4 1 nos mueve a desconfiar.
Constantemente el historiador berlinés de la Iglesia
utiliza las palabras «sencil lo» y «simple» cuando de
sea sintetizar el mensaje de J e sús 4 2 . Una cuidadosa
comparac ión también podr í a elevar la impres ión a
la categoría de certeza: con esto Harnack estaba pre
sentando no tanto el cristianismo antiguo cuanto más
bien un breve esbozo de su propia teología; enuncia
da de manera muy concisa y equívoca: una perspec
tiva que se debe a una síntesis muy específica de lu-
teranismo báltico de piedad íntima del corazón con
una teología liberal de la cul tura orientada hacia la
mediación. Y naturalmente, Harnack también habla
de manera incesante acerca de «la fuerza del Espíri
tu de Je sús» 4 3 ; de este m o d o revela claramente que
tampoco aquí se han logrado realmente las reclama
das historización y secularización 4 4 .
Cuando se pasa revista a los intentos llevados a
cabo por los historiadores de la Iglesia y por los teó
logos sistemáticos del siglo XIX y principios del XX,
de dar una respuesta a la cuestión planteada en el tí
tulo acerca de las razones para la supervivencia del
cristianismo en el mundo antiguo, entonces aparecen
claras inmediatamente dos cosas: en primer lugar,
los teólogos, a pesar de todos los intentos de histori
zación y secularización en su recurso a la historia del
cristianismo antiguo, no consiguen dispensarse o in-
Respuestas modernas 55
cluso eliminar las aportaciones específicamente sis
temáticas de sus respuestas en la cuestión acerca del
auge y la supervivencia del cristianismo. Aunque in
tentan cada vez más eliminar los elementos teológi
cos, en el sentido propio de la palabra, al hablar de la
especial «fuerza» religiosa de la nueva religión, esos
elementos permanecen siempre implícitamente pre
sentes; eso lo vieron ya entonces críticos clarividen
tes como Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf: «Si
guen siendo teólogos cristianos: les resulta imposible
admitir al Espíritu Santo como una figura puramente
mí t ica» 4 5 , escribía Wilamowitz sobre Harnack y los
suyos en una carta dirigida a su suegro Mommsen .
Por ello, al analizar las aportaciones de los historia
dores de la Iglesia, aparece un hallazgo que desde ha
ce t iempo ha alcanzado un amplio consenso en la in
vestigación de la historia de la religión en genera l 4 6
y en la de la sociología de la rel igión 4 7 . La palabra
clave «secularización» describe más bien la imagen
que tiene de sí mismo lo moderno, y no las evolucio
nes subyacentes a esa autoimagen. El sustrato reli
gioso de las teorías de historia de la Iglesia no llegó a
secularizarse en el siglo XIX y principios del XX, en
contra de todas las imágenes propias que la moderni
dad tenía de sí misma.
En segundo lugar, rápidamente aparece con clari
dad hasta qué punto las explicaciones recopiladas por
una generación de investigadores para explicar el au
ge del cristianismo ponen en evidencia a estos mis-
56 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
mos investigadores; por lo demás, Karl Christ llega
exactamente al mismo resultado en un recorrido por
las explicaciones antiguas y modernas sobre el de
rrumbe del imperio romano que encontró en sus co
legas especialistas en historia an t igua 4 8 . Cuando un
Paul de Lagarde ve que la fuerza de la Iglesia con
sistía «en la fuerza que los sepulcros de los mártires
ejercían sobre el imperio romano, y no en los parlan
chines sofistas de las escuelas dogmáticas» 4 9 , en tales
juicios uno percibe mucho sobre su representación de
una nueva fe libre de dogmas, pero muy poco acerca
del cristianismo antiguo, cuyos textos Lagarde había
editado con profundidad en tan gran número 5 0 . Pues
to que la clásica investigación alemana sobre la histo
ria de la teología (en consonancia con el método tra
dicional de la historia del espíritu) había trazado un
puente sobre la piedad personal de los teólogos cuyo
pensamiento estudiaba, existe aquí, desde luego, una
gran necesidad de investigación; los estudios sobre la
historia de la mentalidad acerca de la dimensión sub
jetiva de lo religioso 5 1 de los grandes historiadores de
la Iglesia del pasado podrían tener también en este as
pecto una importancia notable para el autoesclareci-
miento de toda una disciplina.
Ahora podremos comenzar ya una última sec
ción de estas exposiciones, que contendrá también
nuestra respuesta a la cuestión enunciada en el títu
lo de la obra. Por tanto, llevará exactamente el mis
mo título que la totalidad de la obra.
4
Arnaldo Momigl iano comenzó en una ocasión
una conferencia sobre el tema «El cristianismo y el
ocaso del imperio romano» con la irónica observa
ción de que se trataba propiamente de una buena no
ticia el que por lo menos la «decadencia y la caída
del imperio romano» podía considerarse como «ver
dad histórica», aunque en este hecho había aún mu
chos elementos oscuros y discut idos 1 . ¿Podrá apli
carse también esta seguridad a la tesis que presupone
la cuestión expresada en el título?
¿Sobrevivió entonces el cristianismo en el mundo antiguo?
1. A L G U N A S OBSERVACIONES PRELIMINARES
Se viene leyendo sin cesar que el proceso de trans
formación, indiscutiblemente grande, que el cristia
nismo llevó a cabo en el mundo antiguo lo cambió
varias veces hasta llegar a hacer de él algo descono-
¿POR QUÉ SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO EN EL MUNDO ANTIGUO?
58 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
cido. Aquí vienen al caso, según el punto de vista his
tórico e ideológico, los nombres de Pablo y de Cons
tantino; el apóstol Pablo habría creado al principio el
cristianismo, y el emperador Constantino (ocasional
mente también Teodosio) suele ser presentado como
el enterrador del cristianismo antiguo preconstanti-
niano. Puesto que en otro lugar me he ocupado deta
l ladamente del mito del «giro constantiniano», y he
tratado extensamente de la razón de ser y de los lími
tes de este modelo que acentúa las indiscutibles rup
turas a costa de las igualmente indiscutibles continui
dades 2 , se presupone aquí como algo probado que, en
un sentido determinado, fue el mismo cristianismo el
que surgió en el mundo antiguo y el que sobrevivió al
mundo antiguo.
Sin embargo, ¿por qué sobrevivió el cristianismo
en el mundo antiguo? Si se pasa revista a las expli
caciones e intentos de respuesta expuestos en los dos
capítulos anteriores, entonces se ve pronto con clari
dad que en ninguna circunstancia una única respues
ta, un único estado de cosas, un único fenómeno es
capaz de reflejar la complejidad de un proceso de
cristianización que duró seiscientos años, con centros
de gravedad regionales y dinamismos sumamente di
ferentes 3 . Todas las razones mencionadas en el segun
do capítulo son pertinentes en cierto sentido y para
determinados contextos, y deben agruparse en una
red semejante de fundamentaciones, como hicieron
ya Alexander Demandt y Géza Alfölfy presentando-
Razones de la supervivencia del cristianismo 59
las en relación con los diversos factores de decaden
cia que condicionaron el ingente proceso de trans
formación cultural que se produjo al final de la An
tigüedad tardía 4 . Ahora bien, precisamente tal mirada
comparativa, que contempla los intensos debates que
se encienden incesantemente en relación con la his
toria antigua y que se hallan referidos al «caso de to
dos los casos», el de Roma, nos enseña una vez más
que los modelos de decadencia demasiado simples
son igualmente de muy poca ayuda a la hora de ofre
cer una respuesta a la cuestión enunciada en el título
de esta obra. El asombroso auge del cristianismo y
su supervivencia igualmente maravillosa no pueden
explicarse sencillamente haciendo referencia a la de
cadencia política, religiosa, social o incluso ética del
Imperium Romanum5. Ni las variantes marxistas vul
gares de esta explicación - e l «empobrecimiento eco
nómico de las masas» fortaleció «el anhelo de una
vida bienaventurada en el más a l lá»- , ni tampoco su
variante de psicología vulgar expresada en la fórmu
la que habla del siglo II como de una «época de an
gustia» 6 , proporcionan la llave que abre todas las ce
rraduras ni son tampoco la piedra filosofal. No lo
hacen porque desfiguran burdamente los datos de la
historia social y de la historia de las mental idades
correspondientes al siglo II, y únicamente son acer
tados, aunque con grandes limitaciones, para los si
glos sucesivos 7 . En todo caso, una aplicación suma
mente cautelosa del hecho de hablar de decadencia
60 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
- p o r ejemplo, el descenso claramente probado de las
asignaciones imperiales para el culto pagano en Egip
to durante el siglo I I I - puede aportar elementos úti
les a nuestro tema; en efecto, semejante descenso de
las asignaciones financieras debilitaría claramente los
cultos paganos 8 .
Por consiguiente, ¿por qué sobrevivió el cristia
nismo en el mundo antiguo? Para responder a ello va
le la pena volver a echar una mirada a las razones
mencionadas anteriormente, aunque variando un po
co el orden y añadiendo algunas observaciones y as
pectos nuevos.
2. SIETE RAZONES PARA LA SUPERVIVENCIA DEL CRIS
TIANISMO
En primer lugar, no habrá que olvidar la impre
sión personal que algunos cristianos suscitaban en
los no-cristianos, es decir, ante todo el efecto perso
nal causado por los mártires y los misioneros, pero
luego también, en un grado cada vez mayor, por los
monjes y los obispos - l o vemos en el ejemplo del
apologeta romano Justino y en el de Aspebetus, jeque
de beduinos 9 - . Podrían aducirse como ejemplo innu
merables biografías de monjes de finales de la Edad
Antigua. Así, Jerónimo refiere como el asceta Hila
rión se vestía únicamente con un trozo de saco no la
vado y sus largos cabellos le cubrían el cuerpo; con
Razones de la supervivencia del cristianismo 61
ocasión de una carrera de carros en el circo de Gaza,
un cristiano dueño de un equipo de caballos de carre
ra quedó muy edificado al contemplar impresionado
al asceta. Éste le recomendó que con el agua de la co
pa que Hilarión tenía en sus manos rociara al auriga,
a los caballos y al establo; y ante los ojos de los en
tusiasmados espectadores, aquel hombre ganó el cer
tamen, derrotando a sus competidores paganos. En
todo caso, según el relato de Jerónimo, el aconteci
miento deportivo fue interpretado inmediatamente en
sentido religioso por la multi tud que llenaba el cir
co: « M a m a s victus est a Christo»; «Marnas (el dios
de la ciudad de Gaza) ha sido batido por Cr is to» 1 0 .
Por consiguiente, Hilarión, aquel asceta que impre
sionaba ya a simple vista, no sólo mediante sus mila
gros de curación conseguía que hubiera personas que
abrazaran el cristianismo, sino que también median
te semejante prodigio en las pistas de carreras, que
gozaban de muchos seguidores, logró que todo un es
tadio de contemporáneos aficionados a este deporte
fueran ganados para la nueva religión 1 1 .
Después de que, hace algún t iempo, un sociólo
go estadounidense, mediante la aplicación de la ra-
tional choice theory - u n a teoría que hace años que
ha dejado de ser incuestionable entre los especialis
tas en economía científica-, tratara de rebajar de ma
nera programática la importancia de tales «actos pro
digiosos en los mercados», aparece con nitidez la
limitada capacidad de este tipo de intervenciones co-
62 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
mo la de Hilarión para explicar la realidad históri
ca 1 2 . Las «conversiones logradas en forma de red»,
tan preferidas unilateralmente por Rodney en el mar
co de relaciones familiares y de otro tipo de relacio
nes sociales elementales (como las que constituían
una cl ientela) 1 3 , hay que incluirlas también, por su
puesto, en este primer punto.
En segundo lugar, no se podrá negar en general
que el cristianismo, con la sencillez de su doctrina,
también hablaba de manera atractiva precisamente a
las personas sencillas. Por consiguiente, la polémica
de un Luciano o de un Celso tenían un fundamento
objetivo. Esta opinión no sólo la mantuvo Adolf von
Harnack en la historia más reciente de las investiga
ciones, sino que además caracteriza la visión de Max
Weber sobre el cristianismo antiguo. Weber, que co
mo es bien sabido mantuvo un intenso intercambio
de ideas con Ernst Troeltsch y Albrecht Dietr ich 1 4 ,
explicitó, principalmente en sus trabajos para una
contribución suya a un manual titulado Wirtschaft
und Gesellschaft («La economía y la sociedad») 1 5 , la
tesis de que el cristianismo antiguo, con su doctrina
de la redención, se situó especialmente en contra del
«intelectualismo» en todas sus formas. De este mo
do se llegaba a comprender que la redención según
el cristianismo no se efectuaba por medio de una for
mación filosófica especial, una notable perfección
ética o dependiendo de ritos estrictamente secretos 1 6 ;
por tanto, se dirigía en menor medida a las personas
Razones de la supervivencia del cristianismo 63
cultas, o apenas ponía esto como condición previa.
Incluso podemos acentuar más esta tesis: el cristia
nismo asignaba a las personas sencillas un significa
do, un «valor infinito» - p o r recoger la palabra clave
de Harnack, susceptible de entenderse de modo erró
n e o - que evidentemente no se les asignaba en la so
ciedad. Eckhard Plümacher habló hace ya años de la
«ganancia de identidad» que significaba la conver
sión al cristianismo; esa explicación psicológica con
serva su valor, no obstante algunos problemas histó
ricos que pesaban sobre la aplicación del paradigma
de Plümacher 1 7 .
En tercer lugar, no habremos de subestimar los
efectos de la teología cristiana sobre los intelectuales
de la Antigüedad, aunque esta teología se refleje de
forma extensa tan sólo en las tipificadas argumenta
ciones apologéticas de los teólogos cristianos. Hein-
rich Dorr ie l lamó la atención, hace ya algún t iem
po, sobre el hecho de que un platónico de la época
imperial creía ciertamente en el orden perfecto del
mundo en forma de π ρ ό ν ο ι α , y que, por tanto, para
su propia religiosidad no necesitaba ninguna Iglesia
en la que, por medio del perdón de los pecados y de
la atribución de la gracia, se le ofrecieran «posibili
dades de reparación». Claro está que - c o m o afirma
D ó r r i e - el platonismo imperial así como el neopla
tonismo no eran capaces de resolver el problema del
πόί)εν τά κ α κ ά , la cuestión acerca del origen del mal,
dado que la doctrina acerca de Dios era rigurosamen-
64 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
te optimista 1 8 . Enseguida nos daremos cuenta de que
Dorr ie caracterizó acer tadamente un problema del
pensamiento platónico cuando analizó la crítica al
neoplatónico Proclo en el escrito de Plotino πόίτεν
τά κ α κ ά ; aquél había presentado su tesis en el siglo
V en su escrito π ε ρ ί της τ ω ν κ α κ ώ ν υ π ο σ τ ά σ ε ω ς ,
«Acerca de la existencia del mal» : según Proclo, ni
en el Uno, que per definitionem es bueno, ni en los
dioses, ángeles y demonios se encuentra el mal, y la
materia ni es mala ni origina el mal. No existe tam
poco ninguna idea de los males o un alma mala 1 9 . Pe
ro hasta qué punto puede surgir el mal precisamente
en las almas parciales y en la regresión de las mis
mas, y cómo ese mal sale de la nada, para un plató
nico convencido eso sólo puede entenderse como al
go que sucede con posterioridad.
Por el contrario, el teólogo cristiano trataba de dar
una respuesta a la misma pregunta acerca del origen
del mal considerándola sobre el trasfondo del relato
bíblico de la creación y la caída; suponemos que ya
sólo por eso su explicación resultaba interesante pa
ra las personas cultas, porque no se presenta el mal
como una facticidad indeducible, sino como un im
pulso voluntario y activo del individuo para alejar
se de su Creador. Por lo demás, puede observarse el
atractivo de esta nueva definición aportada por los
teólogos de la Antigüedad tardía, los cuales se atie
nen en buena parte a diversas tradiciones del pensa
miento neoplatónico. En efecto, pensadores como el
Razones de la supervivencia del cristianismo 65
capadocio Basilio determinan entonces de una mane
ra enteramente concreta el mal como pensamiento y
acción individuales: «Cada uno deberá reconocerse a
sí mismo como autor de su propia maldad» 2 0 . Podría
tenerse en cuenta si tales reflexiones teóricas no eran
también de gran relevancia práctica como razón de
todo mal, en vista de la inseguridad cotidiana en que
se desarrollaba la vida en la Antigüedad 2 1 .
En cuarto lugar, confirmaremos únicamente que
la teología cristiana simplificó mucho o, formulán
dolo de un modo más riguroso, interrumpió de ma
nera abrupta las complicadas reflexiones éticas de la
Antigüedad en diversos lugares, exactamente como
había af i rmado el neoplatónico Alejandro de Licó-
polis. El crist ianismo, por ejemplo, puso fin a un
largo debate sobre la condición biológica y la con
dición jurídica del embrión en el seno materno me
diante su tesis radical de la especial dignidad como
criatura que poseía incluso la vida no nac ida 2 2 . La
actitud cristiana tuvo consecuencias inmediatas pa
ra el trato social general que se dispensaba a las ni
ñas lactantes y recién nacidas, a quienes en ocasio
nes el pater familias pagano no tenía que aceptar, y
de hecho muchas veces no aceptaba, en virtud de su
denominado ius vitae necisque de la patria potes-
tas11. Los niños excluidos en virtud de este «dere
cho», como ha expuesto hace poco de una manera
impresionante Bettina Eva Stumpp, eran criados por
hombres o mujeres perversos (chulos) y «destina-
66 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
dos» desde pequeños a la prost i tución 2 4 . Contra tales
privilegios y prácticas protestaban los teólogos cris
t ianos, lo cual, na tura lmente , no excluía el que al
gunos cristianos particulares se comportaran de una
manera comple tamente diferente. Al final, incluso
la situación jurídica cambió en el sentido de la ética
cr is t iana 2 5 . Esta ética tan sencilla, encaminada a la
protección de la vida, sería m u y significativa no só
lo para las madres y las chicas jóvenes .
El cristianismo también rompió con la antigua tra
dición de conceder al Emperador - c o m o antes se ha
bía concedido a la nob leza - un derecho especial de
venganza desmedida. De ello tenemos un ejemplo
famoso. Así como Odiseo, según Homero , mató sin
distinciones a todos aquellos pretendientes que sim
plemente querían casarse con una mujer cuyo marido
era evidente que había muerto ya en tierras muy leja
nas 2 6 , vemos que también en la primavera del año 390
d.C. el emperador Teodosio, después de una revuelta
popular en Tesalónica, se tomó el derecho de vengan
za desmedida que le correspondía y mandó ejecutar
(los datos oscilan) entre 700 y 1.500 personas 2 7 . Cla
ro que Ambrosio, el obispo cristiano que ejercía su
cargo en la residencia imperial de Milán, hizo ver con
mucha vehemencia al emperador que sus disposicio
nes de desmedida venganza no se hallaban en conso
nancia con la moral cristiana: comunicó al monarca
con una carta muy pastoral, pero al mismo t iempo
muy clara, que él dejaría de celebrar el culto de la eu-
Razones de la supervivencia del cristianismo 67
caristía en presencia del emperador hasta que éste
confesara que su acción había sido delictiva e hiciera
penitencia ante D ios 2 8 . Una ética tan sencilla y rec
tilínea fue admirada ya en la Ant igüedad no sólo
por personas sencillas, sino que también ganó para la
causa del cristianismo a contemporáneos cultos, co
mo por ejemplo al neoplatónico Alejandro, el cual,
según una tradición bizantina posterior, llegó inclu
so a ser obispo 2 9 . A este cuarto punto ciertamente co
rresponde también la vida ascética; como es bien sa
bido, a muchas personas las fascinaba y les ofrecía
una forma de vida sumamente atractiva en la Anti
güedad tardía. Puesto que sobre estas relaciones ya se
ha tratado extensamente en t iempos muy recientes,
nosotros podremos dejar el tema haciendo tan sólo
una concisa referencia a él, que naturalmente no co
rresponde a la importancia del fenómeno 3 0 .
Pasando ahora a una quinta razón, difícilmente
se podrá poner en tela de ju ic io que el impulso so-
ciodiaconal del crist ianismo antiguo tuvo una im
portancia fundamental tanto para su auge como pa
ra su supervivencia. Por consiguiente, era acertada
la ya citada impresión del emperador Jul iano sobre
esta conexión objetiva. Un signo lingüístico de esta
conexión objetiva es el hecho de que la palabra «li
mosna» ( ελεημοσύνη) era utilizada entre los judíos
y los cristianos, y de allí pasó al lenguaje griego y al
la t ino 3 1 . La realidad objetiva expresada por este tér
mino se la debe de todos modos la tradición judía y
68 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo':
cristiana - c o m o mostró Jan Assmann a la antigua
religión egipcia 3 2 . Podemos ampliar todavía más es
tos datos en lo fundamental. El estudioso del periodo
helenista en la Universidad de Heidelberg, Albrecht
Dihle, formuló el siguiente enunciado:
Falta en la ética antigua el aprecio de la entrega sin reservas y del autosacrificio en favor del prójimo. Las exigencias particulares de la ética helenística pueden ser plenamente altruistas y hallarse relacionadas con la sociedad, y pueden pedir al individuo un alto grado de renuncia a la propia ventaja externa [...]. Pero el amor que se entrega, que no exige la propia προκοπή [es decir, el propio progreso, C. M.], sino
que es provocado únicamente por las necesidades del prójimo, es extraño a esa ética3 3.
Así, Epicuro aconseja que «si alguien por casua
lidad llegara a poseer mucho dinero», distribuyera
ese dinero «para el bienestar de sus semejantes» (εις
τήν τ ο ν π λ η σ ί ο ν ε ΰ ν ο ι α ν ) 3 4 . C o m o Paul Veyne for
muló, se les ofrecían «a los conciudadanos casas o
diversiones, en vez de dar l imosnas a los pobres».
Sin embargo, el cristianismo no sólo creó nuevas ins
tituciones de diaconía social para los pobres, los en
fermos, las viudas y los huérfanos, ganando con se
guridad a un gran número de ellos para la nueva
religión, sino que además una minoría fue capaz de
sensibilizar en el imperio a grandes sectores de la so
ciedad en favor de esos grupos desfavorecidos (así lo
afirma igualmente Veyne 3 5 ) , y con ello no sólo los
Razones de la supervivencia del cristianismo 69
ganó para el cristianismo, sino que además les asig
nó una nueva tarea en la sociedad. Las nuevas rela
ciones sociales que la proclamación cristiana inició y
constituyó se experimentaban como atractivas, libe
radoras y ef icaces 3 6 .
En sexto lugar, difícilmente será posible preten
der ignorar que también el perdón de la culpa indi
vidual, asociado con el bautismo y posteriormente
con la institución de la penitencia, representó una
importante razón para el auge y la supervivencia del
crist ianismo - a s í lo af i rmó el propio Porfirio, sub
rayando este tema de una manera algo polémica- .
De ello es testigo, por ejemplo, el obispo norteafri-
cano Cipriano, en el siglo III, quien en el centro de
un relato sobre su conversión expuesto en el escrito
Ad Donatum considera una experiencia sobrecoge-
dora la que se adquiere en el bautismo con el perdón
de los pecados , af i rmando que uno se siente como
un hombre nuevo («in novum me hominem nativitas
secunda reparavi t») 3 7 . Nuevamente se encuentra en
el texto todo el vocabulario que ya conocemos: el
bautismo confiere una «fuerza viva», y el nuevo es
tado de no poder ya pecar se debe precisamente a
esta nueva energía de la fe 3 8 . En comparación con
ello, es relativamente poco importante si Cipriano
nos describe su propio estado moral antes del bautis
mo con tonos demasiado sombríos, si lo hace con un
sentido más bien realista 3 4 , o si exagera al contem
plar el estado que sucedió al bautismo. Lo decisivo
70 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
se encuentra en la descripción comparativamente rea
lista de los efectos que produce el ceremonioso ac
to litúrgico de la administración del baut ismo, y la
descripción de la energía especial que el baut ismo
es capaz de conferir de una forma palpable. Resulta
evidente que Cipriano no fue el único caso. De he
cho, el poder de atracción de tales ceremonias y la
fuerza conferida en ellas para el dominio de la vida
y de la muerte queda asimismo testimoniado por los
numerosísimos participantes en los cultos mistéricos
durante la época imperial romana; prueba de ello es
el culto de Mit ra 4 0 . No andaremos desencaminados
si, con Reinhold Merkelbach, atribuimos su vertigi
nosa decadencia a lo largo del siglo IV a que este cul
to clásico de lealtad al imperio perdió al final el apo
yo del emperador 4 1 .
Un séptimo y último punto, que en cierto modo
compendia los seis anteriores, lo señaló igualmente,
hace ya bastante t iempo, Max Weber. En 1891, en su
Agrargeschichte («Historia agraria»), explicó la de
cadencia del imperio romano por la desaparición del
«sentimiento de la unidad del imper io» 4 2 ; algo más
tarde la describía como «autodisolución interna de la
cultura ant igua» 4 3 . No hará falta acentuar que por es
ta sola razón apenas se explica de modo suficiente la
decadencia o la transformación del imperium, pero
tampoco hay que afirmar aquí que Weber estuviera
describiendo en este caso algo que él pudiera probar
sin dificultad valiéndose de las fuentes antiguas y de
Razones de la supervivencia del cristianismo 71
la moderna literatura secundaria; por ejemplo, a tra
vés de las investigaciones de A l f o d y sobre la crisis
del imperio 4 4 . Weber asoció primeramente con el cris
t ianismo antiguo la popularidad que llegó a adquirir
un nuevo sentimiento de unidad, que en trabajos más
antiguos él denomina también la «idea de la ciuda
danía universal». Como una prueba en favor de esta
opinión, se podría repetir y completar lo que Har
nack recopiló en su Historia de la misión y difusión
del cristianismo durante los tres primeros siglos y
con el título de «El mensaje del nuevo pueblo y de
la tercera generación», considerándolo la conciencia
histórica y política de la cristiandad ant igua 4 5 : «No
somos un pequeño Estado menospreciable , no so
mos ninguna tribu bárbara ni un pequeño pueblo co
mo los carios o los frigios, sino que Dios nos ha ele
gido. [...] Pero nosotros, a quienes se ha l lamado
pueblo de Dios, también somos al mismo tiempo las
demás naciones (mencionadas en la Biblia)», como
ya lo dice el apologista Justino en el siglo I I 4 6 .
En favor de la tesis de Max Weber, que habla de
un sentimiento de unidad cristiana en lugar del sen
t imiento que había existido hasta entonces, el cual
se basaba en la unidad del imperio, se añade además
la observación de que la Iglesia, en el trascurso de la
Antigüedad tardía, edificó un Estado dentro del Es
t ado 4 7 , una institución a la que Max Weber caracte
rizaba como «entidad carismática», expresando así
el concepto de la flexibilidad de sus es t ruc turas 4 8 .
72 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
La Iglesia atrajo a las clases selectas de la soc iedad
sacándolas de la política para que ocuparan tronos
ep iscopales 4 9 , en ermitas y en monaster ios , y se hi
cieran cargo, como hemos visto ya, de las tareas so
ciales en la comunidad. Los teólogos cristianos es
taban en condiciones de integrar en la Iglesia a los
«bárbaros» germánicos , pero de una manera dife
rente de como les era posible hacerlo a muchas otras
personas del resto de la sociedad, al menos en teo
ría: Orosio, discípulo de Agust ín de Hipona, pudo
relativizar los horrores de la invasión de los bárba
ros, hasta el punto de ser capaz de afirmar que «las
iglesias de Cris to podían l lenarse de hunos , sue-
bos , vándalos, burgundiones y de otros innumerables
grupos de nuevos creyentes» 5 0 . La Iglesia, como or
ganización, era más flexible que los órdenes políti
cos y las instituciones tradicionales, de modo que se
adaptaba mejor a los dramáticos cambios que se es
taban produciendo en la Antigüedad tardía. Si con
ello minó, como llegó a afirmar Momigliano, «la es
tructura militar y política del imperio romano» 5 1 , no
somos nosotros los que tenemos que decidir lo 5 2 . En
todo caso, la Iglesia cristiana sustituyó en muchos
lugares a las estructuras seculares que manifiesta
mente habían quedado minadas.
Sin embargo, también podemos utilizar la expre
sión clave de Weber, «sent imiento de unidad», en
otros dos sentidos, a fin de sintetizar así las razones
para el auge y la supervivencia del cristianismo. En
Razones de la supervivencia del cristianismo 73
primer lugar, muchos contemporáneos exper imen
taron el cristianismo como una unidad especialmen
te compacta de reflexión y práctica religiosas, de
pensamiento teológico y culto práctico. Esto apare
ce indicado claramente, de una manera indirecta, en
las trascendentales propuestas de reforma que en el
siglo III escribió el filósofo neoplatónico Porfirio en
carta ficticia dirigida al sacerdote Anebo , refirién
dose pr incipalmente a la religión egipc ia 5 3 ; incluso
es posible que tales propuestas de reforma fueran
puestas en práctica por alguna comunidad religiosa
norteafr icana 5 4 . Quien exige nuevos nombres para
los dioses y nuevas oraciones para el culto, quien
pretende conseguir una adaptación de los textos re
ligiosos tradicionales a la conciencia de la verdad
del t iempo en que vive, y arremete finalmente con
tra los antiguos mi tos 5 5 , está poniendo de manifiesto
que para esa persona su propia tradición religiosa ha
llegado a resultar tan problemática como llegaron a
serlo los cristianos europeos ya durante el periodo de
la Ilustración.
En segundo lugar, el cristianismo podía suscitar
un nuevo sentimiento de la unidad porque había sin
tetizado muchos elementos de la cultura antigua. Si
esto se demuestra ya en la devoción mariana, como
antaño hizo Albrecht Dieter ich 5 6 , o bien se prueba,
como muy recientemente he most rado yo mismo ,
en la artística síntesis que se alcanzó en la teología
de la Trinidad, siguiendo normas conciliares, y luego
74 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
en la cristología, con la unidad y la pluralidad refle
jadas en la fórmula de la «unidad sin mezcla algu
na», áoúyxuTog evcoaig 5 7, eso es algo que propia
mente da igual. As imismo la historia de la liturgia
eclesiást ica 5 8 y de la reflexión ética se ofrecen como
campos de demostración. Si la palabra no se emplea
de un manera tan poco clara como fue utilizada - e l
historiador Lutz Niethammer, de Jena, habla inclu
so de una «palabra de gran p las t ic idad» 5 9 - , entonces
podría hablarse de que el cr is t ianismo antiguo, por
un lado, creaba para sus seguidores una nueva iden
tidad estable, pero al mismo t iempo era capaz de in
tegrar, no obstante, toda clase de elementos de la an
tigua ident idad 6 0 .
3. HISTORIA DE LA IGLESIA E HISTORIA DE LA CULTURA
Por consiguiente, en la cuestión enunciada en el
título acerca del auge y de la supervivencia del cris
t ianismo, se trata de una identidad individual y co
lectiva, y por tanto de conexiones que afectan a toda
una cultura, no únicamente - c o m o sostenía ya Wer-
ner Jaeger en el año 1960, en el marco de sus leccio
nes Carl-Newell-Jackson impartidas en H a r v a r d 6 1 - a
dos entidades aisladas denominadas «Antigüedad» y
«crist ianismo» y a sus re lac iones 6 2 . Por eso, como
decíamos, una única respuesta a la cuestión plantea
da en el título no será suficiente. En todo intento por
Razones de la supervivencia del cristianismo 75
ofrecer una respuesta t ienen que hallarse conjunta
mente enfoques igualmente just if icados de la histo
ria del espíritu y de las ciencias sociales, de la his
toria de la teología y de la historia de la piedad, como
lo exigía, ya a comienzos del siglo XX, Hans von
Schubert, historiador de la Iglesia y docente en Hei-
delberg 6 3 . Tales observaciones sobre la necesidad de
responder a la cuestión suscitada en el título de una
manera que no sólo sea abarcante sino también inte-
gradora, podrían leerse como un alegato enérgico,
que ya no aparece tan terrible, en favor de un «giro
histórico-cultural» en la asignatura, como un asenti
miento a un cultural turn en la asignatura de Histo
ria de la Igles ia 6 4 . Si por ello ha de entenderse que
todos deberían reflexionar de nuevo sobre las exi
gencias de un Schubert o de un Lie tzmann, es de
cir, que incluso como historiador de la Iglesia uno
no debería analizar la pol ícroma realidad histórica
bajo el planteamiento de una sola cuestión - a u n q u e
ésta fuese tan importante como la historia de los dog
mas y la historia de la teología- , entonces uno difí
cilmente querrá cerrarse a esta exigencia antigua y
nueva. También está claro, sin embargo, que si por
ello quisiera entenderse la concluyente historización
o secularización de la dimensión teológica de la asig
natura, sería de esperar que fueran muchas las perso
nas que elevaran una protesta.
Precisamente la cuestión acerca de las razones
para el auge y la supervivencia del cristianismo an-
76 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
t iguo hace percibir con claridad que no es posible
prescindir en absoluto de esa dimensión teológica.
Lo vimos ya en nuestro análisis paradigmático de
contribuciones debidas pr incipalmente a investiga
dores de Heidelberg del siglo XIX y principios del
XX. Pero es algo que puede demostrarse también en
los debates actuales.
Cuando el francés Paul Veyne, especialista en
historia antigua, afirma rotundamente, en el prólogo
a una monografía de Peter Brown, que ningún histo
riador del mundo está en condiciones de explicar el
triunfo del cristianismo en el imperio romano, a me
nos que esa persona sea un «trivial char la tán» 6 5 , su
colega Charles Pietri se lo reprochó, af i rmando que,
sin quererlo, volvía a introducir el modelo de la Pro
videncia divina en la investigación secular acerca de
la historia: mediante su polémica contra la posibili
dad de reconstruir una cadena causal, habría rehabi
litado de nuevo el discurso acerca de una elección
absolutamente libre en la historia universal, sólo que
ahora no ya en favor de Dios, sino en favor del his
tor iador 6 6 . Un historiador de la Iglesia que al mismo
t iempo sea también teólogo nos pondrá en guardia
contra semejantes confusiones entre Dios y el hom
bre. As imismo nos pondrá s iempre en guardia con
tra el hecho de abandonar tan a la ligera la necesi
dad de reconstruir una cadena causal en el mayor
grado posible - c o m o le ocurre a Veyne, quien sos
tiene, fascinado por la polémica postmoderna contra
Razones de la supervivencia del cristianismo 77
la posibil idad de reducir una intrincada multiplici
dad 6 7 , que las explicaciones causales del auge y su
pervivencia del cristianismo serían «tan inútiles co
mo impos ib les» 6 8 - .
Por otro lado, un historiador de la Iglesia que al
mismo t iempo sea teólogo también tiene que poner
siempre en guardia contra las posibil idades huma
nas de hacer sobreestimaciones en la reconstrucción
de tales cadenas causales. Semejante sobreestimación
se observa en especial allá donde la secularización
ha suprimido precisamente a la divina providencia
como factor relevante para la historia, pero al menos
la retórica de los historiadores está obligada a res
petar el estricto concepto de causalidad de una histo
ria de la salvación dirigida por Dios. Y así, Friedrich
Schiller, en la mencionada conferencia con motivo
de su promoción al profesorado en Jena en 1789, le
advierte al historiador que no quiera ser un puro eru
dito de pacotilla que se someta en tal reconstrucción
a una rigurosa cadena causal, y lo expresa mediante
la impresionante serie de repeticiones de la palabra
muss («tener que») : Para que nuestro presente lle
gara a ser lo que ha sido, «esta religión (es decir, el
cristianismo), preparada por medio de innumerables
revoluciones, tuvo que proceder del juda i smo, tuvo
que encontrar precisamente al Estado romano tal co
mo lo encontró, a fin de difundirse por el mundo con
una gran rapidez y finalmente acceder ella misma al
trono de los césares» 6 9 .
78 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
4. LA HISTORIA DE LA IGLESIA Y LA TEOLOGÍA SIS
TEMÁTICA. UN DIÁLOGO CON M A U R I C E W I L E S Y
E R N S T TROELTSCH
Como hemos dejado dicho, un historiador de la
Iglesia que al mismo t iempo sea teólogo tendrá que
estar prevenido, al realizar su propia reconstrucción
de la estructura de las condiciones históricas, contra
un abandono precipitado del pensamiento causal,
amén de criticar igualmente una precipitada recons
trucción y una supuesta precisión. Por este motivo,
ya no podrá sustituir por enunciados más claros la
sorprendentemente escasa precisión historiográfica
de sus colegas sistemáticos al hablar de la acción de
Dios - cues t i ón que, por otra par te , ya h ic imos no
tar al principio (cf. supra, p. 17)- . Cuando los teólo
gos sistemáticos hablan actualmente de la «coopera
ción» de Dios en la his tor ia 7 0 , el historiador de la
Iglesia, en vir tud de su análisis de las causalidades
históricas, no podrá indicar las part icipaciones pre
cisas - e n el sentido de una fórmula afirmada rotun
damente: el ochenta por ciento corresponde a la res
ponsabil idad humana, el veinte por ciento al efecto
sobrenatural - , concretando así en la historia lo que
la teología sistemática describe en sus enunciados
dogmát icos sin hacer referencia a sucesos históri
cos. Las siete razones mencionadas anter iormente
son - p a r a utilizar el lenguaje propio de la dogmáti
ca t radic ional- campos clásicos de la cooperario ho-
Razones de la supervivencia del cristianismo 79
minis cum Deo; en ella, una cooperación de Dios
(por ejemplo, como la razón de posibil idad de toda
acción humana) puede ser identificada y conocida
únicamente de manera subjetiva por cada uno de los
creyentes. Pero tal referencia a diferenciaciones fun
damentales de la teología sistemática hace que a la
vez se vea también claramente por qué aquí no se
puede conseguir una mayor precisión con respecto a
acontecimientos históricos. La dialéctica de la ocul
tación y revelación de Dios no puede ser disuelta por
el historiador como intérprete de la historia hasta lle
gar a una claridad absoluta, como tampoco ninguna
persona puede lograr con sus propias fuerzas la dilu
cidación del ocultamiento de Dios.
Ernst Troeltsch, en su famoso estudio ya men
cionado, con razón advierte al historiador de la Igle
sia contra la idea de querer promover la comprensión
histórica recurr iendo, en el análisis de conexiones
históricas, a intentar «deducir algo de un núcleo que
no pertenezca a la historia» 7 1 , mezclando de esta ma
nera inadmisiblemente el método histórico y el dog
mát ico 7 2 . Por tanto, queda prohibida aquella interpre
tación del auge y la supervivencia del cristianismo
como una señal clarísima de una intervención divi
na directa en la acción terrenal y como historia di
vina de la salvación, tal como esto aún era posible
para un Orígenes. El pasado siglo XX ofrece tremen
dos ejemplos del error de querer identificar fielmen
te una intervención divina directa en la historia 7 3 . Pe-
80 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
ro también se prohíbe una interpretación de la histo
ria «como un desenvolvimiento de la razón divina»
que, «part iendo de energías uniformes, t ienda a un
fin uniforme» - a s í reza, siguiendo la polémica con
tra el «método dogmático» en la historia de la Iglesia,
el sorprendente intento de Ernst Troeltsch por limi
tar el infinito recurso al relativismo histórico según
la tradición de H e g e l 7 4 - .
Cier tamente , las diversas respuestas a la cues
tión acerca de la supervivencia del crist ianismo en
el mundo antiguo muestran que no se debería llegar
tan lejos como Maurice Wiles, especialista inglés en
patrística y en teología sistemática, y abandonar por
completo la idea de una acción específica de Dios.
Wiles, en sus «Bampton Lectures» de 1986, que ti
tuló «God's Action in the World», designa el hablar
de una acción especial de Dios junto a su acción ge
neral de crear y conservar el mundo como una pura
consecuencia de la variedad de la fe, y lo interpreta
como un simple problema derivado de la manera
imprecisa de hablar acerca de la acción h u m a n a 7 5 .
Para argumentar, al menos concisamente, contra es
ta pos tura desarrol lada con in te l igencia 7 6 , re torna
remos a la observación de que, en la Antigüedad,
tanto los autores paganos c o m o los cr is t ianos re
conocían que había una fuerza especial, δ ύ ν α μ ι ς y
ε ξ ο υ σ ί α , en la proclamación cristiana y en la acción
de la diaconía cristiana. Vimos que esa fuerza im
presionaba a la gente. Un historiador de la Iglesia
Razones de la supervivencia del cristianismo 81
que al m i smo t iempo sea teólogo protestante reco
nocerá en esa fuerza aquella fuerza especial de Dios
que los Reformadores del siglo X V I describían in
cesantemente, cuando hablaban de que la Palabra de
Dios obra en su proclamación verbal lo que ella di
ce: «God's Word is God's act», la Palabra de Dios es
la acción de D i o s 7 7 . Y esto mismo lo dice también
en cierto m o d o Orígenes, aunque lo expresa, claro
está, en griego. Naturalmente, con esta referencia al
verbum divinum no se tiene en cuenta la razón que
falta y que es en úl t imo término la decisiva para el
auge y la supervivencia del cristianismo. Porque no
puede tratarse de presentar la Palabra de Dios como
si fuera el equivalente funcional o como la acción
con una connotación supraterrenal de algún modo .
Lejos de eso, Dios llega a hacerse valer en el ver
bum externum del hablar humano de tal manera que,
en contraste con la magia, se tiene en cuenta clara
mente la diferencia entre la esfera divina y la esfera
humana , y la i luminación del corazón y del enten
dimiento es el presupuesto para la acción. «Dios es
poderoso para obrar, porque él mismo, en su Palabra,
se lleva a sí mismo a la acción: la 'Palabra de Dios '
es la metáfora cristiana fundamental para la autoex-
posición y la autopresentación de Dios en el otro que
no es Él m i smo» 7 8 .
Con mayor precisión, podría enunciarse también
así: el obrar del Dios santo consiste en que Él hace
que la Palabra externa del Evangel io engendre cer-
¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
teza en el corazón de los hombres , y que les aparez
ca como evidente la Palabra del Evangelio. Esta ac
ción específica de Dios es más clara y es distinta de
su acción general de crear y conservar el mundo -a
lo que Wiles quiere pensar que se reduce el hablar
acerca de la acción de D i o s - .
Del hecho de que, a pesar de todas las dificulta
des, la dimensión de la acción específica de Dios se
identifique en el trabajo histórico concreto de cada
día buscando el consenso, y no se prescinda de ella
simplemente, depende el carácter de la historia ecle
siástica como disciplina teológica y su posibi l idad
de identificación en el diálogo interdisciplinar con
los historiadores de la re l ig ión 7 9 . Pero difícilmente
podrá alcanzarse un amplio consenso acerca de có
mo esa dimensión puede comprenderse teorética
mente, dadas las condiciones de la multiplicidad de
teorías y la pluralidad de la teología en los t iempos
más recientes; pero no se debe lamentar esta plura
l idad sino ver en ella una circunstancia que consti
tuye la r iqueza de la asignatura y que da origen a
análisis históricos perfilados de formas diferentes 8 0 .
No obstante, los historiadores de la Iglesia que se
ent iendan a sí mismos como teólogos deberían al
menos part icipar en los debates que se mant ienen
sobre los problemas sistemáticos en torno al discur
so acerca de la actuación o del obrar de Dios . Por
ejemplo, ahí tenemos la cuestión planteada por Cari
Heinz Ratschow de si la doctr ina de la providencia
Razones de la supervivencia del cristianismo 83
implica siempre una cosmovisión determinis ta 8 1 , así
como la posibil idad de una acción humana libre:
aunque actualmente es puesta en duda con especial
insistencia por la fisiología del ce rebro 8 2 , sin embar
go es de una importancia absolutamente fundamen
tal para la mayoría de las reconstrucciones de la his
toria. Al historiador también le resultará útil conocer
las cuidadosas diferenciaciones establecidas por los
teólogos sistemáticos entre la causa pr imera y la
causa segunda, o entre la causa principal y la causa
ins t rumenta l 8 3 , a fin de poder construir así de una
manera más precisa su imagen de la historia.
OBSERVACIONES FINALES
Ciertamente, no hemos llegado a responder de una
manera exhaustiva a la cuestión de por qué el cris
t ianismo sobrevivió en el mundo antiguo. Claro es
tá que ya Friedrich Nie tzsche , en su menc ionada
polémica sobre «la utilidad y la desventaja de la his
toria» - q u e también al historiador de la Iglesia le se
rá útil leer y en absoluto le resultará perjudicial-, hi
zo notar que un «fenómeno histórico, conocido pura
y completamente [ . . . ] , está muerto para aquel que lo
ha conocido» 1 . Nietzsche afirmó además que, al tra
tar históricamente del cristianismo, puede aprender
se lo que él afirma fundamentalmente: «que bajo el
efecto de una contemplación historizante, aquello ha
llegado a ser indiferente e innatural, hasta que por fin
un tratamiento completamente histórico, es decir, un
tratamiento correcto, se disuelve en saber acerca del
cristianismo y con ello se destruye [ . . . ] ; y que deja
de estar vivo cuando es seccionado hasta el final» 2 .
¿Se habrá referido con ello quizás a Ernst Troeltsch?
¿Acaso ha descrito las consecuencias que ese gran
historiador y teólogo sistemático de Heidelberg, con
86 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
su exigencia de hacer una nítida separación entre el
método histórico y el sistemático y de aplicar correc
tamente el método histórico a la historia de la Iglesia,
nunca pretendió suscitar y que sin embargo provocó?
Naturalmente que no, porque en el año en que Nietz-
sche escribía esas frases, Troeltsch se trasladaba en
Augsburgo de la escuela primaria al instituto de hu
manidades 3 . Además , habría sido mal intencionado.
Troeltsch, en vista de sus variados ensayos, habría
reaccionado contra la crítica de Nietzsche en la cues
tión del historicismo 4 , y es de suponer que hubiera
protestado contra el hecho de ser mencionado en ta
les contextos.
Ahora bien, esas advertencias de Nietzsche pue
den entenderse, de un modo en absoluto histórico, co
mo una referencia a la reflexión sobre la relación en
tre el método histórico y el método dogmático según
Troeltsch; uno puede sentirse confirmado en la opi
nión - sobre todo en la cuestión de por qué el cristia
nismo sobrevivió en el mundo an t iguo- de que no de
be prescindirse tampoco de las cuestiones de teología
sistemática. Un historiador de la Iglesia que - c o n la
exigida solicitud m e t ó d i c a - no las situara en el cen
tro de su labor histórica 5 , sería también un colega y
profesor profundamente fastidioso.
PREFACIO
1. Léase, a propósito, la conferencia sobre el final de
la activitas que mi predecesor inmediato, Adolf Martin
Ritter, pronunció el 19 de febrero de 1999 en Heidelberg.
Puede encontrarse en A. M. Ritter, Protestantisches Ge-
schichtsbewubítsein und vorreformatorische Tradition, en
Id., Hortus litterarum antiquarum. Festschrift fiir Hans Ar-
min Gártner zum 70 Geburtstag, edición a cargo de F.-H.
Mutschler, Heidelberg 2000, 463-475.
1
OBSERVACIONES SOBRE LA PROBLEMÁTICA
Y SUS PROBLEMAS HISTÓRICOS Y SISTEMÁTICOS
1. Con esta pregunta tituló Kaufmann su quinta Guar-
dini-Lecture, que pronunció en el semestre de verano en la
Universidad Humboldt de Berlín: F.-X. Kaufmann, Wie
überlebt das Christentum? (Herder Spectrum 4830), Frei-
burgi.Br. 2000, 105-144.
2. En su totalidad podrá tratarse aquí únicamente de una idea reguladora. Hans Reinhard Seeliger me escribía (carta del 20 de noviembre del 2001): «La idea de causa-
90 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
lidad con la que trabajamos nosotros, los historiadores, no
conduce desde luego a cadenas causales en el sentido de
la necesidad concebida por las ciencias naturales, sino
únicamente a la organización narrativa de condiciones que
jamás pueden ser una descripción completa del pasado, si
no únicamente la ordenación de acontecimientos particu
lares anteriores con miras a acontecimientos posteriores
que el sentido común de los historiadores reconoce como
consecuencia de los mismos. El historiador jamás llega
más allá de los acontecimientos particulares (que natural
mente se pueden entender en sentido amplio; incluso un
'fenómeno de larga duración' es lógicamente uno de ellos).
Él no formulará nunca 'leyes' según las cuales trascurre la
historia, porque tal cosa no corresponde a la índole de su
deducción de conclusiones». Cf. también, con más deta
lle, Id., Kirchengeschichte - Geschichtstheologie - Ge-
schichtswissenschaft. Analysen zur Wissenschaftstheorie
und Theologie der katholischen Kirchengeschtsschreibung,
(Patmos Paperback), Dusseldorf 1981, 194-204; 205-230
(sobre Arthur C. Danto).
3. Ch. Markschies, Die «eine» Reformation und die
«vielen» Reformen oder: Braucht evangelische Kirchen-
geschitsschreibung Dekadenzmodelle?: ZKG 106 (1995)
18-45. Para el punto de vista de la historia eclesiástica
católica, cf. H.-R. Seeliger, Kirchengeschichte-Geschichts -
theologie - Geschichtswissenschaft, 51 s; y antes que él, W.
Eltester, Die Krisis der alten Welt und das Christentum:
ZNW42(1949) 1-19.
4. A. Hausrath, Die Kirchenvater des zweiten Jahrhun-
derts, en Id., Kleine Schriften religionsgeschichtlichen In-
halts, Leipzig 1893, 3-136, aquí p. 5. Sobre el autor, cf. por
ejemplo Th. Kappstein, Adolf Hausrath, Berlin 1912; K.
Notas al capitulo 1 91
Bauer, Adolf Hausrath. Leben und Zeit, Heidelberg 1933,
y finalmente F. W. Graf, Hausrath, Adolf en RGG 4 III,
Tübingen 2000, 1485.
5. Últimamente, H.-J. Goertz, Unsichere Geschich-
te. Zur Theorie historischer Referentialitat (RUB 17035),
Stuttgart2001.
6. A. Hausrath, Kleine Schristen VI (prefacio).
7. W. Hárle, Dogmatik (de Gruyter Lehrbuch), Berlin-
New York 22000, 283-296. M. Mühling-Schlapkohl (Han-
deln Gottes II. Dogmatisch, en RGG 4 III, 2000, 1423s) re
tiene ciertamente el concepto de «acción», pero acentúa
que la «acción de Dios» «se diferencia categóricamente de
la acción de las criaturas» (1424). Un gran número de con
tribuciones al estudio del tema se encuentra en MJTh 1
(1987); el volumen se centra en el estudio del tema de la
«acción de Dios».
8. E. Troeltsch, Über historische und dogmatische Me-
thode in der Theologie, 1898, en Id., Zur religiosen La-
ge, Religionsphilosophie und Ethik, Gesammelte Schriñen
II, Aalen 1981 (= Tübingen 21922), 729-753, y concreta
mente, p. 730.
9. F. Schiller, Was heifit undzu welchem Ende studiert
man Universalgeschichte? [reimpresión de la famosa con
ferencia con motivo del ingreso en el cuerpo académico
en el año 1789: DerTeusche Merkur, noviembre de 1979,
105-135] (discursos y escritos de Jena), Jena 1989 = F.
Schiller, Werke, edición nacional, vol. XVII, edición a car
go de K.-H. Hahn, Weimar 1970, 359-376.
10. Cf. E. Troeltsch, Über historische und dogmati
sche Methode in der Theologie.
¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
11. Cuando se lee cómo Jürgen Kocka y Thomas Nip-
perdey disputaron acerca de la vinculación con el lugar
en la ciencia histórica crítica, entonces se tiene la impre
sión de que tales debates no son un discurso especial de
la ciencia histórica confesional: J. Kocka, Legende. Auf-
klarung und Objektivitát in der Geschitswissenschaft. Zu
einer Streitschrift von Thomas Nipperdey: GuG 6 (1980)
449-455; yTh. Nipperdey, Geschichte ais Aujklarung: Die
Zeit 9 (22 febrero 1980) 16. Se tiene otra impresión en R.
van Dülmen, Religionsgeschichte in der Historischen So-
zialforschung: GuG 6 (1980) 36-59. Aquí se renueva el
prejuicio de que las premisas teológicas de la historia ecle
siástica impedirían «que uno entienda la religión, al igual
que otras culturas, como producto social, y que, más allá
de la organización eclesial y la doctrina teológica, someta
la fe real y la conducta religiosa de los hombres como ac
ción social a la reflexión» (p. 37).
12. K. Christ, Der Untergang des rómischen Reiches
in antiker und moderner Sicht, en Id. (ed.), Der Untergang
des rómischen Reiches (WdF 269), Darmstadt 1970, 1-31.
2
RESPUESTAS ANTIGUAS A LA CUESTIÓN
DE POR QUÉ SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO
1. Tácito, Ann. XV, 44, 3; cf. D. Lührmann, Supersti-
tio - die Beurteilung des frühen Christentums durch die
Rómer: ThZ 42 (1986) 193-213.
2. Plinio, Ep. X, 96, 8 (SQAW 35, 642 Kasten).
3. Elio Arístides, Or. 3 Plat. II, § 671 (1,309, lOs Behr).
Notas al capitulo 2 93
4. W. Nestle, Die Hauptinwände des antiken Den
kens gegen das Christentum, en Id., Griechische Studien.
Untersuchungen zur Religion, Dichtung und Philosophie
der Griechen, Aalen 1968 (= Stuttgart 1948), 597-600 =
Christentum und antike Gesellschaft (WdF 649), ed. de J.
Martin-B. Quint, Darmstadt 1990, 17-80.
5. Luciano, Per. 13; cf. J. J. Edwards, Satire and Vero-
similitude. Christianity in Lucian 's Peregrinus: Hist. 38
(1989) 89-98.
6. Luciano, Alex. 20 (96, 25s Victor).
7. Ibid. 25 (100, 26-28 Victor); con comentario: Lu-
kian von Samosata, Alexandros oder der Lügenprophet (Re
ligion in the Graeco-Roman World 132), introducción, tra
ducción y comentario de U. Victor, Leiden 1997, 149.
8. Orígenes, Cels. III, 55 (CGS Orígenes I, 250, 15-
27 Koetschau).
9. Ibid. VI, 14 (CGS Orígenes II, 84, 27s Koetschau):
jiaA.eiJou.Ev ÖE Toiic, aYQoixoTEQOuc;. C. Andresen, Logos
und Nomos. Die Polemik des Kelsos wider das Christen
tum (AKG 30), Berlin 1955 con recensión de H. Dörrie:
Gn 29(1957) 185-196.
10. Ibid. VI, 23 (94, 4s).
11. Ibid. III, 75 (266, 7-11).
12. Ibid. VI, 34(103,20-22).
13. Ibid. I, 27 (79, 10-12); cf. C. Andresen, Logos und
Nomos, 167-178.
14. Ibid. I, 27 (79, 13s); ulteriores testimonios en C.
Andresen, Logos und Nomos, 183-186.
94 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
15. J. Bidez, Julian der Abtrünnige, München 21947,
23s; 32-34.
16. Juliano, Ep. 84 Bidez-Cumon = 39 Weis: «Αίσ-
χρόν γάρ εί των μέν Ι ο υ δ α ί ω ν ουδέ εις μεταιτεΐ, τρέ-
φουσι δέ οί δυσσεβεΐς Γαλιλαίοι προς τοις εαυτών κα ι
τους ημετέρους, οί δέ ημέτεροι της π α ρ ημών επικου
ρίας ενδεείς φαίνοιντο» (430 c/d = CUFr 145, 17-20 Bi-
dez-Cumont = TuscBü 106 Weis).
17. Ep. 84 Bidez-Cumont = 39 Weis [...]: «ουδέ
άποβλέπομεν ως μάλιστα την άθεότητα συνεύξησεν ή
περί τους ξένους φιλανθρωπία και περί τάς ταφάς τών
νεκρών προμήθεια και ή πεπλασμένη σεμνότης κατά
τόν βίον;» (429 d = 144, 13-16 = 106); sobre el pasaje,
cf. Κ. Thraede, Soziales Verhalten und Wohlfahrtspflege in
der griechisch-romische Antike (späte Republik und frühe
Kaiserzeit), en Gerhard K. Schäfer-Theodor Strom (eds.),
Diakonie - biblische Grundlagen und Orientierungen. Ein
Arbeitsbuch zur theologischen Verständigung über den dia
konischen Auftrag (Veröffentlichung des diakoniewissent-
schaftlichen Institut an der Universität Heidelberg 2), Hei
delberg 1990, 44-63.
18. Sozomeno, Hist. ecl. V, 16, 1-4 (GCS Sozomenus,
216, 19-217, 15 Bidez-Hansen); cf. también Juliano, Mi-
sop. 36 [363b] (CUFr II/2, 189 Lacombrade).
19. E. Diehl, ILCVI, 1233 (p. 239).
20. ILCV I, 170 (p. 42).
21. Eusebio, Hist. ecl. VI, 43, 11 (GCS Eusebius II/2,
618, 17s Schwartz): «χήρας συν θλιβομένοις υπέρ τάς
χιλίας πεντακόσιας, ους πάντας ή του δεσπότου χάρις
και φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α διατρέφει»; por otra parte, resulta
Notas al capitulo 2 95
recomendable consultar J.-U. Krause, Witwen und Wai
sen im Römischen Reich I. Verwitwung und Wiederver
heiratung (HABES 16), Stuttgart 1994, 195, e Ibid., II.
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung von Witwen
(HABES 17), Stuttgart 1994, 182-184.
22. Juan Crisóstomo, In Mt. 66 (PG 58, 630): «Kai
ίνα μάθης αυτών τήν άπανθρωπίαν, ενός τών εσχάτων
ευπόρων και τών μή σφόδρα πλουτούντων πρόσοδον
ή Εκκλησία έχουσα, έννόησον δσαις επαρκεί κ α θ '
έκάστην ήμέραν χήραις, δσαις παρθένοις· και γάρ εις
τον τών τρισχιλίων αριθμόν ό κατάλογος αυτών έφθασε.
Μετά τούτων τοις τό δεσμωτήριον οίκοϋσι, τοις έν τώ
ξενοδοχείω κάμνουσι, τοις ύγιαίνουσι, τοις άποδημοΰσι,
τοις τά σώματα λελωβημένοις, τοις τω θυσιαστερίω
προσεδρέουσιν, και τροφής και ενδυμάτων ένεκεν, τοις
απλώς προσιοΰσι καθ ' έκάστην ήμέραν· και ουδέν αύτη
τά της ουσίας ήλάττωται. "Ωστε ει δέκα άνδρες μόνον
οΰτως ηθέλησαν άναλίσκειν, ουδείς άν ήν πένης».
23. Lact, Inst. VI, 10, 10s (CSEL 19/1, 515, 15-21
Brandt/Laubmann).
24. G. Uhlhorn, Die christliche Liebestätigkeit in der
alten Kirche, Stuttgart 21882, 3.
25. Plutarco, Kimón 10, 1. Claro está que Plutarco re
fiere que, según el testimonio de Aristóteles (ibid., frgm.
363), Kimón «no ofrecía una mesa con manjares gratui
tos para todos los atenienses, sino únicamente para los
pertenecientes a su demos, los lakíades, en la medida en
que éstos querían aceptar el ofrecimiento».
26. K. Thraede, Soziales Verhalten und Wohlfahrts
pflege in der griechisch-römischen Antike, 44-63.
96 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo':
27. R. Kany, Alexandros von Lykopolis, en LThK3 I,
1993, 365; A. Villey, Alexandre, en Dictionnaire des phi
losophes antiques I, 1989, 142-144.
28. Alejandro de Licópolis, Contra las doctrinas de
los maniqueos, § 1.
29. (Ps-?) Photius, C. Man. 1, 11 (PG 102, 16): «Ή
Χριστιανών φιλοσοφία απλή καλείται, αύτη δέ έπ'ι
τήν τοΰ ήθους κατασκευήν την πλείστην έπιμέλειαν
ποιείται αίνιττομένη περί τών ακριβέστερων λόγων πε
ρί θεοΰ ων τό κεφάλαιον τής περί ταύτα σπουδής εί-
κότως αν άπαντες άποδέξαντο, ένθα τό ποιητοκόν αί
τιον τιμιώτατον τίθενται και πρεσβύτατου χαί πάντων
αίτιον τών όντων, έπεί και τοις ήθικοΐς τα εργωδέστε
ρα παραλείποντες οιον τίς τε ή ηθική αρετή και λο
γική, και όσα λέγεται περί ηθών και παθών, περί τόν
ύποθετικόν διατρίβουσιν τόπον, στοιχεία μέν πρός
εκάστης αρετής άνάληψιν ουκ αποδίδοντες, παραγ
γέλματα δέ παχύτερα ως έτύγχανεν έπισωρεύοντες,
ων ό πολύς δήμος άκούων-ώς έκ τής πείρας έστι μα-
θεΐν σφόδρα έπιδίδωσιν εις έπιείκειαν, και τής ευσέβε
ιας χαρακτήρ ένιζάνει αυτών τοις ήθεσιν άναζωπυρών
τό έκ τής τοιαύτης συνήθειας συνειλημμένον ήθος και
κατ' ολίγον εις τήν τοΰ καλού αυτούς ορεξιν οδηγών»
(véase la recensión de la traducción francesa comentada:
Alexandre de Lycopolis, «Contre la doctrina de Mani»,
ed. de A. Villey [Sources Gnostiques et Manichéens 2],
Paris 1985, en JbAC 30 [1987] 212-217).
30. M. Dibelius, Alexander von Lykopolis, en RAC I,
1950,270s, concretamente, 271. Martin Dibelius supone,
a partir de los §§ 2 y 5, que el propio Alejandro fue ori
ginalmente maniqueo.
Notas al capitulo 2 y 7
31. Macarius Magnes, Apocriticus III, 5 (= Porfirio,
frgm. 58). Texto y traducción en A. Harnack, Kritik des
Neuen Testaments von einem griechischen Philosophen
des 3. Jahrhunderts (TU 374), Leipzig 1911, 40s. La tra
ducción se comparó con Porphyry's Against Christians. The
Literary Remains, editada y traducida con introducción y
epílogo por J. Hoffmann, Amherst, New York 1994.
32. Ibid. III, 33 (= frgm. 30).
33. Ibid. IV, 19 (= frgm. 88).
34. Justino, Apología II, 12, 1: «και γαρ αυτός εγώ,
τοις Πλάτωνος χαίρων διδάγμασι, διαβαλλομένους
άκούων Χριστιανούς, ορών δέ άφοβους πρός θάνατον
και πάντα τά άλλα νομιζόμενα φοβερά, ένενόουν αδύ
νατον είναι έν κακία και φιληδονία ύπάρχειν αυτούς»
(PTS 38, 155 Marcovich). Α. Wartelle hace referencia
en su Comentario (Saint Justin, Apologies. Introduction,
texte critique, traduction, commentaire et index [Eaug],
Paris 1987, 311) a una «Phrase capitale sur l'itinéraire de
Justin»; con detalle lo expone O. Skarsaune, The Conver
sion of Justin Martyr: STh 30 (1976) 52-73, y concisa
mente Id., Justin der Märtyrer, en TRE XVII, 1988, 471-
478, aquí 471.
35. Justino, Dial. 1,1-9, 3 (PTS 47, 69, 1-86, 21 Mar
covich); cf. Ν. Hyldahl, Philosophie und Christentum. Eine
Interpretation der Einleitung zum Dialog Justins (AthD 9),
Kopenhagen 1966; J. C. M. van Winden, An Early Chris
tian Philosopher: Justin Martyr's Dialogue with Trypho,
Chapters One to Nine (PhP 1), Leiden 1971. Finalmente, Ε.
Fink-Dendorfer, Conversio, Motive und Motivierung zur
Bekehrung in der Alten Kirche (RSTh 33), Frankfurt a.M.
1986, 5-36.
98 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
36. Aristóteles, EN II, 7, 1107 b ls: «των δ' υπερβαλ
λόντων ό μέν τή αφοβία ανώνυμος».
37. Así piensa ya Hausrath, Die Kirchenväter des zwei
ten Jahrhunderts, en Id., Kleine Schriften, 35-39.
38. Cyt. Scyth, Vit. Eut. 10: «που έστιν [...] πασαι ή
ιατρική τέχνη; που είσιν αί φαντασίαι τών ημετέρων
μάγων καί ή δύναμις τών σεβασμάτων ημών; που αί
επικλήσεις καί αί μυθοποιίαι τών αστρονόμων τε καί
αστρολόγων; ποΰ αί έπαοιδίαι καί αί γοητικαί έρεσχ-
ελίαι; ίδοΰ ουδέν τούτων ισχύει» (TU 49/2, 19, 27-20,
2 Schwartz); sobre el contexto, véase también Ch. Mark-
schies, Stadt und Land. Beobachtungen zur Ausbreitung
des Christentums in Palästina, en: Römische Reichsreli
gion und Provinzialreligion, edición a cargo de Η. Cancik
y J. Rüpke, Tübingen 1997, 264-298, espec. 294-298.
39. Ibid. «καί τω σημείω του σταυρού σφραγίσας
τόν Τερέβωνα υγιή άπεκατέστησεν» (20, 22s; Terebon
es el nombre del muchacho); para el signar por medio del
bautismo, cf. E. Dinkler ( t ) - E. Dinkler von Schubert,
Kreuz, I. Kreuz vorikonoklastisch, en RBK Y 1995, 1-219,
aquí 13s; para el marcar la señal de la cruz en la frente, re
lacionado con aquello, cf. F. J. Dölger, Der Rennfahrer Lí
ber mit Kreuzestätowierung auf einem Goldglas aus der
Kallistkatakombe: AuC 1 (1929) 229-235.
40. P. Berol, 21269, citado según Κ. Treu, Varia Chris
tiana II: APF 32 (1986), 23-31, aquí 29s, con ilustración 8.
41. W. Wischmayer, Magische Texte. Vorüberlegungen
und Materialien zum Verständnis christlicher spätantiker
Texte, en Heiden und Christen im 5. Jahrhundert, ed de J.
van Oort-D. Wyrwa (SPA 5), Löwen 1998, 88-122.
Notas al capitulo 2 99
42. Abrasax, Ausgewählte Papyri religiösen und magi
schen Inhalts 3. Zwei griechisch-ägyptische Weihezeremo
nien (Die Leidener Weltschöpfimg. Die Paschai-Aion-Li-
turgie), edición de R. Merkelbach (ARWAW. Papyrologica
Coloniensia XVII1/3), Opladen 1992 (véase la edición y tra
ducción en p. 155-183).
43. H. D. Betz, Gottesbegegnung und Menschwerdung.
Zur religionsgeschichtlichen und theologischen Bedeu
tung des «Mithrasliturgie» (PGM 4, 475-820), (HLV 6),
Berlin-New York 2001 (traducción y apéndice), y última
mente, Id., The «Mithras Liturgy». Text. Translation and
Commentary (STAC 18), Tübingen 2003. Acerca del tí
tulo, cf. p. 1-5.
44. Α. Dieterich, Eine Mithrasliturgie, Leipzig 1903.
45. K. Preisendanz, PGM IV, 475-820.
46. PGM IV, 646s, 741-744 (la numeración de las lí
neas en PGM se mantiene en Merkelbach y Betz, y por
tanto se cita aquí); importantes explicaciones sobre el
concepto se encuentran en Dieterich, Mithrasliturgie, 82-
85, y en Betz, Gottesbegegnung, 19s y notas 26-28, así
como en Id., The «Mithras Liturgy», 171-173.
47. Tertuliano, Praescr. 40, 4 (CChr.SL 1, 220, 8).
48. PGM IV, 642.
49. P. Roussel, Le miracle de Zeus Panamoros: BCH
55 (1931), 70-116, aquí 85: «[.. .] άναβοών [των] με
γάλη τη φώνη μέγαν είναι Δία Πανάμορον»; con R.
Merkelbach, Zum Mirakel des Zeus Panamoros: ZPE 2
(1968) 39s. En Tácito el resultado militar está referido con
cisamente, como era de esperar, en Ann. III, 62.
100 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
50. Testimonios en P. Roussel, Le miracle de Zeus Pa-
namoros, 105-115.
51. K. Christ, Der Untergang des römischen Reiches,
6-10 (con referencias bibliográficas).
52. Acerca de la «prueba del éxito», cf. últimamente
W. Kinzig, Novitas Christiana. Die Idee des Fortschritts
in der Alten Kirche bis Eusebius (FKDG 58), Göttingen
1994, 452-458.
53. Orígenes, Princ. IV, 1, 2 (CGS Orígenes V, 295,
1-5 Koetschau = TzF 24, 674 Görgemanns/Karpp).
54. Virgilio, Eneida XII, 427-429.
55. Orígenes, Princ. IV, 1, 2 (296, 3 = 676s).
56. Orígenes, frgm. 7 in 1 Cor (edición en prepara
ción: Griechischen Christlichen Schrifteller der ersten
Jahrhunderte). Sobre el trasfondo en Pablo, cf. P. J. Grabe,
The Power ofGod in Pauls Letters (WUNT 2. R. 123),
Tübingen 2000.
57. Orígenes, Com. in loh I, 8, 48 (CGS Orígenes IV,
13, 28-30 Preuschen): «αμα καί διδάσκων δτι ού σύν-
θεσις λόγου καί προσφορά φωνών καί ήσκημένη καλ-
λιλεξία άνύει πρός τό πείθειν, άλλά δυνάμεως θείας
έπιχωρηγία». Asimismo pueden consultarse las expo
siciones en Orígenes, Cels. 162 (GCS Orígenes I, 114,
22-115, 13 Koetschau).
58. Orígenes, Com in loh. II, 34, 204 (92, 6-10).
59. Κ. Thraede, Inspiration, en RAC XVIII, 1998,
329-365.
Notas al capítulo 3 101
3
RESPUESTAS MODERNAS A LA CUESTIÓN
DE POR QUÉ SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO
1. Puede verse infra, p. 62.
2. H. E. G. Paulus, Aufklärende Beiträge zur Dogmen-,
Kirchen- und Religions-Geschichte, Bremen 21837; His
toria Cerinthy, [Praes.:] Joh. Guil. Smid, [Resp.:] Henr.
Eberth Glo. Paulus, Jena 1795; Chr. Burchard, H. E. G.
Paulus en Heidelberg 1811-1851, en W. Doerr (ed.), Sem
per Apertus. Sechshundert Jahre Ruprecht-Karls- Univer
sität Heidelberg, 1386-1986, Festschrift, 6 vols., tomo II,
Berlin e.a. 1985, 222-297; F. W. Graf, Früh liberaler Ra
tionalismus, Profile des neuzeitlichen Protestantismus I.
Aufklärung, Idealismus, Vormärz (GTB 1430), Gütersloh
1990, 128-155; y J. A. Steiger, en H. E. G. Paulus (ed.),
Beiträge von jüdischen und christlichen Gelehrten zur Ver
besserung der Bekenner des jüdischen Glaubens (1817),
edición y epílogo de J. A. Steiger (Exempla Philosemitica
3), Heidelberg 2001, 133-157.
3. R. Rothe's Vorlesungen über Kirchengeschichte und
Geschichte des christlich-kirchlichen Lebens, ed. H. Wein
garten; Primera parte: Die katholische oder die kirchliche
Zeit, Heidelberg 1875, 17.
4. R. Rothes Vorlesungen über Kirchengeschichte 1, 1.
5. Ibid. 1, 7.
6. F. Wagner, Theologische Universalintegration. Ri
chard Rothe 1799-1867, en F. W. Graf (ed.), Profile des neu
zeitlichen Protestantismus I. Aufklärung. Idealismus. Vor
märz (GTB 1430), Gütersloh 1990, 265-286, aquí 271; M.
102 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
Schmidt, Richard Rothes Verhaltnis zur Kirchengeschich-
te, en M. Schmitt (ed.), Kirchengeschichtliche Wissenschaft
in Badén imfrühen 19. Jahrhundert (Veróffentlichungen des
Vereins für Kirchengeschichte in der evangelischen Lan-
deskirche in Badén 28), Karlsruhe 1975, 32-109.
7. H.-J. Birkner, Speculation undHeilsgeschichte. Die
Geschichtsauffassung Richard Rothes (FGLP 10/17), Mün-
chen 1959, 24-39.73-83. Acerca del tema, véase también
T. Rendtorff, « Weltgeschichtliches Christentum». Richard
Rothe: Theologische Ortsbestimmung für die Moderne:
ZNThG7(2000) 1-19.
8. «El curso efectivo de la historia de la Iglesia se
muestra, por consiguiente, en las reflexiones de R. Rothe
como realización del plan divino para la historia humana.
La 'transferencia' del cristianismo desde el 'mundo ro
mano antiguo' al 'mundo germánico nuevo' fue dispues
ta por la divina Providencia. En ella se lleva a cabo una
translatio formal de la historia de la salvación» (H.-J.
Birkner, Speculation und Heilsgeschichte, 76, con citas
tomadas de R. Rothe, Vorlesungen II, 9s). Schmidt (Ro
thes Verhaltnis zur Kirchengeschichte, 76-78) muestra
que, para Rothe, en la tradición de Hegel ya se encuentra
el concepto de la Iglesia como precediendo a su concre
ta realización histórica.
9. R. Rothe, Vorlesungen über Kirchengeschichte I,
21. Por lo demás, Rothe afirma que este diagnóstico se
aplica también al judaismo.
10. Ibid.. 111.
11. Ibid., 491.
12. Ibid., 488 y especialmente en 489.
Notas al capitulo 3 103
13. Los testimonios pueden verse en R. Rothe, Vorle
sungen über Kirchengeschichte I, 490 (se trata principal
mente de cánones sinodales).
14. R. Rothe, Die Anfange der christlichen Kirche
und ihrer Verfassung. Ein geschichtlicher Versuch, Frank-
furt a.M. s.f. (= Wittenberg 1837), 94, e Id., Vorlesungen
über Kirchengeschichte I, 85: «Con la fundación del epis
copado, la comunidad de los cristianos quedó fundamen
tada de hecho como Iglesia».
15. i?. Rothe s Vorlesungen über Kirchengeschichte,
Segunda parte: Die katholische und die protestantische
Zeit, Heidelberg 1875,5.
16. F. Nietzsche, Unzeitgemafie Betrachtungen, Zwei-
tes Stück, n.° 7 {Werke I, ed. de K. Schlechta, München s1977, 253).
17. Véanse sus tesis no publicadas sobre la «sociedad
total» de la facultad, del 16 octubre 1999, e Id., Zwischen
Kirche und Gesellschaft. Die Theologische Fakultat Hei
delberg im nachsten Jahrhundert, en H. Vogt (ed.), Wis-
senschaft 2000. Zukunftsperspektiven; Heidelberger For-
scher vor dem dritten Millenium, Heidelberg 2000, 5-10.
Michael Welker me señaló que el concepto fue acuñado
por Wolfgang Huber (en carta del 1 enero 2002).
18. F. W. Graf, Hausrath, en RGG 4 III, 1485.
19. A. Hausrath, Die Kirchenváter des zweiten Jahr-
hunderts, en Id., Kleine Schriften, 5.
20. J. Schmidt, Die Geschichte des Genie-Gedankes
in der deutschen Literatur. Philosophie und Politik 1750-
1945, vol. 2: Von der Romantik bis zum Ende des dritten
Reiches, Darmstadt 1985, 213-215.
104 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
21. A. Hausrath, Die Kirchenvater des zweiten Jahr-
hunderts, 5.
22. Ibid, 123.
23. He tomado este concepto de Kaufmann, Wie über-
lebt das Christentum, 21.
24. E. Dinkler, Schubert, Hans von, en RGG 3 y 1961,
1549s; K.-H. Dix, Universitatstheologie und Politik. Die
Heidelberger Theologische Fakultat in der Weimarer Repu-
blik (Heidelberger Abhandlungen zur Mittleren und Neue-
ren Geschichte. Neue Folge, 7), Heidelberg 1994, 52-71.
Sobre la postura de H. von Schubert, cf. su Die heutigeAuf-
fassung und Behandlung der Kirchengeschichte. Fortschrit-
te und Forderungen. Ein Konferenz- Vortrag, Tübingen 1902
(anterior a la «XII Conferencia teológica» en Kiel).
25. E. Troeltsch, Gesammelte Schriften I. Die Sozial-
lehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Aalen 1977
(= Tübingen 'M922, reimpr.), 26.
26. Id., Die alte Kirche, por primera vez en Logos 6
(1916) 265-314; luego en Id., Gesammelte Schriften IV.
Aufsatze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie,
ed. de H. Barón, Tübingen 1925, 65-121, aquí p. 119.
27. Así piensa Ch. Schwóbel: «Die Idee des Aufbaus
heifit Geschichte durch Geschichte überwinden»; Theolo-
gischer Wahrheitsanspruch und das Problem des sogen-
nannten Historismus, en Troeltsch-Studien, vol. 11, 261 -
284. aquí p. 272.
28. Ibid., 280-282.
29. Así se expresa E. Dinkler en el Prólogo a la 10 a
edición (1937) de H. von Schubert, Grundzüge der Kir-
Notas al capitulo 3 105
chengeschichte. Ein Überblick, edición completada por
E. Dinkler, Tübingen "1950, p. Vs. Por lo demás, eso mis
mo puede decirse también de Schubert en su estudio fun
damental sobre «la concepción y tratamiento actual de la
historia de la Iglesia», en el que hace referencia a su asig
natura de «teología histórica» (ibid., 20).
30. Remitimos a H. von Schubert, Grundlage der Kir
chengeschichte, 6.
31. Id., Geschichte der christlichen Kirche im Frühmit-
telalter. Ein Handbuch, Tübingen 1921, 15s.
32. Id., Grundlage der Kirchengeschichte, 116.
33. Ibid, 111.
34. Id., Die heutige Auffasung undBehandlung der Kir
chengeschichte, 16; véase también la p. 17: «Por cuanto
este Evangelio constituye aquella 'determinada convic
ción religiosa' [...] que camina por la historia como una
fuerza que sigue haciendo sentir su eficacia, ese es el Evan
gelio eterno».
35. J. Mehlhausen, Ernst Troeltschs «Soziallehren»
und Adolf von Harnacks «Lehrbuch der Dogmengeschich-
te». Eine historisch-systematische Skizze, en E W. Graf
y T. Rendtoff (ed.), Ernst Troeltschs Soziallehren. Studien
zu ihrer Interpretation (Troeltsch-Studien 6), Gütersloh
1993, 193-211.
36. Hace algún tiempo me propuse estudiar sin prejui
cios la obra de Harnack, y he llegado a la conclusión de
que las siguientes observaciones son una ponderada com-
plementación y corrección de las opiniones dominantes
por aquel entonces: Ch. Markschies, Zwischen den Welten
106 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
wandern. Strukturen des antiken Christentums (Fischer-
Taschenbuch 60101), Frankfurt a.M. 22001 (= 1997), 226s.
37. Véase, de las tesis de una conferencia dictada en
Oslo en el año 1910, la n.° 4 (en versión original): «Apren
da usted a separar el meollo y la cascara» (edición y bre
ve comentario en Ch. Markschies, Adolf von Harnack,
«Neun Thesen». Wie solí man Geschichte studieren, insbe-
sondere Religionsgeschichte?, edición y observaciones de
Ch. Markschies, con una retraducción al idioma original
alemán de la conferencia de Harnack: Der Ablauf des Le-
bens und das Gesetz des Lebens [Oslo 1910]: ZNThG 3
[1995] 148-159, aquí 154).
38. A. von Harnack, Die Mission und die Ausbreitung
des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Wies-
baden 1981 (= Leipzig 41924), 957.
39. D. Praet, Explaining the Christianization of the Ro
mán Empire: Sacris Erudiri 33 (1992-1993) 5-119, aquí
concretamente 71-73. Cf. asimismo R. Joly, Pourquoi le
christianisme a réussi, en G. Cambier (ed.), Christianisme
d 'hier et d 'aujourd 'hui. Hommages á Jean Préaux (Uni-
versité Libre. Faculté de Philosophie et Lettres: Travaux
70), Bruxelles 1979, 17-26, y E. G. Hinson, The Evange-
lization of the Román Empire. Identity and Adaptability,
Macón GA 1981.
40. Concisamente y también a modo de tesis: A. von
Harnack, Mission und Ausbreitung, 2s. («La religión cris
tiana juntamente con la Iglesia aparece como la religión
sin limitaciones y con ello como la religión consumada
[...], pero al mismo tiempo aparece como la viva antíte
sis de ella. [...] La religión cristiana juntamente con la
Iglesia aparece como la consumación y objetivación del
Notas al capítulo 3 107
sincretismo oriental y griego, pero al mismo tiempo se
muestra como la supresión del mismo [...]).
41. A. von Harnack, Die Mission und die Ausbreitung
des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Wies-
baden 1981 (= Leipzig 41924), 957 (véanse asimismo las
p. 111-114).
42. A. von Harnack, Die Mission und Ausbreitung,
111: La predicación de la misión cristiana era tan senci
lla «que podía ser experimentada en medio de una gran
conmoción interna y ser descrita con unas pocas pala
bras». También esta caracterización se halla relacionada
naturalmente con la postura teológica de Harnack como
historiador de la Iglesia.
43. A. von Harnack, Die Mission und Ausbreitung, 95:
«La fuerza del Espíritu de Jesús se muestra de manera su
mamente impresionante en la misión, en la carrera victo
riosa que emprendió la proclamación del Evangelio desde
Jerusalén hasta Roma» (en cursiva en el original). Cf. tam
bién las fórmulas, igualmente subrayadas, en ibid., 99.
44. Kurt Nowak ha tratado recientemente de describir
esta realidad con la expresión, nada clara, de «deposita-
ciones metahistóricas» (metahistorische Einlagerungen):
K. Nowak, Theologie, Philologie und Geschichte. Adolf
von Harnack ais Kirchenhistoriker, en H. Lehmann - K.
Nowak (eds.), Adolf von Harnack. Theologe, Histori-
ker, Wissenschaftspolitiker (Veroffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte 161), Góttingen 2001,
189-237, aquí 211.
45. Carta n.° 289 del 12 de mayo de 1889, en Momm-
sen und Wilamowitz. Briefwechsel 1872-1903, edición a
108 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
cargo de F. y D. Hiller von Gaertringen, Berlin 1935, 374;
acerca del contexto, véase S. Rebenich, Der alte Meer-
greis, die Rose von Jericho und ein hóchst vortrefflicher
Schwiegersohn: Mommsen, Harnack und Wilamowitz, en
H. Lehmann-K. Novak (eds.), Adolf von Harnack, 40-69,
aquí en concreto 51 s.
46. H. McLeod, Secularisation in Western Europe
1848-1914 (European Study Series), Basingstoke/Hamp-
shire and London 2000 (recensión realizada por F. W.
Graf, FAZ [21.6.2001] 46); cf. Id., Religión and the Peo-
pie of Western Europe 1789-1989, Oxford 1987, e Id.
(ed.), European Religión in the Age of Great Cities 1830-
1930 (Christianity and Society in the Modern World),
London 1995.
47. D. Pollack, Zur neueren religionssoziologischen
Diskussion des Sákularisierungstheorem, Dialog der Re-
ligionen 2/1995, 114-121.
48. K. Christ, Der Untergang des rómischen Rei
ches, 31.
49. P. de Lagarde, Deutsche Schriften, Góttingen 1878, 33.
50. R. Heiligenthal, Lagarde, Paul Antón de (1827-
1891), enTRE XX, 1990, 375-378, aquí 376.
51. F. W. Graf, «Dechristianisierung». Zur Problem-
geschichte eines kulturpolitischen Topos, en H. Lehmann
(ed.), Sakularisierung, Dechristianisierung, Rechristiani-
sierung im neuzeitlichen Europa. Bilanz und Perspektiven
derForschung (VMPIG 130), Góttingen 1997, 32-66, aquí
concretamente 64s.
Notas al capítulo 4 109
4. ¿POR QUÉ SOBREVIVIÓ EL CRISTIANISMO EN EL MUNDO
ANTIGUO?
1. A. Momigliano, Das Christentum und der Nieder-
gang des Rómischen Reiches, en Der Untergang des ró-
mischen Reiches, 404-424, aquí 404 = Id., Christianity
and the Decline of the Román Empire, en The Conflict be-
tween Paganism and Christianity in the Fourth Century,
Essays ed. by A. Momigliano (Oxford-Warburg Studies),
Oxford 1970 (= 1963), 1-16.
2. Ch. Marschies, Wann endet das «Konstantinische
Zeitalter»? Eine Jenaer Antrittsvorlesung, en D. Wyrwa
(ed.), Die Weltlichkeit des Glaubens in der Alten Kirche. FS
für U. Wickert zum siebzigsten Geburtstag, in Verbindung
mit B. Aland und Ch. Scháublin (BZNW 85), Berlin-New
York 1997, 157-188. Aportaciones posteriores en A. Dór-
fler-Dierken y otros (eds.), Christen und Nichtchristen in
Spátantike, Neuzeit und Gegenwart. Beginn und Ende des
Konstantinischen Zeitalters, Internationales Kolloquium
aus AnlaB des 65. Geburtstags von Professor Dr. Adolf
Martin Ritter (TASHT 6), Mandelbachtal-Cambridge 2001
(recensión de Ch. Markschies en ZAK 6 [2002] 373s).
3. Así piensa ya A. Momigliano, Das Christentum und
der Niedergang des rómischen Reiches, 421.
4. G. Alföldy, Der Fall der Falle: Der Fall Roms. Eine
Auseinandersetzung mit Alexander Demandt, en Die Kri-
se des rómischen Reiches. Geschichte, Geschichtsschrei-
bung und Geschichtsbetrachtung, Stuttgart 1989,464-490,
aquí 482s con las ilustraciones 1 y 2.
5. Como por ejemplo K. Heussi, Kompendium der Kir
chengeschichte, Tübingen 1 6 1981, 92.
110 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
6. E. R. Dodds, Heiden und Chisten in einem Zeital-
ter der Angst, Frankfurt a.M. 1985, passim.
7. Uno de los textos centrales de Dodds para probar su
hipótesis de una «época de angustia» tampoco procede
coherentemente del siglo II, sino de la segunda mitad del
siglo IV: «El mundo es un escenario y la vida un juguete,/
vístete y desempeña tu papel;/ pero no rechaces todo pen
samiento serio,/ de lo contrario, correrás el peligro de que
se te quiebre el corazón» (Anthologia Palatina X, 72). Más
sobre la crítica en R. MacMulIen, Paganism in the Román
Empire, New Haven-London 1981, 65-68.
8. R. S. Bagnall, Egypt in Late Antiquity, Princeton
1993, 263s.
9. Este punto lo acentúa especialmente R. MacMu
lIen, Christianizing the Román Empire (A.D. 100-400),
New Haven-London 1984, 4s.
10. Jerónimo, Vit. Hil. 11, 12 (= § 20 según la nume
ración de Migne), eds. A. A. R. Bastiaensen-W. Smit, en
Ch. Mohmann (ed.), Vite dei Santi, p. 98, 38. Franz Josef
Dólger le dedicó al episodio un pequeño trabajo: Ein
christlicher Rennstallbesitzer aus Maiuma beim heiligen
Hilarión: AuC 1 (1992) 215-220. Allí se encuentran tam
bién ejemplos paganos comparables, relacionados con el
prodigio en las carreras: p. 219s, con la nota 14.
11. De hecho, la rociadura fue una ceremonia de puri
ficación, realizada quizás para contrarrestar el efecto del
prodigio nocivo de los adversarios: L. Koep (C. Ciernen t ) ,
Besprengung, en RACII, 1954, 185-194, aquí 185s y 190.
12. R. Stark, Aufstieg des Christentums. Neue Erkennt-
nisse aus soziologischer Sicht (Neue Wissenschaftliche Bi-
Notas al capitulo 4
bliothek), Weinheim 1997, 7s y 243. El axioma presupues
to de la rational cholee theory es explicado en la p. 197,
partiendo por lo demás del ejemplo -a mi parecer, espe
cialmente inapropiado- de los mártires cristianos.
13. Ibid., 71-86.
14. Sobre las correspondientes relaciones, cf. ahora
H. Renz, Auf der alten Brücke. Beobachtungen zu Ernst
Troeltschs Heidelberger Jahren 1894-1915, en Id. (ed.),
Troeltsch-Studien II. Ernst Troeltsch zwischen Heidelberg
und Berlín, Gütersloh 2001, 9-87, especialmente 69-72
(más bibliografía: ibid., 70 nota 85), y M. Weber, Max
Weber. Ein Lebensbild, mit einer Einleitung von G. Roth
(Serie Piper 984), München e.a. 1989, 358 y passim.
15. Véanse las referencias generales del editor en la
edición de Wirtschaft und Gesellschaft en MWG I, 22-2,
ed. de G. Kippenberg con P. Schilm y cooperación de J.
Niemeier, Tübingen 2001, VII-XVII.
16. M. Weber, Wirtschaft und Gemeinschaft. Die Wirt
schaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Machte
(Obra postuma), volumen parcial 2: Religióse Gemein-
schaften (MWG I, 22-2), Tübingen 2001, 281-283. El sig
nificado fundamental de esta frase lo acentúa también W.
Schluchter, Einleitung: Max Webers Analyse des antiken
Christentums. Grundzüge eines unvollendeten Projekts, en
W. Schluchter (ed.), Max Webers Sicht des antiken Chris
tentums. Interpretation und Kritik (STW 548), Frankfurt
a.M. 1985, 11-71, aquí 17.
17. E. Plümacher, Identitatsverlust und Identitats-
gewinn. Studien zum Verháltnis von kaiserzeitlicher Stadt
und frühen Christentum (BThS 11), Neukirchen-Vluyn
112 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
1987; para la crítica de los detalles de la hipótesis, cf. la
recensión de G. Schöllgen, ThR 84 (1988) 298-300.
18. H. Dörrie, Die geschichtlichen Wurzeln des Pla-
tonismus. Bausteine 1-35. Text, Übersetzung, Kommen
tar, tomado de las obras postumas y editado por A. Dörrie
(Der Piatonismus in der Antike. Grundlagen - System -
Entwicklung 1), Stuttgart-Bad Cannstatt 1987, 30.
19. Proclo, De mal. sub. 14 (194 Boese); cf. Proclos
Diadochos, Über die Existenz des Bösen (BKP 102), trad.
y explicación de Μ. Erler, Meisenheim am Glan 1978,
52-56.
20. Cf. Basilio, Hex. II, 5: «Μή τοίνυν έξωθεν τό
κακόν περισκόπει, μηδέ άρχέγονόν τινα φύσιν πονη
ρίας φαντάζου, αλλά της εν έαυτω κακίας έκαστος
εαυτόν άρχηγόν γνωριζέτω» (CGS Basilius, 28, 21-23
De Mendieta t-Rudberg) y Ε. Jüngel, Böse, das, V dog
matisch, en RGG 4 1 , Tübingen 1998, 1707.
21. De otra manera piensa R. Stark, Ausbreitung des
Christentums, 84s, quien supone que las epidemias exi
gen demasiado a «las posibilidades de explicación y de
consuelo de la religión pagana y también de los filósofos
helénicos» (uno se pregunta qué texto se toma como pun
to de partida para emitir este juicio). Más curiosa todavía
es la hipótesis de que las comunidades cristianas, en el
caso de una epidemia y por razón de la diaconía -consi
derada de manera puramente estadística-, tendrían mayo
res posibilidades de supervivencia y por tanto atraerían
más a las personas.
22. Testimonios en Ε J. Dölger, Das Lebensrecht des
ungeborenen Kindes und die fruchtabtreibung in der Be-
Notas al capitulo 4
wertung der heidnischen und chrisdichen Antike: AuC 4
(1934), 1-61, aquí 26. Una confirmación arqueológica de
esta perspectiva se encuentra en L. E. Stager, Eroticism
and Infanticide atAskelon: BAR 17 (1991) 34-53, y pue
den verse ulteriores observaciones en R. Stark, Ausbrei
tung des Christentums, 136-141.
23. Cf. Gell. V, 19, 9, y por ejemplo D. Liebs, Rómi-
sches Rechl (UTB 465), Góttingen 31987, 120s.
24. B. E. Stump , Prostitution in der rómischen Antike
(Antike in der Moderne), Berlín 1998, 29.
25. Cod. Theod. IX, 15, 1.
26. Odiseo «no se desquitó devolviendo igual por igual,
sino que en vez de eso se vengó de una manera descomu
nal y terrible» (E. Flaig, Ehre gegen Gerechtigkeit. Ade-
lethos und Gemeinschaftsdenken in Helias, en J. Assmann,
B. Janowski - M. Welker [eds.], Gerechtigkeit, Richten und
Retten in der abendlándischen Tradition und ihren altorien-
talischen Ursprüngen [Serie Kulte, Kulturen], München
1998, 97-140, aquí 110).
27. A. Lippold, Theodosius der Grofie und seine Zeit
(Beck'sche Schwarze 209), München 2 1980, 43s.
28. Ambrosio, Ep. extr. cotí. 11[51], 6 (CSEL 82/3,
213, 47-214, 56 Zelzer).
29. Cf. supra, p. 28, notas 27 y 28 (p. 96).
30. P. Brown, Die Keuschheit der Engel. Sexuelle Ent-
sagung, Askese und Kórperlichkeit am Anfang des Chris
tentums, München-Wien 1991 (= The Body and Society:
Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christia
nity, New York 1988); S. Elm, «Sklave Gottes». Stigmata,
114 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
Bischófe und antiharetische Propaganda im vierten Jahr-
hunderf. Historische Anthropologie 7 (1999) 345-363.
31. «Representaciones que vayan más allá de la justi
cia y que aspiren quizás a la solidaridad social, como por
ejemplo se encuentran en Israel, están ausentes en los dis
cursos griegos, incluso a pesar del empobrecimiento y de
la dependencia originada en la servidumbre por deudas,
problemas políticos que surgen en la época griega arcaica»
(así se expresa E. Flaig, Ehregegen Gerechtigkeit, 116).
32. J. Assman, Ma 'at: Gerechtigkeit und Unsterblich-
keitinAlten Ágypten, München 21995, 92-121.
33. A. Dihle, Ethik, en RAC VI, 1966, 646-796, aquí
en concreto 686.
34. Epicuro, frgm. 67 Arrighetti = Krautz.
35. R Veyne, Brot undSpiele. Gesellschaftliche Machí
undpolitische Herrschaft in der Antike (Theorie und Ge-
sellschaft 11), trad. del francés K. Laermann-H. R. Britt-
macher, Frankfurt a.M.-New York 1992, 42.
36. Así piensa también R. Stark, Aufstieg des Chris
tentums, 246.
37. Cipriano, Don. 4 (CChrSL 3A, 5, 61s Simonetti);
sobre el escrito de Cipriano, cf. A Wlosok, § 478, en K.
Sallmann (ed.), Die Literatur des Umbruchs. Von der rómi
schen bis zur christlichen Literatur 117-283 n. Chr. (HLL
IV = HAW VIII, 5/4), München 1997, 554-556. En cuanto
a la formulación de la secunda nativitas, cf. Jn 3,4-6 y Pon-
tius, Vit. Cypr. 2, 5 (ed. y comentario en A. Harnack, Das
Leben Cyprians von Pontius. Die erste christliche Biogra-
phie [TU 39/3], Leipzig 1913, 5s, o e / A . A. R. Bastiaen-
sen, en Ch. Mohrmann [ed.], Vite dei Santi III, 8.18).
Notas al capitulo 4 115
38. Cipriano, Don. 4: «ut iam non peccare esse cope-
rit fidei... Dei est, inquam, Dei omne, quod possumus.
Inde uiuimus, inde pollemus, inde sumpto et concepto
uigore hic adhuc positi futurorum indicia praenoscimus»
(CChr.SL 3A, 5, 72-76 Simonetti).
39. A favor de la primera perspectiva se declara M.
Viles, The Theological Legacy of St. Cyprian: JEH 14
(1963), 139-149, aquí 140s. Mientras que a favor de la úl
tima perspectiva se muestra Fink-Dendorfer, Conversio,
40-44. Sobre el tema, puede verse también R. MacMu-
llen, Conversión: A Historian s View: SecCent 5 (1985-
1986) 67-81.
40. J. Leipoldt, Der soziale Gedanke in der altchrist-
lichen Kirche, Leipzig 1952, 7.
41. R. Merkelbach, Mithras, Kónigstein-Taunus 1984,
245-250. Cf. también M. Clauss, Mithras und Christus:
HZ 243 (1986) 265-285; C. Colpe, Die Mithrasmysterien
und die Kirchenvater, en W. den Boer y otros (eds.), Ro-
manitas et Christianitas, FS J. H. Waszink, London-Ams-
terdam 1973, 29-43; Id., Mysterienkult und Liturgie. Zum
Vergleich heidnischer Rituale und christlicher Sakramen-
te, en Id.-L. Honnefelder-M. Lutz-Bachmann, Spatantike
und Christentum. Beitrage zur Religions- und Geistesge-
schichte der griechisch-rómischen Kultur und Zivilisation
der Kaiserzeit, Berlin 1992, 203-228 (muy concisamente
sobre «Hin und Her-Beziehungen zwischen Mysterienkul-
ten und altkirlichen Gottesdienstenn», ibid., 222-225); G.
Léase, Mithraism and Christianity: Borrowings and Trans-
formations (ANRWII, 23.2), Berlin-NewYork 1980, 1306-
1332, así como también D. Zeller, Mysterien/Mysterienre-
ligionen, enTRE XXIII, 1994, 504-526.
116 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
42. M. Weber, Die römische Agrargeschichte in ihrer
Bedeutung für das Staats- und Privatrecht, Stuttgart 1891,
278; cf. K. Christ, Der Untergang des römischen Reiches,
13. Sobre la obra, cf. por ejemplo W. Nippel, Max Weber
und die Althistorie seiner Zeit, Conferencia de ingreso pro
nunciada el 30 de junio de 1992 (Öffentliche Vorlesungen
5), Berlin 1992,5-7.
43. M. Weber, Die Sozialen Gründe des Untergangs
der antiken Kultur: Die Wahrheit 6 (1896) 55-77 = Id.,
Gesammelte Aufsätze für Sozial- und Wirschaftsgeschich-
te, Tübingen 1924, 289-311, aquí 291.
44. G. Alföldy, Zeitgeschichte und Krisenempfindung
bei Herodian: Hermes 99 (1971) 429-449, aquí 446-449;
también en Id., Die Krise des römischen Reiches, 273-
294, aquí 290-293.
45. A. Harnack, Mission und Ausbreitung, 289-259;
cf. también ahora la importante corrección en la visión de
Harnack: W. Kinzig, Novitas Christiana, 145-171.
46. Justino, Dial, 119, 4: «Ούκοϋν [...] ούκ ευκα
ταφρόνητος δήμος έσμεν ουδέ βάρβαρον φΰλον ουδέ
όποια Καρών ή Φρυγών έθνη, αλλά και ήμας έξελέξα-
το ό θεός» (PTS 47, 275, 23s Marcovich) e ibid. 123, 1
(281, 7); sobre el pasaje cf. también W. Kinzig, Novitas
christiana, 171-176.
47. Así piensa también Gibbon, quien hace responsa
ble del auge del cristianismo a la «unión y la disciplina
eclesiástica de la república cristiana», «con lo cual pudo
ir instaurándose un Estado independiente y creciente en
medio del imperio romano». Menciona además como ra
zones un «celo inflexible e intolerante» en los cristianos,
Notas al capitulo 4
«la doctrina de la vida futura», «el poder de obrar mila
gros», así como «una moral pura y rigurosa» (vol. II, ca
pítulo 15), citado aquí según la trad. alemana de K. G.
Schreiter en K. Christ, Edward Gibbon (1737-1794), en
Id., Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk führender
Althistoriker der Neuzeit, Darmstadt 1972, 8-25, aquí 19.
Cf. ahora W. Nippel, Der Historiker des Rómischen Rei
ches Edward Gibson (1737-1794), en E. Gibbon, Verfall
und Untergang des rómischen Imperiums bis zum Ende
des Reiches in Westen, vol. VI, München 2003, 7-102 (con
más bibliografía secundaria en p. 103-114).
48. Cf. la exposición, abundante en materiales, de W.
Schluchter, Einleitung, 44-54 («Die Kirche ais charisma-
tische Anstalt»). La polémica en R. Stark, Der Aufstieg
des Christentums, 30s; es desacertado afirmar que el con
cepto de «carisma» en Weber sería más pobre de conteni
do y no explicaría fenómenos históricos.
49. Ch. Markschies, Die politische Dimensión des Bi-
schofsamtes im vierten Jahrhundert, en J. Mehlhausen (ed.),
Recht - Macht - Gerechtigkeit (VWGTh 14), Gütersloh
1998, 438-469. Adicionalmente puede consultarse tam
bién M. Heinzelmann, Bischofsherrschaft in Gallien. Zur
Kontinuitat rómischer Führungsschichten vom 4. bis zum
7. Jahrhundert. Soziale, prosopographische und bildungs-
geschichtliche Aspekte (Beihefte der Francia 5), München
1976, 223-246.
50. Orosio, Hist. VII, 41 , 8: «quod [...] ecclesiae
Christi Hunis Suebis Vandalis et Burgundionibus diver-
sisque innumeris credentium populis replentur» (II, 392,
34-37 Lippold), y K. A. Schóndorf, Die Geschichtstheo-
logie des Orosius, Diss. phil., München 1952, 63-70.
118 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
51. A. Momigliano, Das Christentum und der Nieder-
gang des Rómischen Reiches, 419.
52. M. Gibbon, The History of the Decline and Fall of
the Román Empire (7 vols.), introd., notas, apéndices e
índices de J. B. Bury, vol. IV, Londres «1944 (= 1897),
162: «Dado que la felicidad de una vida futura es el ob
jeto fundamental de la religión, podemos entender, sin
sorpresa ni escándalo, que la introducción, o al menos el
abuso, del cristianismo tuvo alguna influencia en la deca
dencia y caída del imperio romano». Asimismo Momi
gliano, hace ya muchos años y refiriéndose a este pasaje,
se declaró a favor de una relación directa entre el triun
fo del cristianismo y el hundimiento del imperio romano:
A. Monigliano, Das Christentum und dem Niedergang
des rómischen Reiches, en Der Untergang des rómischen
Reiches. 404-420, aquí 404 = Id., Christianity and the
Decline of the Román Empire, en The Conflict between
Paganism and Christianity in the Fourth Century. Essays
ed. by A. Momigliano (Oxford-Wartburg Studies), Ox
ford 1970 (= 1963), 1-16, citado aquí según la traducción
alemana, p. 411.
53. La carta fue reconstruida por A. R. Sodano, Por
firio, Lettera adAnebo, Napoli 1958; sus argumentos y el
ensayo de su refutación en Iamblichus, los trata R. Mer
kelbach, Isis regina - Zeus Sarapis. Die griechisch-agyp-
tische Religión nach ihren Quellen dargestellt, Stuttgart-
Leipzig 1995,311-317.
54. Cf. los viri novi en Arnobius, Nat. II, 15 (CSLP
82, 24-83, 1 Marchesi).
55. Cf. las claras referencias con indicaciones de fuen
tes en R. Merkelbach, ¡sis regina - Zeus yarapis, 311-315.
Notas al capitulo 4 119
56. A. Dieterich, Mutter Erde. Ein Versuch über Volks-
religion, Leipzig-Berlin 1905, 116-121.
57. Ch. Markschies, Alta Trinitá Beata. Gesammelte
Studien zur altkirchlichen Trinitatstheologie, Tübingen
2000.
58. Cf., a propósito, la perspectiva general que ofrece
D. Praet, Explaining the Christianization, 42-45 («The
adoption and adaptation of pagan religious forms») y las
concisas referencias que se hacen en E. G. Hinson, Evan-
gelization, 66-72.
59. L. Niethammer (con la colaboración de A. DofJ-
mann), Kollektive Identitát. Heimliche Queden einer un-
heimlichen Kultur (Rowohlts Enzyklopádie 55594), Rein-
bek bei Hamburg 2000, 33.
60. Resulta demasiado unilateral R. Stark, Aufstieg
des Christentums, 159: «Las personas se hallan tanto más
dispuestas a aceptar una nueva fe cuanto más se encuen
tra dicha fe en continuidad cultural con la religión con
vencional que les resulta familiar» (en cursiva en el texto
original). Por el contrario, es importante la referencia que
hace Jan Bremmer al sistema de patronazgo, en el cual la
conversión del patrón podía llevar consigo la conversión
de sus clientes; Id., Why Did Early Christianity Attract
Upper-class women, en A. A. R. Bastiaensen (ed.), Fruc-
tus centessimus. Mélanges offerts á Gerard J. M. Bartelink
á l'occasion de son 65. anniversaire (IP 19), Steenbrugge
1989,37-47.
61. W. Jaeger, Das frühe Christentum und die grie-
chische Bildung, traducido por W. Eltester, Berlín 1963,
29; puede encontrarse más bibliografía reciente acerca
120 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
de este tema en H. D. Betz, Antike und Christentum, en
RGG 4 1, 1998, 542-546.
62. Jaeger ve que las dificultades que se encuentran
al tratar el tema «Antigüedad y cristianismo», y que se le
plantean al filólogo clásico en su imagen estática de una
«civilización griega clásica», al teólogo cristiano se le
muestran en su enfoque marcado por la impronta confe
sional determinada por Tomás de Aquino o por Lutero.
Pero Jaeger se interesa más bien por la síntesis, que él de
muestra que se encuentra en los capadocios, y por su efec
to, que perdura hasta el día de hoy: «Ambas partes tuvie
ron que reconocer al final que [...] existía una suprema
unidad entre ellas» (W. Jaeger, Dasfrühe Christentum und
die griechische Bildung, 29).
63. H. von Schubert, Die heutige Auffasung und Be-
handlung der Kirchengeschichte, 13; cf. también p. 18:
«Es obvio que esta historia del Evangelio ha de ser no só
lo una historia de la piedad subjetiva sino también de la
vida de la comunidad eclesial, no sólo del individuo sino
también de las configuraciones sociales, no sólo de las
personalidades sino también de las instituciones, no sólo
de lo que durante algún tiempo fue considerado ortodoxo
sino también de lo que se considero herético».
64. B. Hamm, Wie innovativ war die Reformation?:
ZHF 27 (2000) 483-497, aquí 406, con referencia a B. Jus-
sen, Der Blick auf die Sinntransformationen, en B. Jussen-
C. Koslofsky (eds.), Kulturelle Reformation, Sinntransfor
mationen im Umbruch 1400-160(] (Veróffentlichungen des
Max-Planck-Instituts für Geschicnte 145), Góttingen 199p,
13-17, aquí 14; y J. Assmann, Ágypten. Eine Sinngeschich-te, München-Wien 1996.
Notas al capitulo 4 121
65. P. Brown, La Genése de l'Antiquité turdive, París
1983. El prólogo se encuentra también en la traducción
alemana de la obra The Making of Late Antiquity (Harvard
1978): P. Brown, Die letzten Heiden. Eine kleine Geschich
te der Spátantike, trad. por H. Fliessbach, Berlín 1986, 14:
Veyne pregunta si Brown dice en el libro «por qué triunfó
el cristianismo. No, eso no lo dice él; pero tal cosa no pue
de decirla ningún otro historiador. Aquí hay que luchar
contra un fetiche fundamental de la historiografía: la expli
cación histórica. Nosotros no afirmamos que el historiador
tenga que renunciar a la explicación, sino que todavía nin
gún historiador 'ha explicado' jamás algo en sentido es
tricto, y que esto no importa nada. La explicación causal
no es la única forma de inteligibilidad».
66. Ch. Pietri, Les origines du cuite des martyrs (d'a-
prés un ouvrage récent): RArCh 1984, 293-319, aquí 313
= Id., Christiana Respublica. Éléments d'une enquétesur
le christianisme antique (CEFR 234), vol. II, Roma 1997,
1207-1233, aquí 1227. En D. Praet, Explaning the Chris-
tianization, 108, se presenta tan sólo de manera abrevia
da el debate Veyne - Pietri.
67. Cf. W. Welsch, Unserepostmoderne Moderne (Acta Humaniora), Berlín 51997, passim; T. Rendtorff, Über
die Wahrheit der Vielfalt. Theologische Perspektiven neu-
zeitlichen Christentums, en J. Mehlhausen (ed.), Pluralis-
mus und Identitat (VWGTh 8), Gütersloh 1995, 21-34, aquí concretamente 21 s; y Ch. Schwóbel, Pluralismus II. Systematisch-theologisch, en TRE XXVI, 724-739, aquí concretamente 724 y 731, así como Id., Religióser Plura
lismus ais Signatur unserer Lebenswelt, en M. Marquardt (ed.), Theologie in skeptischer Zeit (Theologische Stu-dienbeitrage 8), Stuttgart 1997, 40-66 = Id., Christlicher
122 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
Glaube im Pluralismus. Studien zu einer Theologie derKul-
tur, Tübingen 2003, 1-24.
68. Veyne, en P. Brown, Die letzen Heiden, 16.
69. F. Schiller, Universalgeschichte, 370s.
70. W. Harle, Dogmatik, 283-296. La presuposición pa
ra semejante manera de hablar del «actuar de Dios» con
siste en que el concepto de acción se define en el marco de
una antropología (por ejemplo, en R. Preul, Problemskizze
zur Rede von Handeln Gottes, en W. Hárle-R. Preul [eds.],
Marburger Jahrbuch Theologie 1 [MThS 22], Marburgo
1987, 3-11), y por cuanto que no puede disponerse de este
concepto para la doctrina acerca de Dios, especialmente
cuando no se enuncia de Dios ninguna personalidad.
71. E. Troeltsch, Ueber historische und dogmatische
Methode, 737.
72. Ibid, 745.
73. Véase un ejemplo especialmente estremecedor en
E. Hirsch, Die gegenwartige geistige Lage im Spiegelphi-
losophischer und theologischer Besinnung. Akademische
Vorlesungen zum Verstandnis des deutschen Jahres 1933,
Góttingen 1934, 26-44 («el giro alemán»). Para la inter
pretación, cf. M. Ohst, Der I. Weltkrieg in der Perspektive
Emanuel Hirsch, enTh. Kauffmann-H. Oelke (eds.), Evan-
gelische Kirchenhistoriker im «Dritten Reich» (VWGTh
21), Gütersloh 2002,64-121.
74. E. Troeltsch, IJeber historische und dogmatische
Methode, 747. 1
75. M. Wiles, God's Action in the World (Bampton
Lectures 1986), Londres 1986.
Notas al capitulo 4 123
76. Wiles menciona -después de algunos ejemplos
actuales sucedidos en Inglaterra (¿Por qué se celebró un
culto de acción de gracias por la victoria en la Guerra de
las Malvinas? ¿Puede ponerse a Dios en relación con el
incendio de la catedral de York?)- las siguientes objecio
nes: ¿Es la acción de Dios «compatible with the change-
lessnes of God»? (God's Action, 4) ¿Cómo puede identi
ficarse una acción divina en el mundo? (Ibid.).
11. En este sentido piensa Ch. M. Wood, The Events
in which Godacts: HeyJ 22 (1981) 278-284, citado según
Wiles, God's Action, 57. Claro que Wiles rechaza esta
postura con una pregunta: ¿Cómo querría identificarse la
Palabra de Dios como Palabra de Dios? La respuesta de
la Reforma a esta cuestión dice lo siguiente: Porque esa
Palabra se impone a sí misma como tal. De manera pa
recida piensa también M. Geiger, Geschitsmachte oder
Evangelium? Zum Problem theologischer Geschitsschrei-
bung und ihrer Methode. Eine Untetsuchung zu Emanuel
Hirschs «Geschichte der neuern evangelische Theologie»
(ThS 37), Zürich 1953.
78. I. U. Dalferth, Wirkendes Wort. Handeln durch Spre-
chen in der christlichen Verkündigung, en H.-G. Heimbrock-
U. Streib (eds.), Magie. Katastrophenreligion und Kritik
des Glaubens. Eine theologische und religionstheoreti-
sche Kontroverse um die Kraft des Wortes (Innen & AuBen
1), Kampen 1994, 105-143, aquí 107.
79. Sobre la recentísima investigación acerca de esta
cuestión, puede verse K. Nowak, Wie theologisch ist die
Kirchengeschichte? Verbindung und Differenz von Kir-
chengeschichtsschreibung und Theologie, en Id., Kirch-
liche Zeitgeschichte interdisziplinar. Beitrage 1984-2001
124 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
(Konfession und Gesellschaft 25), edición de J.-Ch. Kai
ser, Stuttgart et al. 2002, 464-473, aquí en concreto 468-
471, y H.-R. Seeliger, Kirchengeschichte - Geschichts-
theologie - Geschichtswissenscha.fi, 35-140, así como Ch.
Uhlig, Funktion und Situation der Kirchengeschichte ais
theologischer Disziplin (EHS. Theol. 269), Frankfurt a.M.
et al. 1985, 23-132.
80. Pienso, por ejemplo, en el intento de E. Mühlen-
berg, de Gotinga, especialista en historia de la Iglesia,
quien basándose en la teología de la historia pretende lle
var las reflexiones de Pannenberg y aplicarlas a la teoría
acerca de la redacción de la historia eclesiástica (E. Müh-
lenberg, Gott in der Geschichte: KuD 24 [1978], 244-
261), y su crítica en W. Bienert, Kirchengeschichte (KG):
primera parte, en F. Strecker (ed.), Theologie im 20. Jahr
hundert. Stand undAufgaben (UTB 1238), Tübingen 1983,
146-202, aquí 152; o U. H. J. Kortner, Historische und na-
rrative Theologie. Zur theologischen Funktion der Kirchen
geschichte, en R. Mokrosch-H. Merkel (eds.), Humanismus
und Reformation. Historische, theologische und pádagogi-
sche Beitrdge zu deren Wechselwirkung (AHSTh 3), Müns -
ter2001, 185-200, aquí 188.
81. C. H. Ratschow, Das Heilshandeln und das Welt -
handeln Gottes, en Id., Von den Wandlungen Gottes. Bei -
trage zur systematischen Theologie, ed. de C. Keller-
Wentorf y M. R^pp, Berlin-New York 1986, 182-243
82. G. Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kog-
nitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequen-
zen (término 1275), Frankfurt a.M. 2002; Id., Fühlen,
Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert,
Frankfurt a.M. 2003.
Notas a las Observaciones finales 125
83. Cf. a propósito R. Schulte, Wie ist Gottes Wirken
in Welt und Geschichte theologisch zu verstehen?, enTh.
Schneider (ed.), Vorsehung und Handeln Gottes. Vortráge
der Tagung der Arbeitsgemeinschaft katholischer Dog-
matiker und Fundamentaltheologen in Erfurt 1987 (EThS
16), Leipzig 1988, 116-167.
OBSERVACIONES FINALES
1. F. Nietzsche, Sámtliche Werke. Kritische Studien-
ausgabe in 15 Einzelbánden, edición de G. Colli, vol. I,
Die Geburt der Tragódie. Unzeitgemafie Betrachtungen I-
IV Nachgelassene Schriften 1870-1873, München 1980,
257; a propósito de esta cuestión, puede verse también H.
Hübner, Nietzsche und das Neue Testament, Góttingen
2000, 92-105.
2. Ibid, 253.
3. H.-G. Drescher, Ernst Troeltsch. Leben und Werk,
Góttingen 1991, 25s.
4. O. G. Oexle, Troeltschs Dilemma, en F. W. Graf
(ed.), Ernst Troeltschs «Historismus» (Troeltsch-Studien
11), Gütersloh 2000, 23-64, aquí 30-36.
5. Por ejemplo, por el hecho de que pueda hablar de
la culpa o la deuda de una manera distinta de como se ha
ce ordinariamente, porque conoce la posibilidad de su
perdón; por tanto, en cuanto no es sólo un «recordador»
en el sentido literal de la palabra, porque recuerde una
compañía en su pasado (así se expresa P. Burke, Eleganz
und Haltung, traducción del inglés por M. Wolf, Berlín
1997, 82), sino que, como indica el significado original
126 ¿Por qué sobrevivió el cristianismo?
(cobrador de deudas), recuerda la deuda. Por consiguien
te, puedo estar de acuerdo con Peter Burke en un sentido
muy profundo: «Una de las funciones más importantes
del historiador consiste en ser un recordador» (para la
referencia a Burke doy las gracias muy cordialmente a
Aleida Assmann).
La religión cristiana no sólo no ha tenido una existencia pacifica a lo largo de su historia, sino que ha experimentado en ella crisis de todo tipo. El presente estudio se interroga sobre las razones de la supervivencia del cristianismo en el mundo antiguo y sobre el fracaso de los cultos paganos que lo combatían.
Para realizar su investigación, el profesor Markschies reúne en primer lugar diversos testimonios paganos y cristianos de la Antigüedad; a continuación, presenta las tesis más significativas que se han propuesto durante los dos últimos siglos y analiza sus presupuestos sistemático-teo-lógicos; por último, ofrece sus propias reflexiones sobre el tema.
Y puesto que la pregunta en torno a la supervivencia del cristianismo siempre contiene ideas sobre la acción de Dios, el trabajo dedica un espacio a los conceptos implícitos o explícitos de dicha intervención divina en la historia de la Iglesia.
Christoph Markschies nació en 1962. Doctor en teología y pastor protestante, desde 2004 es catedrático de historia de la Iglesia primitiva en la Universidad Hum-boldt de Berlín.
Verdad e Imagen minor 26
E D I C I O N E S S I G U E M E