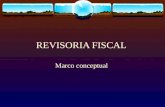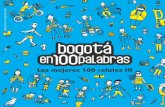Por Qué Soñamos
-
Upload
pamela-soto -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of Por Qué Soñamos

¿Por qué soñamos?
¿Sabías que soñando se pueden superar algunos traumas?
Fotografía de Randy Olson, National Geographic
Soñar puede cumplir la función de una terapia nocturna marcando los límites de los recuerdos dolorosos.
En un experimento reciente, se aplicaron escaneos cerebrales sobre personas que habían visto fotografías provocativas antes de irse a dormir. El resultado fue un descenso de energía en las partes del cerebro que controlan las emociones durante la fase REM (el momento del sueño en el que soñamos).
Además de esto, a la mañana siguiente los sujetos a estudio habían reducido el impacto emocional de las imágenes vistas el día anterior. El sueño REM por lo tanto puede ayudarnos a superar situaciones difíciles en nuestra vida.
Por qué dormimos sigue siendo una incógnita, y más aún la relación entre el sueño y nuestro bienestar emocional, según ha declarado el neurólogo de la universidad de Berkeley Mattew Walker, responsable del estudio.
Ya existían comprobaciones anecdóticas sobre los beneficios terapéuticos del sueño, así como el efecto positivo tras unas cuantas horas de sueño.
Datos clínicos nos pueden demostrar que algunos trastornos de ansiedad y desordenes de estrés pueden generar problemas de sueño.
Con esto somos conscientes de una pequeña pero básica parte de la relación entre nuestras vidas emocionales y nuestras vidas oníricas.
Dormir ayuda
Para el experimento, Walker y su equipo dividieron a 34 voluntarios jóvenes y sanos en dos grupos. Los individuos de cada grupo vieron 150 imágenes en intervalos de 12 horas mientras se les observaba con un escáner cerebral MRI.
Las imágenes, que han sido utilizadas en cientos de experimentos, podían ser desde objetos insulsos hasta retratos de accidentes que rozaban el gore.
El primer grupo veía las fotografías una vez por la mañana y otra vez por la noche sin haber dormido por el medio, mientras que los segundos las veían una vez antes de acostarse y otra por la mañana cuando se levantaban.
Los voluntarios que habían dormido entre las visualizaciones tenían una reacción emocional mucho más suave respecto a la primera visualización.
Los resultados de los escaneos del MRI durante la fase REM, la actividad cerebral en la amígdala (parte del cerebro encargada de las emociones), y permite que el córtex pre frontal (zona más racional) procese el impacto de las imágenes minimizándolo.
Cuando los sujetos experimentan un evento emocional, la química del estrés actúa, priorizando en él, y posteriormente recordándole al cerebro el hecho durante el sueño, de acuerdo con las declaraciones de Walker en su estudio aparecido el 23 de Noviembre en la publicación Current Biology.

En algún momento entre el inicio del evento y el posterior punto de recuperación de la información, el cerebro ha desarrollado un truco para discriminar las emociones de la memoria.
"Es lo que llamamos terapia nocturna" Walker
¿Soñar no es una cura total?
Pero el experto en sueño David Kuhlmann ha dicho que “el equipo de estudio ha rebasado ligeramente algunos límites a la hora de establecer sus conclusiones.”
Soñar, no es la cura para todos los problemas emocionales, como ha apuntado Kuhlmann, director médico de medicina del sueño del Bothwell Regional Health Center en Sedalia, Missouri.
A través del sueño, acrecentamos las habilidades para superar situaciones de estrés, algo diferente a que el sueño REM elimina completamente los malos recuerdos, según ha apuntado el doctor.
Ambos expertos coinciden en que dormir es a menudo menospreciado en el mundo médico, y este descubrimiento puede tener una relevancia bastante alta en cuestiones de salud.
Walker ha apuntado que la principal conclusión de su último trabajo demuestra que durante el sueño el cerebro tiene funciones reparadoras, al contrario de las creencias anteriores que pensaban que simplemente descansaba y no hacía nada.De cualquier manera, el estudio nos enseña que dormir tiene enormes beneficios a la hora de mantener nuestra salud emocional y mental.

¿Por qué soñamos?
Los sueños constituyen una parte irremplazable de lo que significa ser humanos. Es por ello que aparecen reflejados en la historia, en la mitología y en la religión. Pero, ¿son los sueños una parte sin importancia de nuestra existencia o trascienden realmente a lo anecdótico?
Pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Sin embargo, solo soñamos por ráfagas de pocos minutos. Si calculamos un promedio, a lo largo de nuestra vida soñamos seis años enteros. Durante este proceso, el cerebro se activa casi en su totalidad necesitando para ello que el flujo de sangre en el mismo sea el doble que el necesario durante el estado de vigilia. Solo una parte del cerebro deja de funcionar mientras dormimos: el centro lógico. Es por esto que los sueños adquieren, muchas veces, matices de irrealidad. Además, para no exteriorizar nuestros sueños, el cerebro envía señales a la médula espinal paralizando así nuestros miembros de manera temporal. Lo único que movemos mientras soñamos, lo cual sucede durante la fase conocida como REM, son nuestros ojos, que se mueven de manera acorde con nuestra actividad en el sueño.
Una función importante que cumple nuestro cerebro durante el sueño es la de desechar y seleccionar los recuerdos. Es por esto que, al día siguiente de haber estudiado, recordaremos mejor la materia si no pasamos la noche entera mirando apuntes y dormimos el tiempo necesario. Es preciso, por tanto, dormir bien para que lo que hayamos estudiado permanezca en nuestra memoria al día siguiente.
Cuando soñamos, nuestro cerebro intenta solucionar los problemas que nos ocupan durante el día. Por eso, dormir puede ser la solución a un problema que no conseguimos resolver. Asimismo, un sueño puede ser un reflejo fiel o, en la mayoría de los casos, simbólico de lo que ocupa nuestra mente, de nuestros miedos (sueño es traum en alemán) y de nuestros deseos. Son por eso comunes algunas pesadillas que evocan temores como la falta de confianza en uno mismo que se refleja muchas veces en un sueño en el que la persona se encuentra desnuda en un lugar público y no consigue esconderse o taparse.
Freud sostenía que la función de los sueños era satisfacer nuestros deseos y, desde luego, no se equivocaba. Sin embargo, esta es solo una de las muchas respuestas a la pregunta: ¿por qué soñamos? o ¿qué función cumplen los sueños?
La realidad es que ni los cientos de páginas de “La interpretación de los sueños” de Freud, ni los múltiples estudios que se han hecho acerca de los sueños, han podido contestar de manera fehaciente a todas las preguntas acerca de los sueños. Pero una cosa sí sabemos:

No perdemos una tercera parte de nuestra vida durmiendo.
- See more at: http://lamenteesmaravillosa.com/por-que-sonamos#sthash.Y5jBrLvR.dpuf
Diez teorías que explican por qué soñamosDESDE LA NEOROCIENCIA HASTA LA PSICOLOGÍA Y LA LITERATURA, LAS DISCIPLINAS HAN TRATADO DE EXPLICAR POR QUÉ ES QUE SOÑAMOS. Y AUNQUE LA RESPUESTA SIGA SIENDO UN MISTERIO, AQUÍ HAY DIEZ INTERESANTES TEORÍAS.
Al estudio de los sueños se le llama onirología, y es un campo que abarca desde la neurociencia hasta la psicología y la literatura. Sin embargo, el hecho es que las razones por las que soñamos siguen siendo misteriosas. Pero los científicos ciertamente no se han detenido por esto, ofreciéndonos hipótesis bastante fascinantes. Aquí hay diez de ellas.
1. Satisfacción de deseos
Uno de los primeros esfuerzos por estudiar científicamente los sueños fue liderado por Sigmund Freud. Después de analizar los sueños de cientos de sus pacientes, llegó a una teoría que aun resuena con muchos investigadores actuales: los sueños son la satisfacción de deseos. Cualquier sueño, sin importar lo aterrador que sea, puede verse como una manera de tener algo que quieres, ya sea literal o metafóricamente.
2. Un efecto secundario accidental de impulsos neuronales aleatorios
Una popular escuela de pensamiento sostiene que los sueños son sólo una especie de flatulencia del cerebro; un efecto secundario accidental de circuitos activados del tronco cerebral y la simulación del sistema límbico involucrado con las emociones, las sensaciones y las memorias. En pocas palabras, el cerebro trata de interpretar estas señales azarosas, resultando en sueños.
3. Codificando recuerdos de corto plazo para convertirlos en un almacenamiento a largo plazo

El psiquiatra Jie Zhang propuso la teoría de activación continua de los sueños, que se refiere a la idea de que nuestros cerebros siempre están almacenando recuerdos sin importar si estamos dormidos o despiertos. Pero los sueños son un área de la conciencia que es una especie de “almacén temporal”, un lugar donde retenemos a los recuerdos antes de moverlos de un almacén de corto plazo a uno de largo plazo. Relampaguean por nuestra mente como sueños antes de que los guardemos en los archivos de nuestra memoria.
4. Colección de desperdicio
Llamada la teoría de aprendizaje invertido, esta idea sugiere que soñamos para deshacernos de conexiones y asociaciones indeseadas que se acumulan en nuestra mente durante el día. Básicamente, los sueños son mecanismos de recolección de basura, limpiando nuestra mente de pensamientos inútiles y haciendo espacio para mejores cosas. Los sueños nos ayudan a eliminar la sobrecarga de información de la vida diaria y retener sólo la data más importante. Esencialmente, soñamos para olvidar.
5. Consolidar lo que hemos aprendido
Esta teoría sugiere, más bien, que soñamos para recordar, no para olvidar. Esta basada en varios estudios que muestran que las personas recuerdan mejor lo que han aprendido si sueñan después de haber aprendido algo. Esta teoría también está reforzada en estudios sobre el trauma, que sugieren que cuando la gente se va a dormir inmediatamente después de una experiencia traumática tienen más probabilidad de recordar y estar acechados por el trauma. Así que una forma de prevenir la consumación del evento traumático es quedarse despierto lo más que se pueda y hablar sobre ello.
6. Una consecuencia evolutiva del mecanismo de defensa de “hacerse el muerto”
Basada en estudios que revelaron fuertes similitudes entre animales que se hacen los muertos y personas que están soñando, esta teoría sugiere que soñar puede estar relacionado con un antiguo mecanismo de defesa: inmovilidad tónica, o jugar al muerto. Cuando sueñas, tu cerebro se comporta muy parecido a cuando estas despierto, con una diferencia crucial: los químicos como la dopamina asociados con movimiento y activación del cuerpo se cierran por completo. Esto es similar a lo que pasa con animales que se someten a una parálisis temporal para engañar a sus enemigos y hacerlos pensar que han muerto.
7. Simulación de amenaza
Otra teoría evolucionaria de los sueños, desarrollada por el filósofo neurocientífico Antti Revonusuo, en Finlandia, sugiere que “la función biológica de soñar es simular eventos amenazadores y ensayar la percepción y evasión de amenazas”. Como resultado, la

gente que sueña con peligro sobrevivirá más tiempo. Lamentablemente esta teoría no explica el sueño recurrente comer pastel con helado.
8. Resolución de problemas
El investigador de Harvard Deidre Barrett sugiere que los sueños son una especie de teatro en el cual somos capaces de resolver problemas más efectivamente que cuando estamos despiertos, en parte porque la mente soñante hace conexiones más rápido que la mente despierta.
9. Darwinismo onírico
El psicólogo Mark Blechner dice que la razón por la que soñamos es para crear nuevas ideas de generación pseudoaleatoria, que pueden ser retenidas si se consideran útiles. Los sueños introducen variaciones útiles a la vida psíquica y a las narrativas internas. Producen “mutaciones de pensamiento”. Nuestras mentes pueden así seleccionar de entre estas mutaciones y variaciones para producir nuevos tipos de pensamiento, imaginación, autoconsciencia y otras funciones psíquicas.
10. Procesar emociones dolorosas con asociaciones simbólicas
Un nuevo modelo de sueños sugiere que el proceso es más parecido a la terapia que a la evolución. No estamos seleccionando agresivamente la idea más adaptable, sino revisando esas ideas y emociones y organizándolas en un contexto psicológico más grande. Frecuentemente nuestro cerebro hace esto al asociar una emoción con un símbolo. Se especula que este tipo de asociación entre emoción y símbolo ayuda a “amarrar” las emociones y tejerlas en nuestra historia personal.
Ultimadamente, esta teoría nos regresa al componente narrativo de los sueños. Tendemos a usar ideas e imágenes bizarras para hacer sentido de los eventos del día. No hay duda de que nuestros sueños juegan un papel importante en nuestro proceso de pensamiento; sin embargo la pregunta permanece: ¿por qué realmente soñamos?
También en Pijama Surf: Mensajería del espíritu (Telepatía y precognición en los sueños)
[io9]

¿Por qué soñamos?
PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS / 18/10/13
La humanidad siempre ha estado fascinada por los suelos y, naturalmente, ha intentado asignarles un propósito o significado. Sin embargo, a la ciencia aún le cuesta trabajo explicar por qué soñamos. Incluso para la Onirología, estudio de los sueños que abarca la neurociencia, la psicología, y hasta la literatura, los sueños permanecen un misterio. Existen varias teorías que intentan explicar el fenómeno, a continuación, cinco de ellas:
Uno de los primeros intentos por estudiar científicamente a los sueños estuvo a cargo del psicoanalista Sigmund Freud a principios del siglo XX. Tras analizar los sueños de cientos de pacientes, Freud llegó a la conclusión de que se trataban de un mecanismo para realizar los deseos. Todo sueño (incluyendo las peores pesadillas), puede ser visto como una manera de conseguir lo que deseas, ya a sea literal o simbólicamente. De esta manera, salen a la luz los deseos enterrados en el subconsciente.
Otra teoría sugiere que soñamos para recordar. Varios estudios demuestran que las personas recuerdan mejor aquello que se les enseña si sueñan después de aprenderlo. De esta manera, los sueños nos ayudan a retener información. Esta teoría es sustentada por el trabajo de Robert Stickgold, director del Centro de Sueño y Cognición del Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston, quien propone que los traumas son mayores si se sueña justo después de vivirlos.
Lo contrario es cierto para la teoría del "aprendizaje inverso", propuesta por Francis Crick (quien colaboró en el descubrimiento de la estructura del ADN) y Graeme Mitchiaon en 1983, la cual establece que soñamos para olvidar. A través de los sueños, nos deshacernos de las conexiones y asociaciones indeseadas que formulamos en nuestro cerebro durante el día. Los sueños son mecanismos de recolección de "basura" que limpian nuestra mente de pensamientos inútiles, para dar lugar a pensamiento más importantes.
¿Has escuchado el dicho "medítalo con la almohada"? Es el concepto detrás de la teoría propuesta por la investigadora Deirde Barett, la cual sugiere que los sueños son una especie de escenario en el que resolvemos los problemas de manera más efectiva que en la vida real. Esto se debe a que la mente soñadora es capaz de hacer conexiones más rápidas que la mente despierta.

¿Por qué soñamos? ¿Podemos controlarlo?28 mayo 2014
Sigmund Freud fue un curioso ejemplo de hombre de ciencia que inventó lo que él
mismo necesitaba: psicoanálisis. Sin entrar en discusiones sobre si esta práctica
terapéutica es tal o pseudociencia, como alegaba Karl Popper, conozco a alguno que
otro que leyó La interpretación de los sueños en busca de fórmulas al estilo “soñar
con ornitorrincos = aumento de sueldo” para encontrarse de repente extraviado sin
remedio en un inmenso y farragoso bosque de penes y vulvas habitado por
personajes sexualmente aturullados. Para Freud, los sueños eran realizaciones
disfrazadas de deseos reprimidos por la consciencia, pero sus deseos solían
estar localizados de cintura para abajo.
‘El sueño de la razón produce monstruos’, grabado de Francisco de Goya.
La contribución de Freud apostó por el concepto del sueño como un fenómeno
esencialmente psíquico, en oposición a los autores médicos de su época que
defendían una visión orgánica, en la que los sueños eran algo “comparable a la serie
de sonidos que los dedos de un individuo profano en música arrancan al piano al
recorrer al azar su teclado”, en palabras del propio Freud. Sin embargo, hoy parece
impensable tratar de comprender el fenómeno de los sueños desde un seco
enfoque psicológico sin empaparlo en la neurofisiología. Conociendo lo complejo
de nuestra actividad neuronal y que mucha parte de ella forma el backstage de
nuestra interacción con el mundo, lo difícil sería pensar que el torrente eléctrico que
nos cruza el cerebro durante el sueño no se plasmara de alguna manera a través de
imágenes, pensamientos o emociones. Pero ¿realmente los sueños tienen algún
propósito o significado, o son simples traducciones sin sentido del ralentí cerebral,
como quien utiliza el código Morse para descifrar el picoteo de un pájaro carpintero?
¿Por qué a veces el contacto con una persona en sueños nos suscita un grado de
emoción más intenso que su conocimiento real? ¿Por qué nos aterran ciertas
experiencias oníricas que resultan insustanciales cuando las reflexionamos
despiertos? Y por último, ¿podemos tomar el control de nuestros sueños?

Por desgracia, y así como los científicos han revelado recientemente razones
esclarecedoras sobre nuestra necesidad de dormir, la ciencia de los sueños continúa
siendo una ciénaga tan penumbrosa como el propio mundo onírico. Sobre la función
del sueño se ha propuesto que ayuda a consolidar la memoria, a conectar
pensamientos e incluso a vaciar la papelera de reciclaje, como en un
ordenador. En 1977, los psiquiatras Allan Hobson y Robert McCarleypropusieron
la teoría de activación-síntesis que se decantaba por el modelo neurofisiológico,
explicando los sueños como la manera del cerebro de interpretar señales de las áreas
emocionales que se activan durante la fase REM (siglas en inglés de Movimiento
Ocular Rápido, la etapa onírica más productiva del ciclo del sueño). Sin embargo,
modelos más recientes sugieren que las ensoñaciones y el sueño REM se localizan
en regiones diferentes del cerebro. Pero lo más interesante de la teoría de Hobson es
su propuesta de que el sueño produce una recombinación aleatoria de elementos
cognitivos, algo así como barajar las cartas de nuestra información cerebral, lo que
puede estimular la creatividad generando nuevas ideas. Muchas obras de la
literatura son hijas de los sueños: personajes como el doctor Jekyll y su álter
ego Hyde, Frankenstein y Drácula nacieron en las ensoñaciones de sus autores
antes de cobrar vida en el papel.
Grabado de Theodore Von Holst para la edición de 1831 de ‘Frankenstein’, de Mary
Shelley.
Una teoría en la línea de lo propuesto por Hobson es la de la psicóloga experimental
de laUniversidad Goethe de Fráncfort (Alemania)Ursula Voss. “Mi teoría personal,
pero (aún) no científicamente demostrada, es muy simple: nuestros sueños son
subproductos de una actualización cerebral nocturna, en un momento en que la
entrada de información del entorno se reduce al mínimo”, explica Voss a
Ciencias Mixtas. “Creo (pero no sé realmente si es cierto) que, durante el sueño
REM, formamos asociaciones entre información vieja y nueva, lo ligamos a las
emociones, y lo almacenamos en imágenes visuales. Así que, para mí, el sueño,
cuando lo recordamos, es algo así como emoción comprendida. No contiene un
mensaje, pero nos ayuda a la introspección”, agrega la psicóloga.
En colaboración con Hobson, Voss dirige una fascinante línea de investigación sobre
los sueños que en ciertos aspectos recuerda a la película Origen (Inception, 2010), de
Christopher Nolan. En concreto, la psicóloga investiga los llamados sueños
lúcidos, aquellos en los que el durmiente es consciente de estar soñando y
puede llegar a controlar sus vivencias oníricas. “Sabemos que la ocurrencia

espontánea del sueño lúcido es especialmente frecuente en la pubertad, una época
en la que experimentamos las fases finales de la mielinización [integración en el
sistema cerebral] del lóbulo frontal”, apunta Voss. “Es un proceso similar a la
actualización del hardware de un ordenador”. La científica piensa que esta especie de
estado híbrido entre sueño y vigilia es una confusión accidental entre distintos estados
de consciencia. Y lo más pasmoso es que puede provocarse.
Anteriormente, los experimentos de Voss y su equipo han demostrado que este
extraño estado de lucidez puede entrenarse por autosugestión. El procedimiento
recuerda a la película, cuyos personajes se introducían en los sueños llevando un
objeto que les servía como pista para distinguir si se encontraban en el mundo onírico
o en el real. El protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio, utilizaba una peonza
que en el sueño giraba constantemente sin detenerse jamás. “Primero debes
aprender a recordar tus sueños”, dice Voss. “Entonces debes buscar cosas que
puedan ser identificadas como no reales más fácilmente que otras; por ejemplo,
una voluntaria sabía que estaba soñando cuando su perro muerto aparecía en el
sueño. La siguiente vez que sueñes con esa persona, animal u objeto, trata de
utilizarlo como pista para preguntarte a ti mismo: ¿es esto real? Otra voluntaria
siempre soñaba que entraba en una casa sin suelo, donde temía caer en un gran
vacío. Aprendió a mirar hacia la derecha y, en el momento en que lograba hacerlo, la
trama del sueño cambiaba, lo que para ella era una señal que le hacía percatarse de
que estaba soñando”.
Los anteriores experimentos de Voss han logrado vincular estos sueños lúcidos a una
frecuencia concreta de la actividad eléctrica cerebral. “Nuestro punto de partida fue el
hallazgo de que el sueño lúcido, cuando ocurre naturalmente, viene acompañado por
un aumento de la actividad de 40 hercios, correspondiente a la banda gamma de baja
frecuencia”, apunta Voss. Sin embargo, esta observación no permitía discernir si
dicha actividad era una causa o un efecto del sueño lúcido. “Era interesante, pero
no satisfactorio, ya que no podíamos afirmar nada sobre la causalidad. ¿La actividad
gamma baja es necesaria para alcanzar una consciencia de alto rango? ¿El sueño
lúcido provoca la actividad gamma?”
En la película ‘Origen’ (‘Inception’), Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) utiliza un tótem,
una peonza, para distinguir entre los sueños (donde la peonza nunca se detiene) y el
mundo real. Warner Bros. Pictures.

Para distinguir entre ambas posibilidades, Voss y su equipo sometieron a un grupo de
27 voluntarios, que nunca habían experimentado sueños lúcidos, a una estimulación
eléctrica de 40 hercios en el lóbulo frontal del cerebro durante 30 segundos en la fase
REM. “Examinamos la cuestión induciendo una corriente gamma, o bien una corriente
no gamma o un placebo sin corriente”, señala la investigadora. Los resultados
del estudio, publicado este mes en la revista Nature Neuroscience, revelan que los
sujetos sometidos a estimulación gamma sincronizaron su actividad cerebral con esta
frecuencia y experimentaron sueños lúcidos en el 77% de los casos. Los
investigadores detectaron cinco rasgos del sueño lúcido: consciencia de que se está
soñando mientras el sueño continúa, control sobre la trama del sueño, sentido de
realismo, acceso a la memoria, y disociación, o la posibilidad de observar el sueño
como un espectador contempla una película; este último fue el rasgo más
frecuente. “Nuestra hipótesis es que la estimulación gamma de banda baja
promueve la sincronización neuronal en esta banda de frecuencia, lo que
prepara el escenario para la lucidez en los sueños”, concluyen los científicos en su
estudio.
Los resultados de Voss y su equipo han captado una gran atención mediática,
porque es una tentación fantasear con los posibles usos recreativos de este
hallazgo: hacer realidad los propios sueños. Como mínimo, la posibilidad de asistir
como espectadores a la proyección privada de películas mentales cuya trama
decidiéramos nosotros mismos es algo que dejaría lo que ahora llaman “televisión a la
carta” como una antigualla obsoleta. Tan inevitable es interpelar a Voss sobre estas
fantasías como preguntar a un político acusado de corrupción si planea dimitir. Pero
tan previsible es la respuesta de un científico ante semejante pregunta como la del
político: evasivas. “No quiero especular con esto”, responde la investigadora. “Aunque
me lo han preguntado mucho”, añade.
Si aplicaciones como estas fueran posibles algún día, la naturaleza y el origen de los
sueños quedarían relegados a un segundo plano frente a la jugosa posibilidad de
controlarlos. Respecto a lo primero, la ciencia continuará trabajando, porque la propia
Voss acaba confesando que, en el fondo, seguimos sin saber por qué soñamos. Por
qué el resto de mamíferos también sueñan. Por qué es incluso posible que las aves y
los reptiles sueñen. “¡Si tan solo pudiéramos saber por qué…!”, suspira Voss. La
realidad es que nos sigue faltando una respuesta que ya echó de menos el
príncipe Segismundo en la obra de Calderón: “y en el mundo en conclusión,
todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende”.