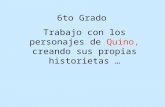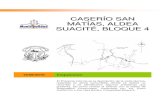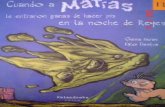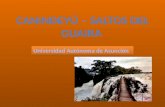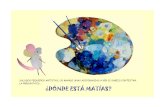Principio de Razonabilid - Matias Deane.pdf
-
Upload
cristian-carrizo -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
Transcript of Principio de Razonabilid - Matias Deane.pdf

Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires12 Colegio de Magistrados y Funcionarios
de la Provincia de Buenos Aires 13
EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDADAutor Matías Mariano Deane*
I. IntroducciónSe ha escrito mucho respecto del concepto, contenido y alcances del
principio de legalidad, el cual como es sabido, aparece expresamente reco-nocido en el art. 19 de la Constitución Nacional y cuya finalidad esencial con-siste en nada menos que afianzar la seguridad individual de los gobernados1.
No obstante, es necesario advertir que este principio fundamental delderecho es en realidad meramente formalista por cuanto se satisface con elcumplimiento de la forma normativa para mandar o prohibir algo.
Ello no es poco. Empero, junto con la legalidad se encuentra como com-plemento en la estructuración de la limitación del poder2 otro principio fun-damental y respecto del cual versará el presente escrito: La razonabilidad.
Nuestra Constitución no está pensando, cuando enuncia el principio derazonabilidad, en una norma que sólo mande o prohiba de acuerdo a losmecanismos reglados por ella misma sino, ante todo, que esa norma seaconstitucional, esto es, que responda a ciertas pautas de valor Justicia, extre-mo que lleva a Bidart Campos a sostener que el enunciado del principio delegalidad debería ser: nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley “justa”(o razonable) no manda, ni privado de lo que la ley “justa” (o razonable) noprohibe” 3.
La razonabilidad, entonces, pasa a constituirse en la base del “debidoproceso sustantivo” y, así, cuando se violenta aquélla no nos encontramosfrente a una transgresión al debido proceso en sentido formal o adjetivo,como imposición de una forma o de un procedimiento que deben seguir losactos constitucionales de cada órgano del Estado para ser válidos, sino que
*Auxiliar Letrado de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicialde La Matanza1 Bidart Campos, Germán “Manual de la Constitución Reformada”, Ed. Ediar, T° I, pág. 514.2 Cuelli, María Angélica “Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada”, La Ley,Bs.As., 2005, p. 329.-3 Ob. cit pág. 515.

lo que se agrede es una cuestión esencial o de fondo: el ajuste de todo actocon el sentido de justicia que la constitución alberga4 .
Partiendo de esta premisa básica -la razonabilidad es una exigenciaconstitucional que da contenido de justicia a la legalidad como principio for-mal- la cuestión está, no obstante, lejos de agotarse.
En este aspecto el primer interrogante que surge y cuya respuestaintentaremos ir otorgando a lo largo de este ensayo, será justamente quédebe entenderse por “razonable”.
II. Una aproximación al significado del principio de razonabilidadentendida como debido proceso sustantivo, como límite al poder estatal
Cabe destacar que la razonabilidad emana de una norma que, aunquebreve en su contenido, constituye la piedra fundamental de los límites a lospoderes públicos y, en este sentido, no sólo restringe la actuación delCongreso Federal sino también del órgano ejecutivo e, incluso, del PoderJudicial en tanto y en cuanto, si con sus decisiones afectan directa o indirec-tamente derechos y garantías constitucionales, todos ellos se encuentrancompelidos a no alterar las declaraciones, derechos y garantías contenidasen la Carta Magna5 .
Lingüisticamente, razonable es todo aquello arreglado a la razón. Ensentido análogo, puede decirse que cuando nos referimos a dicho términoaludimos a aquello que resulta proporcionado e idóneo para alcanzar un finpropuesto. Es lo que Bidart Campos expresa como “adecuación mesuradade los medios al fin”6 .
Ahora bien, “arreglado a la razón”, “proporcionalidad entre medio y fin”,“adecuación mesurada del primero para con el segundo”, etc., resultan defi-niciones que si bien nos permiten ir acercándonos un poco al centro de la
cuestión analizada, no resultan totalmente idóneas para establecer sin másqué es y cómo se determina aquel contenido de Justicia que se exige comosustancial de la norma: nuevamente surge la demanda de mayor precisión.
En tren de avanzar, la máxima de razonabilidad o proporcionalidadpuede ser entendida como una técnica idónea para garantizar el respeto inte-gral de los derechos fundamentales por parte de los poderes estatales que,desde hace algún tiempo a esta parte, vienen aplicando diversos órganosjurisdiccionales; finalidad ésta que por otro lado está expresamente recono-cida por la Constitución Federal en el mentado art. 28, el cual constituye, rei-teramos, la base normativa del principio aquí analizado.
Puede afirmarse que esta verdadera herramienta del control constitucio-nal encuentra su raíz histórica en el derecho comparado, en la Carta Magnaimpuesta por los nobles ingleses al Rey Juan Sin Tierra en el año 1215, desa-rrollándose posteriormente a través de la profusa jurisprudencia emergentede los tribunales de los Estados Unidos, Alemania, España, Italia y, también,la República Argentina.
Este principio, a su vez, aparece compuesto por tres subprincipios quelo integran y que en caso de ser satsifechos permitirán establecer que lanorma en cuestión aparece como “razonable” (o con contenido de valorJusticia) desde la óptica constitucional.
El primero es el de la adecuación. En virtud él, la norma reguladora deun derecho debe ser adecuada o idónea para el logro del fin que se buscaalcanzar mediante su dictado, con lo cual la primera operación que el intér-prete constitucional deberá realizar es la de determinar el fin que tuvo enmiras el legislador para, luego, verificar cuál es el medio que ha empleado ya partir de allí ponderar si éste resulta apto para el logro de aquél.
Sólo una vez efectuado dicho análisis tendrá importancia el segundo delos subprincipios. La necesidad.
En efecto, concluído el análisis anterior, lo siguiente será valorar si losmedios escogidos son “idóneos” para el logro de los fines establecidos, locual significa que, de entre todas las medidas a su alcance, el legisladordebió haber optado por aquéllas que resulten menos restrictivas de los dere-chos involucrados.
Por último, establecidas la adecuación y la necesidad, la norma sólopasará el baremo de la proporcionalidad si puede afirmarse que es razona-ble stricto sensu, esto es, si permite concluir que la medida guarda una razo-
Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires14 Colegio de Magistrados y Funcionarios
de la Provincia de Buenos Aires 15
4 Bidart Campos, Germán “La Interpretación y el Control Constitucionales en la JurisdicciónConstitucional”, Ed. Ediar, pág. 92.5 Por lo demás, el principio de razonabilidad demanda que las decisiones de todos los órganosdel Estado se justifiquen siempre, entendiendo la noción de “Estado de Derecho” como “Estadode Razón”, como contraposición de lo arbitrario. De allí que, pese a no haber en la ConstituciónNacional recaudos “procesales” de las sentencias judiciales -como ocurre en el ámbito de laConstitución de la Provincia de Buenos Aires- siempre se ha considerado como exigencia devalidez del fallo, que se encuentren motivados en los hechos y las circunstancias que los impul-saron y fundados en el derecho vigente.6 Ob. cit. pág. 93.

nable relación con el fin que se procura alcanzar, lo que en derecho francésse conoce con la gráfica expresión de “balance de costo beneficio”, ideaadoptada también por el Derecho español en la jurisprudencia del TribunalConstitucional7 .
Este cálculo de costos-beneficios nos estará indicando que va a serrazonable toda medida que suponga un coste proporcionado con la utilidad,con lo cual, la regla a aplicar es: a mayores beneficios mayores niveles derestrictividad de la norma que será permitida. Esta posición, entre nosotros,aparece defendida por Bidart Campos cuando sostiene que “cuanto más altaes la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la medida de la regla-mentación”8 .
Consideramos, no obstante, que aquí no se agota la cuestión.En este sentido debemos reparar que, así concebida, la máxima de la
razonabilidad no impediría que el legislador o el administrador –cada uno ensu esfera de competencia- violen derechos fundamentales reconocidos pornuestra Constitución Nacional con la debida alegación de buscar un fin ele-vado y un medio inocuo en relación con el peligro que se intenta conjugarpara hacer que la razonabilidad deje de ser un principio de contenido mate-rial para resultar un criterio formal en el análisis de la norma; posibilidad éstaque, conforme se verá, resulta cierta en el análisis que por lo general ha efec-tuado históricamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hasido llamada a resolver sobre la constitucionalidad de ciertas disposicionesreglamentarias de los derechos constitucionales.
Frente a este panorama, entonces, deberemos dotar al principio derazonabilidad de un contenido material que posibilite el cumplimiento de suya aludido fin esencial.
En esta línea, la opción consistiría en agregar al test de razonabilidadun segundo baremo que denominaremos “de contenido esencial”, consisten-te en verificar si la reglamentación condujo a una severa afectación delnúcleo del derecho constitucional del que se trate.
Conforme esta opinión una medida sólo puede ser proporcionada si no
afecta el contenido esencial del derecho, posición esta que, en rigor, no esnovedosa sino que, a pesar de lo antes dicho, ha sido la trazada en algunaspocas oportunidades por la propia Corte al no reducir los juicios de propor-cionalidad y de respeto del contenido esencial a un solo juicio sino que, porel contrario, admitió la existencia de dos niveles. Así, una cosa es la razona-bilidad de la medida entendida como contraprestación de costos y beneficiosy otra la razonabilidad entendida como inalterabilidad.
En esta opción, entonces, primero deberá comprobarse que no se haafectado el contenido del derecho y sólo a partir de allí efectuarse el balan-ceo entre cargas y ventajas.
En todo caso, ésta es la posición que aparece consagrada expresamen-te en el ya citado artículo 28 constitucional en cuanto prescribe la inalterabi-lidad de los derechos fundamentales por parte de las normas reglamentarias.
Esta norma, a su vez, reconoce como antecedente directo nada menosque el art. 20 del proyecto de Juan Bautista Alberdi9 , quien hablaba justa-mente de la “esencia” de los derechos y que tiene también paralelo en elDerecho comparado10 .
Es esta la idea que también nosotros sostenemos. Así resultará nece-sario puntualizar que en forma previa a todo otro juicio el jurista deba inda-gar respecto de cuál es el núcleo esencial (y, por ello, inalterable) del dere-cho en juego, y solamente después de descartar que la reglamentaciónimporta una afectación indebida de lo escencial podrá examinarse si la medi-da se encuentra justificada en función de los beneficios que traería aparejados.
Ahora bien, con la intención de constatar de qué modo el control del cualvenimos hablando ha sido llevado a cabo en diferentes períodos históricospor la Corte Suprema, de seguido analizaremos cómo dicho Alto Tribunalabordó el principio en estudio, función ésta -no está demás recordar- desuma importancia por cuanto permite ejercer el contralor sobre la constitucio-nalidad de las regulaciones legislativas en materia de derechos fundamenta-les, lo cual importa que sea uno de los instrumentos técnico-jurídicos más
Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires16 Colegio de Magistrados y Funcionarios
de la Provincia de Buenos Aires 17
9 Como sostiene Cuelli, op. cit. p. 326, el antecedente histórico, incluso, fue más allá al limitar alCongreso en la reglamentación legal de las seguridades personales, de los derechos de losextranjeros y de las que denominó garantías públicas de orden y progreso (arts. 20, 23 y 26 delproyecto de constitución de Alberdi).10 Así, por caso, la Ley Fundamental de Bonn, art. 19 y la Constitución española, art. 53.
7 STC 66/1995 “ponderara lo equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para elinterés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”. 8 Germán Bidart Campos “La Corte Suprema. El Tribunal de las Garantías Constitucionales”, Ed.Ediar, pág. 107.

importantes por el cual la Corte ejerce la función política que la ConstituciónNacional le encomienda como cabeza de uno de los poderes –o carteras- delEstado.
Y tan es así que ha sido el propio Tribunal quien ha reconocido comopropia la función aludida al sostener que “el control de constitucionalidadconstituye la primera y principal misión de esta Corte”11 , y que si bien noesta explícitamente reconocida en la Constitución, nunca dudó en asignárse-la desde el comienzo mismo de su actividad jurisdiccional.
En resumen, al poder evaluar de esta manera la razonabilidad de lasmedidas de gobierno, el Poder Judicial –y dentro de él su cabeza, la CorteSuprema de Justicia de la Nación- realiza un control político sobre los otrosdos poderes; función ésta que junto con la participación que le cabe en elgobierno general del Estado marcando con sus fallos tanto a la Aministracióncomo a la sociedad, constituyen las dos dimensiones en la función políticaque lleva a cabo el Máximo Tribunal12 .
III. Utilización del principio. Un abordaje desde la jurisprudencia dela Corte Suprema de Justicia de la Nación
Hemos escogido para nuestro análisis tres fallos de la Corte que, portratarse de supuestos donde se analizó la razonabilidad de leyes económicasy por corresponder a períodos bien diferenciados, guardan la suficiente rela-ción como para -dentro del límite del presente trabajo- poder comprendermejor la manera en la cual el Tribunal ha ido abordando a lo largo de buenaparte de su historia el estudio referente a la constitucionalidad de las regla-mentaciones legales de los derechos fundamentales.
"Agustín Ercolano v. Julieta Lanteri de Renshaw s/consignación"13
En este fallo, del 28 de abril de 1922, la cuestión pasaba por determinarla constitucionalidad de la ley 11.157 que en su artículo 1º prohibía cobrardurante dos años contados a partir de su promulgación por la locación de
Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires18 Colegio de Magistrados y Funcionarios
de la Provincia de Buenos Aires 19
casas, piezas y departamentos destinados a habitación, comercio o industria,un precio mayor que el que se pagaba por ellos al primero de enero de 1920.
Sostuvo el accionante que dicha disposición resultaba violatoria delderecho de usar y disponer de la propiedad, de la garantía de inviolabilidadde la misma y de la prohibición de alterar garantías fundamentales con leyesreglamentarias (arts. 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional).
La mayoría de la Corte –compuesta por los ministros Palacio, FigueroaAlcorta y Mendez- comenzó por recordar la conocida doctrina relativa a quetodos los derechos reconocidos por la Constitución Federal, entre los que seencuentran el de usar y disponer de la propiedad, no resultaban absolutossino, por el contrario, susceptibles de reglamentación, siendo la mismaConstitución la que "ha confiado al poder legislativo la misión de reglamentarsu ejercicio, poniendo al mismo tiempo un límite a esa facultad reguladora(art. 14 y 28)"14 .
Continuó la mayoría sosteniendo que si bien en principio la determina-ción del precio del alquiler resultaba ser una facultad privativa del propietario,existían circunstancias muy especiales en que por la dedicación de la propie-dad privada a objetos de intenso interés público y por las condiciones en queella era explotada, se justificaba y hacía necesaria la intervención del Estadoen los intereses de la comunidad, siendo que en determinado punto esa pro-tección constituía incluso una obligación "de carácter tan primario y tan ine-ludible como lo es la defensa de la comunidad amenazada por el aprovecha-miento abusivo de una situación excepcional"15 .
Luego de dar por probada la situación de excepción que fuera utilizadacomo fundamento de la sanción legislativa –o sea, la crisis habitacional comoconsecuencia de la guerra mundial- la Corte se preocupó por precisar cuálera el fin de la medida atacada. Señaló en este sentido que ella tenía enmiras impedir que el uso legítimo del derecho de la propiedad se convierta enun abuso perjudicial en alto grado merced a circunstancias que transitoria-mente habían suprimido de hecho la libertad de contratar para una de laspartes.
Y es aquí donde el Máximo Tribunal dejó en claro que la legitimidad de la
11 “Video Club Dreams c/Instituto Nacional de Cinematografía”, rta. el 6-5-95, Fallos 318:1154.12 Por todos, “Alfonso Santiago (h) “La Corte Suprema y el Poder Político”, Ed. Abaco, pág. 118.13 Fallos 136:170.
14 Voto de la mayoría, tercer párrafo.15 Voto de la mayoría, cuarto párrafo.

decisión legislativa venía dada por no ser la reglamentación de carácter per-manente sino que se trataba de una restricción pasajera, limitada en el tiempoque se presuponía necesario para llegar a la normalidad de las operaciones.
Este precedente es importante por cuanto permite afirmar que constitu-ye una excepción a los fallos emanados de la propia Corte durante un perío-do histórico (que abarca desde 1903 hasta 1925) en el cual primó una con-cepción “liberal” del concepto de propiedad y en el que no se admitían, porconsecuencia, mayores intromisiones estatales en dicho ámbito16 .
Por lo demás, deja traslucir que al tiempo de analizar la razonabilidadde las leyes reglamentarias la Corte se preocupó por precisar el fin que setuvo en miras al sancionar la norma, exigiendo además la limitación tempo-ral de aquella restricción cuando de superar situaciones excepcionales setrataba. También permite apreciar cómo la Corte fijó posición -reiterada luegoen numerosos precedentes- en el sentido de resultar ajeno al Poder Judicialdecidir respecto al acierto o no de los otros poderes del Estado en la eleccióndel medio empleado.
Sobre el punto, dijo que al órgano jurisdiccional "Le incumbe únicamen-te pronunciarse acerca de los poderes constitucionales del congreso paraestablecer la restricción al derecho de usar y disponer de la propiedad queencierra la ley impugnada, teniendo en cuenta para ello la naturaleza, lascausas determinantes y la extensión de la medida restrictiva"17 .
Finalmente sostuvo el Tribunal que, siendo los precios de alquileres al1º de enero de 1920 razonables y dado el corto tiempo transcurrido desde lasanción de la ley hasta el dictado del fallo, importaba que no se haya vistovulnerada la garantía reconocida por el art. 17 de la constitución federal.
Otra fue la posición del ministro Bermejo, en minoría, para quien no eradeterminante al tiempo de decidir sobre la constitucionalidad de la norma lalimitación temporal de su vigencia. Sostuvo así que en el caso no se tratabade la extensión en el ejercicio de un poder sino del desconocimiento delpoder mismo para substituirse al propietario y disponer del uso de sus bienesen beneficio de otro.
Hemos puesto de resalto esta postura minoritaria en el entendimientode que deja ver la génesis del análisis aquí propuesto.
Al respecto, como ilustra Bianchi, si bien parece cierto que la Corte noha evadido nunca el control sobre las medidas de emergencia dictadas en elcampo económico, no menos llamativo resulta que en ninguno de estos pro-nunciamientos se advierta un análisis profundo de su razonabilidad, siendoconsecuentemente muy tolerante con las decisiones adoptadas.18
No es ésta, no obstante, la posición de Bermejo quien contrariamente ala mayoría comenzó el estudio de la cuestión precisamente al revés y talcomo aquí se defendió al inicio: verificación de si la reglamentación importauna modificación sustancial de los derechos, si se afectaba el núcleo esen-cial de él, como primera medida; y sólo luego y contestado negativamenteaquel interrogante se procederá a verificar la existencia de una relación pro-porcionada entre el medio empleado por la ley y los fines que el legisladorpersiguió con su dictado.
"Cine Callao”Casi cuarenta años después de "Ercolano" un nuevo pronunciamiento
de la Corte en torno al tema de la razonabilidad de leyes dictadas en el marcode una emergencia económica nos permite vislumbrar la manera en la cualel principio en estudio fue abordado. Es el conocido caso "Cine Callao"19 .
La cuestión ventilada era la siguiente: La Dirección Nacional de Servicio de Empleo, invocando las facultades
conferidas por el decreto 13.349/56, intimó a la Sociedad AnónimaCinematográfica para que iniciase, en un plazo de diez días, la presentaciónde "números vivos en la sala del Cine Callao”. No habiendo cumplido la enti-dad con dicha intimación la Dirección impuso una multa con apercibimientode clausura en caso de su no abono.
La empresa efectuó dicho pago e interpuso recurso ante el PoderJudicial y, luego de la confirmatoria de la Cámara Nacional del Trabajo, ocu-rrió en queja ante la Corte Suprema sosteniendo que la ley 14.226 resultaba
Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires20 Colegio de Magistrados y Funcionarios
de la Provincia de Buenos Aires 21
16 Como ejemplos de fallos de este período, donde la Corte no admitía mayores restriccionesal derecho de propiedad, pueden citarse “Hileret y Rodríguez c/Prov. de Tucumán”, Fallos 92:20;“Horta c/Harguindeguy”, Fallos 137:47 y “Mango c/Traba”, Fallos 144:219.17 Undecimo párrafo de la mayoría.
18 Alberto B. Bianchi “Control de Constitucionalidad”, T° 2, Ed. Abaco, pág. 281 y ss.19 “Callao (cine) s/interpone recurso jerárquico c/resolución dictada por la Dirección Nacionalde Serv. De Empleo”. Fallos 247:121.

contraria a la garantía de la propiedad y al derecho de ejercer libremente elcomercio e industria, argumentando que los empresarios cinematográficosfueron impuestos a realizar una actividad extraña a la que ellos desarrolla-ban, obligándolos a efectuar gastos no susceptibles de amortización ni rédi-to por haber quedado congelado el valor de la entrada cinematográficamediante resolución 81/54 que prohibió cobrar una suma adicional por elespectáculo.
El Tribunal dejó de lado el último de los agravios desde que, al tiempodel fallo, la resolución invocada fue derogada, con lo cual la posibilidad deaumentar el valor de las entradas se encontraba expedita y, consecuente-mente, la queja había perdido virtualidad para su tratamiento por vía delrecurso extraordinario del art. 14 de la ley 48.
Vale aquí una pequeña disgregación, y, en este sentido, debemos tenerpresente que la Corte ha dejado de intervenir en estos supuestos en dondese produjo la “pérdida de los requisitos jurisdiccionales” –en terminología delAlto Tribunal- cuya “ausencia puede y debe ser comprobada aún de oficio20y que para la gran mayoría de los Tribunales constituyen los conocidos“casos abstractos”, ello por adopción nacional de la expresión “moot cases”utilizada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, órgano jurisdiccionalque también se considera privado de intervenir por la desaparición de algu-no de los requisitos propios de los recursos21 .
Aclarado lo anterior, entonces, la Corte nuevamente se preocupó pordeterminar los fines que tuvo el legislador al sancionar como lo hizo la normacuestionada y la proporcionalidad entre ese fin declarado y los mediosempleados.
El estudio no lo realizó sino recordando, en primer lugar, que el poderde policía en el derecho argentino tiene como firme base el antiguo art. 67 -actual artículo 75- inciso 16, de la Constitución Nacional, constituyendo unade las previsiones de mayor jerarquía tanto para la Nación como para lasProvincias que las habilita anticipadamente para, dentro del marco constitu-cional, utilizar los recursos o técnicas que resultasen aptos para el desarro-llo del país.
Continuó el más Alto Tribunal sosteniendo que dentro de esa especie depoder de policía debía considerarse legítimamente incluida "la facultad desancionar disposiciones legales encaminadas a prevenir, impedir, morigeraro contrarrestar, en forma permanente o transitoria, los graves daños econó-micos y sociales susceptibles de ser originados por la desocupación enmediana o gran escala"22 , concluyendo que la Corte no se encontraba auto-rizada para analizar el mérito o eficacia de los medios arbitrados para alcan-zar los fines propuestos, limitándose la competencia del Tribunal al análisisde la proporcionalidad entre unos y otros y, en consecuencia, decidir a partirde allí si era admisible o no la restricción de los derechos individuales.
Se advierte que pese al prolongado lapso transcurrido entre un pronun-ciamiento y otro, los carriles por los cuales se desenvolvió el Alto Tribunalresultaron ser similares: no se controló la existencia de otros medios menoslesivos, de un lado, y la razonabilidad fue entendida como mera proporciona-lidad, del otro.
Esta coincidencia resulta entendible si tenemos en cuenta que la nociónde propiedad que como excepción del período anterior se dejó traslucir en“Ercolano”, al tiempo de dictarse el presente fallo varió y como consecuenciade ello se empezó a declarar que no resultaban incompatibles con la cons-titución las distintas regulaciones, más o menos intensas, de los derechos denaturaleza patrimonial, etapa ésta que abarca desde 1934 hasta 1990 y quecomienza con el caso “Avico c/de Pesa”23 , dirección jurisprudencial que,incluso, se mantuvo hasta el mas reciente caso “Peralta”, el cual será, aun-que tangencialmente, analizado de seguido.
En cuanto al caso de los números vivos, es nuevamente en el voto disiden-te donde encontramos un análisis más profundo –y al mismo tiempo más restric-tivo a la hora de tolerar limitaciones a los derechos fundamentales- acerca de larazonabilidad de las decisiones adoptadas por los otros poderes del Estado.
Así, Boffi Boggero en disidencia, luego de reconocer cuál era el fin bus-cado por el legislador al sancionar la norma cuestionada sostuvo que era “detoda evidencia que tan altas y plausibles finalidades no pueden cristalizar pormedio de normas incompatibles con la vigencia que es más elevada de laConstitución Nacional”24 .
Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires22 Colegio de Magistrados y Funcionarios
de la Provincia de Buenos Aires 23
20 CSJN, Fallos 189:245.21 Un estudio completo sobre los requisitos del recurso extraordinario puede verse en “ElRecurso Extraordinario” de Esteban Ymaz y Ricardo E. Rey, Ed. Abeledo-Perrot, pág. 74.
22 Considerando 9°.23 CSJN Fallos 172:29.24 Considerando 7° del voto de la minoría.

Nuevamente la minoría es la que puso en evidencia la necesidad deevaluar, previo a la existencia de proporcionalidad entre medios y fines, si lanorma cuestionada –aunque proporcional- no importaba en realidad una res-tricción intolerable del derecho de propiedad.
El ministro aludido fue claro al sostener que la reglamentación que obli-gaba a los empresarios cinematográficos a contratar “números vivos” impor-taba una “fuerte y sustancial” restricción de la libertad de comercio y de lapropiedad que no podía encontrar amparo bajo el sistema constitucionalargentino, al obligar a un sector empresarial a realizar una actividad que aun-que semejante en ciertos aspectos era evidentemente distinta a la que deordinario llevaban a cabo.
"Smith, Carlos Antonio c/Poder Ejecutivo Nacional s/sumarísimo"25
En este -relativamente- reciente fallo del Alto Tribunal de la Nación,dado el 1º de febrero de 2002, nuevamente se había puesto en crisis la vali-dez constitucional de una norma legal –en esta ocasión, del decreto número1570/01 del Poder Ejecutivo Nacional- que, como se recordará, limitaba lasextracciones dinerarias a una cantidad determinada por semana26 .
El actor impugnó dicha reglamentación por entenderla violatoria del art.17 de la Constitución Nacional y de la ley 25.446 de intangibilidad de losdepósitos al impedirle disponer de la totalidad de su patrimonio.
Aquí la Corte comenzó por recordar dos posiciones. Una, que "las razo-nes de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otrospoderes del Estado para adoptar decisiones que le son propias no estánsujetas al control judicial."27 Y, la otra, que no debía darse a las limitacionesconstitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes delEstado toda vez que acontecimientos extraordinarios justificaban remediosextraordinarios,28 pese a lo cual -siguió la Corte- la restricción que impone el
Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales “debe ser razona-ble, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia oesencial del derecho adquirido, y está sometida al contralor jurisdiccional deconstitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado desitio, no suspende las garantías constitucionales” 29.
En este sentido, no dudó la Corte en sostener que la limitación fijada porla norma –y las sucesivas dictadas en similar sentido- implicaba una violaciónde los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional por desconocer el derecho delas personas a disponer libremente de su patrimonio, postura que, dicho seade paso, no fue la asumida por el mismo Tribunal al tiempo de analizar otrofallo en materia económica.
Me refiero al también próximo caso “Peralta”, en el cual lo que se discu-tía era la constitucionalidad del decreto ley 36/90 (Adla, L-A, 58), por el cualse limitó la devolución de los plazos fijos a la suma de un millón de australesy se dispuso que todo excedente fuese abonado en Bonos Externos serie1989, con vencimiento a diez años, sosteniendo los actores que dicha regu-lación importaba la confiscación de su patrimonio.
La Corte, a diferencia de lo que sucedió en “Smith”, no hizo lugar a lademanda y confirmó, con ello, la constitucionalidad del citado decreto, soste-niendo –en lo que interesa destacar- que al acudir a ése medio de pago seprodujo sin lugar a dudas una fuerte reprogramación de vencimientos, masno necesariamente una “quita”, análisis éste que fue omitido en “Smith” yque, eventualmente, podría haber influido en la resolución final del caso30 .
Pareciera que el Alto Tribunal varió en esta oportunidad su postura tra-dicional, homogénea prácticamente a lo largo de toda su historia, de admitirfuertes restricciones al derecho de propiedad. Y lo hizo, por un lado, acudien-do a una generalidad de argumentación que, por caso, no diferenció las dis-tintas normas involucradas (por ejemplo, las correspondientes al “corralito” ylas del “corralón”) y, del otro, sin dar demasiadas justificaciones del por qué,a diferencia de lo acontecido en “Peralta”, la decisión cuestionada importabauna verdadera alteración del derecho de propiedad y no una medida más
Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires24 Colegio de Magistrados y Funcionarios
de la Provincia de Buenos Aires 25
25 Fallos B.32.XXXVIII.26 En lo que aquí interesa destacar el art. 2 inciso “a” del mencionado decreto prohibió “los reti-ros en efectivo que superen los pesos doscientos cincuenta ($250) o dólares estadounidensesdoscientos cincuenta (u$s 250), por semana, por parte del titular, o de los titulares que actúenen forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera”.27 Doctrina de Fallos 98:20; 147:403; 150:89; 160:247; 238:60; 247:121; 251:21; 275:218;295:814; 301:341; 302:457; 303:1029; 308:2246; 321:1252, entre otros28 Fallos 238:76.-
29 Considerando 9°.30 Un análisis completo de ambos pronunciamientos, Juan Cuanciardo “El derecho constitucio-nal ante el caso de la devaluación asimétrica de la moneda”, Suplemento Especial La Ley,noviembre de 2002, págs. 71 y ss.

para ordenar la extracción de los fondos –que siempre pertenecieron a sutitular- del sistema bancario.
IV. ConclusiónLa existencia de las así llamadas “cuestiones políticas no justiciables”
–“actos de gobierno” para la europa continental- aparece reconocida expre-samente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacióny admitida por la mayoría de la doctrina nacional, siendo pocos los que seinclinan por la judicialidad plena31 , aunque similar acuerdo no exista a lahora de definir los alcances ni el significado de dichos supuestos.
Paralelamente, la Corte desde lo formal nunca ha evadido el controlsobre las medidas de emergencia dictadas en el campo económico, lo quepermite suponer, en un primer momento, que el Alto Tribunal no las ha con-cebido como supuestos ajenos a su contralor.
Sin embargo no deben pasar en silencio dos circunstancias. En primerlugar que, como se adelantara, salvo en “Smith”, se ha mostrado el Tribunalmuy tolerante de todas las medidas de emergencia adoptadas y, en segun-do lugar, que muy pocas veces ha analizado con la debida profundidad larazonabilidad de las mismas.
Vimos en apartados anteriores cómo los magistrados aludieron a las cir-cunstancias especiales en las cuales las normas de emergencia eran sancio-nadas, circunstancias que lamentablemente parecen repetirse cíclicamenteen el país, eludiendo del control del poder judicial todo aquello relativo alacierto de los otros poderes públicos en la elección de los medios empleadospara conjugar esa situación económica. Como dijimos, esta última posiciónfue reiterada por la Corte en “Cine Callao” y aún en el mismo “Peralta”, entodos los cuales el control de razonabilidad efectuado presentó la deficien-cia que se criticaba al inicio: sólo se contentó con comprobar la proporciona-lidad entre el medio elegido y el fin buscado.
Reitero que esta posición lleva consigo la contra de que bastaría la invoca-ción de un fin elevado y un medio inocuo en relación con el peligro que se inten-ta conjugar para hacer de la razonabilidad un criterio meramente formal, peligroque, en realidad, se ha plasmado en la práctica si recordamos las consideracio-nes efectuadas por la Corte en los casos “Ercolano”, “Cine Callao” y “Peralta”.
Por el contrario, entendemos que se debe dotar al juicio acerca de la razo-nabilidad, de un estudio previo sobre la alteración del derecho fundamental invo-lucrado y, para ello, primero deberá precisarse el contenido inalterable o esencialdel mismo, tarea a cargo del intérprete constitucional que debe llevarse a cabo jus-tamente a través de una interpretación sistemática y unitaria de la Constitución,esto es, mediante una indagación teleológica de los derechos fundamentales32 .
No se defiende aquí la posibilidad de que los jueces ingresen a juzgar lasactuaciones de los otros poderes públicos en ámbitos de actuación que, por impe-rio constitucional, resultan ajenos; no es la judicialidad plena lo que se pretende.
A diferencia de ello, lo que se somete a discusión es la conveniencia dedotar al principio de razonabilidad de un contenido tal que permita a losmagistrados efectuar un control real de las medidas reguladoras de derechosconstitucionales –aún en tiempo de inestabilidad- de suerte tal de posibilitarque el Estado cumpla con las funciones esenciales que la sociedad le recla-ma, pero que lo haga con plena garantía para los individuos respecto de que,en su esencia, sus derechos más importantes tendrán la suficiente protec-ción frente a intromisiones injustificadas. Éste es el camino que conformevimos de la breve reseña jurisprudencial analizada en el tercer apartado deeste trabajo, es el que resta transitar a nuestro Máximo Tribunal.
Y ello debe realizarse con sumo cuidado por cuanto una aplicación dela razonabilidad que no tenga en cuenta las consecuencias que se derivande ciertos fallos trascendentales desnaturalizaría el principio, el cual fueconcebido como un reaseguro de la intangibilidad de los derechos.
La utilización del principio de razonabilidad, tal como desde aquí sepostula, importa que se constituya en una herramienta dinámica que permi-te armonizar el derecho cuya protección se reclama con otros derechos y conel bien común. Tampoco de esta parte deberá desentenderse el magistradoal tiempo de analizar la validez constitucional de una norma.
Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires26 Colegio de Magistrados y Funcionarios
de la Provincia de Buenos Aires 27
31 Pueden citarse en esta posición a Boffi Boggero, Bidart Campos y Gordillo.32 Rafael Bielsa, “La locución justo y razonable en el derecho y en la jurisprudencia”, enEstudios de Derecho Público, Derecho Administrativo, T° I, Bs. As., 1950.