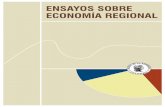PROCESOS DE ESPECIALIZACIÓN REGIONAL EN LA ...PROCESOS DE ESPECIALIZACIÓN REGIONAL EN LA ECONOM~A...
Transcript of PROCESOS DE ESPECIALIZACIÓN REGIONAL EN LA ...PROCESOS DE ESPECIALIZACIÓN REGIONAL EN LA ECONOM~A...
PROCESOS DE ESPECIALIZACIÓN REGIONAL EN LA ECONOM~A IND~GENA PAMPEANA (S. XVIII-XIX): EL CASO DEL SUROESTE
EjONAERENSE*
Raúl José Mandrini Universidad del Centro
Tandil - Argentina
La introducción de animales domésticos europeos en la región pampeana produjo un cambio profundo en las formas de vida de las poblaciones que la ocupaban al arribo de los españoles a las costas del Río de la Plata, durante la primera mitad del siglo XVI. Tales cambios fueron percibidos desde muy temprano por los observadores y viajeros europeos, que no tardaron en destacar su originalidad. Así lo hizo, por ejemplo, el conde Jean-Francois La Pérouse que visitó las costas de la Patagonia en 1786 serialando que, para esa época, esos indios
<clls ne suivent presque plus aucun de leurs anciens usages; ils ne se nourrissent plus des memes fruits; ils n'onlt plus les memesvetements, et ilsont une ressemblance bien plus prononcée avec les Tartares ou avec les habitants des bords de la mer Rouge, qu'avec ceux de leur ancetres qui vivaint il y a deux siecles.,, (La Pérouse 1930: 31).
No debe resultarnos extraña esa comparación con los tártaros o mongoles, comparación muchasveces repetida. La figurade Gengis Kan, fundador del imperio mongol en 1206 -y la de algunos descendientes, como el gran Tamerlan dos siglos después- y sus espectaculares conquistas hicieron famosos a los mongoles; sus hábitos y costumbres interesaron a historiadores y antropólogos, pero también a novelistas y, más recientemente, acineastas y documentalistasque popularizaron
Una primera versión de este trabajo fue presentado en las Jornadas de Historia Rural organizadas por el Instituto de Estudios Histórioo Sociales de la Universidad del Centro (Tandil - Argentina), en octubre de 1990.
--al menos en sus aspectos más exóticos- la imagen de las ((gentes de las tiendas de fieltro),.
Las características de tal construcción política (Krader 1972: 143 y SS.) fueron motivo de análisis y discusión entre los especialistas y ya en tiempo de la Ilustración, los imperios mongol y turco sirvieron de buen ejemplo de los regímenes despóticos de oriente. En contacto con China y con Europa, la presencia mongola dejó una fuerte impronta en ambas sociedades. Pero no es esa construcción política en sí misma la que nos interesa ahora. Lo peculiar de la misma son las bases en que se cimentó su vida económica y social: adiferencia de los estados e imperios antiguos, el imperio mongol se había construido sobre una asociación de tribus de pastores nómades que vagaban por las extensas estepas del Asia central y Europa oriental.
Por su significación histórica y la mayor información disponible, los mongoles, se transformaron en el modelo por excelencia de las sociedades de pastores, y su imagen tuvo presente en los debates referidos al pastoreo como actividad económica. Más recientemente, el caso mongol sirvió para fijar los rasgos básicos de un modelo más amplio y elaborado de economía pastoril, o de criadores de ganado nómadesl.
Los estudios realizados por Lawrence Krader parecen esenciales en las construcciones de tal modelo (Krader 1955a; 1955b; 1958), en el que tienen particular importancia las peculiares condiciones ecológicas en que esassociedades se desarrollaron. Fueron esos trabajos -habría que agregar los estudios de O. Lattimore y F. Barth- los que sirvieron a M. Sahlins para construir uno de sus tipos particulares de adaptación tribal -a los que el mismo Sahlins llamó ecotipos-, el del <(nomadismo pastoral)) (Sahlins 1972: 56-66).
Pero, como señalamos, aun antes de estas formulaciones recientes, el modelo de nomadismo pastoril fue aplicado a las poblaciones de la región pampeana luego que incorporaron a su economía el caballo y otros animales europeos, como la vaca y la oveja. Los antiguos cazadores a distancia de la región se habrían entonces convertido en cazadores y, eventualmente, en pastores ecuestres, modelo también adoptado por los araucanos chilenos luego de su asentamiento en las llanuras. El concepto de complejo ecuestre,,, desarrollado por los antropólogos norteameri- canos, completó el arsenal teórico de que se valieron antropólogos e historiadores para caracterizar a esa sociedad indígena pampeana entre los siglos XVll y XIX (Analas Frau 1973; Cooper 1946; más recientemente, Montoya 1984; Ottonello y Lorandi 1987; para un análisis crítico, Palermo 1986).
Sin embargo, ya desde nuestros primeros avances sobre la economía indígena señalamos la inconveniencia de esa generalización para las poblaciones de la región (Mandrini 1984). El hecho había sido observado con claridad por Helmut Schindler que se oponía a aquéllos que, en un análisis demasiado simplista,
1. No se trata, por cierto, del Único caso de nomadismo pastoril: otros casos conocidos entrarían en esta categoría, como los criadores de renos del ártico, los tuaregs del norte de Arica o los pastores del Africa oriental, bien ejemplificados en los rnasai. Otro caso muy conocido es el de los beduinos del Asia suroccidental. Sin embargo, los pastores nórnades del Asia central constituyen el caso más conocido y no parece ser ajeno a este hecho su largo contacto con Europa, China y el Irán. Sobre las diferencias entre estos últimos y los beduinos camelleros del Asia suroccidental, ver Patai 1951 ; Bacon 1954.
consideraban que los araucanos que cruzaron los Andes para establecerse en las pampas <<abandonaron la agricultura y el sedentarismo y se convirtieron en criadores de ganado nómacles,, (Schindler 1971 : 105); ese modelo de cría exten- siva de ganado sólo tendría valor para determinadas áreas y momentos.
El artículo de Schindler, primero y único que conozco (anterior a mi primera presentación en las Jornadas de Historia Económica realizadas en Córdoba en 1984) dedicado específicamente al análisis de la economía indígena pampeana, pasó virtualmente desapercibido en Argentina2. Aunque predominantemente des- criptivo, el artículo de Schindler representó un avance notable frente a trabajos anteriores (y posteriores) al llamar la atención sobre la complejidad de la economía indígena.
En tal situación, nuestros primeros trabajos apuntaron a redefinir las bases materiales y el funcionamiento de la economía en que se sustentó tal sociedad. Los análisis realizados hastaese momento, con las excepciones apuntadas, resultaban insuficientes y aparecían como contradictorios con las informaciones provenientes de otros ámbitos de la vida social. El resultado de ese primer trabajo fue la construcción de un modelo general de funcionamiento de la economía indígena pampeana.
Tal modelo fue elaboraclo esencialmente a partir de materiales referidos a los grandes cacicatos que controlaban la región en las décadas centrales del siglo pasado. El análisis puso de manifiesto la complejidad de la organización y funcionamiento de la economía indígena: un amplio espectro de actividades combinables en diferentes grados y formas le otorgaba una excepcional adapta- bilidad; al mismo tiempo, un complejo sistema de intercambios vinculaba a las distintas unidades del mundo indígena y a éste con la sociedad criolla.
Dos ciclos, circuitos o árribitos se definían claramente en la economía indígena: uno, de carácter local o <<doméstico)), se desarrollaba en torno a las tolderías y estaba destinado, fundameintalmente, a cubrir las necesidades esenciales de las mismas (alimento, vestuario, utensilios, etc.); el otro amplio y extendido, se organizaba en torno a la obtención y circulación de ganados (Mandrini 1984; 1987b: 3 1 7-323).
Pero el avance de las investigaciones mostró que el modelo antes descrito no era aplicable a todas las regiones del área ni en todas las épocas (Mandrini 1988), al mismo tiempo que se hacía visible la especificidad del funcionamiento económico de algunas de esas regiones. El hecho había sido ya observado por Schindler en el artículo citado al señalar la existencia de un modelo de economía pastoril en los campos del suroeste bonaerense a fines del siglo XVlll y comienzos del XIX. La observación de Schindler es válida y plantea los límites que tiene la generalización del modelo que, en su oportunidad, propusimos, si bien tal modelo había sido pensado para una época y una región distintas.
2. Sólo he encontrado citado el trabajo de Schindler en González 1979. No está incluido en la guía bibliográfica preparada por Meinrado Hux que posee más de cinco mil entradas, pero que ni siquiera incluye el rubro economía en su índice temático (Hux 1984).
A la luz de estos avances se impone, entonces, revisar el modelo general formulado en función del mayor conocimiento que tenemos de situaciones regiona- les. Específicamente me interesa aquí la región del sur y suroeste bonaerense antes de la expansión de la frontera criolla en la década de 1820 así como -en forma comparativa- la región cordillerana y precordillerana del norte neuquino en la misma época. En esta última región, los pehuenches desarrollaron una economía que se apoyaba tanto en la recolección del pehuén, la actividad tradicional, como en el pastoreo de rebaños en los valles cordilleranos y un activo comercio con la saciedad colonial. Los trabajos de Biset y Varela (Biset y Varela 1989; 1990; Varela y Biset 1987; 1988) y la rica documentación aportada recientemente por Villalobos (Villalobos 1989) han ampliado considerablemente nuestro conocimiento de las poblaciones de la región.
En síntesis, en ambas regiones parece desarrollarse un modelo específico de economía pastoril que nos proponemos describir y explicar. La constatación y el análisis más profundo de estos dos casos, quizá los únicos a los que quepa aplicar realmente la designación de criadores de ganado nómades según el modelo de pastoreo nómade que conocemos del mundo euroasiático constituye un primer aspecto de nuestro análisis. El segundo tiene que ver con la interpretación de tales economías pastoriles en el contexto más genereal de las sociedades indígenas pampeanas y de las complejas relaciones establecidas con la sociedad colonial rioplatense, en un caso, y con la sociedad chilena en el otro.
A. FORMAS DE ECONOM~A PASTORIL EN EL ÁREA INTERSERRANA BONAERENSE
Dos aspectos aparecen como significativos en el análisis de las economías de los pastores nómades euroasiáticos. Por un lado, aquél vinculado a lacría y cuidado de sus ganados, que es el que determina su movilidad característica, que se organiza en circuitos fijos que tienen que ver con la disponibilidad estacional de pastos y aguas. Esta movilidad explica, en buena medida, los rasgos de su cultura material (vivienda, vestuarios, utensilios), adaptada, justamente, a esas condiciones de movilidad.
El segundo aspecto de esa economía que nos interesa, es su estrecha relación y dependencia de los núcleos de agricultores y de las ciudades, de las que depende en su provisión de granos así como de algunos productos manufacturados esenciales. Esas relaciones, bien ejemplificadas por Krader en el caso de los tártaros (turcos y mongoles) y el imperio chino, podían asumir, indistintamente, carácter pacífico o violento (Krader 1972: 132-1 53).
Ambos aspectos aparecen bien documentados en los casos que aquí nos interesan. En primer lugar, no cabe duda que, en el periodo que nos interesa, las poblaciones involucradas se dedicaban a la cría y manutención de ganados varidos, ganados que, además de servir para atender sus propias necesidades, atendían los requerimientos de un comercio de largo alcance. Al mismo tiempo, habían desarrollado patrones claros de movilidad estacional y un manejo del
espacio adecuado a las necesidades derivadas de la cría y cuidado de esos ganados. En segundo lugar, los análisis realizados ponen de relieve la estrecha relación entre esas poblaciones indígenas y la sociedad colonial.
1. Pastoreo y tecnologia pecuaria
Nuestros mejores datos provienen de los momentos cercanos al avance de la frontera bonaerense, a comienzos de la década de 1820, avance que, justamente, puso fin a la existencia de este importante núcleo de población indígena. Los escritos de Pedro Andrés García, especialmente el diario de su viaje a la Sierra de la Ventana en 1822, constituyen nuestra fuente más rica (García 1836a; 1836b) y se completa con algunas obiservaciones de William Yates, el oficial que acompañó al general chileno José Miguel Carreras en sus correrías por las pampas entre 1820 y 1821 (Yates 1941). Sin embargo, tenemos datos interesantes en distintas fuentes que cubren la segunda milad del siglo XVIII: a los ya muy conocidos textos de Cardiel, Falkner y Sánchez Labrador, tenemos que agregar los diarios de Hernández, Pabón, y Zizur, así como los de Villarino y Francisco de Viedma. Finalmente, el análisis del material de archivo ha aportado algunos elementos importantes.
Resulta evidente, en base a estas informaciones, que los ganados indígenas a que se refieren, en los que las ovejas ocupaban un lugar de importancia, no eran ya cimarrones, en el estricto sentido del término3. Las referencias de las fuentes muestran que se trataba de rodeos cuidados y controlados que pastaban cerca de las tolderías y a los que los indígenas prestaban especial atención y trataban de poner a salvo ante cualquier amenaza de ataque de los blancos arreándolos hacia el interior del territorio, a zonas que consideraban seguras (García 1836a: 67; Yates 1941 : 101 ; Pueyrredon 1929: 142 y 149-1 50). Tomemos dos textos ilustrativos. El primero es de Zizur y se refiere a las tierras vecinas a las tolderías de Lorenzo, al norte de la Sierra de la Ventana
w . . . llegamos a los toldos del Casique Lorenso, donde nos mandó alojar en sus toldos (...) Toda la campaña que hemos transitado, desde los primeros toldos hasta estos donde nos hallamos
3. La extinción del ganado cimarrón a lo largo del siglo XVlll -cualquiera sea la causa que se invoque- parece un fenómeno incuestionable (Mendoza 1928: 66, 67-68,73,97; Coni 1930; Giberti 1961 : 36-39; Moncaut 1981 : 16 y SS.; Montoya 1984: 27 y SS.). Este proceso debió ser muy complejo y no puede descartarse la existencia de ciclos de recuperación, aunque los mismos no hayan alterado la tendencia general, muy marcada a lo largo de todo el siglo (León Solís 1987: 79-83). Para la época que estudiamos, las referencias a [(ganados alzados. deben referirse a ganados que abandonaron la estancia durante períodos de sequía (cf. <<Carta de Sardén a Vértiz, fechada en Monte el 4-1 1-1 780. en- Archivo General de la Nación (Buenos Aires, Argentina), <<Comandancia de Fronteras>> (en adelante AGN-CF), IX 1-4-6, fls. 121 -2; -Declaración de Manuel Pinazo, fechadaen Cañadade Escobar el 21 -5-1 779>,, en Testimonio del Expediente obrado en el Superior Govierno de Buenos Aires, sobre haberse denegado las Pazes alos Yndios Aucazes, Archivo General de Indias (en adelante AGI), Aud. de Buenos Aires, leg. 60 en: Copias de documentos del Archivo General de Indias en el Museo Etnográfico de Buenos Aires (en adelante AGI-ME), carp. J., 25); esto explicaría las menciones a animales marcados en los rebaños indígenas aún en épocas en que no había grandes malones que se encuentran en los diarios de Basilio Villarino y Luis de la Cruz.
á sido un terreno parejo. (...) la tierra cubierta de pasteles, alrededor de los toldos muchísima caballada y tal qual ganado bacuno (...) en la inmediación de esta toldería (la de Lorenzo) hai muchísimo ganado bien que poco bacuno.,, (Zizur 1973: 78).
El segundo, pertenece a Pedro Andrés García y se refiere a la misma región, aunque unas décadas más tarde
<<... paseaban cuantiosos rodeos de ganado vacuno, caballar y lanar, y el horizonte aparecía al rumbo O 10Q SO cubierto de estas especies (...) á poca distancia que caminamos, distinguimos poblaciones en una vasta llanura de un nivel muy inferior á las que habíamos cruzado mezcladas en la perspectiva con inmensos rodeos que á sus cercanias pastoreaban (...) En la ribera hicimos alto, entre las poblaciones que á derecha é izquierda se prolongaban sobre el curso de ella, y los mismo los hermosos rodeos, descansando al lado de las habitaciones de sus dueños ...* (García 1836a: 11 3; también 70,101,102,103,124,135,156).
Menciones similares aparecen también en documentación de archivo. Un cautivo escapado de los indios, Manuel Mazeda, declaraba en 1752 que
<<... en todos los Toldos que ha handado tienen cautiuos y que haziendas tiene pocas, tal qual tiene Su Tropillade Becas y Yeguas...>> (AGI, Audienciade Charcas, leg. 221, en AGI-ME, carp. J, 16).
En Carta a José de Gálvez, el Marqués de Loreto informaba, en 1784, del regreso de dos expediciones realizadas contra los pampas. Una de ellas,
(<... alcanso vnas tolderias, y pudo atacarlas, en cuio enquentro quedaron muertos noventa y tres Ynfieles, y pricioneros ochenta y seis Mugeres, y Niños de ambos sexos (...) logro quitarle crecido numQ. de Yeguada Varios Rebaños de Obejas y algun Ganado ...M (AGI, Audiencia de Buenos Aires, leg. 68, en AGI-ME, carp. J, 29).
Las óptimas características de la región para el pastoreo de grandes cantidades de ganado son destacadas por todos los viajeros. A modo de ejemplo pueden verse las referencias tempranas de Cardiel (Cardiel1930: 275), de Falkner (Falkner 1974: 98-99) y Sánchez Labrador (Sánchez Labrador 1936: 33). Una observación que surge del análisis de los textos parece apuntar a un cambio en la composición de los rebaños: mientras las fuentes de mediados del siglo XVlll se refieren ante todo a caballos, las del periodo final señalan una mayor variedad, con gran cantidad de vacunos y, particularmente, de ovinos. Este cambio tendría que ver con las transformaciones que se operaron en los mercados a que estaban destinados los productos de la economía indígena.
Pero si las referencias a la cantidad y calidad de los ganados y a las óptimas condiciones para el pastoreo son, de por sí, notables, lo más llamativo es el desarrollo de una tecnología pecuaria relativamente compleja para la época. Aquí, el trabajo de losarqueólogos, incipiente todavíaen lo referido al período posthispánico, comienza a arrojar luz sobre alguno? aspectos.
En efecto, uniendo el análisis de las fuentes con su experienciade campo, Diana Mazzanti pudo establecer para el extremo oriental de las serranías de Tandilia - la llamada Sierra del Volcán- a mediados del siglo XVIII, la utilización por parte de
los indígenas de un conjunto de técnicas destinadas a la concentración, custodia y engorde de los ganados (uso de potreros, tanto en mesetas como en valles interserranos, y construcciones de piedra destinadas a hacer esos sitios más seguros y fáciles de vigilar). Lo significativo es que tales potreros y construcciones se encontraban cercanos a la ruta indígena que conectaba a esos territorios con la Sierra de la Ventana y el río Colorado, llegando por el norte, quizá, hasta las cercanías del Salado (Mazzanti 1988).
En los últimos años, Patricia Madrid hacomenzado el relevamiento y clasificación de un conjunto de estructuras de piedra en la región de Sierra de la Ventana, específicamente en la sierra de Pillahuincó. Tales estructuras comprenden, esencialmente, recintos de diferentes tamaños, formas y técnicas constructivas así como piedras paradas.
Seguramente los recintos pertenecen a diferentes épocas y debieron tener diferente funcionalidad, pero algunos parecen claramente obra de los indígenas y haber cumplido la función de corrales. Un sondeo realizado en el recinto denomi- nado La Rinconada A (CP. L.RA.19) proporcionó restos faunísticos interesantes: la presenciade restos de oveja (junto a guanaco) desde el nivel inferior demuestraque el uso fue posthispánico; pero el tipo de construcción no responde a la técnica empleada por los colonizadores blancos de la región (Madrid 1990: 13-1 4).
Frente a los hallazgos mencionados, cobran especial relieve y significación las estructuras de piedra que se distribuyen en la región central de la Sierra de Tandilia, los llamados <<corrales de l'andil,,, conocidos desde hace mucho tiempo. Gladys Ceresole y Leonor Slavsky comenzaron su estudio, que se encuentra ensu etapa de localización, relevamiento y clasificación; sin embargo, falta aún el trabajo arqueológico necesario para poder determinar su antigüedad y funcionalidad. En una publicación preliminar, las autoras se inclinan a considerar como hipótesis de trabajo la idea de que tales corrales <<sirvieron como infraestructura de apoyo para las grandes recogidas de ganado en pie para ser llevado a Chile,, y de que formaron parte de un sistema más extenso (Slavsky y Ceresole 1988: 50).
La interpretación de estos hallazgos -considerados en su conjunto- como parte de un vasto sistema vinculado a la actividad pastoril y al comercio de ganados con Chile -aspectos éstos ampliamente documentados en las fuentes etnohistóricas- es perfectamente congruente y comienza a brindar información sobre el complejo manejo de los recursos pecuarios, aspecto que en su momento sólo habíamos podido derivar de las fuentes históricas.
2. Los patrones de mo\rilidad: ¿nomadismo o transhumancia?
La movilidad de los grupos indios se ajustaba a un patrón estaciona1 caracte- rístico. 'Cabría realmente hablar de nomadismo o sería preferible un término más acotado como el de transhumancia? En el área interserrana bonaerense los datos son escasos: la movilidad estaba determinada por la necesidad de agua y pastos. A su vez, la abundancia o carencia de los mismos dependía de la estacionalidad y también de lo que pareceni ciclos recurrentes de periodos de lluvia y secas. Falta,
en este sentido, un estudio completo de la evolución histórica del clima en la región.
De todos modos, las menciones no dejan de ser significativas. En una breve referencia, Yates señala que
<<Todos viven de sus rebaños y los llevan de un lugar a otro según la escasez o abundancia de pastos.>> (Yates, 1941: 101).
Más explícito es, cambio, el relato de Pedro Andrés García
[c... continuamente se secan los lagos y sus habitantes tiene que cargar sus viviendas, y arrear sus tropas de ganado, hasta encontrar otro, en donde vuelven adomiciliarse: de modo que sus poblaciones no son constantes en un mismo punto. En la estación del estío tiene que abandonar todas sus campanas, y abrigarse en las faldas de la Sierra de la Ventana, en donde se hallan buenas aguadas; y en la siguiente se retornan á sus terrenos o posesiones, aunque todo el país es común á sus indígenas para habitarlo, y solo guardan algun respeto á las fronteras ó límites de la tribus vecinas ...,, (García 1836a: 112).
El mismo García refiere un caso concreto de estos movimientos, el del cacique Ancaliguen, motivado por haberse secado la laguna junto a la estaba establecido (Gnrcía 1836a: 150-1 51). Las tolderías se establecían a lo largo de los arroyos que bajaban de la sierra o junto a las lagunas, pero estas solían secarse en las épocas de sequía, obligando a esos periódicos movimientos.
Un aspecto apenas estudiado, pero sin duda importante para estudiar los caracteres de la movilidad de los grupos indios, es el funcionamiento de las ideas de territorialidad. Lidia Nacuzzi ha realizado un primer acercamiento al problema a partir de los datos aportados por Zizur y Viedma. El análisis de Nacuzzi se orienta, fundamentalmente, adeterminar el carácter de las relaciones interétnicas, a las que resultó difícil separar de la territorialidad. El trabajo se centra, ante todo, en tres grupos, aquéllos que responden a los caciques Chulilaquini, Negro y Cayupilqui; cada grupo, parece tener distintos asentamientos y algunas áreas parecen haber sido compartidas (Nacuzzi 1989; Nacuzzi y Magneres 1989).
B. LOS PEHUENCHES CORDILLERANOS
Las fuentes son explícitas sobre el carácter de la economía de los pehuenches del sur de Mendoza y norte del Neuquén durante el siglo XVlll y comienzos del XIX. Es bien conocida la aseveración de Luis de la Cruz, que atravesó el área en 1806.
<<Lacomida frecuentede estos indios es lacarnede caballos, decuyos animales tienen grandes manadas y buenos arbitrios para adquirir porciones...>, (Cruz 1835a: 63).
Referencias similares se encuentran en múltiples fuentes. En la Historia gengráphica e hidrographica ..., vinculada al nombre del gobernador Amat y Junient, pero debida a la laboriosidad de José Perfecto de Salas, se refiere
(<Tienen buenas armas y buenos caballos y no carecen de ganado mayores y menores (...) Su
alimento es de todas carnes indistintamente sin reservar huanacos, caballos y otros animales inmundos. Las vacas, ovitjas y cabras que crían son corpulentas y del ganado ovejuno cosechan hermosa lana (...) los indios trabajan en labrar algunos platos y vacías grandes, que llaman roles, aunque groseramente, cuidar las caballadas y crías ...,, (cit. en Villalobos 1989: 78-79).
Pero los datos más interesantes sobre los pehuenches se refieren a la organización de su vida en u11 ciclo anual determinado por la búsqueda de aguadas y pasturas. Las tolderías se diseminaban a lo largo de los valles, ocupando las cuencas del Curi Leuvú, Reñi Leuvú, el Neuquén, Varvarco. Es probable, como señalan Gladys Varela y Ana M. Biset, que cadagrupo controlara amplios territorios, lo que le permitiría una rotación de pasturas sin grandes desplazamientos. Esto permitiría una permanencia relativamente estable en dos o tres campamentos a lo largo de todo el año (Varela y Biset 1988: 20).
Las fuentes diferencian claramente la existencia de territorios de invernada y veranada. Los datos proporcionados por Espiñeira, que visitó la región en 1758, son elocuentes (Espiñeira 1988: 237, 247, 242) y también Justo Molina Vasconcellos aporta datos en este sentido, como resultado del viaje realizado en 1804 (Molina Vasconcellos 1972: 204-205). Por último, las referencias que podrían extraerse de la obra de Luis de la Cruz son claras al respecto. Usando los datos de las fuentes y sus propias observaciones en campo, Ana Biset y Glays Varela han profundizado este análisis en el caso más concreto de la cuenca del Curi Leuvú en torno al modelo de asentamiento y de ocupación del espacio por Is pehuenches neuquinos, los que aparecen claramente determinados por las necesidades del pastoreo de ganados y la utilización de potreros de invernada y veranada (Biset y Varela 1989).
C. LOS CIRCUITOS DE INTERCAMBIO
Los dos casos analizadas ocupan un lugar fundamental en un extenso circuito de comercio ganadero a larga distancia (Mandrini 1988). en el sur bonerense, la riqueza ganadera de la regi6n mantenía una población relativamente numerosa y alimentaba un activo comercio. Allí, la expansión de la ganadería indígena se vincula, ante todo, a la consolidación de un vasto circuito comercial que conectaba a la región con el mercado chileno a través de los pasos andinos. Ese comercio comenzó a desarrollarse a lo largo del siglo XVll -sin duda usando rutas de contacto más antiguas- y se consolidó en el XVIII.
En su <<Memoria...,), de 1784, Francisco de Viedma sintetiza las principales rutas de ese comercio. Sin duda la más importante-o al menos la más conocida- era la del río Negro, ruta solbre la cual Villarino había aportado numerosos datos (Mandrini 1988: 87-88; Villarino 1837: 7,10,30,31-32,33-34,35,39-40,46,50,65, 68, 84, 92, 93, 105-1 06)4. Escribe Viedma
4. A lo largo del Río Negro se desarrollaban además activos intercambios con los tehuelches meridionales. La isla de Choele..Choel ocupó un lugar fundamental en tales intercambios, que continuaron a lo largo del siglo XI)( (Mandrini 1988: 88).
121
.Por las noticias adquiridas del reconocimiento del río que hizo Villarino, hemos comprobado los informes que habían dado muchos indios, de no tenerotro paso los de la nación Tehuelche, Villiches, Puelches, y otras naciones habitadoras del Huechuhuehen, é inmediaciones de Valdivia en las cordilleras, que el sitio llamado Choelechel, para trasitar al Colorado, sierras de la Ventana, Tandil, Volcan, Cashuati, y fronteras de Buenos Aires; por carecer de aguadas los otros parajes, y ser terrenos intransitables.)> (Viedma 1836: 19-20).
Pero el mismo Viedma aclara inmediatamente que, según un informante indígena, esa no era la única ruta utilizada
(<... traté un indio muy ladino, y práctico de aquellos vastísimos terrenos llamado José Yati, el que me desengañó, informándome, que el Choelechel era paso respectivamente de las naciones de indios que llevo citadas (tehuelche, villiche, puelche ...), pero no de todas, pues había otros dos caminos por donde venían, y se internaban: el uno caia á las Salinas, de donde se ha proveido de sal Buenos Aires con las carretas; y es transitado de los indios Peguenches y Aucases, cuyo cacique nombran Guchulap, y el otro, mas al norte y no muy distante de la ciudad de Córdoba, que frecuentan los de nacion Ranquel. <<El motivo de usar diferentes caminos estas naciones, es por la enemistad que tienen unas con otras, y estar más inmediatos á sus tierras.. (Viedma 1836: 19-20).
No resulta difícil identificar esas otras dos rutas. La primera correspondería a la que después se llamó ((rastrillada de los chile nos^^, con conexión hacia el curso superior del Colorado y del río Neuquen5. La segunda, seria la ruta seguida luego por Luis de la Cruz. Estasdos últimas conexiones parecen importantes para nuestro estudio pues se dirigirían directamente al país de los pehuenches. Sin duda, los ganados que pudo observar Luis de la Cruz y que provenían de los campos de Buenos Aires habían seguido ese camino (Cruz 1935b: 99 y SS., 100, 104-1 05).
Lo importante aquí es que, tanto el camino del Rio Negro 1 Colorado, como el de Salinas tenían su terminal en el territorio intereserrano bonaerense. Villarino lo indica en forma explícita al señalar a la región de las sierras de Tandil y Ventana como la fuente de aprovisionamiento de ganado de los indígenas que van y vienen desde Chile a través de la Cordillera (Villarino 1837: 33,35,39,105-106, 1 16-1 17).
En el caso de los pehuenches, la participación en ese comercio es bien conocida. Intermediarios en el tránsito a Chile, debían realizar además labores de descanso y engorde de los ganados que llegaba desde el extremo de la pampa. E! comercio de ganados, juntamente con el de sal, constituía para ellos una actividad
5. El desarrollo de estas rutas interiores a través de la pampa debió incidir en el desarrollo de algunos núcnleos de población estable situados en sitios que controlaban puntos importantes. El sitio Tapera Mareira, junto al río Curacó en la actual provincia de La Pampa, localizado por Mónica Berón en 1988, parece ser uno de ellos. Aunque el trabajo arqueológico se encuentra en sus etapas iniciales, los materiales recuperados lo muestran como un asentamiento relativamente estable, con alta densidad demográfica y al que confluían diferentes parcialidades o etnias. Un importante indicador cronológico y cultura es el hallazgo de cerámica Valdiviachilena, correspondiente a mediados del siglo XVIII (Mónica Berón, comunicación personal). El desarrollo de estas rutas y la existencia de tecnologías pecuarias relativamente complejas en otras áreas, replanteatambién la antigüedad de sistemas de represas como las halladas por Piana en Cerro Los Viejos, provincia de La Pampa, que podrían remontarse tal vez al siglo XVlll (Piana 1981 : 189-244).
fundamental y las fuentes chilenas coinciden en destacar su importancia (Villalobos 1989: 78-80)6.
D. INDIOS Y BLANCOS E,N BUENOS AIRES: COMERCIO Y ALGO MAS
Los trabajos realizados sobre los pastores nómades del Asia central coinciden en destacar la estrecha interrelación entre éstos y los centros agrícolas, tanto China como los núcleos de agriculturade oasis de la cuena del Tarim. Similar dependencia se verifica para los beduinos del desierto de Arabia respecto de las tierras agrícolas de Siria, Palestina y, fundamentalmente, la Mesopotamia. Tal dependencia se expresó claramente tanto en la necesidad de granos como de manufacturas, fueran bienes de uso o de prestigio. El comercio, pero también, la guerra con su secuela de botín y tributos, constituyeron, en este sentido, formas conocidas de interrelación.
Esta situación se manifestó en el caso de las sociedades que estamos analizando. En efecto, para la época a que nos referimos, una importante cantidad de artículos europeos, ya fueran importados o producidos en la sociedd colonial, circulaban por el mundo indígena. Buena parte de esos productos, a los que se refieren con frecuencia las fuentes, eran bienes de adorno y prestigio (objetos de plata y metal, prendas de vestir, sombreros, chaquiras, etc.), pero también tenían importancia otros bienes de c:onsumo como los cereales o el azúcar y artículos de uso <<industrial,,, como el añil o los instrumentos de hierro.
El caso pehuenche constituye un buen ejemplo. Las fuentes coinciden en que no cultivaban sino que obtenían los granos que comían mediante comercio en Chile, entregando a cambio, especialmente, ganados y sal (Cruz 1835a: 91 ; Villalobos 1989: 79). También aparece documentada la adquisición de otros productos europeos. Aquí, además, la arqueología aporta un testimonio fundamental. El sitio de Caepe Malal, un cementerio en el norte de la actual provincia de Neuquén que debe datar de la segunda mitad del siglo XVIII, aportó múltiples elementos de esa situación de contacto: abundante cantidad de chaquiras, restos de prendas euro- peas, objetos de hierro (agujas, cuchillos, sables) (Biset y Varela 1990; Varela y Biset 1987; Hajduk y Biset 1090).
La situación no era muy distinta en el caso de las poblaciones del sur bonaerense, cuyos contactos con Buenos Aires y luego con Carmen de Patagones, les permitía aprovisionarse de productos europeos suficientes. Cabría señalar al menos cuatro mecanismos por los cuales se lograban esos productos: - era el activo comercio que se desarrollaba entre ambas sociedades; - las compensaciones que se obtenían por la liberación de cautivos;
6. Rafael Goñi ha revelado y descrito un conjunto importante de recintos pircados en los valles cordilleranos de Huichol y Malleo. Según el autor, tales sitios conformarían un sistema complejo de control territorial vinculado, específicamente, a las rutas de tránsito ganadero. Goñi estima, a nuestro juicio correctamente, que una parte importante de esas estructuras corresponden al siglo XIX, aunque no todas estuvieran en uso simultáneamente; es probable que algunas de ellas se remonten al siglo XVIII, al menos a la segund mitad (Goñi 1983-1985; 1986-1987).
- los regalos periódicos obtenidos de las autoridades coloniales en ocasión de la firma de convenios o paces; y - los robos realizados en la frontera durante los malones o los ataques a
viajeros y caravanas que cruzaban la llanura.
1. El comercio indígena en Buenos Aires
Los intercambios comerciales se incrementaron a lo largo del siglo XVIII: Lozano se refiere a este comercio (cit. en Moncaut 1981 : 24-25) y tanto Cardiel como Sánchez Labrador hacen explícitas referencias a él (Cardiel 1953: 207,208- 209: 1930: 247, 248; Sánchez Labrador 1936: 40, 175). Años después, Azara describe con claridad ese amplio circuito en que se integraba el comercio entre pampas y españoles.
.Compran sus trajes de pieles y las plumas de avestruz a otros indios que viven al sur del país, por el lado de los patagones; y en cuanto a sus mantas y a sus ponchos los adquiren de los indios de la cordillera y de Chile. Agregan a todas estas mercancías otros pequeños objetos que son de su uso, como hebillas, lazos, riendas de caballos, sal, etc., y vienen a venderlos a Buenos Aires, de donde lleban en cambio, aguardiente, hierba del Paraguay, azúcar, dulces, higos y uvas pasa, espuelas, bocados, cuchillos. Con frecuencia van acompañados por indios de Patagonia y de la Cordillera de Chile, y de tiempo en tiempo los caciques hacen una visita al virrey para obtener algún presente.. (Azara 1969: 199).
El tema del comercio ocupó un importante lugar en los escritos de Pedro Andrés García y, de hecho, las estipulaciones sobre comercio contituyeron uno de los temas más complejos y difíciles de sus tratativas con los caciques en Sierra de la Ventana (Garcia 1836a: 95-96; Mandrini 1988: 90-91). El mismo García se refiere a esas relaciones comerciales que, desde 1790, se desarrollaban en constante aumento
<L. por la primera vez en el año de 1790 se trató de establecer la paz y permitirá los caciques venir á lacapital y sus indios á las guardias. El trato docilizó á algunos y acomodó á todos, hasta establecer sus artículos de comercio con peletería, plumas y otras pequeñeces de su rústica industria; tomando en cambio diferentes útiles, algunas ropas, tabaco y yerba, esencialmente bebidas; formando de algunos de esos artículos una absoluta necesidad, especialmente el tabaco y la yerba del Paraguay .u (García 1836a: 10).
Sin duda el comercio indígena experimentó un incremento importante durante los últimos años del siglo XVlll y la primera década del XIX. La paz reinante lo favorecía y, en realidad, esa misma paz parece ser un resultado de las relaciones entre ambas sociedades. Pero el comercio indígena era importante desde mucho tiempo antes. Durante toda la segunda mitad del siglo XVIII, la documentación de los guardias de frontera registra el paso de grupos de indios (generalmente un cacique o caciquillo con algunos indios y chinas) que van a laciudad a vender sus productos. Cito sólo algunos ejemplos.
[~Conduse el Lenguaraz Juan Gregorio Xirado con dos Bland.es una Partida de Indios de Nazion Peguenchus y Aucas compuí!sta del Casique Torro y Dose Indios y quatro chinas. Dho Casique Dise tiene que havlar con V.II. y, almesmo tienpo baxan á comerciar.>> (.Comunicación de M. Fernándezal Marquésde Loreto; Chascomús, 15de juliode 1788>,, en AGN-CF, IX, 1-4-3, f. 225).
-... condugeron á esta Cap1. siete Indios, y seis chinas que vinieron á vender sus efectos ...,> (Comunicación al Comandan1:e de Monte; Buenos Aires, 25 de mayo de 1798,,, en AGN-CF, IX, 1 - 4-6, f. 262).
u... áel Casique Guayquilep, que hallegado áesta Fronteracon su Familia, y algunosotros Indios; estos se dirigen á ésa ha espender sus éfectos como lo acostumbran .... (.Comunicación del Comandante de Monte al virrc!y Avilés; Monte, 9 de junio de 1800>> en AGN-CF, IX, 1 -4-6-, f. 275).
<aMui Sr. mio: oy díade lafecha anllegado ha hesta Gu.. Dies Indios, y dos chinasde latholderiade Currel y Yati viene de cavo dellos dn Blas tio del Casique Yati y Piden Permiso a V.S.a para pasar á esa Ciudad á vender Plumeros, Botas, Riendas, Vacipicuas, y Cavallos, yo los édetenido dandoles yerva, y Pan astatano que V.S.a me ordena lo quedebo exectuar,~ (&omunicaciónde Joaquín Morote al gobernador Vértiz; Fuerte de José López, 24 de diciembre de 1770>~, en AGN- CF, IX, 1 ñ-4-5- f., 265; también f. 271).
(<... én eta ocación P(asan) Dies Indios, y dos Chinas de la toldería de Ouyrel? o Currel) (..) van avender Plumeros, Botas y riendas...>> (<<Comunicación de José Morote al gobernador Vértiz; Estancia de Campana, 6 de enero de 1771 >>, en AGN-CF, IX, 1-4-2, f. 106, también fs. 109,117).
La presencia de tal cantidad de partidas de indios que venían a comerciar no dejaba de preocupar a las autoridades coloniales. Ya en 1760 el gobernador de Buenos Aires recordaba al comanante de La Matanza, con motivo de la llegada de un grupo de indios serrano!;, las disposiciones vigentes y reprochaba su no cumplimiento.
<<He visto lo que V.M. me noticia con fha deayer enorn a los Indios serranos que en cantidad crecida quieren baxar aestai Ciudad con carga de Ponchos conel fin devenderlos en cuia intelixt dueo preuenir a V.M. queno combiene que vengan todo genero deNaciones por que con estos pretextos se hacen practicosdetodos los pasos loque puede ser mui perjudicial, para esta campaña y aun al presente se está experimentando, que portodas partes ceban introduciendo Indios, y aniniandose cada dia mas, y mas, por semexantes tolerancias, y permisos,de manera que antes no se permitia baxar aqui mas que aquellos de quien se tenia satisfacción, y a quienes despues de largas experiencias seles hauia concedido la Paz, y de estos eran mui pocos los que venian con grande precausion presentandose en la Guardia del Zanjon donde dexaban las armas si las traian ...*'( comunicación del gobernador de Buenos Aires al Comandante de La Matanza, José A. López; Buenos Aires, 29 de octubre de 1760,,, en AGN-CF, IX, 1-4-5, f. 308).
Pocos años antes, en 1752, la frecuente presencia de indios de la Reducción de los Pampas que venían a vender ponchos a la ciudad - c o n los que al parecer se mezclaban indios de tierra adentro- había dado lugar a un voluminoso expediente iniciado por el Cabildo donde se planteaba el peligro de tal presencia indígena.' Años después, en 1785, el Marqués de Loreto respondía así a una
7. ctYnformacion hecha, sobre la Reduccion de los Yndios Pampas, que esta a Cargo de los RR. PP. de la Comp.We Jesus (presentada el 15 de octubre de 1752)», AGI, Audiencia de Charcas, leg. 221, en AGI-ME, carp. J, 16).
comunicación del Comandante de Monte, informando que una partida exploradora detuvo a 8 indios y seis chinas y los trasladó a esa Guardia
[(Con fha de 28 del pasado me dá vm parte de los 8 Indios y 6 chinas pertencientes á los ToldQ. del Cazique Lorenzo qQ. fueron encontrados y conducidos á esa Guardia desde el paraje nombrado la Blanca, pQ la partida exploradora qqavia salido de ella; y enterado digo a Vm qe asi á estos como ha otros q%e junten tantos en esta capit' pues solo debe permitirse qe vengan unos despues quvegresen los otros y haciendoles entender primero qqengan unos despues que regresen los otros y haciendoles entender primero q-siendo solo su fin entrará veneficiar sus efectos no se les debera asistir pr nosotros con nada p' ser esto muy gravosisirno,>, (<<Comunicación del Marqués de Loreto al Comandante de Monte, Jayme Viamonte; 7de enero de 1785,>, an AGN-CF, IX, 1-4-6, f. 21 9).
Estos intercambios se practicaban también dentro del territorio indio y no eran pocos los mercanchifles que se aventuraban hasta las tolderías. Relata en su diario el capitán Juan Antonio Hernández (1 170), encontrándose las fuerzas en las sierras del extremo oriental del sistema de Tandilia (Sierras del Volcán).
[(Que el (cacique) Flamenco se hallaba á 5 ó 6 leguas distante de aquel paraje (...) y que actualmente se hallaban seis españoles en los toldos del dicho Flamenco, y entre ellos Diego Ortubia, haciendo trato con yerba, tabaco y aguardiente>,. (Hernández 1837: 50).
En una carta de Francisco Espinosa al Sargento Mayor Clemente López, fechada en La Matanza el 19de agostode 1765, luego de informar sobre lasituación de los indios, le solicita
<<... le tengo de estimar aV. Md. mede orden para inpedir y quitar a muchosque salen sin licencia a tratar con los indios ..., (en AGN-CF, IX, 1-4-5-, f. 325).
Esta presencia debía ser muy común y aceptada por los Indios. Años después, en su Memoria al virrey Loreto, Francisco de Viedma recuerda su propuesta de enviar <<espías a las principales tolderías usando como pretexto el ir a comprar ganados llevando otros productos para canjear
[L. propuse al Señor Virey cuan Útil era ir adquiriendo conocimiento de las naciones de indios que habitaban los campos de Buenos Aires (...) á cuyo intento había destinado á los peones, Antonio Godoy y Juan José Gonzales, que con el pretesto de pasar á sus toldos á comprarles ganado, les llevasen aguardiente, avalorios, y yerba, con cuyas dádivas se iban familiarizando con unos, y tomando noticias de otros; único medio que podia vencer estas dificultades, Iguales diligencias manifesté á dicho Exmo. Señor serian útiles practicar desde la fronteras (sic) de Buenos Aires y sus guardias, destinando sugetos adaptados para el caso...)> (Viedma 1836: 20).
Los pulperos de las guardias y pueblos de la frontera parecen haber tenido ya importancia en este comercio indígena. El capitán Manuel Fernández, de la Guardia de Chascomús, escribe a propósito del negro José Mariano, que fue cautivo de los indios, y que fugó de esa guardia.
<<... Puede muy bien Algun Purpero haverlo sonsacado ytenerlo en su casa por Lenguaraz y con mas livertad comerciar con losaue baxan Acomerciar ...>) (<Comunicaciónde Manuel Fernández: Chascomús, el 6 de abril de l?89>3, en AGN-CF, IX, 1:4-3, f. 240).
También las expediciones periódicas que se realizaban a las Salinas Grandes eran ocasión para intercambios con los indígenas. Además de los datos bien conocidos que aporta Pedro Andrés Garcia en su diario de la expedición de 181 0, la documentación consultada da testimonio de esa actividad
<<Los casiques Amigos, y otros que nunca han penetrado hastaesacapital, con crecido numero de sus parciales, asi en Salinas como en mi marcha, se me han presentado ratificandose en la paz que obserbamos, y comportandose todos con la mejor fidelidad, expediendo con abundancia sus acostumbrados efectos, y abasteciendonos muchas ocasiones de buenas carnes.)> (<<Nota del Comandante Antonio Olabarria a su retorno de la expedición a Salinas,); Cabeza de Buey, 30 de abril de 1800, en AGN-CF, IX, 1-4-2, f. 86).
<<Los caciques amigos, y otros qe nunca han penetrado hasta esa capital, con crecido número de sus Parciales asi en Salinas como en las marchas se me han presentado ratificandose en la Paz qe observamos, comportandose todos con la mejor fidelidad, y entregandose con abundancia de sus acostumbrados efectos, llenos de satisfacción, á la efectuación de sus tratos),. (<<Nota de D. Nicolab de la Quintana a su retorno del viaje a Salinas.; Cabeza de Buey, 13 de noviembre de 1789, en AGN-OF, IX, 1-4-2, f. 83).
.Todo el camino nos han salido porciones de Indios á sus cambalaches de aguard" y se ha conseguido rescatar un muchacho de 10 años y se aguarda en estos dias haser lo mismo con una Pobre mujer,, (Informe de Juan José Sarden al virrey Vértiz, de su viaje a Salinas)>; Cabeza de Buey, 28 de noviembre de 1778, en AGN-CF, IX, 1-4-2, f. 63).
En el sur, Carmen de Patagones se convirtió desde el comienzo en un foco significativo de intercambio con los indígenas. Allí, además, ese comercio era vital a veces para la existencia nnisma del asentamiento. Numerosos testimonios se refieren a los intercambios con esa población a la que los indios llamaban Buenos Aires chico. En su Memoria elvirrey Loreto, Francisco de Viedma se jactaba de las buenas relaciones que había entablado con los indios y aclaraba, comparando con otros asentamientos patagóriicos, que
«... el establecimiento del Rio Negro etuvo exento de las calamidades que sufrieron los otros, por sus excelentes aguas, abundante caza, y ganado vacuno con que nos socorrieron los indios ...,, (Viedma 1836: 6).
En varias declaraciones ole cautivos, aparecen referencias a ese comercio con Patagones. l
<<... laembriaguezde los indiosde resultade habertraido aguardiente de lacostadel mardonde están las poblaciones de los españoles a los que llevan ganado los indios, para trocar10 por esta bebida, tabaco y yerba, que les ha visto traen de dicho paraje.. (<(Declaración del cautivo Ypolito Bustos, en el fuerte de Chascomús el 9 de diciembre de 1780,), en AGN-CF, IX, 1-4- 3, f. 110v).
e<... que sabia tenian (los indios) trato con los cristianos de la (costa) Patagónica y que les llevaban caballos y en cambio les daban aguardiente, yerba y tabaco...>) (<<Declaración del cautivo Nicolás Romero, en la Guardia de San Miguel del Monte, el 15 de enero de 1781 >>, en AGN-OF, IX, 1-4-6, f. 184).
<c... rresponde ser mucha la Indiada qe havia endhos Toldos y (...) dise teneren (sic) trato con los espanoles de la costa Patagonicas, y q%n tres dias ban y bienen con aguardiente Yerva y los ciernas qw necesitan, y qe lellarnan los Indios adha poblasion BQs AyWhicco=,, (<<Decla- ración del cautivo José Teodoro Funes, en Chascornús, en marzo de 1781 -, en AGN-CF, IX, 1-4-3, f. 189).
En síntesis, el comercio ocupaba un lugar de singular importancia en las relaciones entre los indígenas y la sociedad colonial y aunque resulta imposible cuantificar sus alcances debió ser significativo por su cantidad y valor involucrados.
2. Comercio de cautivos, regalos y botín
No me propongo detallar más los otros caminos para la obtención de bienes europeos. Son ya conocidos, si bien no disponemos de estudios sistemáticos de cada uno de ellos (Socolow 1988: 104-1 97).
Así ocurre, por ejemplo, en el caso de los cautivos. Aunque mencionados en tadas partes, casi no se han dedicado trabajos al tema. El único trabajo para esta época que merece citarse es el artículo de Carlos Mayo, que de todos modos no pasa de ser una aproximación inicial (Mayo 1985). De los testimonios aportados por Mayo y de otros obtenidos en archivo, queda claro que existía un extenso comercio de cautivos entre los mismo grupos indios. Pero además, el rescate pagado por esos cautivos cuando se realizaban negociaciones de paz constituía una fuente importante de bienes europeosque ingresaban al mundo indio (Socolow 1988: 1 1 1 - 1 12).
Es también conocida la políticade entrega de regalos y obsequios a los caciques a fin de garantizar la paz y las buenas relaciones (León Solís 1982). Esto se operaba tanto cuando esos caciques iban a Buenos Aires para (creafirmar su fidelidad), a los gobernadores y luego a los virreyes (en especial cuando llegaba un nuevo funcionario) como cuando emisarios de las autoridades penetraban en el mundo indígena para establecer paces o acuerdos (véase el diario de Zizur, o el del mismo García). De hecho, dentro de los libros de cuentas de los virreyes figuraba un rubro específico para agasajar a los caciques. No hay duda que, además, esta política tilvo efecto sobre los aspectos políticos de la organización indígena. Pero esa es otra cuestión.
Por último, los robos y la apropiación de bienes europeos durante los malones constituían otra vía de aprovisionamiento para la sociedad indígena. Este es, sin duda, el aspecto más conocido de las relaciones blancolindios pues la historiografía tradicional ha puesto énfasis, justamente, en el carácter violento de tales relacio- nes. Sin embargo, no se fue más allá del simple registro de actos de violencia, un registro utilizado para mostrar el salvajismo de los indígenas.
Sin duda, los malones y ataques no tuvieron en este siglo la virulencia ni el caráctersistemático que adquirieron en el siglo siguiente., Sin embargo, en algunos momentos, fueron significativos. A partir de 1780 las cosas comenzaron a cambiar y el fortalecimiento de relaciones pacíficas (lo que no excluye episodios o actos
violentos esporádicos) coinc~ide con el afianzamiento de un comercio más regular. Al mismo tiempo, en la medida en que se regularizaba la actividad pastoril en los campos del sur bonaerense, disminuyó la necesidad de los indígenas de apropiarse de ganado en las fronteras ()ara satisfacer las demandas crecientes del mercado chileno. ,
E. SOBRE EL CARÁCTEIR DE LAS SOCIEDADES PASTORILES PAM- PEANAS
Me he extendido sobre los últimos puntos porque constituirán un argumento importante para el último aspecto que me propongo desarrollar, esto es, el de dar alguna explicación sobre el carácter y el surgimiento de estas formas de economía pastoril. De hecho, tal explicación aparece ya sugerida en el título mismo de esta ponencia, al referirme a forrnhs de especialización económica. Esto requiere alguna aclaración.
El peso de la tradición evolucionista es muy fuerte, aun para quienes no se reconocen evolucionistas. Así, hay una tendencia a jerarquizar en una escala ascendente las diversas formas económicas conocidas, teniendo en cuenta su aparente complejidad. Si lacazay recolección aparecen en un extremo de la escala, la agricultura intensiva ocupa el otro. En tal esquema, la existencia de formas <<más primitivas)) junto a otras más avanzadas suele ser explicado en el campo de la etnología como una sobrevivencia de la más antigua. Así, las distintas formas existentes no serían sino representantes contemporáneas de estadios evolutivos anteriores.
Por supuesto no han fallado críticas a los enfoques evolucionistas, pero me interesa un aspecto, quizá no el más considerado. En su tesis sobre el surgimiento del Estado en el valle de México, Brigitte Boehm de Lameiras, se plantea este mismo problema y efectúa algunas consideraciones interesantes. En el caso concreto del Valle de México, Boehm interpreta la coexistencia de cazadores, recolectores y pescadores con agricultores superiores (esto es, con complejo manejo de recursos hidráulicos) como el resultado de una división del trabajo y de una especialización regional: en suma, los primeros existen como tales porque existen los segundos. Para Boehm, el proceso de formación del estado aparece como inseparable de esa división del trabajo y de la consolidación del control de los agricultores, capaces de concentrar una mayor inversión de energía en la expan- sión de la agricultura de regadío (Boehm de Lameiras 1986).
Situación similar -más allá de las diferencias- parece plantearse en el caso de los pastores del Asia central. Lejos están ya las discusiones sobre la primacía de la agricultura o del pastoreo. Los datos conocidos muestran que el desarrollo de una economía pastoril se verifica a partir de una economía inicial de carácter mixto (hortícolaíganadera).
El pastoreo representa entonces una especialización posterior y sería paralela al desarrollo de centros de alta producción agrícola basada en el regadío, esencial- mente en China, con los que esos pastores mantendrán un complejo sistema de relaciones (Krader 1958: 12Ci y SS.).
El pastoreo nómade constituye una forma extrema de especialización económi- ca (Lees y Bates 1 974)8.
Es a partir de esas ideas que intentamos interpretar el desarrollo de ese núcleo de economía pastoril en los campos de sur bonaerense:
1. No cabe duda del alto grado de especialización pastoril de esas poblaciones. Además, las fuentes ignoran e incluso señalan expresamente la falta de agricultura entre ellas, aunque la agricultura no era ignorada por los araucanos que a lo largo del siglo XVlll comenzaron a penetrar en la región (Mandrini 1987a: 13-1 7). En un trabajo anterior expusimos algunos de los factores que podrían incidir en la ausencia de tal práctica (documentada en cambio hacia 1810 en la región de Salinas Grandes), e interpretamos tal proceso como <<... un proceso de mayor especialización económica, al volcarse a una ganadería comercial vinculada ante todo al mercado chileno...)) (Mandrini 1988: 79). Tal proceso se verificó también entre los pehuenches: aunque las fuentes del siglo XVlll señalan coincidentemente la faltade agricultura, Rosales había referido, en el siglo anterior, que los pehuenches tenían cultivos (Mandrini 1987 a: 14); ¿se habría producido entonces un abandono de esa actividad en favor de una especialización pastoril? Nos inclinamos en favor de esta explicación.
2. Tal proceso de especialización pastoril se vinculó al establecimiento de circuitos mercantiles que hacían rentable esa actividad. Su notable desarrollo durante elsiglo XVlll no puede separarse de lo que ocurría en Chile, mercado normal de esos ganados, donde la relativa paz que dominó durante todo ese siglo y comienzos del siguiente, determinó un aumento constante de la demanda de ganados que se comercializaban en ferias periódicas reunidas con beneplácito de las autoridades. Esa relativa paz y el aumento de la demanda de ganados destinados en última instancia a la sociedad blanca incidió en un cambio en la composición de los ganados enviados, con mayor participación de vacunos que reemplazaron en parte a los equinos.
3. Tal proceso de especialización sólo fue posible en la medida en que se articuló un sistema de relaciones con la sociedad blanca que permitía a los indígenas satisfacer sus necesidades de otros artículos (de consumo o prestigio) en forma más económica. Este sistema de relaciones estaba estrechamente vinculado al afianzamiento de la presencia europea en la región. En realidad la posibilidad misma de tal especialización dependió de esa presencia que aportó las especies animales que constituyeron su fundamento.
4. En tales circunstancias, no puede negarse la importancia de la producción de valores de cambio en la economía indígenas. Un caso particular lo constituyó la producción textil, sin duda el producto de comercio por excelencia en las fronteras. El incremento en cantidad y calidad de las ovejas que formaban los rebaños indios tuvo que ver con este proceso.
8. Se ha sostenido a menudo de que la economía de los pastores nómades del Asia central es autosuficiente (por ejemplo, Bacon 1954: 46,52), pero tal posición parece difícil de defender ante la información etnográfica y etnohistórica disponible.
5. Sin duda, la especialización de la economía indígena en aquellas áreas especialmente aptas para elldl, convino a la economía colonial a la que proporcio- naba productos y artículos qiie le eran necesarios (ganados y sal en Chile; sal, tejidos, plumas en el Río de la Plata; ganados en Patagones); al mismo tiempo, esa especialización creó en la sociedad indígena un importante mercado para los comerciantes blancos.
1
Bibliografía 1
Abreviaturas: Anuario. Anuario del Instituto de Estudios Histórico-Sociales (Tandil, Argentina). CIA y E-PS. Boschin, M.T. (coordi) Cuadernos de Investigación:Arqueología y etnohistoria
de la Patagonia septentrional. Tandil (Argentina), IEH-S/UNCPBA, (en prensa). 1-CIE. 1 Congreso Internacional de Etnohistoria. Buenos Aires (Argentina), julio de 1989. Obras y documentos. Colección de Obras y Documentos relativos a la Historia Antigua y
Moderna de las Provincias del Río de la Plata. Ilustrados con notas y disertaciones por Pedro de Angelis.
RSAA. Relaciones de la ~oc ied id ~ r ~ e n t i n a de Antropología (Buenos Aires, Argentina). SWJA. Southwestern Journal of Anthropology (Albuquerque, New Mexico, USA).
AZARA, Félix de 1 969 Viajes por la América meridional. Contiene la descripción geográfica, política y civil
del Paraguayydel Rio tie la Plata ... publicados ... por C.A. Walckenaer, enrique- cido con notas por G. Cuvier ... Edición revisada por J. Dantin Cereceda ... Madrid, Espasa-Calpe.
BACON, Elizabeth E. 1954 <<Types of Pastoral Nomiadism in Central and Southwest Asia>,, en: SWJA, vol. 101
1 : 44-68. BISET, Ana María y Gladys Varela 1989 <<Modelos de asentamierito y ocupación del espacio de la sociedad pehuenche del
siglo XVIII: la cuenca del Curi Leuvu -Provincia del Neuquén*, ponencia presentada en el 1-CIE.
BISET, Ana María y Gladys Varela 1990 «El sitio arqueológico del Caepe Malal. Una contribución para el conocimiento de
las sociedades indígenas del noroeste neuquino., en CIA y E-PS. BOEHM DE LAMEIRAS, Brigitte 1986 Formación del Estado en el México Prehispánico. Zamora (Mich./Méx.), Colegio
de Michoacán. CANALS FRAU, Salvador 1 973 (1 953): Poblaciones ind4penas de la Argentina. Su origen su pasado su presente.
2-d. Buenos Aires, Sutlamericana. CARDIEL, José S.J. 1930 Diario del viage y misión al río del Sauce, realizado en 1748 ... Precedido por un
estudio biográfico del autor y una regesta de su labor ... por el P. Guillermo Furlong Cardiff S.J. y por una introducción, análisis crítico ... y notas por Félix Outes. Buenos Aires, Coni (Publ. Inst. Invest. Geográf. Fac. Filos. y Letras. Serie A. Memorias origiales y documentos. n" 3.)
l
CARDIEL, José S.J. 1953 <<Carta y relación de las misiones de la provincia del Paraguay (1747), en G.
Furlong, S.J.: José Cardie1S.J. ysu Carta-Relación (1 747). Buenos Aires, Libreria del Plata: 1 15-21 3.
CONI, Emilio A. 1930 Historia de las vaquerías de Río de la Plata (1555-1 750). Madrid, Tipográfica de
Archivos. COOPER, John M. 1946 <<The Araucanians,,, en: Handbook of South American Indians. Washington,
Smithsonin Institution/Bureu of American Ethnology. Bull 143, li: 687-760. CRUZ, Luis de la 1835a <<Tratado importante para el perfecto conocimiento de los indios Peguenches,
según el orden de su vida,,, en Descripción de la naturaleza de los terrenos que se comprenden en los Andes, poseídos por los peguenches.. . reconocidos por.. . Primera edición. Buenos Aires, lmprentadel Estado (Obras y Documentos ... Tomo Primero): 29-67.
CRUZ, Luis de la 1 835b Viaje a su costa, del Alcalde provincial del muy Ilustre Cabildo De la Concepción
de Chile, D. ..., Desde el fuerte de Ballenar, frontera de dicha Concepción, por tierras desconocidas, y habitadas de indios bárbaros, hasta la ciudad de Buenos Aires; ... Primeraedición. Buenos Aires, lmprentadel Estado (Obras y Documentos ... Tomo Primero).
ESPINEIRA, Fray Angel de 1988 <<Relación del viaje y misión a los pehuenches, 1758~, en: Pinto Rodríguez, Jorge
yotros: Misioneros en la Araucanía, 1600- 1900. Un capítulo de historia fronteriza en Chile. Temuco-Chile, Universidad de la Frontera: 233-249.
FALKNER, P. Tomas 1 974 Descripción de la Patagonia y de las partes contiguas de la América del sur. Trad.
y notas de Samuel A. Lafone Quevedo. Estudio preliminar de Salvador Canals Frau. 2"d. Buenos Aires, Hachette.
GARC~A, Pedro Andrés 1836 a Diario de la expedición de 1822 á los campos del Sud de Buenos Aires, desde
Moron hasta la Sierra de la Ventana; al mando del coronel D. ... Buenos Aires, Imprenta del Estado (Obras y Documentos ... Tomo cuarto).
GA RcIÁ, Pedro Andrés 1836 b Diario de un viage á Salinas Grandes, en los campos del Sud de Buenos Aires, por
el coronel D. ... Primera edición. Buenos Aires, Imprenta del Estado (Obras y Documentos. .. Tomo tercero).
GIBERTI, Horacio, C. E. 1961 Historia económica de la ganadería argentina. Buenos Aires, Solar/Hachette. GONZÁ LEZ, Alberto Rex 1979 c. Las exequias de Painé Güor. Elsuttee entre los araucanos de la llanura>, , en RSAA,
vol. XIII, NS: 137-161. GONI, Rafael A. 1983-1985 Sitios de ocupación indígena tardía en el Departamento Picunches (Prov. de
Neuquén, Argentina),, , en Quadernos del Instituto Nacional de Antropología, vol. 10 (Bs. AS.): 363-386.
GONI, Rafael A. 1986-1 987 <<Arqueología de sitio& tardíos en el valle del río Malleo, provincia del Neuquén,,,
en RSAA, T. XVIII1, NS:37-66. HAJDUK, Adán y Ana María Biset 1990 <<Principales características del sitio arqueológico Caepe Malal 1, valle del rio Curi
Leuvu, departamento de Chos Malal, provincia de Neuquén. Informe preliminar,), en CIA y E-PS.
HERNÁNDEZ, Juan Antonio , 1837 <<Diario que el capitán D. ... ha hecho, de la Expedicion contra los indios
Teguelches, en el gobierno del Señor D. Juan José de Veriiz ... en 1 de octubre de 1770,) en: Colección de Viages y Expediciones á los campos de Buenos Aires y á las Costas de ~a ta~od ia . Buenos Aires, Imprenta del Estado (Obra y Documen- tos.. . tomo Quinto): 34-60.
HUX, Meinrado 1984 Guía bibliográfica. El inclio en la llanura del Plata. La Plata, Archivo histórico fcRi-
cardo Levene), . KRADER, Lawrence 1955a <<Ecology of Central Asian Pastoralism~, en: SWJA, 1114: 301-326. KRADER, Lawrence 1955b <<Principales and Structures in the organization of the Asiatic Steppe-Pastoralist,),
en: SWJA, 1112: 67-92. KRADER, Lawrence 1958 <<Cultura y medio ambiente en el interior de Asia<<, en: Estudios sobre ecología
humana. Conferencias celebradas en la Sociedad de Antropología de Washing- ton. Washington DC, Unuón Panamericana (Estudios monográficos, 111): 113-137.
KRADER, Lawrence 1972 La formación del estado. Barcelona, Labor. LA PÉROUSE, Jean Francois 1930 Voyage de La Pérouse nutour du monde. Publié d'aprés tous les manuscrits de
I'auteur et illustré de dessins et de caries ... Paris, Editions du Carrefour (Collection Voyages et découveries).
LEES, Susan H. Y Daniel G. BATES, 1974: <cThe Origis of Specialized Fdomadic Pastoralism: A Systemic Modek, en: American
Antiquity, 3912: 1 87-1 93. LEÓN (SOLIS), Leonardo 1982 <<La corona espafiola y las guerras intestinas entre los indios de Araucanía,
Patagonia y las 1760-1 806,,, en Nueva Historia. Revista de historia de Chile, año 215 (Londres):, 31-67.
LEÓN SOL~S, Leonardo 1987 <<Las invasiones indígenas contra las localidades fronterizas de Buenos Aires,
Cuyo y Chile, 1700-1800,,, en Boletín Americanista, XXV111136 (Barcelona): 75- 104.
MADRID, Patricia 1990 Estructuras de piedra en las sierras de Pillahuincó, provincia de Buenos Aires.
(mecanografiado). MANDRINI, Raúl José 1984 <<La base económica de los cacicatos araucanos del actual territorio argentino
(siglo XIX)«, en VI Jornaclas de Historia Económica. Vaquerías, Córdoba.
MANDRINI, Raúl José 1987 a <<La agricultura indígena en la región pampeana y sus adyacencias (siglos XVIII-
XIX),, . en Anuario, 1, 1986: 1 1-43. MANDRINI, Raúl José 1987 b <<La sociedad indígena de las pampas en el siglo XIX<<, en: Lischetti, Mirta (comp.):
Antropologia, 1 "d. de la5Veimp. correg. y ampliada. Buenos Aires, Eudeba: 309- 336.
MANDRINI, Raúl José 1988 <<Desarrollo de una sociedad indígena pastoril en el área intereserrana bonaeren-
se),, en Anuario, 2, 1987: 71 -98. MAYO, Carlos 1985 <<El cautiverio y sus funciones en una sociedad de frontera.
El caso de Buenos Aires (1 750-1 81 O),,, en Revista de Indias, 4511 75: 235-243. MAZZANTI, Diana Leonis 1988 -Aspectos económicos de la sociedad indígena bonaerense. Un aporte a los
estudios etnohistóricos del borde oriental de las serranías de Tandilia, siglo XVIII., ponencia presentada en las Primeras Jornadas Inter-EscuelasIDepartamentos de Historia, La Plata, octubre de 1988.
MENDOZA, Prudencio de la C. 1928 Historia de la ganadería argentina. Buenos Aires. MOLINA VASCONCELLOS, Justo 1972 <<Diario que ha formado don ... en el descrubrimiento que viene siguiendo del
camino de Alico por comisión que la ha dado el Sr. Gobernador Intendente de la Concepción de Penco...,,, en Alvarez, Gregorio: Neuquén. Historia, geografía, toponimia. Neuquén, Prov. de NeuquénIUniv. de Neuquén; tomo 1: 203-208.
MONCAUT, Carlos Antonio 1 981 Historia de un pueblo desaparecido a orillas delrío Salado bonaerense. Reducción
jesuítica de Nuestra Señora de la Concepción de los Pampas. 1 740- 1 753. (La Plata), Ministerio de Economía de la Prov. de Buenos Aires.
MONTOYA, Alfredo J. 1984: Cómo evolucionó la ganadería en la época del virreinato. Contribución de Manuel
José de Lavardén a su desarrollo y mejoramiento. Buenos Aires. Plus Ultra. NACUZZI, Lidia R. 1989 <<Territorialidad y relaciones interétnicas en el valle de Viedmam, ponencia presen-
tada en el I-CIE. NACUZZI, Lidia R. Y Marina MAGNERES 1989 <<Las etnias de las sierras de Buenos Aires a fines del siglo XVIII,,, ponencia
presentada en el I-CIE. OTTONELLO, Maria Marta Y Ana María LORANDI 1987 Introducción a la arqueología y etnología. Diez mil años de historia argentina.
Buenos Aires, EUDEBA. PALERMO, Miguel Angel 1986 <<Reflexiones sobre el llamado complejo ecuestre en la Argentina,, , en RUNA, VOL.
xvi (bS. as., ICAIUBA): 157-1 78. PATAI, Raphael 1951 <<Nomadism: Middle Eastern and Central Asian,,, en: SWJA,
714: 401-414.
PIANA, Erneto L. 1 981 Toponimia y arqueologra del siglo XIX en La Pampa. Buenos Aires, EUDEBA. PUEYRREDON, Manuel A. 1929 (<Campaña contra los indios bárbaros del sur en 1824,,, en: Escritos históricos del
coronel ManuelA. Pueyrredón. Noticia preliminar por J.R. Cárcano. Buenos Aires, J. SuárezILib. ~ervantds.
SAHLINS, Marshall D. 1972 Las sociedades tribales. Barcelona, Labor. SANCHEZ LABRADOR, José , 1936 Los indios pampas, p~~elches y patagones ... Monografía inédita, prologada y
anotada por Guillermo Izurlong Cardiff S.J. Buenos Aires, Viau y Zona editores. SCHINDLER, Helmut 1971 <<Das ~irtschaftsleben der Araukaner der Pampa im 19. Jahrhundert),, en
Verhandlungen des XXXVIII. lnternationalen Amerikanisteskongresses. Stuttgart- München, 12 bis 18 August 1968, band 111: 105-1 1 1 (trad. M. Albeck).
SLAVSKY, Leonor Y Gladis CEFIESOLE 1988 <<Los corrales de piedra de Tandiln, en Revista de Antropología, año 11114 (Buenos
Aires): 43-51. SOCOLOW, Susan Migden 1988 <<LOS cautivos españolek en las sociedades indígenas: el contacto cultural a través
de la frontera argentina)), en: Anuario, 2, 1987: 99-136. VARELA, Gladys Y Ana María BlSET 1987 (<El yacimiento arqueo1 'gico de Caepe Malal. Un aporte para la comprensión de Y
la historia indígena del iioroeste neuquino en el siglo XVIII,), Boletín del Departa- mento de Historia. Facultad de Humanidades, 8 (Neuquén, Univ. Nac. del Comahue): 130-1 53.
VARELA, Gladys Y Ana María B1lSET 1988 <<El sitio arqueológico dle Caepe Malal. Un aporte al conocimiento de la historia
indígena del noroeste rieuquino en el siglo XVIII)), ponencia presentada en las Primeras Jornadas Inter-EscuelasIDepartamentos de Historia, La Plata, octubre de 1988.
VIEDMA, Francisco de 1836 Memoria dirigida al Sr. Márquez de Loreto, Virrey y Capitán General de las
Provincias del Río de la Plata, sobre los obstáculos que han encontrado y las ventajas que prometen ,/os establecimientos proyectados en la Costa Patagónica, por D. ... (1784). Primera edición. Buenos Aires, Imprenta del Estado (Obras y Documentos ... Tomo Primero).
VILLALOBOS R., Sergio I
1989 Los pehuenches en la vida fronteriza. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile.
VILLARINO, Basilio 1837 Diario del Piloto de la /?ea1 Armada, D. ... del reconocimiento que hizo del Río
Negro, en la costa orientalde Patagonia, elaño de 1782. Buenos Aires, Imprenta del Estado (Obras y Documentos ... Tomo Sexto).
YATES, William I
1941 José MiguelCarrera. 1820-1821.. Traduc., prólogo y notasde José Luis Busaniche. Buenos Aires, Solar.