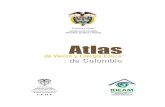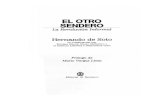Prologo Las Aguas de Cgile
-
Upload
gabriela-beatriz-ovando-torres -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
description
Transcript of Prologo Las Aguas de Cgile
-
124
AGUA Y TERRITORIO, NM. 2, pp. 124-139, JULIO-DICIEMBRE 2013, UNIVERSIDAD DE JAN, JAN, ESPAA ISNN 2340-8472 - ISSNe 2340-7743
AGUA y TERRITORIOwater and landscape
Universidad de Jan / Seminario Permanente Agua, Territorio y Medio Ambiente (CSIC)
YEZ, Nancy y MOLINA, Ral (comps.), 2011, Las aguas indge-nas en Chile, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 275 pgs. ISBN 978-956-00-0265-5.
Este trabajo colectivo, compilado por Nancy Yez y Ral Molina, acadmicos e investigadores de alta califi cacin en el mbito de los pueblos originarios, nos coloca frente a un asunto crtico en el actual estado del manejo de los recursos hdricos en Chile y las implicaciones culturales, sociales y econmicas que de ello derivan.
El texto, compuesto de cinco captulos, se inicia contextua-lizando la relacin histrica entre los pueblos indgenas y el agua; contina con la naturaleza de las aguas y de los territorios hdri-cos indgenas; le sigue los derechos, disputas y confl ictos de agua; derechos y proteccin de las aguas indgenas, concluyendo con estudios de caso de confl ictos en torno a ella (vgr. tratamiento de aguas servidas en la Araucania, proyectos hidroelctricos en el valle de Liquie Panguipulli, exploraciones geotrmicas en el territorio de la comunidad de Surire Parinacota y las explota-ciones de la Sociedad Qumica e Industrial del Brax Limitada en el salar de Surire).
La problemtica central de la obra radica en la relacin por el recurso agua en tiempo pasado y actual entre las comu-nidades indgenas, especialmente quechua, atacamea, aymara, diaguita y colla, el modelo de economa capitalista y el Estado de Chile. El modelo capitalista en el contexto de globalizacin presiona para colocar el bien en el mercado de modo que est disponible para los procesos industriales y que su reasignacin se efecte sobre la base de la libre competencia. El Estado opera como agente de concesiones con criterios de efi ciencia sobre re-cursos que ancestralmente se han manejado bajo la ptica de la cooperacin y el respeto a los equilibrados requerimientos de los usuarios, devastando literalmente estas culturas.
El cambio en el manejo de las aguas se inicia con el arribo de los conquistadores, pero es en la segunda mitad del siglo XX cuan-do se observa con mayor dramatismo este proceso. Especialmente con decisiones como la de chilenizar la cultura atacamea, que permite socavar las bases de los antiguos rituales y las actividades tradicionales. Por ltimo, con la entrada en vigor del cdigo de aguas en 1981, que establece el uso consuntivo y no consuntivo, separado del suelo, los derechos se pueden transar y traspasar con independencia del aprovechamiento por parte de los propie-tarios del suelo por donde escurren dichas aguas.
Los recursos superfi ciales estn sobre asignados en virtud de asegurar, por la idea de bien comn, el vital elemento a las em-
presas sanitarias y a los procesos industriales de las cuprferas, con el consiguiente desecamiento de vertientes, aguadas y pu-quios que daban vida a pequeos poblados ganaderos con agricul-tura de subsistencia, hoy desaparecidos debido a la alta fragilidad de los sistemas hdricos andinos (vgr. Comunidad de Quillagua, Comunidad Quechua de San Pedro). Esta situacin favorece la presin por las aguas subterrneas, que de no mediar decisio-nes polticas urgentes, terminar con la forma de vida altiplnica para siempre, ya que ellos estn estrechamente vinculados con los superfi ciales, a diferencia de lo que opinan las empresas que demandan su concesin.
Un tema relevante de este trabajo se relaciona con la cues-tin jurdica, ya que da cuenta de acuerdos internacionales que protegen el uso ancestral de las aguas a los pueblos originarios, refrendados por el Estado de Chile; lo que ha permitido que nues-tros tribunales acojan recursos de proteccin y sienten jurispru-dencia al respecto. Sin embargo, el matiz oscuro de esta relacin lo pone la apelacin que innumerables veces hacen las empresas a tribunales arbitrales internacionales en virtud de los acuerdos co-merciales suscritos, que en muchas oportunidades eluden la apli-cacin de principios generales del derecho y marcos regulatorios de inters pblico dejando en la indefensin a los Estados y a las personas que deben ser protegidas por la legislacin internacional sobre Derechos Humanos.
Como medida de proteccin, la Ley Indgena provee de re-cursos para fi nanciar la constitucin, regularizacin o compra de derechos de agua o para fi nanciar obras destinadas a obtener el recurso. Sin embargo, no ha logrado revertir el proceso privatiza-dor ni los impactos sobre los derechos indgenas.
El impacto del rol del Estado en este asunto va ms all de los pueblos originarios, ya que al concluir este comentario nos informamos de que luego de cuatro aos de sequa en la zona cen-tral (Regin del Maule), la Direccin General de Aguas organismo gubernamental regulador literalmente ha entregado el control de la Laguna del Maule, surtidora natural de agua a 200.000 ha de cultivos fr utcolas y hortalizas, a la empresa hidroelctrica ENDESA, uno de los consorcios extranjeros ms grandes del pas; lo que signifi ca que la disponibilidad de riego de cientos de peque-os agricultores asociados a una obra que data de los aos 1950, queda al arbitrio de la empresa.
Ral. E. Snchez AndaurUniversidad Autnoma de Chile