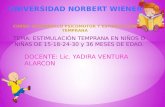psicomotor 9
Transcript of psicomotor 9

Conductas motrices y trastornos de aprendizaje
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_12/nr_187/a_2646/2646.html
Cristina Delgado Franquet, José Aurelio García López,
Belén Hernández Luis, Miguel Llorca Llinares,
Josefina Sánchez Rodríguez*
Resumen
El presente estudio trata de constatar la conexión entre problemas psicomotores y trastornos de aprendizaje y trastornos sociales, analizando las dificultades en las conductas motrices de base, neuromotrices y perceptivo motrices y su relación con los trastornos de aprendizaje (lectoescritura, lenguaje y atención), así como la relación con trastornos sociales (indisciplina, hiperactividad, agresividad,...). Asimismo, se describen los niveles de desarrollo psicomotor alcanzados por una muestra de niños de Preescolar, Ciclo Inicial y Ciclo Medio de la isla de Tenerife, poniendo de manifiesto la necesidad de la continuidad del trabajo psicomotor como parte integrante de la formación global del sujeto.
Introducción
A una mayoría de padres así como a los profesionales de la educación, les preocupa el fracaso escolar o las dificultades de aprendizaje: dislexia, disortografía, disgrafía, inatención, inhibición, desinterés por el trabajo escolar..., conocidas bajo la denominación de "inadaptación escolar". Estos acuden a profesionales demandando una solución, en breve período de tiempo, al problema que presenta el escolarizado.
Sin embargo, se ha ido observando que este desorden específico al que se achacaba al fracaso escolar está muy lejos de aparecer aislado. Se descubre que el niño tiene, además, alteraciones del comportamiento, inhibición o agitación, agresividad o pasividad, inatención, dispersión, ansiedad... Si, además, indagamos en la familia podremos constatar que existen a menudo alteraciones en la alimentación, en el sueño, perturbaciones caracteriales, terrores nocturnos, todo ello unido a una serie de problemas afectivos y emocionales (problemas de relación, problemas en torno a la vivencia del cuerpo no de forma racional sino en un plano psicológico) que inciden en el fracaso escolar.
La causa de estas alteraciones quizás se encuentre en las circunstancias que envuelven la vivencia del niño, las cuales se expresan bajo formas simbólicas, sintomáticas, de las que las dificultades escolares no son más que un aspecto.
Ante esta situación presentamos la educación psicomotriz como una acción educativa que trabajará las diferentes conductas motrices y psicomotrices con el fin de facilitar la acción de las diversas técnicas educativas permitiendo así una mejor integración escolar y social. La educación psicomotriz se basa en el control corporal y sus desplazamientos como primer elemento del dominio del comportamiento; ofrece un mejor desarrollo en los actos y en las diversas situaciones de la vida; enseña al niño a disponer de medios ejecutivos, de un esquema corporal y de una organización espacio temporal, que condicionan los diferentes aprendizajes; favorece que el niño sea el artífice de su propio desarrollo; estimula el dominio del equilibrio, el control y eficacia de las diversas coordinaciones globales y segmentarias, de la inhibición voluntaria y de la respiración; en definitiva, ofrece las mejores posibilidades de adaptación al mundo exterior.
Por tanto, la psicomotricidad no debe ser considerada como un fin en sí misma, sino también como un medio para alcanzar ulteriores aprendizajes. Suele admitirse una relación inseparable que existe entre psicomotricidad y psiquismo (Dupré, 1910 en Vayer, 1977) tanto en la primera (1 a 3 años) como en la segunda infancia (3 a 8 años ).
1

Por ejemplo, un buen control motor permitirá al niño explorar el mundo exterior aportándole las experiencias concretas sobre las que construirá las nociones básicas para su desarrollo intelectual.
Por otra parte, sus aspectos terapéuticos y su aplicación práctica son una actividad eminentemente educativa. Posee asimismo, aplicada a los casos de retraso e inadaptación, un innegable poder reeducativo. Así pues, la educación psicomotriz forma la base de toda la educación en los casos de debilidad profunda y debe preceder siempre a la educación puramente intelectual. Si sus posibilidades reeducativas son evidentes, se puede afirmar que no son menores sus virtudes simplemente educativas y que si una educación psicomotriz bien entendida fuese llevada a cabo en el curso de la segunda infancia, el número de casos de debilidad e inadaptación se vería claramente disminuido. La educación psicomotriz es algo más que una forma terapéutica o un método de reeducación, debe ser considerada como una disciplina básica. Es, según Le Boulch (1986), "una educación total del ser a través del movimiento".
En definitiva, el desarrollo motor pone en evidencia las interrelaciones existentes entre el crecimiento general y el desarrollo del sistema nervioso, es decir, el pensamiento no puede tener acceso a los símbolos y a la abstracción sin la presencia del soporte psicomotor, que debe, a su vez, continuar evolucionando conjuntamente con el desarrollo mental (Vayer, 1977).
Partiendo de estos supuestos, hemos realizado un estudio para determinar que relación existe entre las capacidades motrices y los trastornos de aprendizaje. Asimismo, hemos relacionado las diferentes conductas evaluadas por el balance psicomotor de P. Vayer y las escalas de actitudes y psicomotricidad de McCarthy.
Método
Con este trabajo pretendemos analizar:
A.- La coherencia interna de dos pruebas que se utilizan para evaluar el desarrollo psicomotor: el balance psicomotor de Vayer y la escala de Mc.Carthy de aptitudes y psicomotricidad.
B.- La relación existente entre estas dos pruebas con respecto a las conductas motoras. C.- Comprobar si existe relación entre las diferentes conductas psicomotoras y los trastornos de aprendizaje, los trastornos sociales y los trastornos de lateralidad.
Sujetos
La muestra del presente trabajo está compuesta por 153 sujetos de ambos sexos (51 niñas y 103 niños), alumnos de EGB de la provincia de Tenerife. Los sujetos se encuentran en el intervalo de edad comprendido entre los 3 y los 12 años. A todos estos sujetos se les aplicó el balance de Vayer. Dentro de esta muestra, el test de Mc.Carthy solo fue aplicado a un grupo de sujetos, comprendidos entre los 4 y los 6 años, correspondiente a un curso de Preescolar de un barrio marginal de la zona de Santa Cruz de Tenerife.
La muestra se subdividió por intervalos de edad encontrándose en un intervalo de edad menor de 6 años un total de 43 sujetos que corresponden al 28,1 % de la muestra y de los cuales, 34 sujetos pertenecen a la muestra seleccionada para la aplicación del Mc.Carthy. En el intervalo de edad de 6 a 8 años se encontraba un total de 78 sujetos que corresponden al 51 % de la muestra y en el intervalo superior a los 8 años, 32 sujetos que se corresponde con un 20,9% de la muestra.
2

Instrumentos
Balance psicomotor de P. Vayer
Los tests psicomotores nos van a ofrecer información acerca de si el niño tiene un desarrollo adecuado o no, siendo necesario, para descubrir causas y pautas de actuación, realizar una investigación más cualitativa acerca de la personalidad del niño, de sus problemas, de sus características cognitivas, etc. Por ello, además de pasar el test psicomotor se hace necesario recurrir a:
Conocimiento del medio familiar y de la personalidad de los padres. Anamnesis de la vida del niño: familiar y escolar. Test de nivel mental.
Centrándonos en la descripción de los tests psicomotores, uno de los más completos, por haber integrado toda una tradición de investigaciones psicométricas, es el Balance psicomotor de Vayer, para el examen de la primera y segunda infancia.
Para Picq y Vayer, las posibles dificultades que puedan presentar los niños se comprenden por medio de las observaciones de los diferentes aspectos psicomotores. Las posibilidades de educación de estas conductas motrices se dan en tres tipos de manifestaciones en el niño: las conductas motrices de base, las conductas neuromotrices y las conductas perceptivomotrices.
Este examen está compuesto por las siguientes pruebas:
Coordinación óculo-manual (COM). De 0 a 12 años. Coordinación dinámica (CD). De 0 a 12 años. Control postural (equilibración estática) (CP). De 0 a 12 años.
Estas tres pruebas provienen de los tests de Ozeretski revisados y adaptados por A. Guilmain (Lezine, 1969).
4.-Test de lateralización, adaptado del Harris test of lateral dominance, (Lapierre, 1978) donde se va a observar la dominancia de las manos a partir de la realización de diez gestos y la dominancia de los ojos y de los pies a partir de tres ítems. Los datos obtenidos nos permitirán observar si el niño es diestro o zurdo homogéneo, si tiene una lateralidad cruzada o si todavía no está desmida.
5.-Test del control del propio cuerpo (CS) o test de imitación de gestos de Bergés y Lezine (1963). Este test consiste en una muestra de veinte gestos, ejecutados con los miembros superiores, realizados por el operador frente al niño, pidiéndole a éste que los imite inmediatamente, manteniendo el operador la posición.
A partir de los seis años, este test se articula con el test de Organización Lateroespacial.
6.-Test de organización lateroespacial (OE) (prueba de Piaget y Head) (Zazzo, 1979) que consiste en el reconocimiento de la derecha -izquierda sobre sí mismo a los 6-7 años, sobre el otro a medida que avanzamos en la edad y, finalmente, sobre los objetos hasta alcanzar la edad de 12 años.
7.-Test de organización perceptiva (OP), que comprende ítems del Terman-Merril (2-3 años) y del Binet-Simon (4-5 años) que se articulan a su vez con el test de estructuración espacio-temporal (Vayer, P. 1977).
8.- Test de estructuración espacio-temporal (ET) basado en las estructuras rítmicas de Mira Stamback (Zazzo, 1979). Este test comienza a aplicarse a partir de los 6 años y se subdivide a su vez en tres pruebas:
3

8.1- Reproducción por medio de golpes de estructuras temporales oídas.
8.2- Reproducción gráfica de estructuras espaciales vistas.
8.3- Simbolización de estructuras espacio-temporales:
Dibujar estructuras oídas. Golpear estructuras vistas.
En esta prueba, además de anotarse el número de aciertos en cada subprueba, se anotará el sentido y dirección de la realización de los ítems para completar la prueba de lateralización.
Cada prueba viene estructurada por unos ejercicios que el niño ha de realizar a una determinada edad, teniendo en cuenta una serie de indicadores para considerar si la prueba ha sido realizada con éxito o no: tiempo de duración de la prueba, mano con la que ha de ejecutar el movimiento, etc.
Para aplicar los tests y calcular la edad motora comenzamos aplicando la prueba inmediatamente inferior a la edad cronológica del niño. Si esta prueba se realiza satisfactoriamente se pasa sucesivamente a las de edad superior, explorando todas las posibilidades del niño hasta llegar a dos fallos consecutivos. En el caso de que no resuelva la primera prueba se desciende a las correspondientes a edades inferiores hasta que realice una correctamente.
La edad motriz será el resultado de la media de todas las conductas medidas. Las puntuaciones pasarán a una gráfica quedando reflejado un perfil psicomotor que nos permite interpretar el desarrollo del niño en estos aspectos.
Escalas MCCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños (MSCA).
El MSCA es aplicable a niños entre 2,6 y 8,6 años de edad y consta de 18 test independientes, que evalúan conductas cognitivas y motóricas, agrupados en seis escalas: Verbal, Perceptivo -manipulativa, Numérica, General Cognitiva, Memoria y Motricidad. El contenido de las tres primeras consideradas conjuntamente constituye la Escala General Cognitiva.
Escala Verbal (V).-Los tests que constituyen esta escala evalúan la aptitud del niño para expresarse verbalmente, así como la madurez de sus conceptos verbales. Se le pide que responda con una palabra, frase o párrafo a muy diferentes pruebas que exigen procesos mentales tales como memoria de pequeños o amplios contenidos, pensamiento divergente y razonamiento deductivo. Los tests que componen esta escala son: Memoria pictórica, Vocabulario, Memoria verbal, Opuestos y Fluencia Verbal.
Escala Perceptivo -Manipulativa (PM).-Está formada por tareas de tipo lúdico que no exigen del niño respuestas verbales, sino que evalúan su capacidad de razonamiento mediante la manipulación de materiales. Pone en ejercicio aptitudes como la imitación, la clasificación lógica y la organización visual en diferentes tareas espaciales, perceptivo -visuales y conceptuales. Los tests de esta escala son: Construcción con cubos, Rompecabezas, Secuencia de golpeo, Orientación derecha - izquierda, Copia de dibujos, Dibujo de un niño y Formación de conceptos.
Escala Numérica (N).-Intenta más que evaluar la aptitud numérica del sujeto, explorar el límite superior de su habilidad para el cálculo. Consta de los siguientes tests: Cálculo, Memoria Numérica y Recuento y Distribución.
Escala General Cognitiva (GC).-Está constituida por todos los tests que forman las escalas V, PM y N.
4

El índice General Cognitivo (GCI) obtenido por un niño muestra su nivel intelectual en relación con el de otros sujetos de su misma edad cronológica.
El GCI se presenta como una indicación del desarrollo de los procesos mentales del niño en un momento dado de su vida. No debe interpretarse como inmutable en un determinado sujeto, ni considerarlo tampoco como reflejo de factores únicamente genéticos o únicamente ambientales.
Escala de Memoria (MEM).-Cada uno de los tests que componen esta escala evalúa en el niño la memoria de materias o contenidos de pequeña amplitud y son: Memoria pictórica (incluida en V y GC) y secuencia de golpeo (incluida en PM y GC), que presentan simultáneamente estímulos visuales y auditivos; Memoria verbal (incluida en V y GC) y Memoria numérica (incluida en N y GC), que sólo incluyen estímulos auditivos.
Escala de Motricidad (MTRI).-Está compuesta por los siguientes tests: Coordinación de piernas, Coordinación de brazos, Acción imitativa, Copia de dibujos (incluida en PM y GC) y Dibujo de un niño (incluida en PM y GC).
Estos tests evalúan la coordinación del niño en la ejecución de diferentes tareas motoras finas y no finas. Coordinación de piernas, Coordinación de brazos y Acción imitativa permiten evaluar la aptitud motora no fina, mientras que Copia de dibujos y Dibujo de un niño miden la coordinación motora fina que se pone de manifiesto a través de la coordinación manual y la destreza digital.
En esta escala de Motricidad existen varios elementos que nos permiten evaluar aspectos de la lateralidad referentes a la dominancia Mano, ojo y pie, pudiendo clasificar al niño con Dominancia establecida o Dominancia no establecida, Lateralización diestra, zurda o cruzada.
Además de las conductas medidas por las pruebas, se recogieron datos referidos al sexo de los sujetos y presencia o no de trastornos de lectoescritura, lenguaje, atención y sociales. Dentro de los trastornos sociales se incluían problemas como la indisciplina, hiperactividad, hiperprotección, agresividad y otros problemas de comportamiento.
Resultados
Los análisis utilizados han sido los siguientes: Análisis correlacional para analizar la relación existente entre las variables de ambas pruebas (dado que había tanto variables continuas como ordinales, hemos empleado los coeficientes de Pearson y Spearman, respectivamente) (Ver Tabla 1).
Pruebas de contraste no paramétricas (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney o Wilcoxon, según las variables) para detectar la presencia de diferencias significativas entre grupos tomando como variables independientes la lateralidad, los trastornos de aprendizaje (lectoescritura, atención, lenguaje y otros) y los trastornos sociales y como variables dependientes, las conductas citadas anteriormente de ambas pruebas.
Los resultados obtenidos en el análisis aplicado al test psicomotor de Vayer para comprobar la consistencia interna de la prueba nos muestran un alto índice de correlación entre todos los subtests de dicha prueba. La mayor correlación se establece entre las conductas motrices de base (coordinación óculo-manual, coordinación dinámica y control postural) y las conductas perceptivas motrices (organización espacial y estructuración espacio-temporal).
En la escala de Mc.Carthy aparece mayor correlación entre la Edad Mental, Edad Numérica y Motricidad, así como entre la prueba Perceptivo - Manipulativa, Memoria y Motricidad.
5

Con respecto a la comparación entre ambas pruebas, encontramos que existe correlación entre coordinación óculo-manual, coordinación dinámica y control postural del test de Vayer con la motricidad medida en la escala de Mc.Carthy. También correlacionan la coordinación dinámica y el control postural con la prueba de edad verbal de Mc.Carthy.
El valor de las correlaciones interpruebas ha sido más bajo, de 0,2 y 0,3, que las correlaciones de las conductas de cada prueba entre sí.
En los contrastes no paramétricos nos hemos encontrado los siguientes resultados principales:
. La lateralidad como variable independiente no ofrece una explicación significativa referida a su relación con los trastornos de aprendizaje y los trastornos en las conductas motrices.
. Existe relación entre los sujetos que presentan trastornos de lectoescritura y deficiencias en cuanto a su organización espacio-temporal y coordinación óculo-manual. Asimismo, hay una relación significativa entre una baja edad verbal y los trastornos de lenguaje y un bajo control postural con los trastornos sociales.
. No encontramos relación significativa entre los trastornos de lectoescritura y organización espacial, motricidad y edad perceptivo-manipulativa. Tampoco aparece relación entre trastornos de atención y coordinación dinámica, óculo-manual y control postural.
Los resultados de las pruebas nos ofrecen la siguiente información acerca del desarrollo psicomotor (ver Apéndice):
En la población perteneciente al intervalo de edad comprendido entre los 3 y los 6 años obtenemos lo siguiente:
En coordinación óculo-manual el 77,8% de la muestra presenta un desarrollo adecuado y el 22,2% lo supera.
En coordinación dinámica el 91,7% presenta unos valores adecuados a su edad y, el 8,3% lo supera.
En control postural el 94,4% se considera dentro de la normalidad y el 5,6% la supera. En control segmentario la totalidad de la muestra alcanza los niveles adecuados a su
edad. En organización perceptiva la totalidad de la muestra alcanza también unos valores
adecuados. En lo que respecta a la lateralidad encontramos que el 47,1 % la tiene definida
mientras que un 35,8% presenta una lateralidad cruzada y, un 17,1% no la tiene definida.
La población comprendida en el intervalo de 6 a 8 años muestra el siguiente desarrollo psicomotor:
En coordinación óculo-manual el 27,7% se encuentra en un nivel inferior a dicho intervalo, el 40% presenta un adecuado desarrollo y el 12,3% lo supera.
En coordinación dinámica el 29,2% está por debajo de los seis años, el 66,2% tiene un nivel aceptable y el 4,6% lo supera.
En control postural el 44,6% no alcanza un nivel adecuado, el 46,27% se sitúa en una edad adecuada y el 9,2% la supera.
En lo referente al control segmentario, el 48,6% de la muestra no alcanza unos niveles aceptables.
En organización perceptiva el 44,4% no supera la prueba. En organización espacial el 17% no alcanza un nivel adecuado a su edad, el 66% si lo
consigue y el 17% obtiene resultados superiores. En estructuración espacio-temporal el 17,9% se muestra por debajo de los valores
adecuados a su edad, el 42,8% consigue un nivel aceptable y el 39,3% muestra valores superiores.
En lateralidad hay un 57,8% de la muestra que la tiene homogénea, el 29,7% cruzada y el 12,5% no desmida.
6

En la muestra que supera los 8 años, nos encontramos con unos porcentajes inferiores a esta edad en las siguientes conductas: en coordinación óculo-manual y en coordinación dinámica un 34,6%; en control postural un 51,9%; en control segmentario un 70,6%; en organización perceptiva un 66,7%; en organización espacial un 41,9%; y en estructuración espacio-temporal un 16%.
En lo referente a la lateralidad el 50% presenta una lateralidad homogénea frente a un 32,7% de lateralidad cruzada y un 17,3% no definida.
Teniendo en cuenta las puntuaciones medias evaluadas por las conductas de Vayer se obtuvieron los perfiles, que también pueden observarse en el Apéndice.
Conclusiones
A partir de los resultados encontrados podemos extraer las siguientes conclusiones:
Para la evaluación del desarrollo psicomotor nos parece más válida la prueba de P. Vayer puesto que ofrece una mayor consistencia interna siendo esto un resultado lógico, ya que evalúa exclusivamente el desarrollo motor mientras que, el test de McCarthy da una visión más global del desarrollo del individuo por lo que la consideramos como una prueba complementaria para un diagnóstico general.
Los estudios conrelacionales efectuados a la Escala de McCarthy confirman la relación entre la edad mental y la motricidad (Arnáiz, 1984). A su vez, aparece también correlación entre la motricidad con la edad numérica y la memoria. Estos datos reflejan la importancia de la psicomotricidad en los aspectos cognitivos: Sin embargo, no se ha encontrado correlación entre la psicomotricidad y el desarrollo las dificultades de control del equilibrio y los trastornos en la vida afectiva y/o de relación del sujeto, tales como inseguridad, agresividad, hiperactividad, etc. (Vayer, 1977).
De la relación que establece Vayer entre los trastornos de aprendizaje y los trastornos psicomotores (Vayer,1977), solamente hemos podido confirmar la relación que existe entre los trastornos de lectoescritura y la estructuración espacio-temporal. Esto evidentemente nos lleva al compromiso de continuar investigando en esta relación, con un control más exhaustivo de la muestra.
Los análisis efectuados sobre la lateralidad contradicen nuestras hipótesis iniciales basadas en los estudios de Vayer (1977) y Rieu y Frey-Keroudan (1984). El estudio de la lateralidad funcional se realiza a partir de cuestionarios y tests que examinan la preferencia o predominio de la mano, del ojo y del pié. Estos estudios han aventurado hipótesis que establecen la existencia de una correlación directa entre las dificultades de coordinación dinámica y una lateralidad no definida. Otra hipótesis establece relaciones entre los trastornos en lectoescritura y la dominancia lateral cuando ésta no está establecida, cuando es cruzada o es zurda (Klingeblel, 1979).
Desde el momento en que un niño ha tomado conciencia de la lateralidad o asimetría funcional de su propio cuerpo está en disposición de proyectar estos conceptos direccionales en el espacio externo (Muchielli, Bourcier 1979; Portellano,1985). De ahí que, basándonos en la evolución de la lateralidad propuesta por Piaget (1975) podamos pensar que, cuando la lateralidad no está definida el niño presenta problemas de orientación espacial y temporal así como, problemas de inseguridad por ser niños que carecen de índices de orientación.
Ahondando un poco más en el tema del establecimiento de la dominancia lateral, encontramos que según los estudios realizados por el Dr. Tomatis (Cfr. en Portellano, 1985) , el predominio lateral puede cambiar en función de la actividad realizada y que, dicha dominancia es fragmentaria puesto que, la dominancia funcional es la expresión de un reparto de funciones entre los dos hemisferios, estando algunas funciones y operaciones bajo la dominancia izquierda mientras que otras pueden estar bajo la derecha. Así, por ejemplo, el ojo director puede cambiar según se trate de una tarea de acomodación lejana o cercana.
7

Así pues, podemos concluir que, si bien es necesario un proceso de lateralización, éste por si solo no basta para explicar la orientación, ya sea en el espacio o en una cuadrícula. Por lo tanto, tenemos que acudir a otros factores como son el esquema corporal, la orientación espacio temporal y la estabilización de los valores afectivos para dar explicación a los trastornos de lectoescritura.
En relación a la organización perceptiva y control segmentario pese a que, ateniéndonos a la prueba de Vayer, son conductas qué deben estar adquiridas a los cinco y seis años respectivamente, hemos encontrado que existen muchos niños en edades superiores que manifiestan deficiencias en ellas, por lo que recomendamos que se realice la exploración en estas conductas independientemente de la edad de los sujetos.
Observando las gráficas (perfiles psicomotores y diagramas de barras) podemos inferir las siguientes conclusiones acerca del desarrollo psicomotor de los alumnos objeto de estudio.
Se observa que el periodo de mejor desarrollo coincide con los niños más pequeños, existiendo un descenso en las diferentes conductas a medida que aumenta la edad.
Analizando las conductas motoras de base, se observa que la coordinación óculo-manual y la coordinación dinámica presentan un adecuado desarrollo en lo que respecta al primer intervalo pero descienden por debajo de su media de edad en los siguientes. El control postural presenta un desarrollo deficitario en todos los intervalos.
Estos resultados nos hacen reflexionar acerca del trabajo de estas conductas en el ámbito escolar: en la educación infantil, pese a que parezca lo contrario, no existe una adecuada educación psicomotora, sino que más bien se aprecia un adiestramiento en habilidades que tienen relación con la escritura (COM). Por otra parte, la coordinación dinámica (saltar, correr, trepar, ...) presenta un desarrollo muy bueno en el primer .intervalo y un descenso muy significativo al comienzo del Ciclo Inicial, lo cual nos debe hacer pensar acerca de la metodología de trabajo ya que parece ser que se admite el movimiento en preescolar pero este se reduce al inicio de la enseñanza obligatoria en favor de otros aprendizajes más "intelectuales", reproduciendo una vez más el dualismo imperante en nuestra educación: el cuerpo al servicio de la mente.
Cuando hablamos de adiestramiento más que de educación psicomotora nos basamos en el análisis global de las conductas ya que, constatamos que si bien existe un buen desarrollo en COM y CD, no ocurre lo mismo con el resto de las conductas cuyos valores nos ponen de manifiesto la falta de un trabajo psicomotor global.
Nos llama la atención las bajas puntuaciones en control postural teniendo en cuenta que esta conducta es muy importante para una adecuada estructuración del esquema corporal, base del desarrollo psicomotor y por otra parte, por la relación que mantiene con la vida afectiva y de relación del individuo, aspecto que si bien a niveles teóricos se incluye en los curricula escolares, en la práctica siempre se obvia.
En cuanto a las conductas perceptivo-motrices, éstas tienen un desarrollo similar a la COM, muy trabajadas al inicio del Ciclo Inicial por la relación que mantienen con la lectoescritura, pero abandonadas a partir de los ocho años.
Por lo tanto, planteamos la necesidad del trabajo psicomotor en todas las etapas educativas si nuestro objetivo es conseguir un desarrollo global del individuo.
Nota
(1) Quisiéramos dejar constancia que la realización del presente trabajo ha sido posible gracias a la colaboración inestimable de los alumnos de 4° de Pedagogía de la Universidad de La Laguna, que han realizado los diagnósticos psicomotores.
8

Referencias
ARNAIZ, P. (1984). Estudio correlacional entre el desarrollo de las funciones psíquicas y el desarrollo de las funciones motoras. Directrices para una educación psicomotriz de los
Deficientes mentales, Anales de Pedagogía 2 327-343.
BERGES, J. LEZINE, I. (1963). Test d'imitation de gestes. París: Masson KLINGEBIEL, P. (1979). El niño zurdo. Madrid: Cincel.
LAPIERRE, A. (1978): La reeducación física. Tomo I. Barcelona: Científico-médica.
LE BOULCH, J. (1986). La educación por el movimiento en la edad escolar. Barcelona: Paidós. MC.CARTHY (1988). Escalas Mc.Carthy de Aptitudes y Psicomotricidad para niños. Madrid:
TEA.
MUCCHIELLI, R. y BOURCIER, A. (1979). La dislexia. Madrid: Cincel-Kapelusz. PIAGET, J. (1975). La representación del mundo en el niño. Madrid: Morata. PORTELLANO, J.A. (1985). La disgrafta. Madrid: LEPE. RIEU, C. y FREY-KEROUEDAN, M. (1984). De la motricidad ala escritura. Madrid: Cincel. VAYER, P. (1977). El niño frente al mundo. Barcelona: Científico-médica VAYER, P. (1977). El diálogo corporal. Barcelona: Científico-médica ZAZZO, R. (1979). Manual para el examen psicológico del niño. Tomo 1. Madrid: Fundamentos.
9