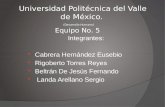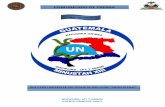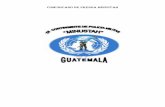PUBLICACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION … · que en la época de Freud se utilizaba la hipnosis....
Transcript of PUBLICACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION … · que en la época de Freud se utilizaba la hipnosis....
PUBLICACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE ESTUDIO SAHAR – VERANO 2015 – Nro. 30- ISSN 2347-0283 Publicación declarada de interés cultural y auspiciada por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina.
Las Neuropsicosis de defensa: la histeria. Su relación y comparación con los
pacientes del Zar y sus ceremonias.
Autora: Lic. Romina Natalia Mayor (UBA, Estudio Shahdana)1
Abstract: en el año 1894 Sigmund Freud desarrolla su primera nosología diferenciando las
neurosis (que luego va a llamar neurosis actuales) de las Neuropsicosis de defensa. Dentro
de esta última se incluyen: la histeria, la neurosis obsesiva y la confusión alucinatoria aguda.
La diferencia que va a establecer entre las neurosis y las Neuropsicosis de defensa, es que
en ésta opera un mecanismo psíquico de defensa como intento de reprimir una
representación inconciliable para el yo de la persona. La defensa se caracteriza por separar
la representación del afecto que estaba ligado a ella; en la histeria el afecto va al cuerpo,
conversión, generando un síntoma conversivo. De esta manera, las pacientes histéricas de
Freud se caracterizaban por presentar parálisis corporales que no respondían a las leyes de
la anatomía. A lo largo de este trabajo se intentará pensar a los pacientes del zar como un
ejemplo de las pacientes histéricas de Freud. Dichos pacientes se caracterizan por presentar
síntomas en el cuerpo que no están relacionados a causas orgánicas. Por otro lado, se
planteará a las ceremonias del zar como un método de curación, con efecto placebo, al igual
que en la época de Freud se utilizaba la hipnosis. De este modo, se trataría de dolencias que
son curadas por sugestión, independientemente de las diferencias sociales y contextuales.
1 El siguiente trabajo fue realizado por Romina Mayor, con la tutoría de Marina Barrionuevo para el exámen final del Estudio Shahdana.
1
Palabras claves: Neuropsicosis de defensa – Histeria – Pacientes del Zar – Ceremonias del
Zar – Curación – Efecto placebo.
Introducción
El objetivo del siguiente trabajo será describir y comparar a las pacientes histéricas
de Freud con los pacientes del Zar. ¿Es posible que ambos tengan algo en común? Se cree
que uno de los puntos centrales estaría dado en el origen de los síntomas de ambos tipos
de pacientes y en su forma de curación. Para poder dar respuesta a dicho interrogante, será
necesario desarrollar el surgimiento de la teoría de Freud, sus tipos de pacientes, el origen
de la patología histérica, como así también los métodos aplicados. En relación al zar, se
desarrollaran las características de sus pacientes y del ritual utilizado, como así también el
contexto en el cual es llevado a cabo, comparándolo con la época de Freud.
Marco teórico: elaboración freudiana
La primera nosología planteada por Freud en el año 1894 es la diferenciación entre
Neurosis y Neuropsicosis de defensa. Las Neurosis, que luego va a llamar Neurosis actuales,
estaban conformadas por la neurastenia y la neurosis de angustia, mientras que las
Neuropsicosis de defensa estaban constituidas por la histeria, la neurosis obsesiva y por la
confusión alucinatoria aguda. Freud va a diferenciar a ambos tipos de neurosis planteando
que en las Neuropsicosis de defensa opera un mecanismo psíquico de defensa contra una
representación penosa. De este modo, la defensa separa la representación del afecto que
estaba ligado a ella, formando un grupo psíquico aparte. Al interrogarse a donde va a parar
el afecto, surgen dos posibilidades: que se desplace a una inervación somática (a una parte
del cuerpo) o que se ligue a otra representación.
En el caso de la histeria, el afecto va a parar al cuerpo, conversión, generándose un
síntoma conversivo. “En la histeria, el modo de volver inocua la representación inconciliable
2
es trasponer (umsetzen) a lo corporal la suma de excitación, para lo cual yo propondría el
nombre de conversión” (Freud, 1894, p.50). Las pacientes histéricas solían manifestar por
ej.: “se me paralizó todo el brazo” (todo estaba rígido), con lo cual no responderían a las
leyes de la anatomía. Por lo general, las parálisis son por razones neurológicas, viéndose
más afectadas las extremidades de la zona paralizada. Por ej.: si se paraliza el brazo, habría
mayor movimiento en el hombro. Pero esto no ocurría con las histéricas, quienes
respondían a la palabra y es en función de ella que se paralizaba el cuerpo.
De esta manera, hay dos tipos de síntomas que tiene en común la defensa, pero que
se diferencian según el destino del afecto. A diferencia de la histeria, en la neurosis obsesiva,
hay una idea obsesiva insistente que desgasta al sujeto, con lo cual se estaría hablando de
un síntoma en el pensamiento.
En el texto “Nuevas puntualizaciones sobre las Neuropsicosis de defensa” Freud va
a avanzar un poco más sobre la etiología y va a analizar la teoría traumática, estableciendo
en las Neuropsicosis de defensa la idea del trauma. Así, plantea la figura de un niño
inmaduro que se encuentra con la sexualidad contingente bajo la forma de seducción a
partir de un adulto.
Freud piensa en dos tiempos del trauma: el primero se da en la infancia; hay una
escena inicial que cobra eficacia causal a partir del segundo momento en el cual se le da
significación sexual, con lo cual deviene en representación inconciliable y el Yo pone en
juego la defensa. “No son las vivencias mismas las que poseen efecto traumático, sino sólo
su reanimación como recuerdo, después que el individuo ha ingresado en la madurez
sexual” (Freud, 1896, p.165). Allí, se separa la representación del monto de afecto. El
segundo tiempo del trauma es en la pubertad, cuando aparece la sexualidad. En relación a
esto, Freud va a plantear dos tipos de trauma: uno en el cual la escena sexual es pasiva,
característica del trauma en la histeria y otro tipo de trauma activo, característico de la
neurosis obsesiva.
El método catártico
3
En el año 1885, Freud comienza a estudiar con el médico neurólogo Jean-Martin
Charcot las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento de la histeria. De regreso a Viena,
empieza a trabajar en el hospital con Josef Breuer, psiquiatra, y a desarrollar el método
catártico. Dicho método, era una técnica psicoterapéutica que consistía en la descarga de
afecto; hay una energía que no se descarga por un hecho traumático. De esta forma, lo que
se intentaba lograr era recuperar el recuerdo para poder descargarlo, recuerdos que por lo
general eran hechos y vivencias referidos a acontecimientos pasados y que en estado de
vigilia las pacientes no recordaban. La sugestión es el modo en que comienza el método
catártico, siendo la hipnosis su técnica; supone una condición primera para recibir la
influencia de otro y es la transferencia parte de su estructura. Uno de los casos más
emblemáticos en que Breuer utilizó el método catártico fue con el de Anna O, una paciente
que presentaba síntomas histéricos como ser: tos, alucinaciones, mutismo, etc. y que a
partir de la hipnosis y de la catarsis, evocando a su padre, pudo mejorar. La palabra catarsis
significa purificar, eliminar, descargar.
Finalmente, Freud, va a comenzar a tener algunas diferencias con Breuer en cuanto
a la aplicación de la hipnosis y va a plantear que no todas las personas son hipnotizables y
que debió tomar conocimiento acerca de las características de la histeria en contraste con
otras neurosis (Freud, 1895). Ya no se va a interesar sólo por aliviar el estado penoso de los
pacientes, curando los síntomas, sino que se va a centrar en el origen traumático que da
lugar a dicha sintomatología y a las influencias psíquicas. De esta manera, va a dejar de
aplicar el método catártico para dar paso a la asociación libre y así a la exploración del
inconsciente.
Efecto placebo
Según el 9° congreso virtual de psiquiatría, del año 2008, el efecto placebo puede
ser definido como las expectativas de curación del paciente. Como sinónimo de los efectos
inespecíficos del tratamiento; esto es, como todo aquello que no es especifico del
tratamiento pero que puede generar un efecto en el paciente (efecto inespecífico del
4
fármaco/terapia, rapport terapeuta-paciente, poder de persuasión del terapeuta, efecto
del contexto de consulta, expectativas del sujeto o, etc.).
Placebo e hipnosis.
La técnica hipnótica, es considerada como una situación placebo en sí misma; lo
importante a tener en cuenta, es que la sugestionabilidad no es igual a hipnosis, sino que
sería un factor más a considerar a la hora de aplicar la técnica. De la misma forma, el placebo
e hipnosis no son lo mismo, sino que el placebo, influye en la hipnosis de la misma forma
que lo puede hacer en el resto de las técnicas terapéuticas realizadas en psicoterapia (Moral
Ortiz, 2008). Se piensa que tanto la hipnosis como el placebo actúan sobre las expectativas
y creencias de la persona, modificando el resultado del tratamiento.
Humphrey (como se citó en Moral Ortiz, 2008, p.8) plantea que:
El placebo es un tratamiento que funciona cuando y porque: el paciente es
consciente de que el tratamiento está siendo aplicado; el paciente tiene una cierta creencia
en el tratamiento, basada en la experiencia pasada o la reputación del tratamiento; las
creencias del paciente le llevan a esperar que, tras el tratamiento, probablemente
mejorará; y las expectativas influyen en su capacidad de autocuración, de forma que puede
acelerar el resultado esperado.
De esta forma, a partir de lo explicado anteriormente, se puede pensar que si bien
la hipnosis y el placebo no son lo mismo, ambos están relacionados en la idea de que
partiendo de uno se puede llegar al otro. Así mismo, son las expectativas las que podrían
hacer de puente en dicha relación, apareciendo como un mecanismo facilitador, y como
una condición necesaria para la hipnosis, pero en absoluto suficiente. Moral Ortiz (2008),
planteará la importancia del contexto sobre la relación placebo-expectativas-hipnosis,
siendo el mismo un elemento facilitador en terapia y en el mismo sentido ubicará a la
historia del sujeto.
En relación al contexto terapéutico (…) el papel del rapport entre terapeuta y
paciente, y la confianza de éste en el proceso hipnótico, habida cuenta de que un paciente
5
resistente (…) respecto a la terapia en general, reducirá sus expectativas a cero,
imposibilitando el proceso terapéutico e hipnótico. (Moral Ortiz, 2008, p. 14)
El ritual
María Julia Carozzi, (2013), en su texto “El estudio de los rituales” va a plantear que
el ritual es un concepto que hace referencia a una categoría particular de eventos sociales,
en los cuales el comportamiento de los seres humanos se ve afectado tanto por las propias
expectativas de ese tipo particular de evento como por el comportamiento de los otros
presentes en la situación.
Hay ciertas características que debe tener un ritual, como ser: la formalidad, el
tradicionalismo, la atención minuciosa al detalle, la competencia regida por complejos
códigos de orquestación, la invocación de seres sobrenaturales o el empleo de símbolos
sagrados y una dimensión performativa. Esta última implica varias características que no
siempre se encuentran juntas: la responsabilidad de quienes ejercen el ritual hacia un
auditorio, la producción de una experiencia multisensorial impactante y el enmarcado de la
situación, el cual consiste en una separación clara en relación con la experiencia cotidiana
(Carozzi, 2013).
Finalmente, la ausencia de la conciencia de su agencia en la creación de la situación
social es la última característica que se atribuye al ritual.
Haciendo referencia a las funciones del rito, Émile Durkheim (como se citó en
Carozzi, 2013, p.6) sostuvo que “los ritos constituyen oportunidades periódicas en que el
grupo se reúne, y como tales suscitan intensos sentimientos de efervescencia en que los
individuos experimentan algo que los excede”. El ritual une al individuo con la sociedad de
la cual es miembro y lo hace a través de la representación colectiva que al mismo tiempo lo
incluye y lo trasciende. Para Durkheim, la sociedad es la fuente y origen de la religión, la
moralidad y el conocimiento. Radcliffe Brown rechazó la idea de Durkheim, de que el ritual
expresaría representaciones colectivas disfrazadas de creencias religiosas, y argumentó que
6
la creencia es un efecto del ritual. Para dicho autor, el ritual es origen y creador de estados
mentales y no como simple alivio o expresión de estados previos (Carozzi, 2013).
Por otro lado, Bronislaw Malinowski, enfatizó los componentes individuales y
psicológicos del ritual. Distinguió dos tipos de rituales: los mágicos y los religiosos. Estos
últimos estarían relacionados con la creencia de un agente sobrenatural que simpatiza con
los sentimientos de los hombres y con la continuidad después de la muerte. En relación a
los rituales mágicos, sostuvo que estaban dirigidos a reducir la ansiedad cuando la
naturaleza encuentra su límite; de esta manera la magia intentaría controlar las fuerzas
incontrolables que afectan el éxito de las actividades prácticas. De esta forma, tanto
Radcliffe Brown como Malinowski conceptualizan a los rituales como medios para poder
estabilizar y regular el sistema social, ajustar sus interacciones internas y restaurar la
armonía después de que un disturbio de produce (Carozzi, 2013).
En función de la performance y de la teoría de la práctica, los teóricos sugieren roles
activos para los participantes del ritual y plantean que el ritual efectúa transformaciones en
las percepciones e interpretaciones de los participantes y asistentes. De esta manera, el
ritual es pensado como un medio para la transformación social (Carozzi, 2013).
Cuerpo
Pacientes del zar
En relación a las ceremonias del zar, éste es considerado un ritual, en el cual, como
lo planteó María Julia Carozzi, (2013), un grupo de personas se reúne haciendo que sus
comportamientos se vean modificados en función de las propias expectativas y de las del
grupo. El objetivo principal va a ser curar a la persona, a través de una serie de pasos que
se deben cumplir y que serán desarrollados posteriormente.
En el texto de Magda Saleh (1979), la autora plantea que hay mucha especulación
sobre el origen del zar en Egipto y la fecha de introducción en el país, así como también en
relación a la etimología de la palabra zar. Tomando a Fatma el Masri, la palabra zar podría
derivar del verbo árabe “zara”, que significa visitar (la persona poseída es visitada por un
espíritu). La palabra munzar se utiliza para describir a la persona afectada.
7
La idea principal del fenómeno del zar, es la creencia de que existen un grupo de
seres, espíritus, que circulan por la tierra, teniendo el poder de causarle a los seres humanos
enfermedades o infelicidad. Algunos de esos seres son llamados: Jinn, Shaytan, Afreet y
Asiyad. Los Jinn serían una clase de seres intermedios entre los hombres y los ángeles, pero
inferiores a ambos (Saleh, 1979).
En el caso del zar, el Masri va a plantear que los espíritus se llaman Asyad. Si bien
todos los seres humanos son vulnerables a ser poseídos, el grado varía según la
predisposición de cada uno.
Como se dijo anteriormente, hay diferentes teorías sobre la introducción de la
ceremonia del zar en Egipto. La referencia más antigua aparece en un artículo de Medicina
Experimental de 1862, en el cual se describe un caso de neurosis, que manifestaba una
mujer, y que atribuía su malestar a la posesión de un Jinn. Esta mujer intentaba expulsarlo
a través del canto, la percusión y la danza. Lo importante a destacar, era que no había una
explicación objetiva desde la medicina en relación a lo que le pasaba a esta mujer (Saleh,
1979).
En cuanto a las mujeres que asisten a las ceremonias del zar, suelen presentar varios
síntomas como: dolores en los brazos y piernas, decaimiento, dolor de cabeza constante,
alergia, reumatismo, problemas oculares o internos, desórdenes mentales, apatía,
esterilidad y temas femeninos como el sangrado.
En su texto, Saleh (1979), plantea que la Kodia puede ser hombre o mujer, y es
elegida por el Asyad como su instrumento ya que en su juventud fue poseída. De esta
manera, ella será la intermediaria entre la persona que está poseída y los espíritus que
expresarán sus deseos y tratarán de cumplirlos. “El rol de la Kodia es el de persuadir al
paciente de que la causa del malestar fue una ofensa hecha al Asyad, y recomendarle como
remedio el zar” (Saleh, 1979, p.4). Por lo general, siempre suele estar preparada para recibir
al Asyad, purificada y limpia, se encuentra en una atmósfera rodeada de incienso, usa ropas
blancas y está dotada con la bendición de los maestros. Su principal función es poder
descubrir cuál es la demanda del espíritu que posee al paciente. A su vez, también dirige a
8
la persona durante cada paso de la ceremonia, adivina porque fue poseída y trata de
volverlo a la normalidad. El munshida (cantante), es otra figura muy importante dentro de
la ceremonia. Su función es la de cantar todo el repertorio variado de canciones del zar.
Ningún zar puede realizarse sin su presencia, ya que él logra comunicarse con el Asyad a
través de las canciones (Saleh, 1979).
Como primer paso en la realización del zar, el paciente visita a la Kodia para que
diagnostique su malestar. A través de un sueño, el Asyad le revela la cura a la Kodia. La
demanda del espíritu va a depender de la riqueza del paciente. Otro de los pasos del zar, es
utilizar cuatro aves de caza, un gallo rojo, uno blanco y uno negro ya que suele agradar a la
mayoría de los Asyad.
El paciente junto a la Kodia y el carnicero, se paran frente a una tienda blanca. Allí
degüellan a la oveja y una vez que la Kodia se asegura de que se cumplieron los deseos del
Asyad, el paciente se prepara para la ceremonia. (Saleh, 1979, p.6)
La segunda parte del zar, es cuando se coloca al anochecer el Korsi (tabla circular
cubierta con un mantel rojo y gran cantidad de comida). En ese momento la Kodia recita
encantamientos, prende inciensos y hay percusión. El paciente, se encuentra con una nueva
vestimenta blanca rodeado de sus familiares femeninos cercanos. A las 2 a.m. se sacrifica a
una oveja y se utiliza su sangre para que el paciente unte sus brazos, cara, hombros, ropa y
piernas y bebe un vaso entero. Luego del sacrificio, tanto la Kodia como el paciente
desayunan antes de que lleguen los nuevos invitados. Finalmente, cuando ya están todos
los invitados, aparece el paciente y se canta la canción de apertura junto al munshida.
Cuando la persona que se encuentra poseída entra en estado de talaboos, la danza se vuelve
más frenética. Tanto la Kodia como su asistente tratan de generar la participación de todos
en la danza para que se genere un ambiente de energía para el éxito del zar. La Kodia, salpica
con agua de rosas a la poseída, a su vez que la recorre con el incienso, buscando que ingrese
en cada parte de su cuerpo. Invoca la bendición de Dios y el perdón de Asyad. La paciente
debe estar 7 días en ese estado, sin bañarse y sin sacarse las joyas dadas por la Kodia (Saleh,
1979).
9
Relación entre las pacientes de Freud y del Zar
A partir de lo desarrollado anteriormente en relación a Freud y a los pacientes del
zar, es que podría pensarse en una cierta analogía entre ambos. Como primera
característica, encontramos que en ambos casos hay presencia de síntomas corporales que
no son causados por cuestiones orgánicas, con lo cual no pueden ser explicados desde la
medicina. En las pacientes histéricas se observaban ciertas parálisis en los brazos y piernas,
así como también tos, presencia de alucinaciones, entre otros síntomas. En cuanto a los
pacientes del zar, algunos de sus síntomas eran dolores en los brazos y piernas,
decaimiento, alergia, etc. En el caso de Freud las personas con este tipo de afectaciones
eran llamadas “histéricas” mientras que en la cultura del zar, las personas afectadas son
llamadas “munzar” (Saleh, 1979).
Otro punto en común, es el método de curación utilizado. En el caso de Freud, el
método aplicado era el catártico, utilizando como técnica la hipnosis. A partir de este
método, las pacientes descargaban montos de afecto, logrando aliviar los síntomas. En
cuanto a los pacientes del zar, su modo de curación y de calmar a los espíritus, era a través
de la ceremonia del zar. En ella, la Kodia, se encargaba de conversar con el espíritu y de
volver a la normalidad al paciente. De esta forma, vemos que en ambos casos se tratan de
métodos con efecto placebo, que utilizan como instrumento fundamental la sugestión,
debido a que, como ya se explicó anteriormente, no hay causas orgánicas que generen el
padecimiento. Tanto en la hipnosis como en las ceremonias del zar, los pacientes tenian
gran expectativa de curación haciendo que los métodos aplicados sean eficaces y logren los
resultados esperados.
En relación al contexto social, encontramos diferencia. Freud pertenecía a una clase
social media alta, y era a ese tipo de pacientes a los que atendía. La ceremonia del zar, en
cambio, es practicado por los humildes y por los ricos. Así, vemos que independientemente
del contexto social, el efecto placebo es alcanzado.
10
Conclusión
A partir de lo desarrollado a lo largo del trabajo, es que se puede pensar en un
paralelismo entre las pacientes histéricas de Freud y los pacientes del Zar. Si bien cada uno
utiliza una modalidad terapéutica distinta, en ambos casos se tratan de afecciones
corporales que no encuentran una causa orgánica, lo que dificulta su explicación médica.
Tanto en las ceremonias del zar, como en la hipnosis utilizada por Freud, lo que
predomina es la sugestionabilidad y las expectativas puestas en el tratamiento para lograr
la sanación (efecto placebo). En ambos casos, podría pensarse que los pacientes tienen gran
expectativa y confianza en el método aplicado lo que genera que finalmente el tratamiento
sea eficaz. En el caso de los pacientes del zar, los espíritus son calmados para evitar que
perturben a la persona, y en el caso de la hipnosis, lo que se buscaba era que el paciente
pueda descargar todo el afecto contenido y así sanar. En los dos casos, tanto la figura de la
Kodia, para la ceremonia del zar, como el terapeuta, para las pacientes de Freud, eran
fundamentales para guiar todo el proceso y para que el objetivo de curación sea alcanzado.
De esta manera, podríamos pensar a los pacientes del zar como un ejemplo de las pacientes
histéricas de Freud, independientemente de las diferencias contextuales y sociales.
Bibliografía:
Carozzi, M. J. (2013). El estudio de los rituales. Clase virtual maestría en Antropología.
Buenos Aires: FLACSO
Freud, S. (1894). Las Neuropsicosis de defensa. En Obras completas, tomo III. Buenos
Aires: Amorrortu.
Freud, S. (1895). Estudios sobre la histeria. En Obras Completas, op. cit., t. II, cap. 4.
Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (1896). Nuevas puntualizaciones sobre las Neuropsicosis de defensa. En Obras
completas, tomo III, cap. 1 y 2. Buenos Aires: Amorrortu.
11
Moral Ortiz, R. (2008). ¿Expectativas igual a placebo igual a hipnosis? 9: 1-14. Recuperado
de: http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d5001468/Moral-
Expectativas_igual_placebo_igual_hipnosis.pdf
Saleh, M. A. A. G. (1979). A documentation of the ethnic dance traditions of the Arab
Republic of Egypt.