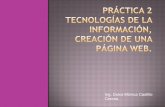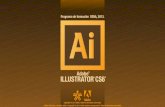Publicado en la Revista Crítica en Desarrollo. No 02 ... Revista Critica No2.pdfEN LA RUTA DE LAS...
Transcript of Publicado en la Revista Crítica en Desarrollo. No 02 ... Revista Critica No2.pdfEN LA RUTA DE LAS...
Publicado en la Revista Crítica en Desarrollo. No 02 Segundo Semestre de 2008.
(Buenos Aires) Página 151 a la 171.
EN LA RUTA DE LAS CONFECCIONES 1
Fernando Rabossi*
La sulanca, tal como es conocida la producción del Polo de Confecciones del Agreste de
Pernambuco (Brasil), es realizada por miles de unidades productivas de diferentes
dimensiones, desde talleres familiares a empresas con más de 400 funcionarios. Además de
los envíos por pedido, la sulanca se distribuye a través de los compradores que llegan a las
ferias de Caruaru, Santa Cruz de Capibaribe y Toritama y la revenden en sus ciudades de
origen en los diferentes estados de Brasil. Este trabajo tiene tres objetivos. Primero,
presentar el mundo de la sulanca. Segundo, explorar algunas conexiones que nos ayuden a
visualizar ese mundo, especialmente a la luz de su relación con Ciudad del Este (Paraguay).
En tercer lugar, discutir algunos problemas sobre como analizar ese tipo de fenómenos.
Palabras claves: Confecciones – ferias – circuitos comerciales - globalización
Sulanca, the label given to the garments produced at the manufacturing pole of
Pernambuco’s hinterland (Brazil), is produced by thousands of productive units of different
sizes: from family workshops to plants with more than 400 workers. Besides regular
shipments, sulanca is distributed by the resellers, who buy at the sulanca fairs of Caruaru,
Santa Cruz de Capibaribe and Toritama and sell it in their own cities in different parts of
Brazil. This article has three purposes. First, to present the world of sulanca. Second, to
explore certain connections that will help us to visualize that world, particularly its
relationship with Ciudad del Este (Paraguay). Lastly, to discuss some problems regarding
the analysis of this kind of phenomena.
Key words: garments - fair and market - commercial circuits- globalization
Diferentes abordajes y conceptos han sido propuestos para abordar las prácticas
económicas que no se encuadran dentro de lo establecido por los marcos legales, cada
una enfatizando distintos aspectos y colocando su atención en dinámicas específicas.2
En este artículo, me interesa presentar y discutir una reciente propuesta para el análisis
de esas dinámicas a la luz de algunos datos de una investigación que estoy realizando
sobre la producción de confecciones en el agreste pernambucano –nordeste de Brasil–;
producción conocida popularmente como sulanca. En el cuerpo del artículo, presentaré
ese universo y analizaré los caminos que llevaron a interesarme en él, los cuales remiten
a una investigación anterior sobre el comercio de Ciudad del Este, Paraguay. En lo que
resta de esta introducción, presentaré esa reciente propuesta, la cual será discutida en las
conclusiones a partir del material presentado.
En artículos recientes, el antropólogo Gustavo Lins Ribeiro propuso los
conceptos de ‘sistema mundial no-hegemónico’ y ‘globalización popular’ para analizar
una serie de fenómenos que, o bien son desconsiderados en los análisis sobre la
globalización, o son incorporados dentro de determinados casilleros que delimitan su
interpretación (Ribeiro, 2006 y 2007). En ese encasillamiento, el narcotráfico, el
contrabando, la piratería, los mercados informales, el lavado de dinero, las migraciones
ilegales y el tráfico de personas son considerados como diferentes aspectos de un mismo
fenómeno. Aquello que desde una perspectiva conservadora es denominado como
“comercio global ilícito” (Naim, 2005), retomando uno de los autores presentados por
Ribeiro. Los conceptos propuestos por el autor apuntan a establecer distinciones dentro
de esa conceptualización indiferenciada. Después de analizar algunas discusiones sobre
legal/ilegal y licito/ilícito, Ribeiro propone la categoría de ‘(i)lícito’ para describir
actividades socialmente licitas pero formalmente ilegales: el cruce entre legitimidad
social e ilegalidad que caracterizaría la ‘globalización popular’.
En términos analíticos, habría un sistema mundial no-hegemónico –en clara
relación con el sistema hegemónico pero que desafía a su establishment económico–
compuesto por dos esferas interconectadas: la ‘economia ilegal global’ (el crimen
organizado) y la ‘economia (i)lícita global’ (la globalización popular). Las redes y
segmentos que componen ese sistema conforman una estructura piramidal, cuya base es
el trabajo de miles de personas pobres que ganan su vida como vendedores ambulantes,
revendedores de larga distancia y contrabandistas, entre muchas otras actividades.
En términos sustantivos, la globalización popular consiste en un conjunto de
nudos –mercados populares– y redes de circulación de productos –muchos de ellos
falsificados–, cuyo principal centro de producción hoy es China. Así, son tres los
elementos que la caracterizan: los productos (“gadgets globales y copias de
superlogomarcas”), las personas envueltas en su distribución y comercialización (desde
los ambulantes y bagayeros hasta las diásporas comerciales, principalmente, china y
libanesa) y los mercados que constituyen los nudos del sistema (desde las barracas de
los ambulantes hasta los mega-centros como Ciudad del Este o Dubai).
El mundo de la sulanca que presentaré a seguir, si bien comparte el tono de lo
que Ribeiro denomina globalización popular –masivo, popular, socialmente legítimo
pero legalmente indefinido–, no comparte todos los elementos que la definirían,
principalmente por tratarse de productos confeccionados localmente. Sin embargo,
como veremos a seguir, el mundo de la sulanca no sólo se superpone a las redes de
circulación de productos importados en Brasil sino que nos ofrece elementos para
discutir críticamente algunas de las formulaciones de Ribeiro. Discusión que nos
permitirá avanzar en el conocimiento y la conceptualización de los fenómenos por él
destacados.
El mundo de la sulanca 3
En el nordeste de Brasil, agreste es una categoría fito-geográfica utilizada para
caracterizar la región de suelos pedregosos y de vegetación escasa que queda entre la
mata –la región litoral, fértil– y el sertão –el interior seco. En el Estado de Pernambuco
–uno de los nueve estados que componen la región del nordeste–, la principal ciudad del
agreste es Caruaru cuya población es de 289.086 habitantes (IBGE, 2007).
Si hiciéramos un ejercicio paradigmático –en el sentido lingüístico del término–,
Caruaru aparecería asociada a una serie de elementos que la definen como destino
turístico: la Feira de Caruaru, Mestre Vitalino, artesanías, la fiesta de São João, la
capital del Forró.4 La feria, en cierta medida, es el articulador de todos esos elementos.
Sin embargo, cuando llegamos a la ciudad por fuera de los paquetes turísticos y
preguntamos por la feria, las relaciones que se establecen en la cabeza de algunas
personas parecen ser otras. En la terminal de ómnibus, en los bares cercanos o en los
ómnibus que se dirigían al centro de la ciudad, la respuesta que obtuve cuando
preguntaba por la Feria de Caruaru fue siempre la misma pregunta: “¿La de la sulanca?”
“La feria de la sulanca?” Antes de siquiera haber respondido, los interlocutores me
aclaraban: “Hoy no hay, solamente los martes”.
Es que la Feria de Caruaru está compuesta por varias ferias, de diferente
naturaleza y temporalidades. Para comprender esta multiplicidad, tenemos que conocer
su historia. Pero antes es necesario aclarar que sulanca es el término utilizado para
nombrar a las confecciones producidas en la región del agreste de Pernambuco, cuyos
centros principales de producción son las ciudades de Santa Cruz de Capibaribe,
Toritama y Caruaru. La versión más corriente sobre el origen del término dice que el
mismo es resultado de la combinación de helanca –un tipo de tejido- y el lugar de
procedencia de la misma, el sur del país; versión que remite al origen de esa producción
confeccionada a partir de retazos y sobras de la industria textil y de las grandes
confecciones de San Pablo. Por estar asociada a ese origen, sulanca tiene una
connotación negativa asociada a productos de poca calidad. Sin embargo, el término
continúa siendo utilizado por los propios productores y vendedores, por esa razón la
utilizo.5
La ciudad de Caruaru nació con la feria a fines del s. XVIII, en el camino donde
se cruzaban el ganado que iba del sertão a la mata y los productos de la mata rumbo al
sertão. Alrededor de la capilla de una estancia, se fue consolidando una feria semanal
los días sábados. El lugar que la feria ocupó hasta 1992 alrededor de la iglesia principal,
en el centro mismo de la ciudad, es una clara muestra de la estrecha relación entre
ambas.
La ciudad fue creciendo con la feria. Las reglamentaciones sobre la
comercialización de algunos productos alteraron su forma. Tanto la venta de harinas
como la de carne fueron obligadas a entrar en mercados. Los intereses de la salud
pública –harina con aditivos y locales apropiados para la venta de carne– convergieron
con otros intereses, como los de los propietarios de ganado que buscaban tener mayor
control sobre la venta de carne de ganado robado. Los mercados pasaron a tener
comerciantes permanentes, sin embargo el día de gran movimiento en los mercados de
harina y de carne era –igual que hoy- el sábado: el día de la Feria. Los feriantes que
trabajaban alrededor de los mercados también comenzaron a trabajar diariamente. Así,
la estructura temporaria de la feria fue fijándose en diversos puntos de la ciudad.
A partir de la década del 50 comenzaron las disputas por el espacio y con ellas,
la amenaza de mudanza de la feria se instaló en algunas agendas locales. La feria
continuó creciendo y diversificándose. A finales de los 60 y, principalmente, durante los
70, la feria comenzó a ganar reconocimiento por las artesanías y la literatura de cordel,
transformándose desde entonces en destino regional –más tarde, nacional e
internacional– para turistas y admiradores del arte popular.6
La mudanza de la feria comenzó a concretarse en los años 80. En mayo de 1983,
una pequeña parte, la Feria de Artesanías, fue transferida para el campo de cruza
próximo al centro de la ciudad. La mudanza integral de la feria se realizó el 18 de mayo
de 1992.
El Parque 18 de Mayo, nombre de la nueva localización, es un enorme espacio
donde están los nuevos mercados de carne y harina y las 1974 barracas distribuidas en
secciones llamadas de ferias: la Feria de Artesanías, de Calzado, de Fumo, de Troca-
troca, de Massa, de gallinas, de verduras, de Mangaio, de la Sulanca, del Paraguai
entre otras.7 Otras secciones que generalmente no son llamadas de ferias, incluyen
productos tales como hierbas medicinales y santería y productos de lata (llamada de
flandres). El día más intenso de la feria en su sentido original es el sábado, día de la
llamada Feria Libre, cuando los productores de los alrededores y los productores y
comerciantes locales se encuentran y cuando la mayoría de esas ferias y demás
secciones funcionan con mayor esplendor.
No obstante, los martes, la feria parece desbordarse y se expande por las calles a
su alrededor. Martes es el día de la feria de la sulanca en Caruaru y cuando los accesos
a la feria son abiertos a las tres horas de la mañana –medida tomada para garantizar la
realización de la feria en un día específico-, más de 20.000 puestos ocupan la feria y las
calles adyacentes. Según el Director del Departamento de Ferias y Mercados de la
Municipalidad, son más de 30.000. Además, claro está, de las barracas permanentes
dedicadas a ese comercio en el Parque 18 de Mayo.
De acuerdo con diversas narrativas sobre los origenes de la sulanca, todo
comenzó en Santa Cruz de Capibaribe, en la década del 50, a partir de la confección de
colchas de retazos. Al inicio, confeccionadas con retazos y telas de Recife llevados por
comerciantes que vendían sus productos en esa ciudad, y después, con la consolidación
de sistema nacional de rutas, los retazos comenzaron a ser llevados de San Pablo
provenientes de los descartes de la industria textil y de las confecciones paulistas.
En su investigación sobre el comercio de retazos en San Pablo y la producción
de la sulanca, Sueli de Castro Gomes señala que el primer nordestino que trabajó con
retazos fue Seu Otavio, quien se estableció en 1960 en San Pablo con un restaurante
(Gomes, 2002). Allí conoció a los españoles que lo introducirían en ese comercio.
Varios inmigrantes españoles comenzaron a trabajar durante la década del 40 en el
aprovechamiento de retazos y residuos de la industria textil para ser transformados en
estopa, usada en la limpieza de barcos, relleno y en la industria de muebles. Seu Otavio
comenzó a recolectar y revender para esos españoles. Del carro pasó a una furgoneta,
del trabajo individual a trabajar con familiares y más tarde con empleados. Su cuñado
entró como socio y después abrió su propio espacio. Varios otros pernambucanos, y
también inmigrantes del Estado de Ceará, comenzaron a recolectar y a comercializar
retazos. En el proceso, aquello que era descarte pasó a ser mercadería. Dejó de ser
descartado o donado y pasó a ser comercializado.8 Paulatinamente, fueron dejando el
residuo y pasaron a trabajar exclusivamente con retazos aprovechables en la confección.
Fueron esos retazos que comenzaron a ser utilizados, enviados y después buscados por
los comerciantes de Santa Cruz de Capibaribe y más tarde de las otras ciudades del
agreste.
Los retazos eran llevados por camioneros que volvían después de entregar sus
cargas y más tarde, en los ómnibus de revendedores (los denominados sacoleiros) o en
las empresas transportadoras que comenzaron a operar entre ambas regiones. A las
colchas, fueron sumándose otros productos. A los retazos, fueron sumándose piezas de
tela enteras. Y a las mujeres que trabajaban con sus máquinas de coser, fueron
sumándose otras máquinas, más mujeres y después los hombres. Al final de los años
60, esa producción comenzó a ser comercializada en una feria en las calles del centro de
la Santa Cruz de Capibaribe, atrayendo compradores de otras partes. Ventas y
producción fueron difundiéndose en las ciudades vecinas. La Feria de Caruaru, principal
mercado de la región, comenzó a vender las confecciones de Santa Cruz Capibaribe de
la mano de los propios productores y de comerciantes de Caruaru que compraban allá,
los cuales con el tiempo pasaron a producir en su propia ciudad. Toritama, localizada
entre Santa Cruz Capibaribe y Caruaru, también comenzó con su producción y su feria,
especializándose en jeans. Actualmente varias pequeñas ciudades de la región siguen el
mismo camino.
El denominado Polo de Confecciones del Agreste es hoy considerado por
algunos analistas como el segundo polo de producción de confecciones de Brasil,
después de San Pablo. Miles de compradores llegan semanalmente a abastecerse de
vestimentas femeninas y masculinas, formal e informal, ropa interior y de playa, toallas,
sábanas, mosquiteros, entre tantos otros artículos que venderán en las ciudades del resto
de Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Ceara, del resto de los estados del
NE, del Norte e inclusive del sudeste.
En Santa Cruz, el lugar donde la feria fue transferida en 2006 tiene más de 6000
boxes, más de 500 comercios y más de 4000 puestos fuera del perímetro del nuevo
emplazamiento. Además de las ferias, muchos productores envían pedidos a todo Brasil
y al exterior.
La historia de la sulanca puede ser acompañada siguiendo la aparición de la
propia feria de la sulanca en Caruaru. En 1983, junto a la feria de artesanías, fueron
transferidos algunos vendedores de confecciones de un tipo de ropa diferente de aquella
consumida por la población rural y que era tradicionalmente vendida en la feria:
vendedoras de colchas de retazos hechas en Santa Cruz de Capibaribe, manteles y
bordados. A ellos fueron sumándose, en áreas que no estaban todavía acondicionadas,
fabricantes y comerciantes de vestimentas. Al poco tiempo, en 1985, esa feria se mudó
para la banquina de la ruta que pasa frente a la terminal de ómnibus. Considerando la
expansión de la feria y el peligro que representaba su localización al borde de una ruta,
la municipalidad habilitó un patio iluminado localizado detrás de la Terminal de
Ómnibus. Antes que el resto de la feria de Caruaru fuese transferida en 1992 al Parque
18 de Noviembre, la feria de la sulanca volvió a ser realizada en ese lugar. Había vuelto
con millares de puestos; crecida y consolidada.
En 2003, de acuerdo con un estudio de la Universidade Federal de Pernambuco
realizado en Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru y Toritama, habia unas 12.000 unidades
productivas operando en el denominado Polo de Confecciones del Agreste, de las cuales
sólo 8% eran empresas formales (UFPE, 2003). El conjunto de unidades empleaba
76.000 personas, produciendo cerca de 57 millones de piezas por mes y facturando
mensualmente más 144 millones de reales(equivalentes a más de US$ 44,7 millones).
Hoy esos números son bien mayores. En 2007, de acuerdo con el presidente de la
Associação de Sulanqueiros de Caruaru, solo en esa ciudad había más de 14.000
unidades productivas, existiendo más de 100 industrias con más de 300 empleados.
De acuerdo con el mismo estudio, entre 75 y 85 % de la producción informal era
comercializada en las ferias de las tres ciudades, mientras que entre 60 y 70 % de la
producción formal era comercializada en comercios de otros lugares. Recife, por
ejemplo, recibía más del 50% de la producción formal de Caruaru.
Observando la dinámica de las ferias, se percibe una profunda interrelación entre
ellas, con productores vendiendo en las ferias de las ciudades vecinas. El otro elemento
significativo es la articulación regional que tienen, siendo los centros de provisión de
vestimentas del resto de Pernambuco, Bahía y de los estados del Nordeste y del Norte.
Históricamente, junto a la comercialización en las ferias, los productores
llevaban sus productos a otras ciudades y estados, de la misma forma que hoy lo hacen
los vendedores de hamacas y colchas de Ceara y Paraiba que venden su producción en
los estados del Sudeste.9 Con el tiempo, las ferias y los sacoleiros se transformaron en
el principal mecanismo de comercialización y distribución de la sulanca. El movimiento
de las ferias varía a lo largo del año, llegando a recibir, por ejemplo, más de 3600
ómnibus en diciembre y algo más de 200 ómnibus en febrero.10
Hoy en día, las diferencias presentes en ese mundo son enormes. Desde
empresas con presencia a nivel nacional, como Rota do Mar, con cientos de empleados
y exportaciones al exterior, hasta pequeños talleres de confección (denominados
fabricos) con pocas máquinas y dependientes del trabajo familiar. Dos ejemplos
permitirán iluminar esa variedad.
José Carlos, comenzó a trabajar en el ingenio Nossa Senhora da Maravilha,
(Goiana, Pernambuco) en la década del 70. En 1982, once años después, pidió la
liquidación de sus cuentas en el ingenio y siguió las sugerencias y el camino de
su hermano, quien había comenzado a vender confecciones en la Feria de
Caruaru seis meses antes. Consiguió un puesto y comenzó a vender shorts. En
ese momento, “[Y]o era intermediario, llegaba a la fábrica y compraba. Ganaba
un real, dos reales por pieza. Traía a la feria y vendía.” Del short pasó a los
pantalones. Después de seis meses empezó a confeccionar. En 1983, el
intendente le sugirió fundar una asociación que agrupase a los productores y
vendedores de confecciones. Así nació la Associação dos Sulanqueiros de
Caruaru, que fue presidida por José Carlos por cuatro periodos. En 2007, la
fábrica de José Carlos tenía 112 empleados. Además de la fábrica, su comercio
mayorista comercializaba telas de jeans y derivados utilizados para coser cierres
relámpago y accesorios. Telas jeans vendía alrededor de 150.000 mts por mes.
Maria era una de las 40 personas –casi todas mujeres– que estaban en febrero de
2007 en la Dirección de Ferias y Mercados de la Intendencia. Querían hablar
con el director para regularizar su situación. Los martes, en la Feria de la
Sulanca, ellas vendían en las calles internas de la feria en mesas improvisadas,
en canastas o en cajas donde ofrecían sus confecciones. El problema era que los
fiscales las echaban o les quitaban sus mercaderías, lo que para ellas era una
tremenda injusticia. Maria era de la ciudad vecina de Vertente y hacía más de un
año que estaba trabajando en Caruaru cociendo en un pequeño taller. Después
de aprender el oficio, decidió empezar a vender en la feria productos de los
patrones y de otros talleres. Quería juntar dinero para comprarse una máquina
de coser y así, empezar a producir para ella.
Las de José Carlos y Maria son trayectorias en momentos diferentes: una ya realizada,
la otra en sus primeros pasos. Maria comenzó en un momento donde ya hay muchos
José Carlos establecidos; algo que no era así cuando él empezó y que coloca límites a
sus posibilidades. Sin embargo, las historias de ambos muestran trayectorias
recurrentes, formas comunes y legitimas de crecer económicamente en esa región.
Que localmente sean trayectorias comunes y legítimas, no significa que así sean
consideradas por todos, especialmente por aquellos de otras regiones. Un ejemplo claro
es la nota de la Revista Exame de febrero de 2001 donde se expone, con tono de
denuncia, el carácter informal de la producción de Santa Cruz do Capibaribe. El título
de la tapa de la revista es revelador, “Aquí no se paga impuesto: conozca Santa Cruz de
Capibaribe, la ciudad que se transformó en una de las mecas de la informalidad en
Brasil” (Furtado, 2001). En su interior, la nota llevaba por título: “Olha o rapa!” que es
el grito de alerta de los vendedores ambulantes cuando vienen los fiscales o la policía.
La indignación de los empresarios fue expresada públicamente por el senador Roberto
Freire en un pronunciamiento en el Senado Federal.11
El término utilizado por el
senador para caracterizar a los actores económicos de Santa Cruz de Capibaribe
apareció muchas veces en mis conversaciones con productores y comerciantes:
emprendedores. Palabra llave en la disputa por la legitimidad.
De Ciudad del Este a Caruaru
El camino que llevó a interesarme por la sulanca es otro ángulo fundamental para
caracterizar aquel universo. Al final del trabajo de campo para mi doctorado en Ciudad
del Este, Paraguay (Rabossi, 2004), descubrí con sorpresa que parte de las vestimentas
vendidas en las calles y comercios provenían de Pernambuco. Una investigación
periodística sobre el circuito que llevaba sulanca a Ciudad del Este y artículos
importados a Caruaru (Jornal do Commercio, 2000), me ayudó a ordenar varios
elementos que habían aparecido en el campo. Los laranjas pernambucanos que había
conocido en un hotel en las inmediaciones del Puente de la Amistad que trabajaban en
doble mano: ingresando mercaderías brasileras en Paraguay e importados en Brasil.12
Los omnibus de sacoleiros de Caruaru, que le faltaban los asientos de atrás. Los pocos
sacoleiros pernambucanos que conocí, ‘patrones’ de los laranjas del mismo origen, con
un stress como duplicado. Que sus preocupaciones eran de doble mano. Viajaban con
los ómnibus cargados de sulanca que vendían en Paraguay y volvían con muamba, tal
como es llamada la carga de contrabando, mercaderías de allá que vendían en la Feira
de Paraguai en Caruaru.
Otros elementos de la investigación sobre Ciudad del Este fueron importantes
para construir el interés en la sulanca. Una de las características definidoras del
movimiento comercial de Ciudad de Este era la presencia de brasileros que compraban
las mercaderías que venderían en sus ciudades de origen: los sacoleiros. Compartiendo
viajes, acompañando las compras y los cruces de la frontera, fui conociendo lo que
hacían, cómo lo hacían y lo que significaba para ellos. Dejando de lado perder la
mercadería en una fiscalización –algo que hacía parte de las reglas de juego–, los
miedos que aparecían recurrentemente en las conversaciones con los sacoleiros eran
dos: los asaltos y los accidentes. Eventos que nunca presencié en las rutas pero sí en las
ciudades. Para hacerme una idea del alcance de esas situaciones, busqué información en
los medios de comunicación, donde fue emergiendo un denso mapa de asaltos y
accidentes envolviendo ómnibus de sacoleiros.13
Pero junto a los que iban a Paraguay,
aparecieron otros sacoleiros que se dirigían a diversos destinos: San Pablo, Caruaru,
Brusque en Santa Catarina, el ‘circuito das malhas’ localizado en varias ciudades entre
los estados de San Pablo y Minas Gerais, entre otros lugares.
A pesar de que en Brasil la categoría sacoleiro aparece generalmente asociada a
los compradores que se abastecen en Paraguay, la misma engloba a todo aquel que va a
hacer compras en otra ciudad para revender esos productos en su ciudad de origen o en
otras ciudades. La categoría sacoleiro remite a prácticas comerciales que suponen viajes
y expectativas de lucros derivados de las diferencias de precios o de la disponibilidad de
productos presentes en otros lugares. Observando a los sacoleiros de otras partes de
Brasil, nos encontramos con el mismo universo de prácticas y personajes. Los mismos
transportes y peligros (asaltos y accidentes), cuyos destinos generan muchas veces
retratos similares a aquellos encontrados sobre Ciudad del Este: la misma incomodidad
con el movimiento, la suciedad, y la proliferación de imágenes, productos y personas. El
mundo de las ferias y los mercados.
Considerando esos otros circuitos y siguiendo las trayectorias de sacoleiros que
habían dejado de viajar, comenzó tornarse claro que antes que estar inserta en una
geografía criminal –tal como muchas veces aparece retratada–, Ciudad del Este fue un
sitio particular dentro de una geografía comercial más amplia para miles de brasileros.
En 2006, cuando inicié esta investigación, comencé por el lugar donde el interés
por la misma había surgido: Ciudad del Este. Viajé esperando retomar los contactos con
los laranjas y los sacoleiros pernambucanos, pero ellos ya no estaban más. Los
controles más rígidos en la frontera y la fiscalización intensiva de las rutas brasileras
con la represión concomitante a los ómnibus irregulares –medio privilegiado en el
transporte sacoleiro-sulanqueiro–, inhibieron esos viajes. Si la eficacia de los controles
había hecho disminuir de forma generalizada la presencia sacoleira en la frontera, su
impacto en el circuito pernambucano parecía total: ningún ómnibus de Pernambuco ni
tampoco rastros de los laranjas que trabajaban con ellos.
Sin embargo, las confecciones del agreste pernambucano continuaban siendo
vendidas en Ciudad del Este, compitiendo con la producción de China, ropas originales
de diversas partes del mundo y con la emergente producción boliviana.14
Sin embargo,
esas ropas no eran llevadas por los sacoleiros pernambucanos sino que llegaba a las
calles de Ciudad del Este a través de envíos desde San Pablo. El mismo local de origen
de los productos importados que eran vendidos en la Feria do Paraguai que opera en la
Feria de Caruaru, tal como pude registrar en febrero de 2007.
Es que San Pablo ocupa un lugar central en la configuración de esa geografía
comercial que mencionaba anteriormente. Después de la reducción de impuestos a las
importaciones en Brasil en 1995, Ciudad del Este continúo siendo por varios años el
local de provisión de mercaderías de la Rua 25 de Março y del barrio de Brás –los
destinos por excelencia de los revendedores. Sin embargo, varios comerciantes
comenzaron a importar directamente a San Pablo, disputando en el largo plazo cuál
sería la puerta de entrada de los productos importados que abastecería el mercado
interno brasilero. La mudanza para San Pablo de muchos comerciantes de Ciudad del
Este y el hecho de ser esos lugares de la ciudad de San Pablo donde hoy en día realizan
sus compras muchos sacoleiros de Brasil, señalan cual es el estado de esa competencia
actualmente. Algo que, como toda competencia comercial, no tiene un carácter
definitivo sino que puede cambiar dependiendo de las diferentes coyunturas económicas
y políticas.
La importancia de San Pablo no se restringe al lugar que ocupa dentro de los
circuitos comerciales brasileros. Como vimos anteriormente a propósito del surgimiento
de la sulanca, ella es fundamental para comprender el desarrollo de las confecciones
del agreste pernambucano, tanto como lugar de origen de los retazos que permitieron
una transformación de escala en esa producción como en el lugar que ocupa en su
distribución contemporánea.
Abriendo algunas discusiones a modo de conclusión
Los universos de la sulanca y de la muamba comparten varias características. Ambos
están articulados a partir de mercados cuyos compradores se abastecen de mercaderías
que venderán en sus ciudades de origen. Ellos son, utilizando la categoría brasilera que
mejor los describe, mercados de sacoleiros. También, ambos presentan lo que
podríamos describir como un desacoplamiento entre reglas y prácticas. Claro que las
diferencias también son significativas. El origen de los productos es distinto; siendo en
un caso producidos localmente y en el otro importados de diversas partes del mundo.
Decurrente de lo anterior, el tipo de desacoplamiento entre reglas y prácticas en cada
caso es bien diferente. A pesar de ello, muchos de los problemas enfrentados por los
sacoleiros del Paraguay son iguales a aquellos enfrentados por los sacoleiros y
productores de sulanca. El transporte de las mercancías es claramente uno de ellos. Y es
que circular con mercancías sin boleta o con boletas que no se adecuan plenamente a las
exigencias legales las torna pasibles de ser confiscadas.
En este sentido, la falsificación no es la única dimensión que torna ilegal una
mercancía. La forma en que fueron adquiridas también puede hacerlo: pensemos por
ejemplo en el sacoleiro que trae artículos originales de Paraguay. De igual forma que la
manera en que ellas fueron producidas: pensemos por ejemplo en las vestimentas que,
aun teniendo su propia marca, fueron realizadas por unidades productivas que no
cumplen todos los requisitos que la tornen una entidad plenamente reconocida en
términos legales.
Esto nos obliga a considerar de forma más detallada el concepto de mercancía.
Para eso, nada mejor que comenzar con las palabras de Marx al inicio de su análisis
sobre el fetichismo de la mercancía, “[U]na mercancía, a primera vista, parece ser una
cosa extremamente obvia, trivial. Pero su análisis muestra que ella es algo bien extraño,
llena de sutilezas metafísicas y argucias teológicas.”15
Discutir el análisis de Marx no es lo que me interesa en este caso, sino más bien
apropiarme del método utilizado en su discusión sobre el fetichismo de la mercancía:
esto es, pensar lo que hay en ella.16
Porque si hay objetos que son formalmente iguales –
“copias perfectas” en las palabras de Ribeiro (2007:19)–, aquello que las distingue es
algo “...que se aferra a los productos del trabajo” –utilizando la expresión de Marx– y
que las constituye tal como se nos presentan en su forma contemporánea. Y ese algo son
las propiedades legales atribuidas a las cosas. Un fetichismo que merece nuestra atenta
indagación.
¿Que son esas propiedades legales atribuidas a las cosas? Aquí hay varias
historias que precisan ser consideradas. Por un lado, una historia que de cuenta de las
formas en que producción y comercialización fueron reglamentadas y padronizadas en
los distintos espacios jurisdiccionales que operan en un determinado lugar.17
Por otro
lado, deberíamos incorporar la historia sobre la conformación de un campo legal único
en torno del concepto de propiedad intelectual. De formación reciente –últimas décadas
del siglo XX–, ese campo articuló un conjunto disperso de reglamentaciones sobre
patentes (inventos), copyrights (formas originales de expresión), trademarks (símbolos
o palabras distintivos) y secretos comerciales (información confidencial). El Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) negociado en la
ronda de Uruguay del GATT en 1986 fue uno de los marcos que hicieron posible la
aceptación y consolidación de ciertos criterios comunes sobre esos aspectos entre los
miembros de la Organización Mundial del Comercio.18
Si a esto le sumamos el conjunto
de reglamentaciones sobre estándares y padrones de calidad, lo que comienza a
delinearse es un proceso de intensificación de las reglas que regulan la producción y
circulación y que se expresan en la mercancía.
La primera cuestión que surge de está discusión es que, en vez ser uno de los
elementos que caracterizarían a las mercancías que circulan en la “globalización
popular”, las falsificaciones nos presentan un ángulo privilegiado para observar la forma
de estruturación de la producción en términos generales. Estructuración que supone una
intensificación de determinados conceptos de propiedad y de individuo incorporados en
la producción de las cosas. Tomar en cuenta ese proceso de intensificación de las reglas
que incide en la producción es fundamental para comprender, precisamente, dónde se
trazan los límites que distinguen una producción “legal” de otras producciones y, cuáles
son las posibilidades concretas que tienen los emprendimientos productivos que no
cuentan con los capitales financieros, sociales o institucionales para poder comenzar sus
actividades inscriptas dentro del dominio de lo legal.
La segunda cuestión que surge del material presentado es la importancia que
tienen los circuitos sacoleiros como mecanismos de distribución de mercancías en
Brasil. Lejos de estar restrictos a determinado tipo de productos –importados–, los
circuitos sacoleiros son fundamentales para comprender algunas de las formas que
asumen la circulación y distribución de mercancías en el mercado interno brasilero.
Que los productos comercializados sean importados o producidos localmente dependerá
de las coyunturas económicas, de la disponibilidad de productos y de la localización
geográfica donde operan esos circuitos. El caso de la sulanca es sintomático del lugar
que tienen esos mecanismos de distribución. En un polo productivo que está en
condiciones de enviar pedidos a otras ciudades y países –que de hecho lo hace–, la
persistencia de las ferias como mecanismo de comercialización está vinculada a la
importancia que tienen los circuitos sacoleiros, los cuales continúan garantizando una
distribución efectiva y de bajo costo.
La propia historia de algunas ‘diasporas comerciales’ está asociada a esa
función. La inserción de muchos sirio-libaneses como comerciantes que llevaron la
producción brasilera al interior del país es un ejemplo conocido. El origen de la
comunidad árabe de Foz do Iguaçu, de hecho, está vinculada a la venta de productos
brasileros al Paraguay (Rabossi, 2007), algo que continúa caracterizando el tipo de
inserción comercial de algunos inmigrantes árabes que trabajan en otras ciudades de
frontera.19
La tercera cuestión a señalar es la necesidad de prestar atención a los propios
medios de producción utilizados: las máquinas y las materias primas. Porque, por más
que el output de esas producciones pueda, por diversos motivos, quedar del otro lado de
lo establecido por la ley, eso no necesariamente se aplica a los medios utilizados para
producirlos. En el caso de la sulanca, esa es una de las dimensiones donde los productos
de la industria ‘formal’ –máquinas de coser, insumos y accesorios- tienen un papel
fundamental en la configuración de ese espacio productivo. Las máquinas, a su vez,
invitan a otras indagaciones que pueden ayudarnos a entender mejor las articulaciones
que conforman esos mundos. En Santa Cruz de Capibaribe, por ejemplo, uno de los
actores claves en la sustitución de las máquinas manuales por máquinas industriales
parece haber sido el Banco de Brasil, el cual financió en la década del 70 esa
mudanza.20
Así, máquinas, insumos, créditos y certificaciones son algunos de los
elementos llaves para comprender las formas en que producciones, en principio
caracterizadas como informales o ilegales, están articuladas con el sistema
institucionalizado.
Los tres elementos destacados hasta aquí –pensar las falsificaciones dentro de un
campo más amplio de intensificación de las reglas en la producción y comercialización
contemporánea, pensar la dinámica de los circuitos sacoleiros a partir del lugar que
tienen como mecanismos de distribución antes que como vectores de determinado tipo
de productos y, pensar las articulaciones entre inputs y outputs formales e informales
como elementos constitutivos de la dinámica productiva de esas unidades–, en vez de
caracterizar un espacio alternativo al sistema hegemónico, apuntan a comprender las
formas de articulación entre distintas producciones y comercializaciones. No para
señalar que todas ellas son la misma cosa sino para entender mejor los procesos a partir
de los cuales son trazados los límites que distinguen unas de otras.
Discutir analíticamente las propuestas de Ribeiro excede el alcance de este
trabajo. Me interesa, no obstante, explorar algunos aspectos que permiten caracterizar
mejor los fenómenos presentados a lo largo del texto.
Los trabajos de Ribeiro tienen el merito de llamar la atención sobre una serie de
fenómenos poco considerados en las agendas de investigación como un conjunto en sí
mismo. Desde mi punto de vista, antes que subrayar el hecho de no haber sido
analizados, lo que merece ser destacado es el hecho de haberlo sido como epifenómenos
de otros procesos tales como modernización, marginalidad, urbanización o
desproletarización, entre otros. El camino de la discusión de Ribero a través de lo que es
considerado legal e ilegal y de lo que es aceptado socialmente como legítimo o ilegítimo
establece los límites a partir de los cuales ese conjunto es, para mi, delimitado. Pensar
las prácticas económicas en esa interfaz nos remite a un análisis que tiene como punto
de partida las relaciones de poder sobre las que se asientan las definiciones del mundo y
sobre las cuales la vida se desarrolla, no como mero reflejo de esas definiciones sino a
partir de la capacidad de acción para contornarlas, transformarlas, impugnarlas o
afirmarlas de acuerdo con los recursos desigualmente distribuidos y apropiados que nos
constituyen.
El interés de Ribeiro –como el mío– está precisamente en ese espacio en donde
las prácticas no se conforman a lo establecido y sin embargo son consideradas como
socialmente legítimas; espacio en el cual importantes segmentos de la población ganan
su vida.21
El recorte empírico presente en sus artículos constituye una dimensión
específica de ese espacio: aquellas prácticas que envuelven la comercialización de
productos importados a través de mercados y circuitos populares. La atención prestada a
esos circuitos permite, efectivamente, sacar a luz un universo de actores y relaciones
fundamentales para comprender el mundo contemporáneo: aquellas que conectan China,
Ciudad del Este, Dubai y Caruaru, por ejemplo.22
Fundamentales porque permiten
entrever otra geografía económica en movimiento y en transformación, donde las
hegemonías económicas y políticas son rediseñadas y donde el devenir social y cultural
es alterado por nuevas posibilidades de ganarse la vida y por apropiaciones simbólicas
particulares.
Sin embargo, observados desde Paraguay, los productos que componen esos
circuitos no sólo incluyen aquellos provenientes de China y del sudeste asiático, sino
también productos brasileros. De hecho, en el mercado interno paraguayo son los
productos brasileros los que predominan, ya sean provenientes de industrias
establecidas o de arreglos productivos informales, ingresados por esquemas de
importación regulares o por circuitos irregulares. Prestando atención a uno de esos
espacios de producción, aquel donde eran confeccionadas parte de las vestimentas que
eran vendidas en Ciudad del Este –el mundo de la sulanca–, nos topamos con
problemas del mismo orden que aquellos que caracterizan a los circuitos sacoleiros que
trabajan con importados. Si pretendemos dar cuenta de estos fenómenos desde una
perspectiva abarcadora, debemos ser capaces de incorporar estos múltiples escenarios.
Trabajar sobre los tres elementos destacados en esta conclusión tal vez nos ayuden en el
emprendimiento.
Bibliografía
APPADURAI, Arjun. 1986. “Introduction: Commodities and the Politics of Value.” En:
Arjun Appadurai (ed.) The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective.
Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 3-63.
BAUDRILLARD, Jean. 1972. Pour une Critique de l'économie politique du signe.
Paris: Gallimard.
BEZERRA, Bruno. 2004. Caminhos do desenvolvimento: uma história de sucesso e
emprendedorismo em Santa Cruz do Capibaribe. São Paulo: Edições Inteligentes.
CASTELLS, Manuel & Alejandro PORTES. 1989. “World Underneath: The Origins,
Dynamics, and Effects of the Informal Economy.” En: A. Portes, M. Castells, and L.A.
Benton (eds.) The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed
Countries. Baltimore, MD: John Hopkins University Press.
CUNHA, Elisa Ribeiro Álvares da. 2006. Famílias do ramo da rede: tecelagem, negócio
e viagem no sertão da Paraíba e Rio Grande do Norte. Dissertação de Mestrado. Museu
Nacional. Universidade Federal de Rio de Janeiro.
ENCICLOPEDIA DA MÚSICA BRASILEIRA: ERUDITA, FOLCLORICA,
POPULAR. 1998. (2 ed.) São Paulo: Art Editora / PubliFolha.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. 1999. Dicionário Aurélio Básico da Língua
Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.
FURTADO, José Maria. 2001. “Aqui não se paga imposto: conheça Santa Cruz de
Capibaribe, a cidade que se transformou numa das mecas da informalidade no Brasil.”
Revista Exame 35 (733), Nro. 3, pp. 96-99.
GOMES, Sueli de Castro. 2002. Do Comércio de Retalhos a Feira da Sulanca: uma
inserção do migrante em São Paulo. Dissertação de Mestrado. Geografia. Universidade
de São Paulo.
HART, Keith. 1997 [1973]. “Informal Income Opportunities and Urban Employment in
Ganha.” En: R. Grinker y C.B. Steiner (eds.) Perspectives on Africa: A reader in
Culture, History, and Representation. Oxford: Blackwell Publishers. Pp. 142-162.
HENRY, Stuart. 1978. The Hidden Economy. London: Martin Robertson.
IBGE. 2007. Contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007. Diário
Oficial da União, 5 de octubre 2007, Edição 193, Seção 1, pag 146.
JARDIM, Denise Fagundes. 2000. Palestinos no extremo sul do Brasil: identidade
étnica e os mecanismos de produção da etnicidade. Chui/RS. Tese de Doutorado. Museu
Nacional. Universidade Federal de Rio de Janeiro.
JORNAL DO COMMERCIO. 2000. “A saga dos sulanqueiros cucarachos.” (Eduardo
Machado y Leopoldo Nunes). 22 de octubre de 2000. Recife.
KOPYTOFF, Igor. “The cultural biography of things: commoditization as process.” En:
The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Op.cit. pp. 64-91.
MaCGAFFEY, Janet (ed.). 1991. The Real Economy of Zaire: The Contribution of
Smuggling and Other Unofficial Activities to National Wealth. London: James Currey.
MARX, Karl. 1990. Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 1. New York:
Penguin.
MAURER, Bill. 1997. Recharting the Caribbean: Land, Law and Citizenship in the
British Virgin Islands. Ann Arbor: University of Michigan Press.
NAÍM, Moisés. 2005. Illicit: How Smugglers, Traffickers, and Copycats are Hijacking
the Global Economy. New York: Doubleday.
RABOSSI, Fernando. 2004. Nas Ruas de Ciudad del Este: Vidas e vendas num mercado
de fronteira. Tese de Doutorado. Museu Nacional. Universidade Federal de Rio de
Janeiro.
_________________. 2007. “Árabes e muçulmanos em Foz do Iguaçu e Ciudad del
Este: notas para uma re-interpretação.” En G. Seyferth; H. Póvoa; M.C. Zanini; M.
Santos (orgs.), Mundos em Movimento: Ensaios sobre migrações. Santa Maria: Editora
da Universidade Federal de Santa Maria. pp. 287-312.
RIBEIRO, Gustavo Lins. 2006. “Other globalizations: alter-native transnational
processes and agents.” Série Antropologia Vol. 389. Brasília: DAN/UnB.
RIBEIRO, Gustavo Lins. 2007. “El sistema mundial no-hegemónico y la globalización
popular.” Série Antropología Vol. 410. Brasília: DAN/UnB.
RIBEIRO, René. 1972. Vitalino: ceramista popular do Nordeste. Recife: Ministério da
Educação e Cultura e Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais.
RYAN. Michael P. 1998. Knowledge Diplomacy: Global Competition and the Politics
of Intellectual Property. Washington, DC.: Brookings Institution Press.
UFPE. 2003. Estudo de Caracterização Econômica do Pólo de Confecções do Agreste
Pernambucano. Recife.
TANZI, Vito (ed.). 1982. The Underground Economy in United States and Abroad.
Lexington, Mass.: Lexington Book.
1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en la Mesa “A Globalização Popular. O sistema
mundial não-hegemônico” coordinada por Gustavo Lins Ribeiro en la 26ª Reunião Brasileira de
Antropologia (Porto Seguro, 2008). Los objetivos de este artículo reflejan los intereses que guiaran esa
presentación: presentar mi investigación en curso y discutir críticamente las propuestas de Ribeiro.
Agradezco su invitación a participar en la mesa así como sus comentarios y los de los otros participantes,
Rosana Pinheiro Machado y Rosinaldo Silva de Souza. También, agradezco las sugestiones y comentarios
del evaluador de este artículo. * PhD en Antropología Social - Universidad Federal de Rio de Janeiro. Profesor visitante en el Programa
de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museo Nacional, Universidade Federal de Rio de Janeiro. E-
mail [email protected]
2 Algunos de esos conceptos y abordajes son informalidad (Hart, [1973]; Castells & Portes, 1989),
subterranean economy (Gutman, 1977), economía oculta (Henry, 1978), underground economy (Tanzi,
1982), segunda economía (Mcgaffey, 1991). 3 La caracterización que sigue a continuación está basada en un viaje de reconocimiento de la región
realizado en 2006 y trabajo de campo realizado durante febrero de 2007 con financiamiento del proyecto
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) “Transformações Sociais e Culturais no Brasil
Contemporâneo: Perspectivas Antropológicas.” 4 Mestre Vitalino, Vitalino Pereira dos Santos (1909-1963), es considerado por mucho como el mayor
ceramista popular brasilero, que imprimió su estilo a las artesanías en barro del nordeste y de Brasil
(Ribeiro, 1972). La fiesta de São João en Caruaru, que de hecho corresponde a las celebraciones de las
fiestas juninas, es considerada la mayor de Brasil. La misma dura todo el mes de junio y recibe más de un
millón de personas. El término forró es usado para designar un ritmo musical así como un baile popular
del Nordeste animado por diferentes ritmos que son agrupados bajo el término forró, tales como el baião,
el xote, la toada, el xaxado, el rojão y la marcha junina, entre otros (Enciclopedia da Música Brasileira,
1998: 301). 5 Tal como lo expresara un productor de Caruaru, “Sulanca es un producto de tercera calidad, que hoy no
es más... Solo tiene el nombre, pero hoy nuestros producto son vendidos em grandes shoppings del país
como San Pablo y Rio de Janeiro.” 6 La literatura de cordel es un tipo de poesía popular impresa en pequeños folletos, cuyo nombre deriva
de la forma en que son expuestos para la venta: colgados en un hilo o cordel. Además de los versos, los
folhetos del nordeste –tal como son conocidos en la región– suelen estar ilustrados con xilografías. 7 La feria de Fumo es donde se vende tabaco, principalmente en forma de cuerdas de hojas de tabaco
(fumo de corda). La feria de Troca-troca es una feria de trueque realizada los sábados. La feria de Massa
es donde se vende quesos y tortas, especialmente de mandioca. La feria de Paraguai es donde se venden
productos importados, anteriormente provenientes de Ciudad del Este y actualmente de San Pablo. La
descripción de una feriante de lo que era mangaio sirve como definición extensiva de la feria de ese
nombre: “Cuchara de palo, cucharón de cáscara de coco, avivador de fuego, agarrador de brasas, aquellos
cuencos de barro que son los fogones de barro, que no tienen nada que ver con las parrillas de acero
inoxidable de los supermercados. Y cuerdas para amarrar las mulas, para amarrar caballo y también
cuerdas para hacer sillas de cuerda y sillones de cuerda y esas cosas.” 8 Este proceso se encuadra de forma ajustada al abordaje de Igor Kopytoff sobre la mercancía como una
fase de la biografía de los objetos (Kopytoff, 1986). El análisis de este proceso rendiría un articulo en si
mismo. 9 Para una descripción de las redes de producción y comercialización de hamacas del sertão de Paraíba y
Rio Grande del Norte, ver Cunha, 2006. 10
Datos correspondientes a un martes de diciembre de 2006 y uno de febrero de 2007. Datos fornecidos
por el Director de Departamento de Ferias y Mercados de la Municipalidad de Caruaru. 11
Roberto Freire fue senador del Partido Popular Socialista por el Estado de Pernambuco entre 1995 y
2003. El pronunciamento está disponible en el site del Senado Federal: http://www.senado.gov.br/sf/
atividade/Pronunciamento/detTexto.asp? t=314315 12
Además de la fruta y el color, una de las acepciones de laranja en el portugués brasilero es “(Gíria)
Agente intermediário, especialmente no mercado financeiro, que efetua, por ordem de terceiros,
transações geralmente irregulares ou fraudulentas, ficando oculta a identidade do verdadeiro comprador,
ou vendedor.” (Ferreira, 1999). Para una descripción y análisis del trabajo de los laranjas de Foz do
Iguaçu, ver Rabossi, 2004. 13
El trabajo sobre medios de comunicación fue realizado con diarios digitalizados desde, al menos, la
segunda mitad de la década del 90. Los diários trabajados fueron: Jornal do Commercio (Recife), A
Noticia (Joinville), O Globo (Rio de Janeiro), Folha de São Paulo, Jornal da Tarde y Estado de São
Paulo (San Pablo), Correio Brasiliense (Brasilia), Folha do Parana (Curitiba), Folha de Londrina
(Londrina), Gazeta de Alagoas y Tribuna do Norte (Natal). El trabajo con los diarios de Foz do Iguaçu
fue realizado en el archivo de la biblioteca municipal de la ciudad, concentrándome en Nosso Tempo
(actualmente fuera de circulación) y A Gazeta do Iguaçu. 14
La cual, por lo que pude saber, tiene características similares a la producción pernambucana: empresas
informales, trabajo familiar, comienzos a partir de la imitación de marcas reconocidas, entre otras. 15
“A commodity appears at first sight an extremely obvious, trivial thing. But its analysis brings out that
it is a very strange thing, abounding in metaphysical subtleties and theological niceties.” (Marx,
1990:163). 16
Para un análisis crítico de la interpretación de Marx, ver Baudrillard, 1972. Ver también Appadurai,
1986.
17
Sobre la noción de espacios jurisdiccionales y sus efectos en un lugar determinado, ver Maurer, 1997:
234ss. 18
Para una introducción general de esa historia, ver Ryan, 1998. 19
El Chui, en la frontera con Uruguay, es un ejemplo de esto (Jardim, 2000). 20
La afirmación está en Bezerra, 2004:56-ss; algo que merece una investigación particular. 21
Es bueno subrayar que la figura ‘socialmente legitima’ no es auto-evidente y que debe ser pensada
detenidamente. Algo que quedará para otra ocasión. 22
Sobre la conexión entre Ciudad del Este y Dubai desde un registro etnográfico, ver Rabossi, 2004: 19-
20. Sobre la relación entre Ciudad del Este y Caruaru, ver ibidem, 314-318.