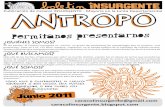Psico(socio)logía e identidad de la frontera en la época moderna
Qué debe saber un profesional de la salud mental que...
Transcript of Qué debe saber un profesional de la salud mental que...
-
Ezequiel Benito
Diego Stina - [email protected]
Av. Ricardo Lyon 880, Dpto.1104Providencia, Santiago, Chile.Fax:(562) 233-3508
(54 11) 4897-7272
PsycINFO
Dossier: Ezequiel Benito
-
En el presente artículo se proponen diversas herramientas conceptua-les cuyo conocimiento contribuiría a la formación de los profesionalesde la salud mental que trabajan en nuestro país en contextos intercul-turales. Se introduce la categoría de sistema etnomédico, se descri-ben los aportes del Diagnostic and Statistical Manual of MentalDisorders (4th ed.) a la información cultural y las posibilidades de suaplicación en la Argentina. Se mencionan, a su vez, las distintas guíasclínicas desarrolladas en diversos países para contribuir al trabajo encontextos interculturales. Sobre el final se concluye acerca de la nece-sidad de que los profesionales de la salud mental dispongan de unaformación específica para el trabajo en contextos interculturales.
Palabras claves: Cultura – DSM-IV – Sistema Etnomédico.
What needs to know a mental health professional to work in
multicultural environments in Argentina
This article suggests a variety of conceptual tools which contribute onthe training of mental health professionals working in our country inintercultural contexts. It introduces the category of ethnomedicalsystem, describes the contributions of the Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorders, 4th edition cultural information andpossibilities for its application in Argentina. Different clinical guidelinesdeveloped in various countries for working in intercultural contexts arementioned. At the end it’s concluded about the needs that mentalhealth professionals have training in working in intercultural contexts.
Key words: Culture – DSM-IV – Ethnomedical System.
GUIDO PABLO KORMANDoctor en Psicología. Doctor en
Cultura y Sociedad. ConsejoNacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas(CONICET- CAEA),
Ciudad de Buenos Aires, R.Argentina.
HUGO ANDRÉS SIMKINLicenciado en Psicología. UBA,
CONICET- CAEA, Ciudad deBuenos Aires, R. Argentina.
Qué debe saber un profesional de la salud mental que trabaja encontextos multiculturales en Argentina
GUIDO PABLO KORMAN, HUGO ANDRÉS SIMKIN
Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2010, 56(3): 208-216Revisión
CORRESPONDENCIADr. Guido Pablo Korman.
Guardia Vieja 4357,C1192AAU.
Ciudad de Buenos Aires,R. Argentina;
-
Introducción
En la actualidad, el campo de la salud mentalresulta un área en el que diversas ciencias discu-ten sobre el modo de comprender los problemasque enfrentan a partir de una amplia diversidad decosmovisiones. La antropología médica es uncampo muy nuevo dentro de lo que esla Antropología Social o cultural; de hecho, toda-vía no ha recibido la atención de los historiadoresde la ciencia. Es, además, la traducción al caste-llano del término medical anthropology que sirve,desde 1963, de etiqueta identificativa para lainvestigación empírica y la producción científicapor parte de los antropólogos respecto de los pro-cesos sociales y las representaciones culturalesde la salud, la enfermedad y las prácticas de aten-ción o asistencia. En España también se la cono-ce como "antropología de la medicina", "antropo-logía de la salud" o "antropología de la enferme-dad". Los estados de la cuestión más clásicosinvocan sus orígenes en Rivers en 1924. En laactualidad, agrupa a distintos investigadores dediversos ámbitos (medicina, psicología, psiquia-tría, etc.). En este escenario, la antropologíamédica se dedica a estudiar los problemas emer-gentes en la atención de la salud en contextosmulticulturales, entre los cuales resulta relevantedestacar la existencia de conflictos de índole cul-tural entre prestadores del servicio y usuarios [7,16]; diagnósticos equivocados o parciales en ungran número de consultas hechas en hospitales ydispensarios del tercer mundo; la dimensiónsociocultural de la enfermedad [6]; la imposibili-dad de comparar los taxa vernáculos con los bio-médicos y psiquiátricos [13]; la complejidad de losconceptos en torno a la salud y a la enfermedadque implican nociones sobre el cuerpo; las entida-des que integran la persona –almas, nombre, ima-gen refleja, etc.–; las etiologías sociales –envidia,brujería, etc.– y míticas –acciones y castigos delas deidades, violación de tabúes– y prácticasterapéuticas que involucran la manipulación de losagrado [7]; y el papel de las representacionesculturales en la valoración de las prácticas tera-péuticas propias y ajenas [21].
El trabajo en contextos multiculturales encierrauna serie de dificultades que implican la necesi-dad de construir un conjunto de herramientas teó-ricas y técnicas que posibiliten su abordaje. Eneste sentido, el campo de la salud mental enfren-ta serios problemas en la construcción de catego-rías universales a partir de las cuales establecer
diagnósticos psicopatológicos aplicables asociedades diferentes.
Emil Kraepelin, el fundador de la psiquiatríamoderna, anticipaba hace más de 100 años lanecesidad de estudiar la incidencia de los aspec-tos étnicos y culturales en la salud mental [15]. Elmayor inconveniente consiste en determinar si lostrastornos mentales son categorías susceptiblesde generalización. Tal debate resulta de la conti-nuación de ciertas discusiones teóricas sobre elpapel de la naturaleza y la cultura en la etiologíade los trastornos mentales.
Por un lado, el acercamiento etnográfico sostieneque los significados y las implicancias de los sín-tomas varían de cultura a cultura. En este sentido,Schieffelin [26], por ejemplo, observa que para losKaluli de Nueva Guinea las emociones son expre-sadas para influir a los otros. El autor sostieneque, debido a que existe una estructura culturalpara que se recuperen de las pérdidas, los Kalulino suelen experimentar trastornos depresivos.Por otra parte, el universalismo biopsicológicoafirma que resulta posible encontrar manifestacio-nes universales de psicopatología que, eventual-mente, resultan influenciadas y modificadas porfactores culturales particulares [27]. Según estemodelo, el trastorno existe de manera universalen la medida en que un sujeto reporta una seriede síntomas asociados a algún trastorno mental apesar de su propia cultura.
El mayor porcentaje de investigaciones en elcampo de la biomedicina se ocupa principalmen-te del estudio de la prevalencia de rangos entredistintos trastornos en diversas sociedades, atri-buyendo tales diferencias a factores culturales.Los datos se recogen principalmente a partir deentrevistas estructuradas y diagnósticas. Deesta manera, por ejemplo, se encuentra que losrangos de depresión resultan generalmente infe-riores en culturas asiáticas que en culturas occi-dentales [3]. Es importante destacar que entreambos tipos de acercamiento existen múltiplesposturas intermedias [23].
La idea de normalidad se encuentra basada en unconjunto de creencias compartidas respecto de loque entendemos que significa vivir y desarrollar-nos en sociedad. En este sentido, mientras quepara algunas personas ciertas cosas serían razo-nables que sucedieran, otras encontrarían esas
QUÉ DEBE SABER UN PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL QUE TRABAJA EN CONTEXTOS MULTICULTURALES 209
Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2010, 56(3)
-
mismas cosas sencillamente inaceptables.Idoyaga Molina observa que en la iniciación sha-mánica de los Pilagá, en la provincia de Formosa,resulta indispensable la incorporación de auxilia-res (entes no humanos) que posibiliten la curación[9]. Así, es posible advertir que, al igual que ocu-rre en el caso de un individuo de Capital Federalcreyente en la existencia de Dios y practicante deun culto, en su lugar de referencia la iniciaciónshamánica de los Pilagá también es coincidentecon su sistema de creencias y, sin embargo, fuerade contexto, dicho sistema de creencias podría verse fácilmente patologizado.
De esta manera, la psicopatología occidentalencuentra grandes dificultades a efectos de gene-ralizar sus conocimientos a distintos contextos culturales.
Actualmente, el DSM-IV [1] es la herramienta quemejor se adapta a la dificultad de trabajar en con-textos multiculturales. Desde su aparición, se haido acumulando una importante cantidad de mate-rial bibliográfico tanto por parte de quienes laencuentran de gran utilidad como por parte deaquellos que no acuerdan con las categorías pro-puestas. Diversos autores que participaran en lasdiscusiones sobre las relaciones entre la cultura yel diagnóstico clínico que tuvieron lugar en elmarco de la construcción de la herramienta hanacabado por adoptar posturas muy críticas sobrelos resultados del trabajo final [8, 14, 17, 24].
A pesar de que, en relación con diversas otraspropuestas clasificatorias, el DSM-IV inaugurauna importante cantidad de herramientas a des-plegar en el trabajo en contextos interculturales,resulta insuficiente para abordar la complejidadde los múltiples y diversos estilos culturales queconviven actualmente en la República Argentina.En esta ocasión, en primer lugar, reflexionaremossobre las distintas categorías que nos permitiránincluir información propia de la cultura al momen-to de llevar a cabo un diagnóstico, discutiendo lautilidad de las categorías culturales del DSM-IVpara ser utilizadas en nuestro contexto.
La atribución de la dolencia en nuestro
contexto
Veamos algunos ejemplos para poder pensarestas cuestiones: un paciente se dirige a unaguardia médica, pide una consulta con un médico;dice sentirse muy agitado y piensa que algo malo
le está pasando en el corazón. La acción quelleva al paciente a la consulta en la guardia con-lleva toda una lectura de sus sensaciones corpo-rales. En ese momento ha leído los síntomas y lossignos que percibía en su cuerpo de una maneradeterminada y su lectura de esas sensaciones lollevaron a consultar a una guardia médica. En ese“ir a la guardia” hay una atribución a un problemamédico, la búsqueda de resolución de este males-tar se halla íntimamente relacionada con la formaen que lee ese padecer. La forma en que leemoslo que nos ocurre guarda una estrecha relacióncon nuestra modalidad de ver el mundo. Las ideasde salud y enfermedad explícitas o implícitas nosllevan a recurrir a una serie de estrategias tera-péuticas, desde tomar un té digestivo hasta laconsulta a una guardia. Veamos otro ejemplo: unpaciente se dirige a una consulta con un maestrode Reiki; éste dice: me siento desbalanceado anivel energético y ello hace que me sienta intran-quilo. La lectura que hacemos de nuestros pade-cimientos nos hace buscar una respuesta cohe-rente con aquello que pensamos. Veamos un últi-mo ejemplo: un sufriente asiste a un culto desanación carismática, el cura lleva a cabo la impo-sición de manos y ruega al espíritu santo que des-cienda y se lleve el mal.
Probablemente sean distintas interpretaciones lasque lleven a un paciente a una guardia del hospi-tal, a un reikista o a una cura carismática. Pero,las distintas lecturas de salud y enfermedad habi-tan la práctica de cualquier profesional de la saludmental y es menester que el terapeuta puedaconocer estas distintas lecturas para no sobre-diagnosticar patologías en donde lo que hay sondiferencias culturales o cosmovisiones distintas.
Es por ello que es útil para la práctica como clíni-cos familiarizarse con conceptos que sirven parapensar las opciones terapéuticas con las quecuentan los pacientes para, de ese modo, poderentender las distintas combinaciones posibles y,por lo tanto, poder vislumbrar la forma de pensarel sufrimiento desde el mundo del paciente. Porotra parte, es común que los usuarios de los sis-temas médicos lleven a cabo la combinación deterapéuticas muy distintas.
Por este motivo, resulta de amplia relevancia paraquienes trabajen en el campo de la salud mentalconocer aquellos conceptos que posibilitan com-prender las múltiples opciones terapéuticas con
GUIDO PABLO KORMAN, HUGO ANDRÉS SIMKIN210
Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2010, 56(3)
-
las que cuentan los pacientes con el objeto de darcuenta de las diferentes alternativas que existenen cuanto a la complementariedad de las opcio-nes terapéuticas para así ser capaces de abordarel malestar desde la perspectiva del paciente.
Con cierta frecuencia, los usuarios del sistema desalud recurren a diversas combinaciones de tera-pias muy diferentes unas de otras. En este senti-do, la salud en la Argentina adopta lo que seconoce como sistema etnomédico. El términocomienza a ser usado por Hughes en 1968 parareferirse a ciertas prácticas y creencias asociadascon la enfermedad y la terapia que no se encuen-tran vinculadas a la medicina moderna [8]. En laArgentina podemos ver el funcionamiento de unsistema etnomédico; éste implica la atención de lasalud mediante el traslapo de la biomedicina, lasmedicinas tradicionales y el autotratamiento [7] alas que se suman las medicinas religiosas talescomo las carismáticas, evangélicas y afroameri-canas y alternativas como el reiki, yoga, acupun-tura, cromoterapia, entre muchas otras [12].
En este contexto, cada paciente lleva a cabo unparticular y determinado modo de complementa-riedad terapéutica en función de las singularidadesculturales, religiosas, sociales y económicas quelo caractericen. Son de especial relevancia lasvivencias y concepciones sobre la enfermedad y lacura para lo que Douglas [6] denominó estilos depensar en el seno de las sociedades occidentales.Las personas seleccionan distintas medicinas deacuerdo con su sistema de creencias, definidocomo las concepciones de salud y enfermedad enjuego [19]. Resulta importante considerar la adver-tencia que pronunciara la Organización Mundial dela Salud sobre la idea etnocéntrica de asociar lapreferencia por terapias tradicionales, alternativaso religiosas con falta de instrucción o posibilidadesde acceso a centros biomédicos [29].
Es por esto que para potenciar el desempeño de losprofesionales del campo de la salud que trabajan encontextos multiculturales resulta indispensable cono-cer los diferentes estilos culturales y la complementa-riedad terapéutica de los pacientes a fin de evitar undiagnóstico fuera de su marco de referencia [21].
A continuación, describiremos las categorías pre-sentes en el sistema etnomédico con el objetivode ejemplificar sobre casos concretos la utiliza-ción de dichas categorías.
El autotratamientoPara Kleinman [18] el autortatamiento es la primeraelección terapéutica en la mayoría de las sociedades.Esta actividad es practicada por legos en el marco dela familia, el barrio y la comunidad e involucra elconocimiento de parientes amigos y vecinos.
Good [7] sugiere que es la primera opción tera-péutica de las más distintas sociedades. El autordistingue distintos tipos de autotratamiento. Porun lado, el autotratamiento de tipo tradicional, enel que destaca los remedios caseros, las infusio-nes, el uso de cataplasmas, parches, ventosas,vapor, ungüentos, grasas y otros preparados y lautilización de hierbas, la práctica ritual de la curade palabra, entre muchos otros recursos. Por otraparte, se encuentran el autotratamiento biomédi-co en que se involucra el consumo de fármacosde laboratorio (sin prescripción del biomédico), elreligioso, que puede implicar el uso del rezo, laspromesas a santos y vírgenes, las peregrinacio-nes a santuarios y el encendido de velas conintención terapéutica o preventiva) o bien el alter-nativo, entre los que observa el uso de velas ysahumerios, limpieza energética de los ambien-tes, entre otras opciones.
Supongamos, por ejemplo, que los hijos de ciertapersona de población campesina del NOA(Noroeste Argentina) sufren de diarrea y frialdaden el estómago. Un recurso frecuente al quepodría recurrir una persona que realiza un auto-tratamiento podría consistir en darle a sus hijosyerba mota del patio de la casa de una vecina ycombinar con un medicamento biomédico que lesugirió la prima.
Medicina shamánica y curanderilUna de las ofertas de medicina tradicional a laque se recurre con frecuencia en áreas rurales yurbanas es el curanderismo. Este conocimientosintetiza nociones y prácticas de antiguos conoci-mientos biomédicos con conocimientos de tradi-ción popular y de elite y una terapia ritual general-mente de raíces católicas [12]. Este tipo de tera-pia implica rezos, invocaciones, pedidos y encen-didos de velas a las deidades cristianas, la utiliza-ción y consumo de agua bendita, la triple repeti-ción de acciones que involucra la manipulacióndel poder del tres –número sacralizado por suasociación a la Trinidad– el uso de agua y aceite,el sahumado de los pacientes y de los espacioscorrompidos y la ejecución de la señal de la cruz,
QUÉ DEBE SABER UN PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL QUE TRABAJA EN CONTEXTOS MULTICULTURALES 211
Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2010, 56(3)
-
símbolo de vida y restauración.
En la Argentina, el shamanismo es la medicinatradicional en las sociedades indígenas del GranChaco –Pilagá, Toba, Mocoví, Wichí o Mataco,Chiriguano, Chané, Chorote, Chulupí y Tapiete–,de Misiones –Guaraní –y del sur–Mapuche–.Debido a la tendencia creciente en las sociedadesindustrializadas y desarrolladas a tratarse con dis-tintas medicinas, las prácticas shamánicas hancomenzado ha constituirse en una opción urbana.
Medicina religiosaLas medicinas religiosas remiten a las prácticasterapéuticas que tienen lugar en cultos, consultasparticulares, grupos de oración y diversas activi-dades que se asocian a sistemas de creenciasevangélicos, católicos y afroamericanos [10] des-tinadas a la sanación corporal y espiritual.
En la Argentina resulta frecuente el acceso a ofertasdel catolicismo, los grupos evangélicos y los afroa-mericanos, especialmente los Umbanda. El catoli-cismo ofrece dichas actividades en sus propias ins-tituciones y en atenciones de especialistas que nonecesariamente son reconocidos oficialmente opertenecen institucionalmente a la Iglesia.
Para Viotti [28], los primeros estarían caracteriza-dos por sacerdotes católicos, católico-carismáti-cos, las misas carismáticas, los grupos de oraciónligados a sacerdotes y templos particulares y lasofertas de oración de congregaciones religiosascomo la orden de las Carmelitas. Por ejemplo,una persona, cuya madre padece dedepresión, concurre a un grupo de oración. Llevasu foto y pide por ella para que Dios la toque y leregale cosas. Al regresar a su casa, su madre seencuentra llorando y pregunta si pidió por ella.Cabe señalar que en este caso, la acción terapéu-tica producida por la deidad puede advertirse enel llanto, que también se observa en casos comoen el método catártico de la medicina tradicional.
Terapias alternativasActualmente en la Argentina las principales medi-cinas alternativas que existen son la acupuntura,el yoga, la medicina ayurvédica, la cromoterapia,la gemoterapia, la aromaterapia, el neoshamanis-mo, entre otras. Para diversos autores, elegir tera-pias alternativas es un fenómeno en incipientecrecimiento tanto en nuestro país [4] como enotros. En Estados Unidos, un estudio del Journal
of the American Medical Association concluyó queel uso de al menos 1 de 16 terapias consideradasalternativas habría aumentado del 34% en 1990 al42% en 1997; asimismo, la acupuntura, originariade China y practicada también por biomédicos [29]se utiliza en la actualidad en al menos 78 países,
Veamos un ejemplo: por recomendación de unamigo, una persona que dice padecer de depresióndecide practicar yoga. Esta persona indica que lapráctica de yoga le resulta positiva. La utilización deterapias alternativas es un fenómeno frecuente enla ciudad autónoma de Buenos Aires [25].
Información presente en el DSM IV
A continuación describiremos la información pre-sente en el DSM IV debido a su amplia utilización.Tanto el DSM-IV como la CIE-10 son clasificacio-nes, modos de pensar u organizar la enfermedad.Hay una gran línea de autores que sugieren queel DSM-IV asume la concepción biológica de laenfermedad mental, para demostrar esto bastacon ver la orientación de los grupos de trabajo [5].Asimismo, desde 1960 en los EEUU se encuentrael problema que, para recibir asistencia psicológi-ca o psiquiátrica por medio de las obras socialeso prepagas, las compañías precisan un diagnósti-co por el DSM antes de aceptar llevar a cabo eltratamiento médico. Ello hace que haya ungran lobby para incluir nuevos desórdenes en elDSM; cuando esto tiene éxito, nuevos diagnósti-cos son incluidos en el manual. A modo de ejem-plo, podemos decir que no hay diagnósticos queincluyan categorías a partir de las cuales los tera-peutas de familia puedan obtener seguro médicoen tanto no hay un modelo interaccional de enfer-medad debido a que el modelo médico biológicoes el adoptado por el DSM-IV.
Es alentador que el manual preste atención a lacultura del paciente a la hora de realizar el diag-nóstico y concretar el tratamiento. De hecho,resulta un gran avance a la hora de pensar laatención de la salud en contextos multiculturales.Veamos esta información.
Información cultural en el DSM-IVEn el apartado consideraciones étnicas y cultura-les, el DSM-IV [1] consta de tres categorías rela-cionadas con aspectos culturales (en el presenteartículo nos referiremos a la versión original delDSM-IV, en tanto que en la edición de 2000, DSM-IV TR, no presenta cambios significativos en el
GUIDO PABLO KORMAN, HUGO ANDRÉS SIMKIN212
Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2010, 56(3)
-
apartado que corresponde a variantes culturales):“1) Una discusión sobre variantes culturales delas presentaciones clínicas de los trastornosincluidos en el DSM-IV. 2) Una descripción de lossíndromes relacionados con la cultura y no inclui-dos en el DSM-IV (se incluyen en el apéndice J).3) Directrices diseñadas para ayudar al clínico aevaluar y a documentar de manera sistemática elimpacto del contexto cultural del individuo (cfr.también en el apéndice J)”.
Respecto del primer punto, el DSM-IV parte de lapremisa de que los trastornos que describe songeneralizables y se aplican de manera universal.Sin embargo, poco después advierte que existenpruebas de que los síntomas y el curso de un grannúmero de trastornos están influidos por factoresétnicos y culturales [1]. Aunque el manual procuraabordar aquellos rasgos ligados a la cultura, no entodos los trastornos existe un apartado que permi-ta abordar esta problemática [19].
Por otro lado, es necesario reconocer que elDSM-IV desarrolla algunas descripciones en tér-minos culturales carentes de especificidad, lo queimplica cierta dificultad para describir una unidadcultural o sociedad en particular; ejemplo de ellosson las categorías mediterráneo y latino utilizadasfrecuentemente los cuales proporcionan calificati-vos rápidos y no descriptivos de la unidad culturalo sociedad a la que el individuo pertenece [19].
La guía sobre aspectos culturales –el tercer puntoincluido en el manual– posibilita la aplicación delas categorías diagnósticas del DSM-IV en con-textos multiculturales. Sugiere que para describirun grupo cultural y social deben considerarse unconjunto de elementos entre los que destacan: 1)Identidad cultural del individuo (pertenencia étnicao cultural de referencia, implicancia de la culturade origen, entre otros aspectos); 2) Explicacionesculturales de la enfermedad individual (atribucióny significado de los síntomas del individuo en rela-ción con las normas del grupo cultural de referen-cia, la forma de comunicar el malestar y pregun-tas por la etiología que discriminan, por ejemplo,entre posesión de espíritus, quejas somáticas,mala suerte inexplicable, etc.); 3) Factores cultu-rales relacionados con el entorno psicosocial yniveles de actividad (interpretaciones culturalmen-te relevantes del estrés social); 4) Elementos cul-turales de la relación entre el individuo y el clínico(dificultades para entender la causa o los sínto-
mas o comprender su significado cultural y/o dife-rencias de estatus cultural y social entre el indivi-duo y el clínico) y 5) La evaluación cultural globalpara el diagnóstico y la asistencia (una discusiónsobre cómo las consideraciones culturales influ-yen en la comprensión diagnóstica del paciente).
Aunque resulta esperanzador que el manualatienda a la cultura del sujeto a fin de efectuar undiagnóstico y concretar el tratamiento, resulta difí-cil creer que los profesionales del campo de lasalud en la Argentina tengan asimiladas las herra-mientas necesarias para concretar la formulacióncultural propuesta por el manual, siendo queestos profesionales generalmente ignoran lo querespecta a la información cultural del DSM-IV [20].
En el apartado “Glosario de síndromes depen-dientes de la cultura” se publican veinticinco sín-dromes, varios de los cuales pueden denominarsecomo taxa vernáculos o modos locales de describir laenfermedad que aparecen en diversas sociedades.
Cabe señalar que si atendemos que los taxa pre-sentes en los diversos puntos de la Argentinaconstituyen un número mayor que los síndromesdescriptos en el manual resulta inevitable concluirque las categorías con las que se piensan las for-mas de describir las ideas de salud y enfermedadde cada cultura es insuficiente paraser utilizado en nuestro país [19].
Síndromes dependientes de la cultura y
contexto local
Aunque sólo tres de los veinticinco síndromesdependientes de la cultura registrados en el DSM-IV (el susto, el ojeo y los nervios) pueden conside-rarse tradicionales en la Argentina, es a partir delmanual que se clasifica el malestar de los pacientesen la totalidad de los hospitales (pese a la obligato-ria de la utilización de la CIE 10, la mayoría de losprofesionales de la salud mental en la Argentina uti-liza el DSM [20]). En nuestro país, resultaría nece-sario incluir una serie significativa de modos localesde denominar las enfermedades tradicionales.Existen diferencias que, en la Argentina, se asociancon las diversas provincias del país y las singulari-dades de cada región, resultantes de las múltiplesinteracciones del contacto entre población indígena,la población migrante, los conocimientos médicos,las terapias alternativas y las creencias religiosasen cada lugar. Cabe señalar que algunos taxa ver-náculos pueden tener una gran representación en
QUÉ DEBE SABER UN PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL QUE TRABAJA EN CONTEXTOS MULTICULTURALES 213
Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2010, 56(3)
-
un área del país mientras que en otros no [19]. Acontinuación, señalaremos aquellos que podríanincluirse como modos locales de expresar la enfer-medad en algunas partes de nuestro país que nofiguran en el DSM-IV.
La envidiaLas víctimas del sentimiento de envidia sufren undesequilibrio social cuyo origen se encuentra enla interacción con otros. La envidia refiere al poderde los sentimientos negativos que ejercen undaño sobre el cuerpo de la víctima. Es interesan-te destacar que no existen síntomas específicosque permitan esbozar una caracterización singu-lar de la misma, sino que, por el contrario, puedenser muy diversos, entrando en relación con aque-llo que provoca la envidia de quien causa el mal[19, 22]; así, por ejemplo, una entrevistada refirióque empezó a tener una dolencia reumática quele impidiera seguir cosiendo. Esta dolencia esleída por la entrevistada como efecto de la envidiaque producía en los otros su gran habilidad paracoser. En otras palabras, a partir de sus creenciasacerca de la salud y la enfermedad, esta vivenciacobra un significado que puede ser distinto al deun profesional de la salud mental que no tuvieralas claves culturales que le permitieran la lecturade dicha experiencia.
El mal aireSe entiende por mal aire un desequilibrio entre elindividuo y el medioambiente. Se trata de una suer-te de emanación que penetra en el cuerpo cuando elsujeto atraviesa o se encuentra en sitios cuya ener-gía es negativa. Así, el ambiente no es un espacioneutro o sin carga, sino que, al contrario, cadaambiente suscribe a una determinada calidad ypoder diferente, de modo que algunos se constitu-yen en espacios propicios y otros perjudiciales yasea porque los habite una entidad mítica –comosuele ocurrir en cerros y abras en los que habitaPachamama– o bien por la calidad propia del espa-cio, los árboles y diversos vegetales [19].
La aikaduraLa aikadura, la agarradura y la sopladura se aso-cian al incumplimiento de tipo religioso o rituales.La aikadura es obra de los muertos que toman aquienes se encuentran pendientes de ellos. Sesupone que los niños nacen aikados cuando lamadre ha incumplido la prohibición que excluye alas mujeres grávidas de la posibilidad de asistir avelorios, a cementerios o comunicarse con los
muertos. Por su parte, por sopladura se refiere algas o emanación que invade el cuerpo de quienviolara las normas ceremoniales que debe obser-var en relación con Pachamama. Es un castigo dela deidad ante la mezquindad en las ofrendas ritua-les que el hombre debe realizarle. Por las mismascircunstancias tiene lugar la agarradura, tambiéncausada por Pachamama. La diferencia entre unay otra radicaría en que ésta implica la sustracciónde la energía o del espíritu. Igualmente, el Diablo oMaligno también es capaz de secuestrar el almaproduciendo la agarradura. Para diversos autores[19, 11, 7] existe una multiplicidad de dolenciasmás que resultan del incumplimiento ritual de lasfestividades de las figuras míticas, a las promesasa santos y vírgenes sin cumplir y a la violación decreencias y normas religiosas.
La brujeríaSegún la técnica implementada para ejecutar eldaño, diversos problemas físicos o emocionalesson susceptibles de ser manifestaciones de labrujería. Se trata de una de las causas más fre-cuentes de etiología de enfermedad en el NOA.Sus consecuencias abarcan desde síntomasdepresivos hasta conflictos laborales [12]. El dañoes llevado a cabo por un especialista en el oficio,conocido generalmente como brujo.
Estos son algunos de los muchos taxa vernáculosque podemos encontrar en la Argentina. La migra-ción dentro del país hace que uno pueda encontrartaxas muy distintos en casi cualquier área del país.
Palabras finales
Hemos analizado la información cultural presenteel DSM-IV, pudiendo observar que, pese a querepresenta un gran avance en cuanto a la posibi-lidad de incorporar claves culturales en el diag-nóstico clínico, la misma debería ampliarse coninformación específica en lo que hace a nuestrocontexto.
Asimismo, el presente trabajo plantea la necesi-dad por parte de los profesionales del campo dela salud mental de conocer el marco de referenciadel paciente al momento de realizar el diagnósti-co. Cabe destacar que las diversas ideas sobresalud y enfermedad y las múltiples cosmovisionesdel mundo no son actualmente exclusivas de loscontextos interculturales. En grandes centrosurbanos existen diversas formas de comprenderla enfermedad. Así, cultos carismáticos y evangé-
GUIDO PABLO KORMAN, HUGO ANDRÉS SIMKIN214
Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2010, 56(3)
-
licos en los que Dios tiene lugar en el procesosalud enfermedad o rituales neoshamánicos sonejemplos de los variados estilos a partir de loscuales las personas interpretan su malestar y bus-can darle solución.
Por lo expuesto se advierte que los profesionalesnecesitan incorporar herramientas teóricas y téc-nicas que les permitan mantenerse informadosrespecto de los desafíos que implica la atenciónde la salud en contextos multiculturales. A efectosde conseguir que los profesionales clínicos seencuentren actualizados y en condiciones de brin-dar a los pacientes el mejor tratamiento disponiblese han formado diversos equipos de trabajo abo-cados a la tarea de la construcción de lineamien-tos clínicos generales y actualizados para el trata-miento de diversos problemas de salud.
La incidencia de aspectos étnicos, culturales yreligiosos ha ido cobrando una creciente impor-tancia en su construcción. Así, la Guía sobre laEducación Multicultural, Formación, Investi-gación, Práctica y Cambio Organizacional paraPsicólogos (Guidelines on MulticulturalEducation, Training, Research, Practice, andOrganizational Change for Psychologists) [2]tiene como uno de sus objetivos el abordaje de
la multiculturalidad. En este sentido, se entiendeque los psicólogos, como seres culturales, pue-den tener actitudes y creencias que influyennegativamente en sus percepciones e interaccio-nes con las personas que son étnica y cultural-mente diferentes de ellos. Por tanto, los trabaja-dores de la salud mental deben esforzarse poradoptar herramientas teóricas y desarrollar lashabilidades culturales necesarias para trabajaren clínica y en otros campos en los que necesi-ten trabajar en contextos multiculturales. Almismo tiempo, los pacientes pueden tener expe-riencias de socialización y preocupaciones rela-cionadas con la discriminación y la opresión, porlo que los psicólogos necesitan adquirir unacomprensión del modo en que estas experien-cias resultan problemáticas. Es importante des-tacar que no son los pacientes los que deberíanmodificar sus creencias sobre la salud y enfer-medad o sus modos de leer el mundo; en rigorde verdad, son los profesionales que trabajan enel campo de la salud mental los que deberíantener mayor conocimiento para comprender loque dentro del contexto cultural de cada personase considera normal o patológico y así evitarpatologizar aquello que sencillamente es produc-to de las diferentes maneras en que los indivi-duos se representan el mundo.
QUÉ DEBE SABER UN PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL QUE TRABAJA EN CONTEXTOS MULTICULTURALES 215
Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2010, 56(3)
Referencias bibliográficas
1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (Edit): Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson; 1995.
2. AMERICA PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Guidelines on Multicultural Education, Training, Research, Practice, and Organizational Change for Psychologists. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2002.
3. BLAND RC. Epidemiology of affectivedisorders: A review. Can J Psychol. 1997; 42(1): 367-77.
4. CAROZZI M. (Edit.) Nueva Era y Terapias alternativas. Construyendo significados en el discurso y la interacción. Buenos Aires: UCA;2001.
5. COOPER R. What is wrong with the DSM? Hist Psychiatry. 2004; 15(1): 5-25.
6. DOUGLAS M. (Edit.) Estilos de Pensar. Barcelona: Gedisa, 1998.
7. GOOD C. (Edit.) Ethnomedical Systems in
Africa. New York: The Guilford Press, 1987. 8. HUGHES CC. The Glossary of «Culture
Bound Syndromes» in DSM-IV. TranscultPsychiatry. 1998; 35(3): 412-21.
9. IDOYAGA MOLINA A Modos de clasificación en la cultura Pilagá. Buenos Aires: CAEA Editorial; 1995.
10. IDOYAGA MOLINA A La selección y combi-nación de medicinas entre la población campesina de San Juan (Argentina). Scr Ethnol. 1999; 21(2): 120-67.
11. IDOYAGA MOLINA A. Lo sagrado en las terapias de las medicinas tradicionales en el NOA y Cuyo. Scr Ethno. 2001; 22(1): 9-75.
12. IDOYAGA MOLINA A. Culturas enfermeda-des y medicinas. Reflexiones sobre la aten-ción de la salud en contextos interculturales de Argentina. Buenos Aires: CAEA-CONICET; 2002.
13. IDOYAGA MOLINA A & KORMAN G. Alcances y límites de la aplicación del
-
GUIDO PABLO KORMAN, HUGO ANDRÉS SIMKIN216
Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2010, 56(3)
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) en contextos interculturales del Gran Buenos Aires. Scr Ethnol. 2002, 23(1) 25-52.
14. JENKINS J. Diagnostic Criteria for Schizophrenia and Related Psychotic Disorders. Integration and Supression of Cultural Evidence in DSM-IV? Transcult Psychiatry. 1998; 35(3): 357-76.
15. JILEK WG. Emil Kraepelin and comparative sociocultural psychiatry. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 1995; 245(1) 231-38.
16. KALINSKY B &ARRUE W. (edits.) Claves Antropológicas de la Salud. El conocimiento en una realidad intercultural. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores: 1996.
17. KIRMAYER LJ. The Fate of Culture in DSM-IV. Transcult Psychiatry. 1998; 35(3): 339-42.
18. KLEINMAN A. (Edit.) Patients and healers in the context of culture. Berkeley: University of California Press; 1980.
19. KORMAN G & IDOYAGA MOLINA A. (Edit.) Cultura y depresión. Buenos Aires: Akaida: 2010.
20. KORMAN G, GARAY C & ETCHEVERS M. Premio Facultad de Psicología Buenos Aires.Buenos Aires: Ed. Facultad de Psicología; 2007.
21. KORMAN G & GARAY C. Prácticas terapéu-ticas con alusión a lo sagrado y su relevan-cia para el psicólogo clínico de orientación cognitiva. Revista Argentina de Clínica Psicológica. 2005; 13(3): 45-52.
22. KORMAN G & GARAY C. La envidia, el con-texto social, la terapéutica ritual y sagradaen el área metropolitana de buenos aires. Memorias de las XII Jornadas de Investigación. 2005; 27(3): 401-3.
23. TSAI J & CHETSOVA-DUTTON J. Understanding Depression across Cultures.En GOTILB I & HAMMEN C. (Edit.) Handbook of Depression. London: Guilford; 2002.
24. MANSON SM & KLEINMAN A. DSM-IV, Culture and Mood Disorders: A Critical Reflection on Recent Progress. Transcult Psychiatry. 1998; 35(3): 377-86.
25. SAIZAR M. El yoga y los discursos sobre la salud. Mitológicas. 2003; 18(1): 45-83.
26. SCHIEFFELING E. Performance and the Cultural Construction of Reality. Am Ethnol. 1985; 12(1): 25-52.
27. SIMONS R. (Edit.): Boo! Culture, Experience and the Startle Reflex. Oxford University Press: Oxford-New York, 1996.
28. VIOTTI N. Los hombres también lloran. Masculinidad, sensibilidad y etnografía entre católicos emocionales porteños, Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião. 2009; 11(11): 35-58.
29. WHO. (Edit.) WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005. Geneva: World Health Organization; 2001.
Bibliografía de consulta
ALBURQUERQUE, K. Non-institutional medicineon the Sea Islands. En: VARNER Y MACCAND-LESS (Edit). M.S. Proceedings of a symposiumon culture and health: Implications for healthpolicy in rural South Carolina. USA: Charleston:College of Charleston; 1979. BRACKEN P. Cultural Syndromes and CognitivePsychology. Transcult Psychiatry. 2002; 39(2): 214-19.FIELD M, LOHR K. Clinical practice guidelines:directions for a new program. Washington:National Academy Press; 1990.FOUCAULT, M. [1976]. Historia de la sexualidad.El uso de los placeres. México: Siglo XXI; 1996. HINTON D, UM K & BA P. Kyol Goeu (‘WindOverload’) Part I: A cultural syndrome of ortho-static panic among Khmer refugees. TranscultPsychiatry. 2001; 38(4): 403-32.HINTON D, UM K & BA P. Kyol Goeu (‘WindOverload’) Part II: Prevalence, characteristicsand mechanisms of Kyol Goeu and near-KyolGoeu episodes of Khmer patients attending apsychiatric clinic. Transcult Psychiatry. 2001;38(4): 433-60. HSIA CC & BALOW DH. On the Nature ofCulturally Bound Syndromes in the Nosology ofMental Disorders. Transcult Psychiatry. 2001;38(4): 474-76. IDOYAGA MOLINA A. Natural and MythicalExplanations on the taxonomies disease inNorthwestern Argentina (NWA). Acta Americana.2000; 8(1): 45-84. KORMAN G & GARAY C. Guías clínicas ensalud mental: la situación en Argentina. RevistaArgentina de Psiquiatría. 2008; 19(2): 491-95. NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH ANDCLINICAL EXCELLENCE. The guidelines man-ual. London: National Institute for Health andClinical Excellence; 2006. PEREZ DE NUCCI A. (Edit.). MagiaChamanismo en la Medicina Popular delNoroeste Argentino. San Miguel de Tucumán:Editorial Universitaria de Tucumán; 1989.