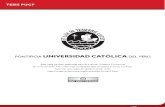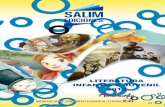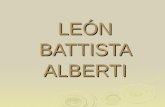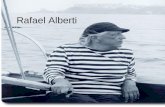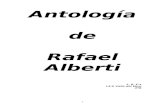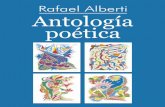RAFAEL ALBERTI EN LA ARGENTINA Susana So/im de...
Transcript of RAFAEL ALBERTI EN LA ARGENTINA Susana So/im de...
RAFAEL ALBERTI EN LA ARGENTINA
Susana So/im de Romos
1) Ha señalado E. de Zuleta en su artículo: "Las interrelaciones literarias entre España y la Argentina" lo siguiente: "... la Argentina, dentro del continente de la porosidad espiritual que es Hispanoamérica, ha sido siempre un escenario privilegiado para el entrecruza-miento de meridianos, para el diálogo de literaturas ... " 1
Precisamente, dentro del vasto marco de las interre-laciones literarias entre España y nuestro país, ubicamos el presente trabajo. De acuerdo a la periodización propues-ta por la autora del citado artículo tomamos la etapa comprendida entre 1936 y 1949, época en que desarrollan una fecunda labor cultural en la Argentina los numerosos escritores exiliados a causa de la Guerra Civil Española.
Una revisión en la obra de esos autores, desde la doble perspectiva de sus vínculos con la Península y de la experiencia inédita que imprime el nuevo contexto espacio-temporal, configuran un capítulo de sumo interés dentro del Hispanismo.
Así, en la presente tarea nos proponemos abordarlos siguientes aspectos en la obra albertiana de exilio:
1- El destierro determina matices diferenciadores en
195
la producción de Alberti con respecto a su labor poética anterior.
2- Las novedades básicas están dadas por una serie de nuevas pautas poéticas que sintetizamos en dos puntos claves: a) INTEGRACION de dos realidades ~acio-temporales: Esparta como evocación y América como presencia. b) Verdadero asunción lírico de esta Patria am~ricana, que se expresa en diferentes y variados matices, desde la nostalgia por la patria lejana a la plena identi-ficación espiritual con la nueva realidad circundante.
Debido a las características de esta exposición, sintetizaremos estos aspectos tomando sólo algunas seccio-nes o poemas de tres libros de la vasta producción de Alberti en la Argentina: Entre el Clavel y lo Espado (1940), P leomor (1942) y Balados y Canciones del Poronó (1954).
II) En rápida mirada retrospectiva sobre la evolución de la poesía albertiana un fenómeno mayor salta a nuestra vista: la nostalgia y la búsqueda permanente de un paraíso perdido como pauta temática definitoria de toda su produc-ción. Esta actitud no es común a toda la poesía europea contemporánea. "Alberti -puntualiza Kurt Spang- es persona desasosegada e inlfb;eta, nos es primordialmente reflector poético de una situación externa, es su vivir íntimo el que expresa en su poesía."2
Así observamos que. aún cuando la nostalgia pri mera del marinero obligado a vivir tierra. adentro, 3. parece un mero juego poético, es el síntoma velado de un desasosiego incipiente. N o sin razón Alberti se acordará años después de la aparente felicidad de aquellas canciones. Se oculta en realidad en ~a. nostalgia marítima un deseo, quizás inconciente, de librarse de unas traba.s todavía disimuladas. que sólo más tarde se harán presentes.
En los reflejos que dejó en Ca/ y Canto (1927), notamos con mayor nitidez, esta creciente incertidumbre, acaso más poética que existencial. No ob.~tante algunos
196
poemas de este libro preludian ya el ambiente de cr1s1s aguda que constituye el elemento central de Sobre los ónge/es (1930). En este libro el conflicto estalla, Alberti parece haber llegado a un callejón sin salida, ha perdido el paraíso. El desasosiego y la búsqueda llegan a la cima en comparación con obras anteriores. La creciente inquie-tud se revela también en el paso de los metros regulares !l versos y estrofas libres -según lo puntualizado por K. Spang en el texto citado-; y sobre todo, en el cada vez mayor desconcierto del "yo lÍrico" ante las normas tradicionales, mientras que el mundo -representado en las figuras angélicas- se vuelve opaco y caótico.
Posteriormente en Sermones y Morados y sobre todo con Elegía Cívico, Alberti siente la necesidad de ponerse al servicio del proletariado español. A nuestro juicio, la producción encuadrada dentro de estas inquietu-des político-sociales, constituye un nuevo tipo de búsqueda, en horizontes diferentes, de respuestas válidas para el hombre eternamente desasosegado.
Pero pronto el exilio efectivo lo despojará de esta aparente seguridad y Rafael Alberti se convierte en el verdadero desterrado espiritual.
Luego de estas breves considel'aciones generales, estamos en condiciones de observar algunas de las pautas diferenciadoras en la poesía de Alberti a partir de 1940. Lo haremos en base al siguiente esquema:
OBRAS SECCIONES
Entre el Clavel y la Espada (1940)
\
Sección J 11 JI
" IV
~
Pleamar (1942) {
Baladas y C~nciones del Parana
Sección 1
Sección 1 " 11 11 111
ASPECTOS ESTUDIADOS
1) Continuidad
2) Matices diferen-ciadores
3) Nuevos motivos y sistemas
4) Visión nueva de la poesía alber-tiana.
197
Observemos en primer término algunos pc)é'inas de Entre el C/fJvel y lo Espodá.
El prólogo de esta obra ofrece el primer cambio visible que sorprende en esta nueva etapa:
Después de este desorden impuesto, de esta prisa, de esta urgente gramática necesa-ria en que vivo, vuelva a mí 'toda virgen la palabra precisa, virgen el verbo exacto con el justo adjetivo ••• 4
Como ha señalado Emilia de Zuleta en su artículo: "Los retornos en la poesía de Rafael Alberti": "el poeta,
tras las urgencias de la acción, reencuentra en esta tierra el camino de su primer universo: rescate cabal de toda la experiencia, pero procurando salvar el perfil exacto del poema."5
El capítulo 11 presenta un título interesante para nuestras consideraciones: "Metamorfosis del clavel" e inevitablemente lo asociamos a ese permanente deseo de transformación.
Pero en este caso, la metamorfosis se concreta en imágenes nuevas, por ejemplo, el caballo:
Junto a la mar y un río y en mis primeros años, quería ser ~llo • .......................... Escucha por la playa, madre, mi trote lárgo.
·Quería ser caballo. En el fondo dormía una niña cuatralba. Quería s.er caballo.
Dentro de las dos lÍneas temáticas que nos interesa marcar -continuidad y novedades-, la primera de ellas está determinada por:
a) Retorno, a través del mar, a los al\os de infancia. b) Deseo de transformación.
Con respecto a las novedades, observamos: a) la
198
imagen del caballo y sus matices novedosos. b) Un persona-je nuevo: la nii\a cuatralba.
La imagen del caballo, que aparece reí te rada en otras obras de exilio, presenta una serie de asociaciones interesan tes:
ler. tth•ino 2do ténnino Jer tén~~fno 4to ténnfno Sto. ténnino ~ ¿ • • •
caballo---. pampa -infinitud -mar--..-..-libertad
La semejanza pampa-mar está planteada en cuanto ambas realidades se presentan básicamente caracterizadas por la extensión y la infinitud. Si para los antiguos griegos la primera impresión del cosmo fue la distancia y la inalcanzabilidad del mar; tal vez para el poeta, como a los primeros colonizadores españoles, la llanura pampeana le ofreció la misma sensación: inmensidad absoluta, tierra sin fronteras, símbolos en síntesis del anhelo permanente de libertad condensado en el potro.
Pero también la niña cuatralba que habita ahora el fondo del mar en lugar de la sirenilla cristiana, está metamorfoseada según esta nueva perspectiva americana.
ler término de comparación nexo 2do térm. de comp.
ni~a -------.~ ino~encia ....._ catlno primera cuatralbo
Esta imagen, que podemos calificar de "visionaria" según la terminología aplicada por Carlos Bousoño 6, resulta muy singular y responde a lo fijado por el crítico en la caracterización de las mismas, ya que "sólo exige de sus dos planos, el real y el evocado, un mínimo parecido objetivo, que hace posible una gran semejanza emocional". En el caso de la niña, es precisamente su pequeñez en
199
cuanto síntoma de inocente indefensión lo que nos ~mmueve. En el caso del caballo, se trata de algo similar: lo que nos impacta afectivamente es la pureza de sus colores, que también calificamos -emocionalmente-de "inocentes".
La segunda sección de este mismo libro se denomina: ''Toro en el mar (elegía sobre un mapa perdido)". Inmedia-tamente establecemos conexiones con el ""toro azul" de la primera obra de Alberti o los "toros de fuego" de Col y Canto, Si bien el poeta retoma en estas composicio-nes la imagen mítica del animal, lo hace ahora revistiéndo-lo de configuraciones nuevas, lo presenta como símbolo y sustancia del alma española.
Pero, además, la guerra ha destruído aquella carac-terización de toro triunfaL Alberti nos presenta ahora un toro acosado, rodeado de signos de muerte, navegando en sangre.
A partir de la asociación toro-España, la imagen mítica-tradicional es válida para expresar la profunda nostalgia del desterrado, que clama por un nuevo paraíso perdido: la patria.
Te oigo mugir en medio de la noche por encima, del mar, también bramando. Y salgo a oirte, sin dominio a tientas.
···············~·····················
Sin embargo este toro en agonía, en América podrá helaf mansamente sus sedientas ascuas, como se anuncia en el poema 26 de esta sección. N os interess marcar:
a) La visualización de América como continente de espe-ranza. b) La fusión e identificación afectiva ESPA/QA -POETA, a través de la imagen taurina.
200
Quiera decirte, toro, que en América desde donde en tí pienso ..•.. ... . podrlas, solitario huésped y amigo, esas sedientas a~cuas ••••• helarlas mansamente •••.
Precisamente los versos precedentes nos remiten a dos planos semánticos: a) Espafia, asociada a la imagen del toro, podrá encontrar en esta tierra un modelo de paz. b) Pero además, el mismo Alberti es partícipe de esta bÚsqueda y se asimila a este proceso, a través de la imagen taurina.
Por último la sección IV del libro, sobre todo con dos poemas finales, concentra estos síntomas precedentes de aceptación de la realidad inmediata. En este caso a través de la imagen de una pampa verde y naciente, pletórica de sueños:
Amparo Vine a tu mar de trigos y caballos •••
Imagen "visionaria" que nos remite al siguiente esquema explicativo:
ler término
' MAR 1
2do término
• PAMPA ¡
OLAS -----MOVIMIENTO---- TRlGO CABALLOS t
1 Realidad Objetiva
comparable
Mar-tierra, dicotomía existencial que en América puede ser superada, re-encuentro plasmado en la metáfora plena, de dos aspectos de una realidad humana.
B- Pleamar (194 2-1 944)
Por ra7..ones de espacio, de ~stf' segundo libro de exilio, sólo observaremos algunos poemas de la primera sección titulada: "Aitana", destacando en Pllas un punto
201
esencial: la creciente afectividad y los matices difere~adores con los que se presentan los ríos americanos en la poesía de Alberti.
En este proceso, el primer poema de esta sección resulta muy significativo:
Aquí ya la tenéis, oh viejas mares mías! Encántamela tú, madre mar gaditana. Es la recién nacida alegre de los ríos americanos, es la bija de los deaastres
··-············ .. ························· .. ··········· El retomo al mar primigenio es inevitable
y el deseo que Aitana, retofio de América, se asimile a los litorales perdidos. Pero en estos versos Alberti llama a su hija "la recién nacida alegre de los ríos" antici-pando otros versos como "niña de las dulces corrientes", "rubia A itana de América", etc., expresiones a partir de las cuales los ríos americanos se perfilan como represen-tativos de una realidad espacial y además como dulce cuna fluvial de la hija del destierro. En ella se vislumbra la esperanza y la paz anhelada, no sólo por ser su fruto naciente, sino por pertenecer a América, tal vez el nuevo "Alba del AlhelÍ" para el poeta desterrado.
Más, dentro del conjunto de estas composiciones nos interesa destacar la m~ero tres. Allí el poeta realiza lo que podemos denominar'TRASPOSICION SUBLIMADA DE MOTIVOS TRADICIONALES A UN NUEVO CONTEX-TO. Observemos algunos versos:
Hay ríos que son toros: toros azules, granas, tristes toros de barro, toros verdes de algas.
Alberti asocia a los ríos de América la imagen mítica y tradicional del toro espai'íol, y con ello logra fundamentalmente la fusión de una serie de realidades objetivas: TIERRA - MAR - CIELO - PRESENTE- PASA-
202
- -- - - - ---· --- -------
DO, ESPARA - AMERICA. Observemos el cuadro siguiente, en el que hemos esquematizado todas estQs instancias poéticas:
Pri•r téntino Segundo ténn1 no
Marinero en 1\\R TORO TIERRA T1erra (1924)
1 La i .. gen taurina ca.o s{Mbolo de ~ na frustrada fu-sion de IIUndos.
Cal y Canto (1927) TIERRA TORO CIELO
1 I.agen que invade el cosmos y anf~ liza con su fmpe· tu los espacios celestes,
Entre el Clavel ES PARA TORO POETA y la Espada 1
(1940) Asimflacion a la patria perdida y al poeta que 11Q ra en el destil! rro
Plea .. r {1942/44) ESPArtA TORO RIOS DE
1
A~RICA
Sfllbolo de la '! ni on de dos mu~ dos, que tra~
ct ende aMbi tos y espacios ates tf vos.
203
Este libro de Alberti se inscribe en una etapa en la que el dolor y la angustia primera se asimilan a un proceso más bien meditativo, a una actitud de síntesis y balance de la propia existencia. En Bolodos y Canciones del PoronéJ, el poeta, lejos de su tierra gaditana, se sumerge en los temas que la nuestra le ofrece en las riberas del Paraná, y a partir de ellos evoca insistentemente lo que vivió y también lo que perdió.
El libro está estructurado en tres secciones, las que constituyen y marcan pautas definitorias en el proceso que nos ocupa.
La invocación inaugural: "Baftado del Paraná!" además de situarnos en el marco geográfico dominante de estas páginas, nos anticipa la progresiva afectividad que asumirá el río patrio en la voz albertiana.
Sin embargo, las primeras composiciones, contra-riamente a lo que esperamos -nos remiten a un presente vacío, habitado únicamente por el poeta y su soledad:
Soledad de un andaluz del otro lado del río!
Soledad que se expresa a través del silencio, el vacío, la inmovilidad. ~lo el viento se mueve y apenas "el caballo olvidado", :nra paloma perdida", completando las imágenes de un mundo que pareciera no participar en el proceso interior que angustia al poeta. No obstante, esta misma situación lo conduce a buscar en el río ameri-cano un interlocutor válido para sus penas. Surge así el diálogo directo:
204
Dí río, qué puedo aer ante tí, tan inmensamente grande? y tú, río qué pued• MI' ute mí?
Acercamiento que se intensifica en la canción
siguiente, cuando surge, en base al planteo de dos realida-des objetivas diferentes un creciente afán. integrador, a través de dos imágenes, ya vistas en libros anteriores:
Sé de las islas del mar, pero no sé de tus islas. Las tuyas tienen caballos, niiias azules las mías.
Dame un caballito overo por una niña.
Observemos los versos finales del poema precedente, reveladores de este "intercambio afectivo" y, sobre todo, el diminutivo, que acentúa ese matiz de creciente familia-ridad.
Sin embargo, esta paulatina presencia objetiva y afectiva de lo argentino no se reduce a menciones aisladas. En composiciones posteriores, los símbolos naturales del mundo americano invaden el poema y lo revisten de una fuerza configuradora, a su vez, de resplan-dores poéticos desusados:
Abrió la flor del cardón y el campo se iluminó los caballos se encendieron Todo se encendió
Las vacas de luz pacían pastizales de fulgor.
Del río brotaron barcas de sol.
De mi corazón ardieDdo, otro corazón.
Si observamos las imágenes con que Rafael Alberti-nos había sorprendido en los primeros poemas, y las compa-ramos con estos versos, sin duda, la superación de la
205
indiferencia, el acercamiento y \a visión del mundo ci~un-. . (. . dente han experimentado un marcado cambio. CambiO que lo podemos visualizar esquematizando el sistema de imágenes antitéticas:
PRIMER SISTEMA SEGUNDO SISTEMA
• campo fijo • campo iluminado • caballo olvidado • caballos encendidos • paloma perdida • pastizales de fulgor • casa deshabitada • barcas de sol
• corazón ardiendo
Los versos finales del poema transcripto en Último término nos colocan frente a lo que constituye una de las pautas expresivas más importantes de la poesía de Alberti en el exilio: la alternancia de dos realidades, España como evocación y América como presencia. Así, muchos motivos y circunstancias presentes dan pie para que el poeta, en un retorno nostálgico a sus raíces, evoque el pasado, la patria, lo que vivió y perdió. Ha señalado en este sentido Emilia de Zuleta, en su libro Cinco poetos E spCJñoles: "... los recuerdos van surgiendo libremente, por asociación con el paisaje, con objetos, hombres y animales (toros, caballos) que el hombre ve... con los sonidos y perfumes que pe~ ••• la evocación se produce t,ambién a raíz de la marcha de las estaciones, el estado del tiempo, y sot:>re todo, con las fases del río, sus imágenes cambiantes. su ilusoria proximidad o lejanía" 7. En realidad, nuestro Paraná se reviste de una emotividad en la lírica de Alberti sumamente llamativa: es un río pequeño, casi doméstico, con el cual el poeta -como antes con su mar gaditano- establece una relación confidente. Situación inédita que encuentra su primera pauta definitoria en el poema final de esta primera sección:
206
Ban-ancas del Paraná conmigo oa iréis el día que vuelva a paaar la mar.
La estrofa siguiente, a través de la referencia al Conde Olinos, marca los aftos transcurridos en el destie-rro, lo irrecuperable del tiempo, los cambios físicos y espirituales y sobre todo, el anhelado regreso, motivo permanente en la poética de los exilados:
No ya como el Conde OliDos que de niño pasó al mar seré cuando pase el mar.
Mi cabeza será blanca, y mi corazón tendrá blancos también los cabellos el día que pase el mar.
Sin embargo hay una realidad concreta que perma-necerá, siempre verde e inalterable a través del tiempo; corno lo expresa Alberti en las estrofas finales:
Pero una cosa en mi sangre siempre el viento moverá verde cuando llegue el día que vuelva a pasar la mar.
Barrancas verdes del río barrancas del Paraná!
Hemos utilizado los adjetivos verde e inolteroble para definir esa nueva vivencia, lo cual inmediatamente nos remite a, las fases iniciales de la lírica albertiana. El verde y la permanencia absoluta de aquel mar de infan-cia, hoy son plenamente asimilados al río argentino, en un proceso sólo equiparable al de los años "marinos" primeros.
En la segunda parte del libro la evocación del pasado presenta novedudes importantes. No sólo atiende a lo próximo y personal, sino además abarca otros nombres y planos temporales, a través de los cuales Alberti pretende resucitar una realidad perdida y a la que se siente profun-damente ligado.
21)7
Esta retrospección lÍrica se plantea en ~ a dos esquemas básicos:
A Primer Plano Segundo plano
TIEMPOS PRESENTE PASADO PROXIMO Y COLECTIVO
ESPACIOS AMERICA ESPARA
B Primer plano Segundo plano
TIEMPOS PRESENTE PASADO HISTORICO
ESPACIOS AMERICA ESPAÑA-AMERICA ,_..
Dentro del primer esquema, a modo de ejemplo, citamos la Canción 16, dedicada a Antonio Machado y la Canción 24, a Pedro Salinas.
En la primera de estas composiciones, a partir de lo que el poeta ve, ~voca ·al amigo ausente, deseando además, que éste pueda participar de la contemplacióñ de una reali_dad en la que "un río nos da la mano, susurrando nuestro nombre", "un caballo levanta la frente queriéndonos decir algo", "un árbol nos ofrece su sombra como el amigo que nos entrega su casa"; cosas estas "buenas, puras y santas".
Pero observemos además con cuanta delicadeza y ternura son contemplados el paisaje y sus elementos naturales y cómo se logra, en los versos finales la tan anhelada fusión de planos a tra v'és de la participación de la pradera inconmensurable en los espacios celestes:
208
Y una pradera encendida que llega hasta el horizonte
teDdiendo paatoe traDquiloa en el cielo •••
La canción dedicada a Pedro Salinas es también una invitación a participar de este presente de paz y sosiego. Así se dirige Alberti al compaftero de tantos y tan gratos recuerdos:
Sientate al pie de estos naranjos junto a estas ba!Tancas y ríos. •• Pero qué lejos amigo •••
El mágico llamado a la realidad presente se inte-rrumpe en el verso final que marca la conciencia plena de un pasado nostálgico y perdido quizás definitivamente. Además, la evocación abarca una tercera perspectiva temporal: el futuro.
Algún día nos tendrá juntos aquella pobre tierra unidos. ••
Mientras, al pie de estos naranjos, junto a estas barrancas y ríos, descansa a mi lado, amigo.
Esta estrofa final configura la plasm&#ión inédita de todo un proceso espiritual: sólo en América es posible el descanso y sobre todo el encuentro; el pasado está perdido, el futuro, es demasiado incierto •••
Como ya lo anticipáramos en el esquema preceden-te, la evocación del pasado no se plantea sólo en el plano personal. También la historia y la tradición literaria, siempre insoslayable para Alberti, aparecen en estos cantos. Así, unos caballos recuerdan a los caballos de Mendoza:
Turbación en los altos pastos viento fuerte contra la aurora Son los caballos de Mendoza Caballos de España, caballos en las tierras americanas. ..
209
Evocación que determina la supervivencia,. de <
la Espana primera en el suelo americano de la conquista, convalidando un proceso emocional cíclico, un antes y después en este asimilarse al Nuevo Mundo e identificarse con sus raíces primeras.
También esta segunda parte concluye con un poema en el que se concretan todas estas actitudes, sobre todo a través de dos imágenes, comentadas anteriormente:
Os llevaré retratados en mis ojos
En el claro de mis ojos, los mirarán cuando llegue y algunos dirán:
-Hay ríos, y caballos en tus ojos.
N o son ya las barrancas del Paraná las únicas que danzarán risueftas y verdes en el corazón de Alberti el dÍa del regreso. También los caballos al viento de los cantos primeros y estos ríos argentinos, tan unidos a su vivencia de desterrado, cabalgarán en el claro de sus ojos de poeta, porque a través de ellos -como antes a través del mar- ha ~ posible el re-encuentro de un mundo perdido, la magtca posibilidad de recuperación de uno de sus paraísos primeros: la poesía.
El poema final sintetiza esta identificación:
Dos Soles me están quemando yo soy toro de fuego.
España, Argentina, se han fusionado e identificado definitivamente en este hombre, único en verdad, hasta convertirlo en aquel toro ancestral y mítico, que antes era muerte y destrucción. Hoy, él mismo encarA& su mágica fuerza, su significación eterna .~ vida y libertad, sublimada sobre dos ámbitos geográficOQ.tdiversos.
210
A diferencia de otros poetas espaf\oles exiliados, el destierro no produce discontinuidad en la obra de Alber-ti.
En esta nueva etapa, hay una permanente integra-ción de las características de su producción espaftola, con esta nueva poesía de exilio. Alberti logra, en algunos de los libros de este período, la fusión inédita y personalf-sima de dos realidades existenciales, proyectadas en una serie de planos confluyentes: TIERRA - MAR- CIELO ESPAAA - AMERICA. Es la síntesis, casi perfecta, de todas sus polaridades humanas, que han encontrado en la Argentina -al menos transitoriamente- el sosiego anhela-do.
Pero además de este proceso integrador, la poesía albertiana del exilio, presenta otras importantes novedades. Así la nostalgia y la búsqueda del paraíso, tema medular, y la serie de motivos que lo concretizan, se continúan, pero presentando aristas diferenciadoras u organizándose en nuevos sistemas expresivos. El paraíso anhelado es también Espaf\a; el toro mítico, el poeta que llora en el destierro.
Paralelamente, se incorpora a la lÍrica del exilio la presencia de lo argentino, como nueva pauta poética, determinando una paulatina asunción lÍrica de nuestra tierra en la voz poética albertiana.
Asunción que se expresó en diferentes y variados matices, desde el ofrecimiento "dulce" de los ríos america-nos a la hija "de América", hasta la identificación poética con los trigales al viento, los caballos cuatralbos, los sauces amigos, el Paraná sublime y confidente; en fino con la tierra argentina, símbolo naciente de una visión nueva en la poesía de Rafael Alberti.
211
IOTAS
1 E. de ZULETA. "Las interrelaciones literarias entre Espafta y la Argentina•. Boletín de Literatura Comparada, IX, X, 1984- 1985.
2 K. SPANG. Inquietud y nostalgia. la poesfa de Rafael Alberti, EUNSA, 1979.
3 Nos referimos a la primera obra de Alberti: Marinero en tierra, publicada en 1924.
4 Manejamos la edición de losada, del afto 1976.
5 E. de ZULETA: •Los retomos en la poesfa de Rafael Alberti•,cuad. de Filologfa, no 3, Mendoza, 1969.
6 C. BOUSONO. la poesfa de Vicente Aleixandre. Madrid, GredosJ965.
7 E. de ZULETA: Cfnco poetas esppñoles. Madrid, &redos, 1971.
mBLIOORAPIA
1-GENERAL
212
ALBORNOZ, A. El exilio espai\ol de 1939, Madrid, Taurus, 1977.
DIAZ PLAJA, ~structura y sentido del novecen-tismo espai\ol, Madrid, Alianza, 1975.
LLORENS, V. Aspectos sociales de la literatura española, Madrid, Castalia, 197 4.
MATAMORO, B. "La emigración cultural espai\ola en la Argentina durante la post-guerra de 1939". Cuad. Hispanoam. n° 384, 1982.
ZULETA, E. Cinco poetas españoles, Madrid, Gredos, 1971.
ZULETA, E. "lnterrelaciones literarias entre Espai\8 y la Argentina". Bol. de Lit. Comparada, Mendoza, IX, X, 1984.
B- ESPECIFICA
A. TEXTOS DE ALBER'n
ALBERT!, R. Antología poética, Bs. As., Losada, 1979.
ALBERT!, R. Poesías completas, Bs. As., Losada, 1962.
B. ESTUDIOS SOBRE RAFAEL ALBER'n
ALONSO, D., "Rafael sobre su arboleda" lnsula n° 198, 1963.
GUAJARAO, l., "La soledad en la obra de Rafael Alberti, Hurnanitas, Mejico, n ° 16.
GULLON, R., "Alegrías y sombras de Rafael Alber-ti" Asomante 1, 11, p. 22-35.
LARRALDE, P., "El mar, el toro y la muerte". Sustancia, Tucumán, n° 14, 1943.
PINTO, P., "Rafael Alberti y la lengua peregrina" Atenea n° 449, 1984.
RODRIGUEZ, J., "Un modo de lectura textual (para un análisis de la poesía de Rafael Alberti) Nueva Estafeta, Madrid, n° 53, 1983.
SALINAS, S., El mundo poético de Ro{oel A/berti, Madrid, Gredos, 1968 .
•••.•••••••••••••••.•• "Los paraísos perdidos de Rafael Alberti", lnsula, n ° 198, 1963.
SA Ll N AS, P., "La poesía de Rafael Alberti", Indice Literario, n° 9, 1934.
213