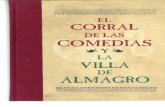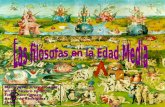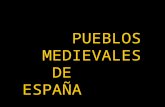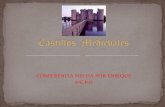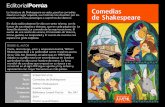Misterios Gloriosos - Misterios de Salvación - Miércoles, Domingos
Recepción popular en algunos misterios medievales y en las comedias de magia teatro español de...
-
Upload
jonathan-vargas -
Category
Documents
-
view
220 -
download
4
Transcript of Recepción popular en algunos misterios medievales y en las comedias de magia teatro español de...
Recepcin popular en algunos misterios medievales y en algunas comedias de teatro espaol de principios del siglo XVIII): Tramoya, efectos especiales y escenografas.
Benjamn Gavarre Silva
Maestro en literatura comparada
Facultad de Filosofa y Letras
UNAM
Resumen
El presente proyecto de investigacin tiene como objetivo explicar la atraccin de dos diferentes grupos de espectadores de dos diferentes periodos de la historia del teatro a imgenes y escenas realizadas por medio de escenografas, efectos especiales y tramoya utilizados para representar hechos sorprendentes, mgicos, extraordinarios como las desapariciones de personajes, los cambios sbitos de escenografa, los vuelos de personajes en escena, las supuestas torturas a personajes pecadores, etc. Se trata de estudiar, por un lado, la escenificacin medieval de los Misterios y el tipo de imgenes y acciones que eran recibidos con inters por el gran pblico que llamaremos popular. Se analizarn cules son los hechos dramticos, el espacio escnico, las imgenes y las situaciones que ms atraan a estos espectadores. Por otro lado, se estudiar un periodo del teatro espaol del siglo XVIII, y que a diferencia de las obras neoclsicas que pertenecen a finales del siglo mencionado, lograban capturar la atencin de espectadores populares tambin con situaciones extraordinarias, hechos de magia, mutaciones deslumbrantes de espacios, etc. Se determinar en cada caso que se entiende por espectador popular, a diferencia del pblico en general. Se establecern cules son los criterios para poder entender el fenmeno de recepcin en dos momentos de la historia que corresponden a horizontes culturales plenamente diferenciados. Se recurrir a de la esttica de la recepcin, enfocada al mbito teatral. Se estudiarn cules son los factores para que un espectador o un grupo de espectadores de una condicin social determinada puedan sentirse atrados por imgenes por ejemplo misteriosas, diablicas, mgicas, extraordinarias, etc. Desde luego se diferenciar cada grupo social tambin partiendo de la base de que son dos periodos histricos con paradigmas ontolgicos por lo menos distintos. En cada caso sern estudiados los diferentes aspectos escnicos y dramticos relacionados con ambos periodos, pero se entiende que se dar nfasis a los aspectos mencionados de imgenes, mecanismos escnicos, condicin estamental o social, sociologa del espectador, etc. Se parte de una respuesta provisional que entiende la recepcin favorable en ambos casos a la satisfaccin de grupos populares que va ms all del mero divertimento, sin excluir al mismo. Se integran a la investigacin los medios comparatistas establecido por ejemplo en Argentina con estudios como los realizados por Jorge Dubatti1 para profundizar en esta investigacin.
1. La recepcin popular
El investigador es bsicamente un espectador que se auto-constituye en laboratorio de percepcin de los acontecimientos teatrales. (Dubatti, 2008, pg. 17) En tanto investigador de hechos efmeros e irrecuperables, puede sin embargo atender a la informacin diferida que puede rastrearse en todo tipo de archivos y teoras. Para la recepcin de un texto, o de un fenmeno teatral se puede acudir a la crtica, al ensayismo especializado, a la escenotecnia comparada, es decir al anlisis comparado de los aspectos tcnicos de funcionamiento teatral, en los aspectos histricos entre otros. Propone Dubatti mapas de localizacin de los eventos teatrales y las caractersticas de cada evento posible. En el caso de que haya solo textos se puede inferir a partir de las didascalias los hechos escnicos a comparar. Cmo es la recepcin en cada lugar y en cada tiempo? Cules son los paradigmas ontolgicos en los que estn inmersos los espectadores. Cules son sus horizontes culturales? Cules son sus circunstancias sociolgicas: sexo, edad, trabajo, ingreso?, educacin, etc.
Los espectadores de la Baja Edad Media en las pequeas ciudades recientemente formadas, ya alejados de ser siervos de la Gleba, ya integrados a comunidades estamentales de artesanos, siervos libres, campesinos, pequeos comerciantes, tenan como comn denominador el ser absolutamente analfabetos. Por otra parte, los espectadores populares del siglo XVIII, en su primera mitad, pertenecan a los grupos que pasaban a veces hambre: labradores, artesanos, carniceros, enterradores, curtidores, esquiladores, taberneros, incluso comediantes... Para establecer criterios acudiremos, cuando sea posible, a la Recepcin Comparada, que estudia las recepciones pasiva, reproductiva y productiva en sus diversas manifestaciones territoriales y supraterritoriales (pblico, crtica, difusin periodstica, ensayismo especializado, etc.) y en el diseo final de mapas especficos.
1.1 Percepcin, Focalizacin.
La atencin del espectador (los espectadores) a imgenes y hechos especficos, responde a una percepcin y focalizacin de los eventos. La recepcin teatral para Marco Marinis constituye un conjunto complejo de procesos a travs de los cuales el espectador produce su comprensin del espectculo. (Marinis, 2005, p. 93) Percibe en un modelo sobre la recepcin cuatro niveles que pueden ser considerados como subprocesos en el pblico: percepcin, interpretacin (dividido a su vez en pragmtico, semntico y semitico), reacciones cognitivas y emotivas, evaluacin, memorizacin y evocacin. (Marinis, 2005, p. 94). Todo un proceso en el quehacer perceptivo del espectador. Operaciones de focalizacin y seleccin de planos y de imgenes por parte del pblico que como ya dijimos se entusiasma de manera particular por actos de especficos como los relacionados con la magia, o a veces se esfuerza en tratar de descubrir el truco que hay en algn escenario cuando surgi de la nada un personaje. La intencin de las obras puede ser tan variada como instruirlo en los hechos bblicos vulgarizando el contenido (Edad Media), o bien divertirlo con comedias con gran aparato escnico (autores espaoles de principios del Siglo XVIII). El espectador teatral elige drsticamente su foco de atencin, a diferencia del espectador de cine, quien tiene la mirada previa del lente de la cmara. El trabajo de atencin espectatorial para De Marinis tiene incluso posibilidades de ser estudiadas adems de la semitica, por la antropologa, el psicoanlisis y la neurofisiologa. (De Marinis, 96) Desde luego la sociologa tendra que darnos explicaciones de por qu el espectador en este caso popular (de grupos sociales desfavorecidos y no ilustrados) prefiere el tipo de escenas en que se realizan hechos extraordinarios por medio de tramoyas, efectos especiales y mutaciones escenogrficas. La atencin, el inters y la sorpresa son determinantes en la recepcin activa del espectador. De Marinis habla de la sorpresa y el estupor que mantiene capturado al espectador: elementos improbables, inesperados, extraos, que son parte de una paradoja, pues el pblico desea ser sorprendido por medio de los efectos de tramoya o los cambios radicales de escenografa.
La sociologa como apoyo a la esttica de la recepcin es punto de apoyo para poder comprender el fenmeno de atencin popular. Desde la aportacin de Jean Duvignon (Duvignon, 1965) hasta nuestros das la sociologa y la semitica se han encargado de realizar investigaciones sobre el pblico. Se habla de una socio-semitica, adems de que existe desde luego la sociocrtica que encabezan crticos como Edmond Cros (Cros, 1986) quien estudia la historia y la literatura, y al sujeto bajo las ideologas.
El pblico se diferencia del espectador en cuanto a que el primero es general, informe y puede estar integrado por una masa abstracta. El espectador en cambio es un receptor especfico, o un conjunto de la poblacin especfica un receptor real que sera el objeto del estudio, Identificarlo a partir de sus rasgos caractersticos es punto de partida para un proceso de comprensin. Identificarlo ms all de la nocin abstracta de pblico incluye factores sociales, psicolgicos y culturales. Del espectador concreto se pueden entonces considerar factores sociolgicos tradicionales: Estrato social, grado de educacin, profesin, edad, sexo, etc. Otros factores son sus concepciones del mundo y sus conocimientos particulares. Es fundamental en este caso habla de lo que De Marinis llama Condiciones materiales de la recepcin que se refiere a la forma fsica en la que el espectador mantiene con el espectculo. Si se trata de una sala en el que recibe todo sentado o si como en el caso del teatro medieval est de pie y puede alejarse o acercarse a distintos focos. En la misma sala teatral, frente al escenario a la italiana tambin los lugares que ocupe el espectador son determinantes en la recepcin del espectculo.
2. Los Misterios y la recepcin popular
Los misterios tienen como objetivo vulgarizar el conocimiento bblico. Varios hechos lo hacen objeto popular, desde la presentacin de imgenes sagradas aproximadas por diferentes medios al mundo cotidiano de los espectadores del XIV, hasta los anacronismos que unificaban el casi inmvil mundo medieval. La comunidad entera participaba durante varios das en la representacin de los Misterios. La audiencia general, el pblico, y los participantes en escena, formaban parte de la misma comunidad unida, enlazada por los mismos valores, la misma historia, creencias y el mismo paradigma cultural medieval (Con los matices importantes de la ya Baja Edad Media que anunciaban importantes cambios en las mentalidades ya no tan aisladas por el surgimiento de las ciudades, entre otros aspectos).
Throughout the Middle Ages, theatre was very much a community affair. Audiences would gather around wandering players in town squares and interact with each other and the performers. The Christian cycle plays that began in the fourteenth century and depicted stories from the Old and New Testaments were projects that engaged the entire town in preparation. The audience who had shared in the creation of the piece, providing sets, costumes, props, and other needs, attended in an open spirit of camaraderie to watch their fellow townsmen perform. (Felner, 2006 Pg. 34).
Interactuaban audiencia y participantes, al aire libre y durante varios das, llevaban a cabo la misma obra que todos haban ayudado a representar, con los vestuarios y necesidades que todos haban realizado. Los actores muchas veces en el papel de diablos, susurraban a los odos de los espectadores o mucho ms los amenazaban con sus trinches y los empujaban y los hacan moverse como masas con sus gritos infernales. Casi todos eran pblico y participantes, la nocin de individuo apenas estaba vislumbrndose en los pocos que lean y los poqusimos que escriban. Las masas populares los absolutamente desposedos formaban un grupo nutrido de espectadores que se sentan profundamente atrados por el foco que representaban los castigos, las torturas y las desapariciones de los pecadores en las fauces del mal.
Los misterios esenciales de la fe cristiana eran vulgarizados, eran acercados al pueblo en su lengua romance, pero el espectador entenda los pasajes bblicos de manera ms visual que por medio de los textos.
Partiendo de la idea de que tanto los sermones como los Misterios y el arte fueron utilizados como medio para vulgarizar la enseanza religiosa que sera inoperante en latn, los estudiosos se aplicaron en la bsqueda de relaciones, genticas o de influencia, entre los diferentes medios y en la definicin del sentido de dichas relaciones. (Gonzlez Montas, 2002, pg. 171).
El Misterio es una de las formas ms destacadas de la escena medieval. Junto con los Milagros y en menor caso las Moralidades. De los siglos XIV y XV se conservan ms de doscientos textos. Uno de los ms populares es El Misterio de la Pasin. La representacin se llevaba a cabo durante varios das con centenares de participantes. El espacio teatral estaba dispuesto al aire libre con Mansiones donde se ubicaban simultneamente diferentes escenografas que representaban distintos episodios de la Pasin, o del misterio que se tratase, lugares reconocibles de la tradicin bblica transmitida a las mayoras mediante un despliegue de signos iconogrficos cercanos al vulgo llano, y tamizados mediante el vestuario anacrnico que corresponda a la concepcin del tiempo cristiano medieval. A pesar de la mayscula cantidad de versos de que constaban dichos misterios, ms de 60 mil en algunos casos, es el espectculo visual, auditivo, sensorial el que domina. Los Misterios cuya finalidad era la de transmitir al pueblo comn el conocimiento bblico, que pudiera el ciudadano no ilustrado acercarse de manera visual, sonora, didctica, a los preceptos bsicos de la religin dominante.
A partir del siglo X, la ruptura entre lo escnico y lo litrgico va establecindose: introduciendo elementos no religiosos y cmicos, por razones de decoro, las procesiones abandonan el espacio sagrado de los templos, se refugian en los prticos de las iglesias y catedrales que consistan de por s el ms imponente de los decorados y luego pasan a recorrer las calles de la ciudad. En el contacto con lo urbano y lo pblico las representaciones se profanan y la vida de los santos cede lugar a los tipos cotidianos. Los escenarios eran ambulantes: carros o tablado de carrozas, que se instalaban en las calles, plazas y mercados, circundados por el pblico. En la calle, los espacios escnicos ya no tenan que restringirse a las limitadas posibilidades escnicas del interior del templo. Las representaciones se llevaron a escenarios simultneos: las mansiones. stas eran espacios decorados alineados unos al lado de otros, que podan representar el cielo, la tierra, el infierno, Jerusaln, el Monte de los Olivos. El concepto implcito en esta forma de manejar el escenario es el de mover al espectador, en vez de cambiar la escenografa. Tambin eran utilizadas tramoyas (mquinas e instrumentos con los que se efectan los cambios de decorado y los efectos especiales), trampillas (en el suelo del tablado, para las sbitas apariciones, resurrecciones, etc.), y cortinas o teln (para impedir la visin de ciertas escenas y posibilitar los cambios de vestuario). Por lo tanto, las representaciones medievales se caracterizaban por no tener un espacio escnico fijo. Adems de las calles, tambin podan tener lugar en residencias, posadas, tabernas, salones parroquiales y patios de palacios, espacios pobremente adaptados a la labor teatral.
2.1 De las obras (Misterios)
De la enorme cantidad de Misterios el ms conocido, documentado e impreso es el de La Pasin, de Arnoul Greban. La determinacin del corpus responder a las obras que presenten mayores complejidades de tramoya (La produccin es vasta, solo del Corpus francs Graham A. Runalls existen referidos 231 textos diferentes). Solo mencionamos algunos Misterios sobresalientes de las que existe informacin y ediciones crticas: Misterios de la Pasin de Jean Michel, y, en especial porque se sigue representando, el Misterio de Elche, Annimo, de Alicante, Espaa, considerado patrimonio de la humanidad. De Eustache Mercad uno de los autores conocidos del siglo XV junto con Arnoul Grban y Jean Michel, es La Pasin de Arras, del siglo XV. Ejemplo de un Misterio escrito para representarse en varias jornadas. En el un predicador se excusa de la larga duracin de la obra de ms de 20 mil versos, pero dice que es necesario mostrar el Misterio para poder comprender plenamente. En la introduccin los diablos se desenvuelven en el Infierno y llevan a cabo toda clase de juegos bufonescos en el que Lucifer reina sobre este Universo, con su subalterno Satans, con la finalidad de hacer caer al hombre en el pecado. Otros demonios subalternos como Belceb, Astaroth, etc., proliferan. (Strubel, Armand, 2003). Las jornadas se van sucediendo y as podemos imaginarnos la representacin en otra de la vida de Jess cuando era nio. Otra jornada Jess frente a Caifs, o bien el terrible y odiado Judas. El proceso sigue con Pilatos, la crucifixin y as, hasta el trmino en otro da con la Resurreccin y las pascuas. A manera de argumento reutilizable esta secuencia ser retomada por otros autores. Con algn enfoque por ejemplo al Gnesis o a la muerte de Abel. Los personajes que encarnan el mal siempre son destacados y castigados: Can, Judas, Herodes, Mara Magdalena, los dos ladrones, Caifs, Pilatos todo sern severamente castigados. El Misterio muestra escenas de tortura donde los demonios actan como verdugos, y el pblico como un jurado que asiente complacido.
Como un dato interesante mencionamos una puesta en escena de El Misterio de la Pasin, de Arras del director Bndicte Boringe. El Misterio se representa de manera arqueolgica como un homenaje al patrimonio cultural de Arras. Sin embargo, la seleccin y la edicin del texto por parte del autor ya incluye una mirada de nuestros das. Parte de varios textos como base para el espectculo, Edita muchos de los episodios y reduce a seis estaciones, o mansiones, el misterio. La msica y el texto son las partes clave de su representacin No pueden faltar los diablos y el suicidio de Judas como hechos sobresalientes de gran impacto. Las estaciones son rigurosamente respetadas en la secuencia de acciones. Cada estacin representa por sincdoque los espacios a representar. Una rama es la parte del todo de un rbol en el que judas se colgar. Las miniaturas sirven como base a la representacin que tiene mucho de arqueolgica en lo que describe Boringe, sin embargo, el pblico es del siglo XXI, una aproximacin a lo que pudo ser, pero como el mismo director dice, l se bas sobre todo en el texto, y el texto no era lo esencial en la representacin del Misterio (Boringe, 2013 pp. 33-45).
2.2 Maquinarias diablicasUn aspecto por lo menos curioso del espectculo medieval, profundamente cristiano, es que lo que ms atrae al gran pblico dominado por la fe catlica son las acciones de los diablos, con un espritu fuertemente carnavalesco y que como se sabe hacen rea a partir del grotesco del acto, y como insistimos, a partir de las transgresiones que los espectadores pueden ver realizadas en estas entidades, ms bien traviesas, del mal. El carnaval bajtiniano provoca una risa pardica, la presencia monstruosa de las cortes endemoniadas dedicadas a fustigar a los pecadores tienen fuerte presencia visual, son inmediatamente identificables. La maquinaria llamada el hocico del diablo, encargada de devorar las almas de los pecadores evoca por otra parte una forma bestial que remite al ser humano devorado por la animalidad demoniaca. Otros diablos encarnando la forma de la iconografa presente en las iglesias, tiene contacto con el espectador y lo fustiga con bastonazos, o bien puede hablarles al odo con la intencin de hacerlos caer en tentacin. Con todo se sabe que los diablos parecen ser ayudantes de la accin divina, ms que opositores al plan cristiano. Desde un principio su derrota est prevista. Forman una ocasin de liberacin por medio de la risa o de la liberacin carnavalesca cuando intervienen en grotescas evoluciones que no daaran al gran pblico y que por otro lado realizarn los deseos de agresin de muchos espectadores que no tendrn que sufrir el descenso a los infiernos. Una vez terminado el espectculo, los diablos sern un recuerdo grotesco y travieso. Ellos representan el mal y la sancin del pecado. Todo se restituye al orden cristiano.
3. Comedias de principios del siglo XVIII en Espaa
Nuestra investigacin de comedias de teatro del siglo XVIII est limitada a las obras que triunfaban en el gran pblico como las comedias de enredo, de magia, de milagros de santos y de historia. En sus inicios, el teatro del siglo XVIII no rompe con el barroco. Refunde obras anteriores de Caldern, Sols o Bances Candamo y perfecciona gneros como las comedias de magia, de santos, de aventuras, de bandoleros, etc. Los ilustrados de este siglo ms conocido por el espritu neoclsico criticaron y satirizaron, pidiendo la representacin de obras que enseasen buenos ejemplos y que respetasen las reglas aristotlicas. Las obras a las que dedicamos nuestro inters son todo menos ejemplos didcticos que se desarrollan en un solo espacio, y en un solo lugar. Por el contrario, lo que motiv la buena recepcin popular fue la profusin de imgenes sorprendentes que eran presentadas gracias a los mecanismos tcnicos del teatro a la italiana que en la Francia del siglo XVII ya se haban desarrollado y que como es de todos sabido provienen de los inicios del Renacimiento en Italia. Tambin los sainetes gozaron del apoyo popular. Estaban escritos en verso, emparentado con los pasos y entremeses de los siglos anteriores. El autor ms importante de sainetes fue Ramn de la Cruz. Las zarzuelas y las operetas tambin tuvieron buena recepcin entre el pblico aburguesado que iba al teatro ms a ser visto que ver.
3.1 Los autores de las comedias de magia, de santos, histricas, mitolgicas, etc.
Entre los autores de comedia antes del neoclasicismo cuyo autor emblemtico es Moratn encontramos autores muy famosos en su poca por el xito de recepcin de sus obras. Antonio Zamora, Jos de Caizares, Juan salvo y Vela y Toms de Aorbe y Corregel. Algunos ttulos de las obras que pertenecen a los rubros de comedias de santos, de magia, histricas, hablan por s mismas:
Antonio Zamora (1664?-1728) El pleito matrimonial, auto sacramental que Caldern dej inconcluso. El hechizado por fuerza, Cada uno es linaje aparte (1712), ambientada entre musulmanes y reyes de Aragn. Jos de Caizares (1676-1750), El dmine Lucas (1716) El picarillo en Espaa, La ms ilustre fregona El anillo de Giges (1742) Caizares cultiv los gneros de su poca: comedia histrica, de figurn, de santos, de magia, de jaques y bandoleros, mitolgicas, musicales (zarzuelas y melodramas)... Juan Salvo y Vela (?-1720) La tragedia de Lucrecia (1719), Santa Catalina de Siena, El mgico de Salerno, San Antonio de Padua. Toms de Aorbe y Corregel (1686-1741) Princesa, ramera y mrtir, Santa Afra (1735). Jos de Castro y Matute: Los Triunfos de encanto y amor y pitonisa Cibeles, La mujer fuerte, asombro de los desiertos, penitente y admirable Santa Mara Egipciaca (1728) Vicente Camacho, Ramera de Fenicia y feliz samaritana, Santa Eudoxia (1740).
Vidas de santos, mrtires, magia, prodigios, hechos histricos prodigiosos, ambientados en lugares exticos, con grandes aventuras, y muchos enredos. De los que llegaron incluso a trascender las fronteras y el tiempo mencionamos a Caizares, a quien hace referencia Fernando Caldern en A ninguna de las tres, cuando habla de las Comedias de antes que eran esas s, buenas comedias, sin dejar de satirizar a una comedia en la que una santa se convierte en ciervo.
De Jos de Caizares (1676- 1750), quiz el ms emblemtico de los autores espaoles que se revisarn mencionamos algunos otros datos. Fue uno de los dramaturgos ms importantes en cuanto a su popularidad y buena recepcin por toda clase de pblico en la primera mitad del siglo XVIII en Espaa y compuso un centenar de piezas. Escribi melodramas como Amor es todo invencin, Jpiter y Anfitrin. Comedias de figurn (de personajes de un grotesco y ridculo orgullo), como El dmine Lucas ( 1715). De las comedias ms exitosas, las de magia que eran las ms populares a causa de su espectacularidad, escribi la serie Don Juan de Espina en Miln (1713), Don Juan de Espina en Madrid (1714) y Don Juan de Espina en su patria (1730). De sus obras ms representadas: El asombro de Jerez, Juana la Rabicortona (1741) y El anillo de Giges y mgico rey de Lidia (1740). (Leal Bonmati, 2007)
3.2 La recepcin popular en la Espaa de principios del siglo XVIII
Durante el siglo XVIII hay una continuidad en los mecanismos de Tramoya, efectos especiales y cambios escenogrficos en el teatro a la italiana que se haba gestado desde los inicios del Renacimiento. Siglo de las luces, de los ilustrados, pero tambin de la comedia de teatro espaol para las clases populares. Obras de complacencia para este mismo pblico no culto, no ilustrado, popular. Pblico del patio, de las gradas, de la cazuela, peones, albailes, zapateros. Leandro Fernndez de Moratn escribe sobre dicho pblico del s. XVIII espaol:
All se representan con admirable semejanza la vida y costumbres del populacho ms infeliz: Taberneros, Castaeras, Pellejeros, Tripicalleros, Besugueras, Traperos, Pillos, Rateros, Presidarios y, en suma, las heces asquerosas de los arrabales de Madrid; stos son los personajes de tales piezas. El cigarro, el garito, el pual, la embriaguez, la disolucin, el abandono, todos los vicios juntos, propios de aquella gente, se pintan con coloridos engaosos para exponerlos a vista del vulgo ignorante, que los aplaude porque se ve retratado en ellos. (Le Guellec, 2009 pg. 91)
Ms all de los juicios morales de Moratn, podemos establecer cules son los grupos sociales a los que iban dirigidas estas comedias. Comedias de teatro que engloban una serie de caractersticas entre las que encontramos zarzuelas, comedias militares, comedias de santos, comedias de magia y autos sacramentales. Para los ilustrados del XVIII estas todas eran comedias. Aunque sabemos que hay diferencias muy especficas entre ellas, para los crticos de la poca lo que las haca formar parte de un solo conjunto censurable eran los aspectos espectaculares:
En fait, les frontires entre tous ces genres sont parfois bien tnues : la musique sinvite dans les autos sacramentales, les scnes de batailles dans les comedias de santos, acte miraculeux et acte magique ne sont gure diffrents. Les caractristiques des comedias de teatro transcendent donc les genres : ce qui les constitue, cest le spectaculaire, limportance accorde la mise en scne. Cest ainsi que pour les ilustrados, les comedias de teatro ne sont que lances de tapadas, ficciones de voz, escondrijos, trabacumientos, cuchilladas &c. (Memorial literario, novembre 1788, 2me partie, numro LXXIV, p. 507), encantamientos, milagritos, apariciones, vuelos, hundimientos (Correo de Madrid o de los ciegos, numro 27, 9 janvier 1787, p. 107). Ils ne les dnomment dailleurs pas toujours comedias mais bien plutt tteres ynieras (Memorial literario, novembre 1787, 1re partie, nmero XLIX, p. 444), vagatelas, [sic] y frusleras (Caxn de sastre, numro 35, p. 280). Et si certaines picescaldroniennes ont connu un succs populaire. (Le Guellec, 94)
Comedias, o tteres y nieras, como muchas veces el nombre genrico no ayuda mucho a establecer un rubro claro, pero las caractersticas de hechos espectaculares, asombrosos, sorpresivos, cuchilladas, etc, son las que atraen al gran pblico.
Comedias de Teatro versus Comedias sencillas. En el siglo XVIII se seguan presentando con gran xito las comedias del Siglo de Oro. El tipo del Gracioso era el ms valorado. Entre las diferencias que podemos encontrar entre la comedia sencilla y la Comedia de Teatro que revisamos estn la utilizacin en la de teatro de mecanismos de Tramoya, escenografas y mutaciones de escenas. La comedia del siglo de Lope recurra ms a la palabra como icono verbal para referirse a los espacios que cambiaban tan vertiginosamente como las situaciones barrocas. En la Comedia de Teatro del Neoclsico espaol los llamados decorados y las escenificaciones mediante indicadores claros hacan el deleite del pblico que ya no se conformaba con las convenciones de imaginar un infierno, una selva o una tormenta. Mediante las innovaciones del teatro del XVIII vean un infierno, una selva o una tormenta:
En accord avec les gots du public, on observe donc dune part lvolution des dcors comme laffirme Joaqun lvarez Barrientos : Los teatros populares del siglo XVIII pasan de tener simples telones pintados, siempre iguales, a dotarse de bambalinas y otros elementos necesarios para representar las comedias de teatro, aquellas de vistosa escenografa. (1995, p. 367) Les lieux reprsents sur scne se multiplient et se diversifient : cadalsos, plazas, jardines, grutas, tormentas, marinas, bosques y selvas, carros triunfales, desfiles, infiernos, retablos, salones, templos (lvarez Barrientos, 1995, p. 371). Et dautre part, on assiste la transposition sur scne de toutes les avances techniques du sicle. Ren Andioc crit ce propos (1970, p. 68-69) : Vuelo , balancn , rastrillo , escotilln : les mmes termes reviennent rgulirement dans les tats dtaills relatifs la mise en scne de ces pices. Ils dsignent les machines destines soustraire personnages et objets aux lois de la pesanteur ; les hros slvent dans les airs ou disparaissent sous terre ; des chars, des nefs, voire des palais ou des monts ou encore des groupes dacteurs voluent au-dessus de la scne. (Le Guellec, 2009)
Los personajes se elevan por los aires, o desaparecen bajo tierra gracias a las maquinas diseadas para deleitar al pblico. Lo extraordinario ya no se imagina por convencin se puede ver y casi tocar. Casi, el teatro sigue siendo una ilusin, pero la virtualidad est mucho ms cerca de la realidad para un espectador que vive en el teatro lo que en la realidad se le niega. Sin embargo, a veces se trata simplemente de entretener al pueblo con un incendio, un naufragio, o una mina en lugar de atraparlo con una obra versificada y con hondas preocupaciones filosficas a la Caldern. En los mecanismos de estas demostraciones de tramoya, algunos avispados tratarn de encontrarle el truco al mago
Les spectateurs sont littralement envouts par ces machineries, par ces incessants changements de dcor. Dans ce cadre, Los literatos en cuaresma de Toms de Iriarte peut nous apporter un tmoignage trs utile. En effet, un des personnages du livre Don Silverio fait un sermon sur le thtre et dcrit les attentes dues du public, dans lhypothse de la reprsentation dune comedia idale. Est ainsi dcrit un rstico qui cherche dsesperment les machineries caches : Mira alsuelo del tablado por si descubre seales de algn escotilln por donde haya de bajar en tramoya algn cmico. [] Alza la vista hacia el techo del coliseo y no ve cuerda o maroma ni torno ni carrillo de pozo de que pueda inferir que hay algn vuelo. (p. 188). Apparat ensuite une spectatrice de la cazuela contrarie de ce que la pice ne comporte pas dactions provoques par magie sea nigromancia, quiromancia, hidromancia, aeromancia, piromancia, geomancia, cleromancia, espatulomancia, u otra brujera de nueva invencin. (Le Guellec, p. 190).
El embelesamiento del auditorio, o bien la forma de encontrar el truco. Adems la idea de Ren Andioc que seguimos que se trata de por medio de esta comedia de teatro el espectador en especial el de clases populares puede transgredir una barrera social.
Aux cts du divertissement, Ren Andioc met lhypothse dun autre motif dans le choix populaire des comedias de teatro, le dsir de transgresser une barrire sociale (1970, p. 199-120) : Que la comedia de magia permette de se livrer une orgie de puissance ne parat pas douteux : travers le hros dont il partage les aventures, le spectateur saffirme suprieur tout et tous, non seulement aux lois de la socit, mais aussi aux lois de la nature, c'est--dire sans limitation daucune sorte. En cela, ce monde fictif dborde le cadre de la simple assimilation la classe suprieure pour apparatre plus exactement comme le ngatif fortement grossi, pourrait-on dire, de limage que se fait le grand public de sa propre condition. Cest pourquoi les qualits essentielles des dcors sont leur richesse et leur diversit, ou, si lon prfre, leur abondance, signes extrieurs dune promotion conomico-sociale vue travers le prisme de lalination populaire [] Cest par laccumulation, la profusion mme, autrement dit, de manire quantitative, que se manifeste surtout la richesse des dcors [] (pg. 96 Andioc en: Le Guellec.)
El espectador popular ve en escena todo lo que no puede tener. No solamente puede ir ms all de las leyes sociales sino tambin ms all de las leyes de la naturaleza. Cubren sus aspiraciones y expectativas las imgenes de gran riqueza que se muestran frente a l.
Dos momentos histricos diferentes y dos maneras de entender el mundo. Las comparaciones pueden sin embargo establecerse a partir de los elementos en comn. Los hechos teatrales y las respuestas de los espectadores podran parecer similares, pero responden a mltiples factores. Los mecanismos de la escena pueden ser similares, de hecho estn involucrados en una misma historia de la maquinaria teatral que ira de la Edad Media al teatro a la italiana y que respondera a una breve revisin en este estudio, pero que involucrara toda otra investigacin. Sin embargo, ms all de las mquinas, estn los seres humanos, los espectadores concretos que forman parte de una historia. Ms all de las obras, ms all de las obras est la investigacin a la distancia, la investigacin o el investigador que es bsicamente un espectador que se auto-constituye en laboratorio de percepcin de los acontecimientos teatrales.
Bibliografa
Boringe, Bndicte, 2013. Jouer Le Mystre de la Passion dArras : le patrimoine mdival lpreuve de la scne p. 33-45 Babel, littratures plurielles No 27. 2013.
Cros, Edmond, 1986. Literatura, ideologa y sociedad. Madrid. Gredos.
Cros, Edmond; Bussiere-Perrin, Annie, 2003. El sujeto cultural. Medelln Universidad EAFIT.
Dias, Marina, 2010. El espacio a escena de la antigedad al teatro moderno
Revista Arquitextos ao 11.
De Marinis, Marco, 2005. En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II. 1 ed Buenos Aires Galerna.
Dubatti, Jorge, 2008. Cartografa Teatral: introduccin al Teatro Comparado. Buenos Aires, Atuel, Cap. I, pp. 9-70.
Duvignon, Jean, 1965. Sociologie du thtre. Essai sur les ombres collectives. (1. ed.) Paris. Presses Universitaires de France. Felner, Mira; Orenstein Claudia, 2006. The world of theatre: Tradition and innovation. Boston, Pearson.
Gonzlez Montas, Julio I, 2002. Drama e iconografa en el arte medieval peninsular (siglos XI-XV). Tesis doctoral. Madrid. UNED.
Le Guellec, Maud, 2009. La rception des cultures de masse et des cultures populaires en Espagne : XVIIIe-XXe sicles. Textes runis par Serge Salan et Franoise tienvre. Publication du Centre de Recherche sur lEspagne Contemporaine Universit de la Sorbonne Nouvelle (Paris III).
Leal Bonmati, M. del Rosario, 1997. Jos de Caizares (1676-1750): un panorama crtico, una reivindicacin literaria. Revista de Literatura, 2007, julio-diciembre, vol. LXIX. Universidad de SevillaStrubel, Armand, 2003. Le thtre au Moyen ge naissance d'une littrature dramatique. Paris. Breal. La investigacin se cie a los Misterios, por razones de lmites provisionales, pero desde luego en los Milagros ocurre la misma atraccin por parte del pblico.
3