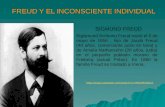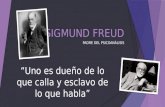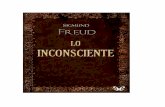Reflexiones Sobre El Inconsciente y La Historia en Sigmund Freud 1 -Libre
-
Upload
camilo-barriga -
Category
Documents
-
view
26 -
download
1
Transcript of Reflexiones Sobre El Inconsciente y La Historia en Sigmund Freud 1 -Libre
-
Ciencias Sociales 51-52: 79-88, 1991
A RTICUL OS
Reflexiones sobre el inconsciente y la historiaen Sigmund Freud 1
Henning jensenResumen
El autor discute el lugar que ocupael psicolamarckismo en la teora de SigmundFreud; es decir, su tesis acercade la transmisin flogenticade las experienciashistricas de la especie humana. El artculodesarrolla tres hiptesis bsicas:(1) el psicolamarckismo de Freudpretende brindarcoherencia a la teora psicoanalticaal establecer un vnculo entre dos etapasdiferentes de su desarrollo; (2) estas nocionesaspiran a crear un puente entre la psicologaindividual y colectiva y (3) enuncianuna teora de la violencia social.
Dcese que Sigmund Freud, al avistar lascostas de Norteamrica, exclam: "Ignoranque les traigo la peste". Bien sabido es quehabl de revolucin copernicana en otras oca-siones. Sus primeros discpulos fueron espritussubversivos, mentes incisivas que no retroced-an ante las ms osadas especulaciones; hom-bres, muchos de ellos, cercanos a las vanguar-dias artsticas o bien simpatizantes e inclusomiembros de los movimientos obreros.
Sin embargo, aos despus, la forzosa emigra-cin tras la toma del poder por los nazis en 1933,indujo en muchos pensadores europeos un pro-ceso de adaptacin al empirismo y al pragmatis-mo de las naciones anfitrionas. "Parece que losintelectuales expulsados no slo fueron despoja-dos de sus derechos ciudadanos, sino tambinde su intelecto", critic mordazmente MaxHorkheimer en 1939 (cit. en Dahmer, 1983: 30).
Mientras se margine lo autnticamenteescandaloso del psicoanlisis, sus teoras de la
pulsin y de la cultura, toda tolerancia que sele ofrezca ser irremediablemente represiva.Porque ellas constituyen el faro del que irradiasu vigor la obra freudiana y sin una de ellasnavega la otra a la deriva; porque sin ningunade ellas se vuelve el psicoanlisis un pacficoespantajo. La teora sexual: "a ella hay queaferrarse" (Adorno, 1966: 80).
Ambivalente actitud frente al psicoanlisisha mantenido siempre la psicologa acadmica,aquella que se precia de cientfica. La historiade su mutua recepcin es la de un recprocodesconocimiento.
lean Piaget es en todo ello una excepcin;formado como psicoanalista con SabinaSpielrein, en muchsimos pasajes de su genialobra dialoga tcitamente con Freud, sin cuyasteoras sera aquella incomprensible. A HansFurth le es transparente esa comunicacin, aligual que otrora a Vygotski, aunque ste no seaviene con ella.
Otra excepcin es Kurt Lewin, cuyas disqui-siciones sobre el psicoanlisis y su mtodo hansido recordadas por Elliger (cit. en Nitzschke,1989). Lewin reconoce la dismil naturaleza delprocedimiento casustico del psicoanlisis y delmtodo emprico de la psicologa, ms no porello le niega al primero su legitimidad; por elcontrario, barrunta certeramente en l losmedios del conocimiento de los estratos pro-
Versin ligeramente modificada de una conferenciapronunciada en el programa "Encuentro de los mun-dos posibles", agosto-setiembre de 1990, Facultad deCiencias Sociales, Universidad Nacional, Heredia,Costa Rica: y en el II Congreso Peruano dePsicoanlisis, deiS al 8 de octubre de 1990, Urna,Per.
-
80
fundos de la personalidad. Y aunque vacila enotorgarle a las teoras psicoanalticas la capaci-dad de la generalizacin nomolgica, no seconvierte para Lewin en asunto de debate suposibilidad de contrastacin emprica.
La Escuela de Frankfurt fue siempre custo-dia de la energa crtica del psicoanlisis freu-diano. Desde Der Begriff des Unbewussten inder transzendentalen Seelenlebre (927),ensayo escrito pero nunca presentado porAdorno para ser admitido a la docencia univer-sitaria, en el pensamiento de ste, pero tam-bin en el de Horkheimer y, por supuesto, enel de Marcuse, las teoras de Freud ocuparonun puesto privilegiado, aunque no por gozarentre ellos de tanta estima fueron recibidas sinreserva alguna.
.. .la psicologa analtica -la nica queinvestiga seriamente las condiciones subje-tivas de la irracionaldad objetiva...
As reza el dictum de Adorno de 1955,ahora tan actual como entonces. En las ideasde Freud descubri la Teora Crtica el reflejode tiempos infaustos; no tanto la exitosa crista-lizacin de la cosa en el concepto, sino, msbien, el concepto como testigo de la desdichadel mundo.
A las imgenes freudianas les es inherenteuna tensin en que clama el desgarramiento delos hombres. El epgrafe de Minima Moralia(Adorno, 1950): "La vida no vive': es crtica deun estado deplorable, al igual que la angustiade castracin registra sin perfrasis la amenazaque pende sobre la existencia contempornea.
En las reflexiones de Freud sobre la culturano se impone la aprehensin de la indudablefacticidad histrica, sino una idea de verdadatinente a lo posible. Y en todo este procesoacta aquel embrujo que casi hizo al genio vie-ns, segn sus propias palabras, calificar defantasa (ms no en estricto sentido psicoanal-tico) la especulacin y la teora metapsicolgi-cas (Freud, 1937: 69) fantasa, es decir, imagi-nacin creativa, pero en forma alguna "delirioterico" (como reza una insustancial expresinde la jerga lacaniana que frvolamente preten-de desvanecer la diferencia entre fantasma ypensamiento). Es su osada la que le otorga a
Henning Jensen
las especulaciones freudianas el aspecto deuna experiencia no reglamentada. En medio dergidos modelos cientficos, esa fantasa tericaes expresin de un disentimiento que prefiguraun espacio de libertad.
En nuestros das, todas las ciencias y disci-plinas, desde la historia hasta la fsica, seencuentran en una turbulencia epistemolgica.El psicoanlisis no ha escapado tampoco de ladisputa que se extiende sobre el conocer; porel contrario, su estatuto cientfico es quiz anms frgil y est ms expuesto al cuestiona-miento que el de las otras ramas del saber, lasque de por s no le han concedido nunca elprivilegio de ser un igual entre pares. QueFreud afirmase que el psicoanlisis es unaciencia natural como cualquier otra (Freud,(938): 1940: 80), suena hoy voluntarioso; seasemeja ms a un pensamiento desiderativo ya un anhelo de aceptacin que a un convenci-miento derivado de una reflexin acabada.
Qu autoriza a Freud a caracterizar al psi-coanlisis como ciencia natural? En realidad,como l mismo lo dice, una simple analoga:
Los procesos de que se ocupa (el psicoan-lisis, Hj.) son tan incognoscibles como losde otras ciencias, qumicas o ftsicas, peroes posible identificar las leyes a que obede-cen y obseroar completamente, por amplosespacios, sus relaciones recprocas e inter-dependencias... (Freud, (938):1940: 80).
Salta a la vista que Freud no distingue clara-mente entre el mtodo de investigacin y elobjeto del conocimiento y es el primero, cuyomodelo lo constituyen las ciencias analticas, elque parece habilitar a una disciplina comocientfica.
La anterior cita no comunica a cabalidad laopinin de Freud, sobre todo si se desplaza elinters de los meros procedimientos hacia lacuestin del objeto, al que, en medio de aque-lla famosa alusin a Kant en El inconsciente(Freud, 1913: 265), lo califica de menos incog-noscible que el mundo exterior. Que este asun-to, el del objeto, era para l de importanciasobresaliente, lo atestigua su insistencia en lacategora central de lo inconsciente anmico,en contraste con el cuerpo o la materia. Motivo
-
Reflexiones sobre el inconsciente y la historia...
de escndalo fue precisamente la atribucin deinconsciencia a la psique y en ver en ello lopsquico propiamente dicho.
La experiencia del sujeto de s mismo seencuentra bajo el signo de la consciencia y laidentidad. Desde el punto de vista de la accindiscursiva, el ser humano enuncia una preten-sin de racionalidad. Sin embargo, en la comu-nicacin cotidiana y en la vivencia de s mismodel sujeto, la consciencia se muestra porosa einconsistente; en otras palabras, no logra ente-ramente la racionalidad a que aspira. La intro-duccin de lo inconsciente constituye as unacrtica de la consciencia yes a la vez una hip-tesis explicativa de las lagunas e incoherencias,tanto ordinarias como sintomticas, que laafectan.
Freud dice:
Todos estos actos conscientes pareceranincoherentes e incomprensibles si desera-mos mantener la pretensin de que experi-mentamos mediante la consciencia todo loque en nosotros acontece como actos ps-quicos, los que se ordenan en una tramademostrable al interpolar nosotros los actosinconscientes descubiertos. La obtencinde sentido y coherencia es un motivo ple-namente legtimo que nos habr de con-ducir ms all de la experiencia inmedia-ta. (Freud, 1913: 265).
Vemos que el concepto del inconscientecumple la funcin explicativa ya mencionada,pero adems promueve "la obtencin de senti-do y coherencia" en una esfera en que gobier-na la irracionalidad. Esta es la peculiar y, quizpor paradjica, muy pocas veces resaltadacaracterstica del inconsciente: la racionalidadde la consciencia es defectuosa; la introduc-cin del inconsciente permite recobrar la por-cin de racionalidad e identidad que ha perdi-do el cogito. La cura de la irracionalidad dela consciencia no se logra mediante un recur-so afirmativo de su intencin de racionalidad,sino por medio de una reflexin sesgada enque ella, la consciencia, se descubre ante loinslito y se reconoce como su epifenmeno.
Incognoscible. Menos incognoscible que elmundo exterior. Lo inconsciente es exactamen-
81
te eso: inconsciente, lo no conocido y loincognoscible en cuanto tal; vale decir, entanto que inconsciente. Cognoscible slo apartir del momento en que ingresa a la cons-ciencia y, por tanto, entonces no es ya msinconsciente, en tal caso descrito en categorasaplicables a la vida anmica consciente. Loinconsciente conocido es consciencia; cons-ciencia que no es ya lo pretendidamente cono-cido. La solucin de esta paradoja la encuentraFreud en Kant:
El supuesto psicoanaltico de una activi-dad anmica inconsciente nos parece, porun lado, un resto ms del animismo primi-tivo... y, por otro lado, continuacin de larectificacin efectuada por Kant en nues-tro concepto de la percepcin exterior. Aligual que Kant nos ha aconsejado noignorar la condicionalidad subjetiva denuestra percepcin y no considerarla idn-tica a lo percibido incognoscible, de igualmanera nos advierte el psicoanlisis nocolocar la percepcin de la consciencia enel lugar del proceso psquico inconscienteque es su objeto. Como lo fsico as ta~co ba de ser en realidad lo psquico comose nos presenta. (Freud, 1913: 270).
Observamos, pues, que Freud coincide conKant en que el inconsciente, pensado en ana-loga con la cosa en s, puede ser conceptuali-zado, pero no conocido, y es en estos trminosen que tal construccin terica es introducidaen un principio.
Pero aqu termina la concordancia entreambos pensadores. La cuestin del conoci-miento del insconciente busca resolverla Freuden el anlisis de la vida onrica y de los fen-menos psiconeurticos, pero sobre todo en laclarificacin de los mecanismos que gobiernanlas neurosis narcisistas, expresin con que ldenomina las psicosis.
La interpretacin de los sueos se inicia conel contenido onrico manifiesto (el sueorecordado). Sus extraas peculiaridades obtie-nen sentido mediante el recurso a pensamien-tos onricos latentes, convertidos en irrecono-cibles en virtud de la accin de los mecanis-mos que transforman las ideas en imgenes,cuales son el desplazamiento, la condensacin
-
82
y otros ms. Estos mecanismos constituyen laverdadera estructura del inconsciente y es laaprehensin de su dinmica la que permite suconocimiento.
Otra va de inteleccin del inconsciente es elanlisis propuesto por Freud del lenguaje en lapsicosis (Freud, 1915: 294 y sigs.). Con base enlas investigaciones de Abraham y Tausk, Freud,en concordancia con las reglas de la gramticaonrica, plantea que el lenguaje consciente es elresultado de la unin de dos componentes dis-miles, pero complementarios: el objeto y lapalabra. Segn esta idea, lo inconsciente es unestado particular del lenguaje al que la repre-sin le embarga la posibilidad de la palabra. Esun lenguaje que habla en una gramtica que lees privativa; es as otro lenguaje el que all seextiende, pero que slo podemos comprenderal traducirlo a nuestro lenguaje.
Por otro lado, los temas culturales apare-cen en diferentes obras de S. Freud: La moralsexual cultural y la nerviosidad modern a(1908), Totem y Tab (1913), El futuro deuna ilusin (1927), El malestar en la cultura(1929) y Moiss y la religin monotesta(1939).
Pero las reflexiones freudianas sobre la cul-tura no se encuentran slo en los ensayosexplcitamente dedicados a tales asuntos. Ensus historiales clnicos, Freud tambin se per-cata de la relevancia de las condiciones socia-les. En su clebre fragmento del anlisis deuna histeria (el caso Dora), leemos la siguien-te sentencia:
De la naturaleza de las cosas que constitu-yen el material del psicoanlisis se derivaque, en nuestras historias casusticas, a lascondiciones puramente humanas y socia-les de los pacientes les debemos tanta aten-cin como a los datos somticos y a los sn-tomas de la enfermedad. (Freud,(1901):1905: 176).
No obstante, en esta cita y en muchosotros pasajes de su obra, las condicionessociales tienen su referente en el restringidombito de la institucin familiar. Las formasespecficas de organizacin macrosocial leson a Freud opacas.
Henning Jensen
El estudio de la neurosis y el desarrollo deuna teora implcita de la socializacin primariacondujeron a Freud a suponer la existencia demomentos supraindividuales. Pero la posibili-dad de lo supraindividual no fue indagada enla organizacin concreta de la sociedad, sinoen la filognesis y en la prehistoria.
Tratemos de reconstruir las argumentacio-nes de Freud en este espacio temtico.
Sus reflexiones discurren por dos sendas. Enla ontognesis, analiza el destino vital concretode individuos singulares y en la infancia buscalos acontecimientos originarios del sufrimientoneurtico. All encuentra Freud las huellas deldetrimento que la cultura y sus institucionesproducen en el individuo. En la filognesis,hecha mano de material prehistrico para com-prender la naturaleza perennal del sufrimientopsquico de la especie. Es as que Freud utilizalocuciones sobre "la herencia arcaica" y "lamemoria de la especie humana", cuya historiase sedimenta en reminiscencias heredadas.
Freud enlaza ambos niveles y les otorga suscorrespondientes funciones explicativas:
Solo en la historia primaria de la neurosisvemos que el nio recurre a esta herenciafilogentica al no serie suficiente su propiavivencia. Llena as el vaco de la verdadindividual con verdad prehistrica, intro-duce la experiencia de los antepasados enel lugar de la experiencia propia. Al reco-nocer esta herencia filogentica, estoytotalmente de acuerdo conjung...pero con-sidero que es metodolgicamente incorrectorecurrir a la filognesis con fines explicati-vos, sin antes agotar las posibilidades de laontognesis; no entiendo porqu se le dis-puta pertinazmente a la prehistoria infan-til una importancia que gustosa mente se leatribuye a la prehistoria de los antepasa-dos; no puede ignorar que los motivos y lasproducciones filogenticos precisan de unaexplicacin que, en muchos casos, puedeserIes otorgada por la infancia indivi-dual... (Freud, 1918:131).
A pesar del gran inters de Freud por losaspectos biolgicos y hereditarios, stos sesubordinan a la relevancia que l le concede a
.
...
,
-
...
Re.fle:xion2s sobre el inconsciente y la historia...
las experiencias inconscientes del desarrolloindividual.
Ciertos fenmenos clnicos, observados par-ticularmente en las neurosis histricas y obsesi-vo-compulsivas, capturaron la atencin deFreud, al barruntar l en ellos la presencia deuna disposicin arcaica y al conjeturar acercade la posibilidad de residuos mentales hereda-dos.
Pero Freud fue ms all y estableci unacorrelacin entre algunos sntomas neurticosy la prevalencia de ciertas manifestaciones cul-turales (de naturaleza supuestamente universalen pocas primigenias). En Totem y Tab,seal la similitud entre los rituales neurticoscompulsivos y las reglas totmicas de ciertastribus. Posteriormente concluy que la religiny sus ceremonias slo encuentran una adecua-da comprensin dentro del modelo de la neu-rosis, en tanto que representan el retorno de loacontecido durante la historia primaria de lafamilia humana.
Freud se sinti obligado a estas conclusio-nes por la observacin de que algunos estadosde angustia sexual en nios son acompaadospor reacciones emocionales dificilmente expli-cables a partir de su biografia. Por ejemplo, lafantasa de ser castrado o devorado, o bien deser testigo de un coito parental sdico, escenaen que el nio siente en peligro la propia vidao la integridad de los rganos sexuales. Al noencontrar evidencia de experiencias traumti-cas reales, Freud se inclin a ver en estos fen-menos el vestigio filogentico de las vivenciasarcaicas de la especie.
Las formulaciones freudianas son emperomuchas veces circunspectas:
Las prohibiciones se han mantenido degeneracin en generacin, quiz simple-mente como consecuencia de la tradicin,gracias a la autoridad paren tal o social.Pero quiz, en las generaciones ulteriore s ,se hayan 'organizado' como parte delpatrimonio psquico heredado. (Freud,1913: 323).
En el mismo pasaje, Freud se pregunta sialguien podr decidir si existen tales ideasinnatas, o si ellas pueden hacerse efectivas por
s mismas o solamente en virtud del influjo dela educacin.
Ms adelante, hacia el final de la obra quecitamos, Freud bosqueja el mecanismo quepermite la herencia transgeneracional de ideasy disposiciones:
Habremos, pues, de admitir que ningunageneracin posee la capacidad de ocultara la siguiente hechos psquicos de ciertaimportancia. El psicoanlisis nos ha ense-ado, en efecto, que el hombre posee en suactividad psquica mental inconsciente unaparato que le permite interpretar lasreacciones de los dems; esto es, rectificary corregir las deformaciones que sus seme-jantes imprimen a la expresin de susimpulsos afectivos. Merced a esta com/}ren-sin inconsciente de todas las costumbre s ,ceremonias y prescripciones, que la acti-tud primtttva hacia el padre hubo de dejartras de s, es quiz como las generacionesposteriores han conseguido asimilarse laherencia afectiva de las que las precedie-ron. (Freud, 1913: 441).
Estas ltimas reflexiones han sido corrobo-radas por las investigaciones de los efectos tar-dos de situaciones traumticas masivas en laspersonas que las sufrieron y sus descendien-tes. Nos referimos al estudio de las consecuen-cias psquicas del holocausto de la SegundaGuerra Mundial en los sobrevivientes y lasgeneraciones ulteriores, aunque existen tam-bin indagaciones sistemticas sobre talesefectos en sobrevivientes de Hiroshima y enexcombatientes de la guerra de Vietnam.
Por ejemplo, en su presentacin clnicasobre reacciones tardas a las experiencias encampos de concentracin, Segall (974) men-ciona, entre otros, los siguientes sntomas:angustia y pesadillas de persecucin (incluyen-do la fantasa de ser azotado y asesinado);incapacidad de confiar en las otras personas,deseos de morir y sentimientos de culpa porhaber sobrevivido (cf. Kestenberg, 1974).
Lipkowitz (974) ha mostrado, en el caso deun hijo de padres detenidos durante variosaos en campos de concentracin, cmo elsndrome del sobreviviente, caracterizado por
83
-.-
-
84
negacin de lo vivido y depresin, se transmi-te a la generacin siguiente por medio de pro-cesos de identificacin. Por otra parte, Ahlheim(1985) ha investigado a los nietos de las vcti-mas y confirmado los hallazgos de Lipkowitz,as como los de Niederland (1%8), al encontraren ellos una estructura de personalidad y pro-cesos de defensa tpicos de los sobrevivientesde la persecucin: automatizacin del yo, esci-sin preambivalente en perseguidores y perse-guidos e identificacin con el ms fuerte.
Pero no siempre fue Freud tan cautelosocomo en las citas arriba mencionadas. Porejemplo, en sus lecciones de Introducct6n alpsicoanltsts 0916-17), leemos la siguienteidea:
Me parece, por ejemplo, que la relaci6nsimb6ltca que el individuo nunca baaprendido, legtima a considerarla unaberencia fllogenttca. (p. 204)
Freud se aferr a esta opinin, a pesar deconocer la evidencia en su contra. A l le eranfamiliares los descubrimientos de la biologade la poca y los hasta ahora vlidos argumen-tos que desacreditaban las teoras de Lamarck,de quien proviene la teora acerca del carcterhereditario de ideas, disposiciones y sus conte-nidos. Esta misma circunstancia obliga a medi-tar sobre las razones de este idiosincrsicoconvencimiento.
Ha de recordarse que Jean-Baptist Lamarck(1744-1829) fue el primero en proponer unateora de la evolucin en el mbito de la biolo-ga, por lo que se le considera un inmediatopredecesor de Charles Robert Darwin (1809-1882). Aunque en los tiempos de Freud ellamarckismo era ya mal reputado, no debeolvidarse que inicialmente los modelos evolu-cionistas de Lamarck y Darwin eran juzgadoscongeniales. En ellos se vea un impetuosoavance cientfico.
Lamarck postulaba dos ideas fundamenta-les: que en los organismos existe un impulsohacia la perfeccin y que el influjo del medioambiente puede provocar cambios en el orga-nismo que se tornan hereditarios. Darwin com-parta esta segunda tesis, pero el curso de laciencia ha llegado a demostrar que la accin
.
Henning Jensen
del medio ambiente se limita a producir modi-ficaciones en el fenotipo, mas no en el genoti-po, de tal suerte que esa visin result serinsostenible.
Entre los indicios de la gran reputacin deLamarck en el siglo XIX, podemos mencionar laestima que Engels profesaba por sus ideas, a lasque tena por "anticipaciones geniales" de lateora del desarrollo (Engels, 1888: 279). En lasnotas y fragmentos preparatorios de La dialc-tica de la naturaleza (1873-85) 1925: 558), alcomentar Engels los mritos y las limitacionesdel pensamiento de Justus Liebig, cuenta entrelas ltimas no haber ledo a Lamarck. El A nti-Dhrlng (Engels, (1876-78) 1894) est repletode alusiones positivas, aunque, en todos loscasos, Engels sabe ya que los conceptoslamarckistas carecen de fundamento.
As, pues vemos que la persistencia deFreud en esas ideas no es ni sorprendente niextraa, sobre todo si tambin tomamos encuenta la entonces ubicua inclinacin hacia losgrandes proyectos tericos, capaces de expli-carlo todo; ideas grandiosas que ahora, desdenuestra actual perspectiva, se nos asemejanms bien a estupendos mitos cientficos.
Ahora bien, en Freud podemos encontrarmotivos tericos inmanentes de su perseveran-cia en ellamarckismo.
En la temprana concepcin de la etiologade la histeria, la experiencia traumtica realocup el lugar de un factor causal. Este mode-lo explicativo fue modificado en 1897, pero, enla madura teora psicoanaltica, resurgi trans-portada a un tiempo remoto de la historiagenrica. Las nociones psicolamarckistasadquirieron la funcin de una abrazadera queuna dos estudios de desarrollo de la metapsi-cologa freudiana. Renunciar a estas ideashubiese significado la conversin de psicoan-lisis en el algo inocuo.
Por otro lado, en los mitos freudianos pode-mos discernir la inquietud de descubrir ladeterminacin de la subjetividad. Freud conci-bi las irrupciones de la sociedad en el indivi-duo en trminos de .la transmisin de huellasrnnmicas arcaicas. Por tanto, los contenidosprehistricos fueron vistos como holladurassociales grabadas en el fundamento del sujeto,el inconsciente.
Todas estas reflexiones deben ser remitidasal concepto freudiano de cultura y de la rela-
-
Refls:xiones sobre el in=nscienle y la historia...
cin entre ella y los individuos, si queremosalcanzar su adecuada inteleccin.
En La moral sexual cultural y la nerviosi-dad moderna, Freud indag las condicionesde existencia de la cultura:
Nuestra cultura est fundada, en todos susaspectos, en la represin de las pulsiones.Todos los individuos han renunciado auna parte de sus tenencias, de su poder, desus tendencias agresivas y reivindicativas;de todo ello ha surgido la riqueza culturalcomn en bienes materiales e ideales.(Freud, 1908: 149).
En este texto, se asienta un irreconciliableantagonismo entre las inclinaciones pulsiona-les y las limitaciones impuestas por la cultura.La coercin del trabajo y la renuncia pulsionalson concebidas como sus elementos constituti-vos.
Freud ve en la cultura un sistema necesariopara la preservacin de la especie, un instru-mento del proceso de domesticacin de lanaturaleza, una institucin para regular las rela-ciones entre los seres humanos. Pero, por otrolado, reconoce que la permanencia de unasociedad slo es posible mediante el ejerciciodel poder sobre la mayora de sus miembros yque las instituciones culturales no slo se ocu-pan de la organizacin del trabajo y de la distri-bucin de los bienes, sino que tambin perpe-tan una forma determinada de dominacin:
Si una cultura no ha podido superar elestado en que la satisfaccin de un nme-ro de sus miembros tiene como condicinla represin de otros, que quiz son lamayorla, y este es el caso de todas las cul-turas presentes, entonces es comprensibleque los reprimidos desanullen una intensahosttltdad contra esa cultura que elloscrean mediante su trabajo, pero sin parti-cipar de sus bienes... No es necesario decirque una cultura que deja insatisfechos atantos de sus miembros y que los incita ala rebelin, no tiene posibilidades de sub-sistir perdurablemente ni tampoco lo mere -ceo (Freud, 1927: 333).
85
Freud defme la cultura como la suma de "...los conocimientos y habiltdades adquiridospor los hombres para dominar las fuerzas dela naturaleza y para obtener de ella los bie-nes para la satisfaccin de las necesidadeshumanas...". (Freud, 1927:326), a la vez queconstituye el conjunto de "... instttucionespara regular las relaciones entre los hombre sy, en especial, la distribucin de los bienesalcanzables". (Freud, 1927: 326).
Fcilmente descubrimos en estas ideas unparalelismo con los conceptos marxianos defuerzas productivas y relaciones de produc-cin. Mas la proximidad terica entre estos dosherederos de la Ilustracin se vuelve an mssorprendente al afirmar Freud que"...el ser humano individual ingresa en larelacin de un bien con el otro, en tanto queste utiltza su fuerza de trabajo o lo tomacomo objeto sexual..." (Freud, 1927: 326). Obien cuando dice:
La fuerza del marxismo no reside eviden-temente en su concepcin de la historia nien los pronsttcos del futuro que en ella sebasan sino en la sagaz demostracin delobligante influjo que las relaciones econ-micas de los hombres tienen sobre susorientaciones intelectuales, ticas y artsti-cas (Freud, 1933: 193).
Se hace visible ahora la intencin de la teo-ra freudiana de la historia. El psicoanlisiscomparte con la Ilustracin su ntima utopa:liberar al ser humano de todos los podereshipostasiados. Freud no reproduce, en la teo-ra, la violencia ejercida sobre los individuos nisantifica la cultura en que ellos se quebrantan,sino que toma partido en contra de una sociali-zacin subyugante. La teora psicoanalticadesea comprender la desdicha de los hombres,su malestar en la cultura.
Como hemos visto, Freud transfiere lasobservaciones del desarrollo ontogentico alnivel filogentico. Si ahora vinculamos su psi-colamarckismo con su concepto de cultura,entonces nos asalta su sentido: Freud nos invi-ta a descubrir en la civilizacin actual la heren-cia arcaica de la humanidad; a saber, el princi-pio del dominio social. La psicologa individual
-
86
viene a configurarse as en psicologa colecti-va, en tanto que el individuo, en el marcogeneral de la experiencia cultural, mantiene laequivalencia arcaica con la especie.
Freud nos comunica, segn Marcuse0953:64), que las libertades que ha trado elavance de la civilizacin, han crecido sobreel terreno de la servidumbre y han conserva-do la marca de su nacimiento. He aqu cmoeste autor resume el impacto de la crticafreudiana:
Esta exposicin mina una de las fortifica-ciones ideolgicas ms slidas de la culturamoderna: el concepto del individuo aut-nomo. La teora de Freud se une en esto alos grandes esfuerzos crticos por disolverlos conceptos sociolgicos osificados dentrode su contenido histrico. Su psicologa nose centra en la personalidad concreta ycompleta tal como existe en su medioambiente, porque esta existencia oculta,antes que revela, la esencia y la naturalezade la personalidad. Es el resultado final delargos procesos histricos que estn conge-lados en la red de entidades humanas einstitucionales que configuran la sociedad,y este proceso define la personalidad y susrelaciones. Consecuentemente, para enten-derlos como lo que realmente son, la psico-loga debe descongelarlos rastreando susorgenes ocultos. Al hacerlo, la psicologadescubre que las experiencias infantilesdeterminantes estn unidas con las expe-riencias de la especie, que el individuo viveel destino universal de la humanidad. Elpasado define al presente porque la huma-nidad todava no es duea de su propiahistoria. (Marcuse, 1953: 65),
El psicoanlisis es as una teora de la vio-lencia; una violencia cuya ubicuidad Freuddescubre en todas las culturas, en todas lassociedades, antiguas y presentes. Pero hayalgo ms en estas ideas: si Hegel, jubiloso, veaen la inauguracin de la modernidad una"esplndida alborada" (cit. en Habermas,1985:15), en el confeso pesimismo de Freud searticula la reflexin de una cultura que no seconcibe ya idntica a s misma. El malestar en
Hennng ensen
la cultura es tambin el malestar de esa culturaque se ve a s misma desgarrada.
BIBLIOGRAFIA
Adorno, Th. W. "Der Begriff des Unbewusstenin der transzendentalen Seelenlehre" (927),Gesammelte Schrten 1, la. ed.,FrankfurtlM.: Suhrkamp, 1973, 388, pgs.,pp.79-322.
."Minima Moralia. Reflexionen ausdem beschadigten Leben" (950),Gesammelte Schriften, vol. 4, la. ed.,Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1980, 304 pgs.
. "Acerca de la relacin entre socio-loga y psicologa" (955). En: H. Jensen(comp. y trad.), Teora crtica del sujeto.Ensayos sobre psicoanlisis y materialismohistrico, la. ed., Mxico: Siglo VeintiunoEditores, 1986, 202 pgs., pp. 36-76.
. "Postscriptum" 0966). H. Jensen(comp. y trad.), Teora crtica del sujeto.Ensayos sobre psicoanlisis y materialismohistrico, la. ed., Mxico: Siglo VeintiunoEditores, 1986, 202 pgs., pp. 77-83.
Ahlheim, R. "(Bis ins dritte und vierte Glied).Das Vefolgungstrauma in derEnkelgeneration". Psyche, Frankfurt/M.(Alemania), 39, 4, abril, 1985, 330-354.
Dahmer, H. "Die eingeschchtertePsychoanalyse. Aufgaben eines psycho-analytischen Forschungsinstituts heute".Hans Martin Lohmann (comp.), DasUnbehagen in der Psychoanalyse. EineStreitschrift, la. ed., Frankfurt/M., Pars:Qumran, 1983, 120 pgs., pp. 24-39.
Engels, F. "Dialektik der Natur" 0925). Marx-Engels- Werke, vol. 20, la. ed., Berlin: Dietz,1973, 767 pgs., pp. 305-570.
--
G
-
0
.
Reflexiones sobre el inconsciente y la historia...
. "Ludwig Feuerbach und derAusgang der Klassischen deutschenPhilosophie" (888). Marx-Engels- Werke, vol.20, la. ed., Berlin: Dietz, 1973, 726 pgs., pp.259-307.
"Herrn Eugen DhringsUmwalzung der Wissenschaft" (894) Marx-Engels-Werke, vol. 20, la., Berlin: Dietz,1973,767 pgs., pp. 1-303.
Freud, S. "Bruchstck einer Hysterie-Analyse"(905), Gesammelte Werke, vol. V, 5a. ed.,FrankfurtlM.: S. Fischer, 1972, 334 pgs., pp.161-286.
. "Die kulturelle Sexualmoral unddie moderne Nervositat"(908), GesammelteWerke, vol. VII, 5a. ed., Frankfurt/M.: S.Fischer, 1972, 497 pgs., pp. 141-167.
. "Totem und Tabu" (913),Gesammelte We rk e, vol. IX, 5a. ed.,Frankfurt/M.: S. Fischer, 1972, 300 pgs.
"Das Unbewsste" (915),Gesammelte Werke, vol. X, 7a. ed.,FrankfurtlM.: S. Fischer, 1981,482 pgs., pp.263-303.
. "Vorlesungen zur Einfhrung indie psychoanalyse" 0916-17), GesammelteWe rk e, vol. XI, 7a. ed., Frankfurt/M.: S.Fischer, 1978, 497 pgs.
. "Aus der Geschichte einer infan-tilen Neurose" (918), Gesammelte Werke,vol. XII, 4a. ed., Frankfurt/M.: S. Fischer,1971,354 pgs. pp. 27-157.
. "Die Zukunft einer Illusion"(927), Gesammelte Werke, vol. XIV, 5a. ed.,Frankfurt/M.: S. Fischer, 1972, 607 pgs.,323-380.
. "Das Unbehagen in der Kultur"(929), Gesammelte Werke, vol. XIV, 5a. ed.,FrankfurtlM.: S. Fischer, 1972, 607, pgs., pp.419-506.
87
. "Neue Folge der Vorlesungen zurEinfhrung in die Psychoanalyse" (933),Gesammelte Werke, Vol. XV, 6a. ed.,FrankfurtlM.: S. Fischer, 1973, 208 pgs.
. "Die endliche und die unendli-che Analyse" (937), Gesammelte Werke, vol.XVI, 3a. ed., Frankfurt/M.: S. Fischer, 1968,296 pgs., pp. 57-99.
. "Der Mann Moses und diemonotheistische Religion"(939),Gesammelte Werke, vol. XVI, 3a. ed.,Frankfurt/M.: S. Fischer, 1968, 296 pgs., pp.103-246.
. "Abriss der psychoanalyse"(940), Gesammelte Werke, vol. XVII, 6a. ed.,FrankfurtlM.: S. Fischer, 1978, 162 pgs., pp.63-138.
Habermas, J. Der philosophische Diskurs derModerne. ZW6lJ Vorlesungen, la. ed.,Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1985, 450 pgs.
Kestenberg, J. "Kinder von berlebenden derNaziverfolgung". Psyche, Frankfurt/M.:(Alemania), 28, 3, marzo, 1974, 249-265.
Lipkowitz, M.H. "Das Kind zweier berleben-der. Bericht ber eine gescheiterteBehandlung". Psyche, Frankfurt/M.:(Alemania), 28, 3, marzo, 1974, 231-248.
Marcuse, H. Eros y civilizacin (953), 2a. ed.,trad. de Juan Garca Ponce. Barcelona,Caracas, Mxico: Ariel, 1981,255 pgs.
Niederland, W. "An interpretation of the psy-chological stresses and defenses in concen-tration-camp life and the later after-effects".H. Krystal y W. Niederland (ed.), M assiveTruma, la. ed., Nueva York: InternationalUniversity Press, 1968, 375 pgs., pp. 60-70.
Nitzschke, B. Recensin de Tilman J. Elliger. "S.Freud und die akademische Psychologie.
-
88
Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte derpsychoanalyse in der deutschenPsychologie(l895-194 5)". p syc be,FrankfurtlM.: (Alemania), 43, 4, abril, 1989,376-82.
/'
Henning Jensen ,
Segall, A. "Spatreaktionen aufKonzentra tionslagererlebnisse" .-.Psycbe, FrankfurtlM.: (Alemania), 28, 3,marzo, 1974,221-230.
llenning JensenDirector
Instituto Investigaciones PsicolgicasUniversidad de Costa Rica
Costa Rica.
page 1ImagesImage 1
TitlesCiencias Sociales 51-52: 79-88, 1991 A RTICUL OS Henning jensen Resumen El autor discute el lugar que ocupa
page 2ImagesImage 1
Titles80 Henning Jensen
page 3ImagesImage 1
TitlesReflexiones sobre el inconsciente y la historia... 81
page 4Titles82 Henning Jensen
page 5Titles... Re.fle:xion2s sobre el inconsciente y la historia... 83 -.-
page 6Titles84 Henning Jensen
page 7TitlesRefls:xiones sobre el in=nscienle y la historia... 85
page 8Titles86 Hennng ensen BIBLIOGRAFIA --
page 9TitlesReflexiones sobre el inconsciente y la historia... . "Vorlesungen zur Einfhrung in 87
page 10ImagesImage 1
Titles88 /' Henning Jensen llenning Jensen