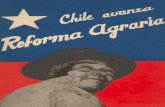Reforma Agraria
-
Upload
brian-lopez-perez -
Category
Documents
-
view
245 -
download
0
Transcript of Reforma Agraria
19PERU PROBLEMA
Jos Matos Mar Jos Manuel Meja
LA REFORMA AGRARIA EN EL PERU
INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS
6
Coleccin dirigida porJOS MATOS MARDirector del Instituto de Estudios Peruanos
Este estudio forma parte del Proyecto Reforma agraria y desarrollo en el Per, auspiciado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID/DRC) de Canad.
IEP edicionesHoracio Urteaga 694, Lima 11 Telf. 323070/244856Impreso en el PerIra, edicin, agosto 1980
ContenidoINTRODUCCION11I. LA CRISIS AGRARIA CONTEMPORANEA151. La estructura agraria tradicional16a. Proceso de configuracin de la estructura agraria17b. Tenencia de la tierra y relaciones de produccin22c. Caractersticas del desarrollo agrario30d. Estructura de clases en el campo36e. El agro en la formacin social peruana472. La crisis agraria contempornea51a. El anquilosamiento de la estructura tradicional51b. El subdesarrollo capitalista del agro53c. Emergencia campesina683. Los intentos de reforma agraria83a. Comisin para la Reforma Agraria y la Vivienda(1956-1961)84b. "Ley de bases" y reforma agraria en el valle deLa Convencin (1962-1963)90c. Ley de Reforma Agraria 15037 (1964-1968)94II. EL PROGRAMA DE REFORMA AGRARIA DE 19691071. Revolucin militar y reforma agraria1092. El modelo de transferencia de la tierra112a. El decreto-ley 17716113b. El reordenamiento institucional123
8La nueva estructura agraria130El PIAR: la reforma agraria por reas131La organizacin del sector reformado133c. La organizacin del sector no reformado141d. Concertacin regional e integracin agro industrial145Los objetivos econmicos y polticos inmediatos151La cancelacin del orden latifundista151La reactivacin del agro152c. El control del campesinado156CAMBIO Y CONTINUIDAD EN EL AGRO, 1969-1979161La transferencia de la propiedad de la tierra161La dinmica del proceso162Los avances de la reforma agraria178El sector reformado191Las Cooperativas Agrarias de Produccin191Las Sociedades Agrcolas de Inters Social200c. Los Grupos Campesinos207d. El frustrado giro hacia la propiedad social210El sector no reformado222La cooperativizacin de la pequea agricultura222La reestructuracin de la comunidad campesina227El fracaso de la concertacin239El papel del Estado242La nueva estructura agraria y sus contradicciones internas244Capital-trabajo en las CAP244Empresa-comunidad en las SAIS y CAP semicapitalistas246c. Empresas asociativas-feudatarios247Empresas asociativas-trabajadores eventuales248Empresas asociativas-minifundistas249Estado-campesinado250LA NUEVA ESTRUCTURA AGRARIA, LA POLITICA DEDESARROLLO Y LA ECONOMIA RURAL253La subordinacin sectorial del agro254Produccin, dependencia y crisis alimenticia254La poltica alimenticia2612. La descapitalizacin del agro262
9
a. Los resultados econmicos
263
b. La poltica de transferencia271
3. El aumento de los desequilibrios274
a. Disparidades regionales y empresariales en el agro275
b. Consecuencias sociales281
c. La poltica de promocin286
4. La reorientacin del excedente agrario293
a. Trabajadores y ex propietarios: beneficiarios?293
b. Los beneficiarios reales de la reforma296
V.LA NUEVA ESTRUCTURA AGRARIA, LA POLITICA DE PARTICIPACION Y LA MOVILIZACION CAMPESINA303
l. El reordenamiento social304
a. El fin de la clase dominante tradicional304
b. Los nuevos sectores dominantes309
c. La fragmentacin campesina312
2. La participacin campesina318
a. Confederacin Nacional Agraria (CNA)320
b. Confederacin Campesina del Per (CCP)329
VI. LA REFORMA AGRARIA Y EL AGOTAMIENTODEL PROYECTO MILITAR337l. La crisis en el agro3382. La nueva insurgencia del movimiento campesino3433. Las clases en bsqueda de alternativa347A MANERA DE CONCLUSION351BIBLIOGRAFIA361
Introduccin
DENTRO DEL CONJUNTO de cambios realizados en el Per por el gobierno de la Fuerza Armada, en once aos de gestin, la reforma agraria resulta sin duda alguna el ms significativo, no slo por representar la ms profunda y hasta ahora nica e irreversible de las transformaciones ocurridas durante dicho periodo, sino tambin por sus caractersticas y alcances que, comparativamente, la califican como una de las ms avanzadas y singulares de las realizadas en Amrica Latina.Histricamente, las reformas agrarias cuando han sido efectivas, como en Mxico o Bolivia, aparte del sui generis caso de Cuba, fueron el resultado de procesos polticos en los que la burguesa o sectores de la pequea bur- guesa lograron encauzar la movilizacin revolucionaria del campesinado a fin de modernizar el agro, e incorporar la poblacin rural a la estructura del Estado. En otros casos, a falta de reformas, el rpido proceso de desarrollo capitalista transform la tradicional hacienda terrateniente dando paso a la gran plantacin, la moderna hacienda capitalista, la explotacin tipo farmer e incluso la pequea propiedad de economa mercantil, haciendo innecesarias grandes conmociones sociales como requisito de cambio.Nuestro anlisis parte del principio que ninguno de estos procesos se dieron en el pas, pues hasta 1968 no hubo efectiva reforma agraria ni modernizacin de las relaciones sociales tradicionales. En cambio, el dominio capitalista se articul con vasta reas productivas sujetas a relaciones de tipo servil o dominadas por la pequea propiedad, comunal o independiente, de limitada economa mercantil. Esta situacin era parte de un rgimen de dominacin sustentado en la exclusin poltica del campesinado y el mantenimiento de una escisin de clases, en estrecha relacin con una marcada separacin cultural y tnica. La modernizacin de la estructura agraria y la integracin nacional resultaban as dos grandes tareas inconclusas e irresolu
tas por los tradicionales sectores dominantes. De ah que entendamos el proceso de reforma agraria promovido por el gobierno militar como el medio para superar estas trabas al desarrollo capitalista.Esta reforma, iniciada el 24 de junio de 1969, con la promulgacin del decreto-ley 17716, se plante no slo como un nuevo programa de redistri- bucin de la tierra, sino como el instrumento legal fundamental para un proyecto poltico ms amplio, que aspiraba solucionar los mltiples proble- mas generados tanto por el estrangulamiento interno de la economa del pas, de incipiente industrializacin y profunda dependencia, como por la incapacidad histrica de las tradicionales clases dominantes para constituir un Estado-Nacin. En este sentido, era uno de los primeros pasos de un pro- ceso destinado a desplazar del poder a los tradicionales sectores dominantes, redefinir las modalidades de trato con el capital extranjero y modificar la configuracin de la sociedad peruana:Con esto buscaba aprovechar el pleno consenso de la necesidad de trans- formacin en el agro, consecuencia del intenso debate y enfrentamiento polticos ocurridos a lo largo de la dcada del 60, aunque desde una ptica castrense que conceba el cambio profundo como la respuesta ms adecuada a los problemas de "seguridad interna" que la subsistencia del orden oligrquico planteaba al pas.Desde esta perspectiva, la reforma agraria prescriba un cambio radical, cuyo primer objetivo era cancelar el rgimen de hacienda, a fin de instaurar un orden de naturaleza cooperativa y corporativa. Decisiones ambas que la convertan en el primer gran proyecto contemporneo realizado por el Esta- do para transformar la estructura agraria y reorientar la va de desarrollo seguida hasta entonces por la sociedad rural.La proposicin central del estudio es que, entendida como intento de desarrollo e integracin, esta reforma fracasa. As la reestructuracin de la propiedad de la tierra, que llev a desalojar de manera drstica a la antigua clase propietaria, no ha satisfecho las aspiraciones de las bases campesinas ni ha involucrado a los mayoritarios sectores rurales faltos de tierra, manteniendo vigentes las seculares contradicciones del campo. Resultado evidente en lo econmico, puesto que tal reestructuracin ha estado enmarcada dentro de una poltica de desarrollo adversa al agro, que mantuvo su atraso en favor del gran capital monoplico e intermediario, privado y estatal, nacional y transnacional. En lo poltico, porque el modelo de organizacin del campesinado y su vinculacin con el Estado no ha constituido una alternativa de democratizacin, entrando muy rpidamente en conflicto con la movilizacin independiente del campesinado, ya que el gobierno fue incapaz de conciliar los postulados de participacin preconizados con las demandas de
12Matos Mar / Meja
Introduccin13las bases, ndice de los avances y debilidades del proceso poltico en el que se inscribi, esto es la sustitucin de un rgimen oligrquico por otro de naturaleza autoritaria.Esta interpretacin no puede ignorar que en el curso de tal proceso se hayan producido cambios de distinto carcter y sentido, que en la exposicin se ubican y analizan en su contexto con el objeto de reconstruir la dinmica que altera el agro en los ltimos diez aos. Este examen comprueba que todos estos cambios confluyen en una situacin en la que el consenso es la necesidad de una nueva transformacin de la estructura agraria. Paradjica- mente, una dcada de reformas concluye en que es necesario redistribuir nuevamente la tierra. En tal encrucijada las alternativas no permiten vislum- brar ninguna posibilidad certera de que los caminos propuestos conduzcan a corto plazo al desarrollo rural. Esto permite afirmar que, contra todo lo propuesto, el agro peruano sufrir una agudizacin de las contradicciones que originaron el radical intento militar y se convertir en un escenario donde la lucha en torno al problema de la tierra, el desarrollo agrario, la democratizacin poltica y la integracin nacional determinarn las caracte- rsticas futuras de la sociedad peruana.El presente estudio quiere ofrecer una visin global de la reforma, anali- zando sus caractersticas y las consecuencias que le ha deparado al pas. Con tal propsito, se esboza someramente la situacin del agro hasta 1969, se describe el contenido y significado del programa de cambio impulsado por el gobierno militar, enfatizando en el modelo asociativo propugnado, y, final- mente, se evalan sus resultados y futuros alcances.Dada la complejidad del tema slo se plantea un diagnstico general y preliminar. Conviene entonces precisar que el anlisis presentado tiene como limitacin asumir una visin preferentemente sectorial y no abundar en el examen de ia interrelacin entre la dinmica del agro con el proceso sociopa- ltico de conjunto de los ltimos diez aos. Somos conscientes que una perspectiva de esta naturaleza puede distorsionarse, pero hemos preferido adoptarla buscando componer un cuadro de conjunto de temas e hiptesis que consideramos fundamentales para la comprensin de lo acaecido en el agro por efecto de la reforma. Investigaciones en curso permitirn comple- mentar este acercamiento, esclareciendo mejor los problemas aqu plantea- dos y analizando otros, de tal suerte que sta debe entenderse como la contribucin inicial de un esfuerzo colectivo del IEP.
* * *El trabajo aqu presentado es resultado de un periodo de discusin y elaboracin a partir del documento "Diagnstico preliminar de la reforma
agraria peruana" (agosto 1976), en base al cual el Centro de Investigaciones Internacionales para el Desarrollo, de Canad, acord apoyar al IEP para llevar a cabo su proyecto Reforma agraria y desarrollo rural en el Per. La acogida a este trabajo inicial, la necesidad de contar con un documento de referencia que apoyara la labor del equipo de investigacin y los cambios que en esos momentos experimentaba el proceso de reforma, nos indujeron a continuar el estudio buscando profundizar sus alcances.Un avance de los resultados de la investigacin fue expuesto en la reunin internacional "El proceso de colectivizacin rural en pases subdesa- rrollados", organizada por el Centro de Estudios Econmicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), en la ciudad de Mxico, del 20 al 23 de marzo de 1978. Este resumen, ampliado y revisado para otras reuniones internacio- nales, fue publicado en enero de 1980 con el ttulo de "Reforma agraria: logros y contradicciones 1969-1979".La realizacin en Lima de la reunin sobre "Problemas institucionales de participacin en las estrategias para el desarrollo rural integrado", entre el 4 y 8 de setiembre de 1978, organizada por el IEP y la Divisin de Estudios para el Desarrollo de la UNESCO, con participacin de expertos de Argelia, Kenya, Marruecos, Nigeria, India, Blgica, Francia, Polonia, Barbados, Islas Vrgenes, Colombia, Estados Unidos de Norteamrica y Per, permiti exponer otros aspectos del estudio e identificar nuevas reas de investigacin.Los comentarios recogidos en estos eventos, as como los aportes de nuestros estudios de campo, contribuyeron a culminar esta versin a fines de 1979.A lo largo de este periodo, las lecturas crticas y las numerosas sugeren- cias de Julio Cotler y Giorgio Alberti nos sirvieron no slo como un excelen- te respaldo intelectual sino tambin como un estmulo personal de primer orden. Tambin debemos reconocer las valiosas opiniones de Heraclio Boni- lla e igualmente la colaboracin de Hernn Caycho, Hernn Castillo, Teresa Egoavil, Cristina Campos Rivera y Rosa Daz Surez en la elaboracin del material estadstico y los casos presentados en el captulo III. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el inters y comprensin hacia el proyecto de Nantel Brisset del CIID de Canad.
14Matos Mar / Meja
1
La crisis agraria contempornea
LA SITUACION QUE presentaba el agro hasta la dcada del 60, y especialmente a fines de sta, era la de un agudo impasse estructural, tanto en trminos econmicos como sociales y polticos.Tradicionalmente, el ordenamiento agrario se haba caracterizado por el hecho que el monopolio de la tierra y la marginacin histrica de la masa campesina de este recurso esencial generaron el atraso de gran parte del agro y sustentaron un rgimen de poder fundado en la exclusin social y poltica del campesinado, sobre todo el indgena.!Dicha situacin se deba a que el desarrollo capitalista del campo haba desempeado un papel regresivo antes que progresivo, puesto que en lugar de erradicar los regmenes de produccin y el sistema de poder tradicional se haba articulado a stos, y lejos de superar el atraso econmico y la margina- cin poltica los haba reproducido, constituyndose en obstculo antes que en motor de una transformacin global del agro.La traba contempornea se produjo como resultado de modificaciones en el contexto nacional que tendan hacia la diversificacin de la estructura
1. Cualquier intento de explicacin de la historia o de la estructura socioeconmica del Per, as como de etapas o aspectos especficos de las mismas, requiere plantearse en base a tres cuestiones medulares. La primera, la situacin de permanente dependencia del Per desde el siglo XVI hasta hoy. La segunda, e indesligable de la anterior, la naturaleza capitalista del ordenamiento de la economa y sociedad peruana actuales. La tercera, la existencia de formas de produccin y relaciones sociales de carcter no capitalista asociadas a patrones culturales autctonos, derivados del alto grado de desarrollo que alcanz el mundo andino en su proceso autnomo, y estrechamente articulados al conjunto del sistema. Por esta razn el anlisis del problema agrario no puede hacerse al margen de este contexto estructural. Para una visin de conjunto de estos temas vase Matos Mar 1968.
econmica y la ampliacin de la base social del pas. Uno y otro proceso encontraron sus lmites en el tradicional ordenamiento agrario, cuya articula- cin al nuevo polo urbano-industrial conduca a la reversin del proceso de desarrollo experimentado a lo largo de la primera mitad del siglo, a la vez que la explosiva movilizacin del campesinado pona en evidencia los peligros de la continuidad de su exclusin poltica y contribua decisivamente a la crisis del rgimen oligrquico.Es as como la dcada del 60, en que convergen y se agudizan las contradicciones incubadas y alimentadas por tal situacin, constituye un perodo histrico en el que desde diversas posiciones se cuestiona el ordena- miento agrario,2 aunque coincidiendo en la absoluta necesidad de su cambio. Estas son las condiciones en que la reforma agraria -como poltica alternati- va concreta que busca alterar la estructura tradicional, hacer posible el desa- rrollo agrario y promover la integracin campesina- ingresa a la escena poltica, gana consenso social y comienza a materializarse.Enmarcado dentro de este juego de ideas y como un recurso que permite apreciar el impacto de dicha reforma, en este captulo inicial se busca caracterizar la naturaleza de la estructura agraria y su crisis, y analizar las causas y consecuencias del fracaso de los intentos de reforma.
1. La estructura agraria tradicional
La estructura agraria que exista hasta antes de la reforma se genera a partir del desigual proceso de cambios promovido por el desarrollo capitalis- ta, aproximadamente desde comienzos del presente siglo.3 Desde entonces el capitalismo adquiere carcter predominante, transformando y adecuando a sus intereses los viejos modos de explotacin de la tierra, promoviendo un enorme salto productivo y modificando la configuracin de clases en las regiones donde se introduce con ms fuerza. El agro ser el sector donde ms tempranamente penetre de manera directa el capital extranjero, ha- cindose de la propiedad, y donde posteriormente incida el capital nacional, transformndose de comercial o especulativo en productivo. Simultneamen- te se producir la gradual conversin de un sector de terratenientes en empre2. Un anlisis global de la estructura agraria de este periodo puede encontrarse en Comit Interamericano de Desarrollo Agrcola (CID A) 1966. Para un anlisis de contexto del problema de la sociedad rural para la misma poca vase Matos Mar 1976b.3. Sobre las caractersticas del especfico proceso de desarrollo capitalista del pas vase Cotler 1978.
16Matos Mar / Meja
1/ Estructura agraria tradicional21
sarios agrcolas, de tal suerte que se consolida un cuadro diferenciado de relaciones de propiedad y produccin, cuya vigencia histrica se mantuvo hasta fines de la dcada del 50.Es este cuadro de relaciones, el estilo de desarrollo a que da lugar, la estructura de clases que disea y la forma en que se articula con el conjunto de la formacin social, lo que confiere al agro un particular carcter capitalista, al que denominamos tradicional.
a. Proceso de configuracin de la estructura agrariaLa singularidad del desarrollo capitalista del agro radica, como se ha mencionado, en el hecho de producirse en un escenario tan decisivamente determinado por las formas histricas de explotacin de la tierra preexisten- tes. De ah que sea necesario esbozar la naturaleza de estas formas de explotacin y cmo se articulan dentro de la economa en el proceso evolutivo de la sociedad peruana, para comprender su posterior interaccin con el capitalismo.Durante la poca prehispnica se desarrollaron, en lo que hoy es el Per, diversas culturas regionales cuya caracterstica comn fue, en lo agrario, combinar la posesin familiar con la naturaleza preponderantemente colecti- va de la tenencia y trabajo de la tierra, la vigencia de un sistema de distribu- cin y uso de los recursos que se orient a lograr el autoabastecimiento de las necesidades locales; y, en lo econmico, la exaccin de un excedente en productos y trabajo en favor de los jefes locales. Durante este largo periodo la sociedad andina devino en un espacio predominantemente agrcola.A fines del siglo XV, al constituirse y expandirse el Estado Inca, con la imposicin de la etnia cusquea sobre las existentes, el rgimen agrario sufri modificaciones. Aunque la posesin sigui siendo bsicamente familiar, las comunidades de base se articularon al nuevo Estado en una macroestructura que reprodujo las tradicionales obligaciones comunales en provecho del Inca, representante del nuevo grupo de poder a nivel andino, y del culto, adems de las tradicionalmente requeridas por los jefes locales. Este paso consolid el rgimen parcelario de subsistencia dentro de un orden comunal-tributario y en sus postrimeras hizo posible el surgimiento de un tipo de propiedad privada para las lites, la difusin del servilismo (poblaciones yana) y el acentuamiento de la divisin del trabajo, cambios que sin embargo no alcanzaron a producir una transformacin global del sistema debido a la conquista espaola.Gracias a las nuevas posibilidades ofrecidas por la centralizacin del excedente y a las necesidades de expansin de la economa inca, en este
periodo se consolid una forma de explotacin de la tierra que, en las condi- ciones de la poca, alcanz un alto nivel de racionalidad. Este logro fue factible a travs del mayor y mejor aprovechamiento del espacio agrcola (mediante el acondicionamiento de tierras ridas en un elaborado sistema de terrazas y la provisin sistemtica de los recursos hdricos, que incluy el represamiento de lagunas, captacin de aguas subterrneas y derivacin de cursos fluviales) en base a patrones tecnolgicos propios, la movilizacin masiva de recursos humanos y la absorcin productiva de la mayor parte de la poblacin. Como resultado pudo materializarse, a nivel estatal, una extra- ordinaria obra de infraestructura y la acumulacin de bienes fungibles, y a nivel de la poblacin la satisfaccin de los requerimientos de alimentacin y empleo, rasgos ambos que permiten apreciar el grado en que el rea andina se convirti en un espacio agropecuario de gran desarrollo.4La conquista espaola altera tajantemente este panorama. Al desestruc- turar el rgimen andino, a travs de mltiples vas da paso a una nueva estructura agraria basada en el latifundio. Trnsito que se gest en las postri- meras del siglo XVI con el surgimiento de la hacienda como unidad de explotacin de la tierra. La corona, autoridades coloniales y rdenes religio- sas seran los primeros terratenientes a partir de la apropiacin de las tierras del Estado Inca y del culto aborigen, y de reas que la despoblacin indgena dej abandonadas, as como por compra-ventas forzadas que fueron verdade- ros despojos; extensiones que pasaron a trabajarse con mano de obra tributa- ria, servil y esclava. Cabe destacar que algunas leyes coloniales trataron de proteger a los indgenas del despojo a que fueron sujetos por parte de los conquistadores, dando origen as a las reducciones, nueva forma de agrupa- cin de las unidades de base con dotaciones de tierra para el "comn de indios", que posteriormente y en conjuncin con otros procesos seran origen de las comunidades de indgenas.Este trascendental cambio, ocurrido al consolidarse la dominacin colo- nial, acarre una depresin general de la agricultura, provocada, de un lado, por la irracional poltica econmica de sus primeras dcadas y, de otro, por la crisis demogrfica y el consiguiente abandono de las tierras que quebraron el equilibrio existente.Desde el siglo XVII se alter el modelo econmico colonial a causa de
4. Una caracterizacin ms amplia de la naturaleza de la sociedad andina y de los cambios que experiment a propsito de la Conquista puede encontrarse en Murra 1975, Wachtel1973, Spalding 1974, Rostworowski de Diez Canseco 1977 y 1978, Pease 1976, y Snchez-Albornoz 1978.
las primeras crisis de la explotacin minera, cuyos principales rubros, el oro y la plata, no soportaron por mucho tiempo una extraccin intensiva. El Per volvi as a dar importancia a su actividad secular: la agricultura, aunque en condiciones precarias, dado el abandono de que haba sido objeto y con una orientacin diferente, segn la cual la produccin dej de responder a su carcter de autoabastecimiento. Se pas de la agricultura en pequea escala a la del latifundio, de ah en adelante base del poder forneo; y los antiguos establecimientos fueron reemplazados por la comunidad, reducto social y cultural de la mermada poblacin nativa.As se establecieron las bases de una nueva diferenciacin regional, desde que la desaparicin del poder central inca y la desarticulacin espacial que acompa la implantacin de las instituciones coloniales poltico-admi- nistrativas y econmicas (corregimientos y encomiendas) hicieron ms noto- rias las peculiaridades regionales. Al mismo tiempo que la redistribucin de la propiedad localiz a las haciendas en la costa y determinados valles serranos y recluy a las comunidades bsicamente en la sierra y algunas reas costeas.As la estructura agraria mantuvo dos regmenes de produccin, dismi- les pero complementarios. El primero, en lo esencial de naturaleza seorial, se fundament en la capacidad de disposicin de la tierra y de los hombres que el rgimen poltico permiti en funcin de las necesidades coloniales de acumulacin, apelando a distintas relaciones de trabajo (esclavos, asalariados y mitayos) en grados que variaban de acuerdo a la capitalizacin, localizacin regional y especializacin productiva. El segundo correspondi al sistema comunal-tributario andino, subordinado al estado colonial, en el que aparece, por lo menos nominalmente, la circulacin de moneda y se produce la quiebra de las relaciones tradicionales de reciprocidad que legitimaban el sistema. La articulacin entre ambos regmenes estuvo dada por la necesidad del primero de que parte de la fuerza de trabajo que utilizaba fuera cubierta por las prestaciones serviles del segundo, as como del aporte en efectivo o productos con que deba tributar la poblacin indgena; lo que Macera, en un intento de caracterizacin global, ha definido como "un feudalismo agrario de tipo colonial" (Macera 1977, T. III: 139- 227). Sin embargo, el mantenimiento de dicho sistema requera asegurar la reproduccin de la economa comunal, para lo cual sta deba contar, por lo menos, con los recursos bsicos necesarios, hecho que explicara que daten de entonces muchos de los ttulos de propiedad que hoy exhiben las comunidades campesinas como prueba de su derecho a la tierra.Con el advenimiento de los Borbones a la corona y sus reformas del sistema colonial aplicadas en el siglo XVIII, especialmente en su segunda
mitad, a travs de una poltica de libre comercio, el paso del sistema de corregimiento al de intendencias y el incremento de las cargas tributarias, la estructura agraria qued indirectamente afectada, acentundose as tanto sus tendencias primarias como su diferenciacin interna.En el siglo XIX, la Independencia permiti a la lite criolla asumir el control y propiedad de la tierra hasta entonces en poder de los espaoles, lo que en algunos casos se debi a que las tierras antes pertenecientes a la corona y a encumbrados personajes del gobierno colonial fueron adjudicadas a patriotas como retribucin por los servicios prestados en la campaa liber- tadora y, en otros casos, mediante compra-venta. La Independencia poltica5 signific la afirmacin en el poder de una nueva aristocracia terrateniente, que se consolidara a lo largo de la poca republicana, aunque manteniendo el carcter tradicional de la explotacin agrcola.En concordancia con el hecho que la Independencia no signific una transformacin burguesa de la estructura agraria colonial, el latifundio y la comunidad se afirmaron como las formas bsicas de explotacin agraria. En lo que se refiere a esta ltima hubo intentos para disolverla, inspirados en los visos de ideologa liberal en materia agraria que respaldaron los primeros preceptos legales republicanos. Dentro de ellos se inscribe el decreto de Bolvar de 1824, que propenda a la desamortizacin de las tierras de comu- nidad, mediante la declaracin de propiedad individual de sus miembros y la facultad de transferirlas libremente. Tales intentos, sin embargo, no conde- can con el rgimen econmico imperante, que sigui exigiendo el pago del tributo indgena y que incapaz de transformarse en capitalista mucho menos pudo hacerlo con la comunidad. Es as como, a diferencia de otros casos americanos, como el mexicano, donde la Independencia puso fin al rgimen comunal, en el Per la nueva lite dominante, acomodada a la situacin previa, permiti su continuidad y contribuy al peso histrico de la comuni- dad y a la particular relacin entre capitalismo y estructura tradicional.Corresponde al siglo XX el desarrollo capitalista de la agricultura, pro- pugnando una va semejante a la junker,6 es decir la paulatina transformacin de las relaciones tradicionales en capitalistas, sin alterar mayormente la concentracin de la estructura de propiedad, aunque con la peculiaridad de
5. Para una reinterpretacin del significado del proceso de la Independencia vase Bonilla et al. 1972. La etapa de dominacin britnica que le sigue y la extrema debilidad de la burguesa nativa se analiza en Bonilla 1977 y 1974a.6. Sobre las vas de desarrollo capitalista en la agricultura y su especificidad en las formaciones dependientes vase Bartra 1974.
realizarse dentro del ritmo marcado por el capital forneo, sin mayor vincula- cin con un proceso de desarrollo industrial que coadyuvara a la transforma- cin capitalista de la sociedad, y en articulacin con las relaciones de produc- cin agrarias no capitalistas entonces existentes.As, desde comienzos de siglo, el latifundio de la costa cambiara a formas empresariales modernas, dando lugar, especialmente en la costa norte, a la paulatina consolidacin de la gran hacienda azucarera y algodonera, caracterizada bsicamente por producir para la exportacin, la fuerte inversin de capitales, la introduccin de una administracin centralizada y el empleo de tecnologa moderna. En el sector azucarero se generalizara el rgimen salarial, aunque con rasgos especiales, en tanto que en el sector algodonero ganara vigencia el sistema de yanaconaje.El capital extranjero desempe un papel decisivo en el surgimiento de las grandes haciendas capitalistas, fuera mediante su ingerencia directa en la produccin o a travs de su control indirecto mediante el crdito y comercializacin. En respuesta a tal impulso estas unidades al expandirse concentraron an ms la propiedad, anexando numerosos latifundios tradicionales y medianas y pequeas propiedades, con lo que, virtualmente se extinguiran las comunidades costeas. Esta concentracin capitalista de la tierra, al permitir asociar tcnica y explotacin en gran escala, contribuy decisivamente a alcanzar nuevos niveles de produccin y a modificar la sociedad rural. Casagrande, por ejemplo, la ms importante hacienda azucarera del pas, alcanz no slo una extensin superior a las 105,000 hectreas, sino que tambin lleg a tener uno de los ingenios ms avanzados del mundo y los ms altos ndices de productividad en su rama, a la vez que dio origen a los primeros ncleos del proletariado agrcola, provocando una dislocacin regional de toda el rea norte que contribuy al surgimiento del Apra, la organizacin poltica ms importante de los ltimos cincuenta aos.En cambio, en la sierra el desarrollo capitalista sigui otro rumbo. Slo pudo asentarse, y con serias limitaciones, en centros ganaderos de explota- cin extensiva. El caso extremo fue el de la Divisin Ganadera de la empresa minera Cerro de Pasco Copper Corporation que, depredando tierras de comu- nidades campesinas y concentrando haciendas de propietarios nacionales, a las que haba daado con los humos de su fundicin de La Oroya, lleg a reunir ms de 320,000 hectreas, 150,000 ovinos y 2,000 vacunos. Sin em- bargo, este tipo de desarrollo slo ocurri en las reas ms ricas, pues en la mayor parte de la sierra subsistieron el latifundio tradicional y las comunida- des indgenas.La regin de la selva, por sus particulares caractersticas ecolgicas y sociales, no fue permeable a ninguna de estas formas de desarrollo capitalista.
La persistencia de la organizacin tribal, en funcin de grupos tnicos, dio lugar slo a la evolucin del capitalismo comercial; de ah que la coloniza- cin apareciera como el nico medio a travs del cual podra implantarse un rgimen agrario capitalista. As, gracias a un particular rgimen de excepcin, basado en el supuesto de que slo mediante la concesin de grandes reas se alentara la inversin de capitales, desde fines del siglo pasado surgieron extensas propiedades. Entre otros casos puede mencionarse el de la Peruvian Corporation, que en valle del Peren obtuvo en propiedad 500,000 hectreas, de las cuales en 74 aos cultiv menos de 300,000, vendiendo gran parte del resto una vez que la zona estuvo dotada de carreteras construidas por el Estado, beneficindose con la valorizacin. Sin embargo, en trminos generales tal poltica no produjo los resultados esperados.La expansin capitalista, frente a los condicionamientos derivados de la relativa fortaleza de los modos no capitalistas y de su propio inters en aprovechar las histricas disparidades regionales, termin definiendo una configuracin agraria caracterizada por una gran heterogeneidad estructural, en la que si bien logr plasmar su ordenamiento, no pudo en cambio implan- tar, sino segmentariamente, sus propias relaciones productivas.Simultneamente, y aunque a primera vista parezca contradictorio, el periodo del desarrollo capitalista signific tambin una nueva etapa de ex- pansin de la hacienda tradicional, cuyo principal objetivo fue rebasar las fronteras mantenidas hasta entonces inclumes por la comunidad campesina. Desde fines del siglo pasado hasta aproximadamente la dcada del 20 se intensific el proceso de apropiacin de tierras, ocasionando que gran nme- ro de comunidades quedaran reducidas a sus zonas menos productivas y que otras subsistieran como "cautivas" dentro de las nuevas reas de hacienda. Al mismo tiempo, absorbidas por la voracidad capitalista en la costa y acosadas por la expansin latifundista en la sierra, las comunidades resultaron notablemente afectadas, pero no desaparecieron, reducindose a verdaderos islotes geogrficos y socioculturales, donde mantendran un relativo aislamiento as como sus tradicionales patrones de vida.Lo particular de esta situacin reside en que, a diferencia del papel cumplido por el capitalismo en las sociedades centrales, en nuestro caso su desarrollo no signific antagonismo absoluto ni la erradicacin de su rgimen productivo, sino su aprovechamiento, disminucin o reproduccin, en la medida que mejor favoreca el proceso de acumulacin.
b. Tenencia de la tierra y relaciones de produccin
Como resultado de la dinmica hasta aqu esbozada, al finalizar la dca
da del 50 la estructura agraria ofreca un perfil complejo y heterogneo, definido por la coexistencia de tres regmenes productivos, dismiles aunque estrechamente articulados: capitalismo, servilismo y produccin parcelaria.En sus aspectos institucionales esta estructura se basaba en un sistema de tenencia y propiedad de la tierra, del cual hacienda y comunidad de indgenas eran pilares bsicos, no slo por representar las formas esenciales de acceso a la tierra sino tambin por ser base de un conjunto de especficas relaciones sociales que definan a la sociedad rural.
La hacienda
En el Per, desde el punto de vista histrico y antropolgico, la hacien- da puede definirse como la institucin socioeconmica organizada para la explotacin de la tierra a gran escala, en base a trabajo subordinado y a un sistema de relaciones de dominio.7 Sin embargo, a fin de hacer inteligible su significado deben examinarse los diversos tipos de relaciones de produccin en ella presentes. Para nuestro caso, de acuerdo a esta perspectiva, al momento de su cancelacin la hacienda ofreca tres modalidades preponderantes: capitalista, semicapitalista y tradicional.En su versin ms desarrollada, la hacienda era una empresa capitalista, tanto por su organizacin interna y empleo casi exclusivo de mano de obra asalariada, como por su grado de capitalizacin y tecnologa.8 A este modelo
7. La definicin de hacienda y su distincin de latifundio y plantacin ha sido uno de los temas ms debatidos en los estudios sobre la estructura rural latinoamericana. En este contexto se tornaron clsicas las proposiciones de los antroplogos sociales Eric Wolf y Sidney Mintz, para quienes "hacienda" es "una propiedad agrcola operada por un terrateniente que dirige y una fuerza de trabajo que le est supeditada, organizada para aprovisionar un mercado de pequea escala por medio de un capital pequeo y donde los factores de la produccin se emplean no slo para la acumulacin de capital sino tambin para sustentar las aspiraciones del status del propietario"; mientras que "plantacin" es "una propiedad agrcola operada por propietarios dirigentes (por lo general organizados en sociedad mercantil) y una fuerza de trabajo que les est supeditada, organizada para aprovisionar un mercado de gran escala por medio de un capital abundante y donde los factores de produccin se emplean principalmente para fomentar la acumulacin de capital sin ninguna relacin con las necesidades de status de los dueos". Comentndolas crticamente, el profesor Magnus Mamer ha puesto en evidencia las limitaciones y problemas que exhiben dichas definiciones y que hacen relativa su utilidad como instrumentos de anlisis. Al respecto vase CLAC SO 1975.8. Pese a que en determinado momento la hacienda ocup la atencin de polticos y cientficos sociales, el estudio de su situacin contempornea no prosper ms all de trabajos preliminares y exploratorios. Vase al respecto Favre, Collin-Delavaud y Matos Mar 1967; una excelente descripcin del surgimiento de la hacienda capitalista y sus correlatos sociales y polticos puede verse en Klarn 1976 y tambin en Burga 1976, y Rodrguez Pastor 1969.
respondan los grandes complejos agroindustriales norteos, dedicados a la produccin de azcar; gran parte de las negociaciones ubicadas en la costa norte y central, dedicadas a otros cultivos industriales o de transformacin primaria (algodn, vid, ctricos); y tambin algunas de las destinadas a la produccin de alimentos (arroz y maz). El conjunto de estas empresas for- maba el sector agrcola plenamente integrado al mercado nacional e interna- cional, tanto de productos como de capitales.En cambio, la hacienda semicapitalista pese a su condicin de empresa desarrollada en sus niveles de capitalizacin, tecnologa y organizacin recu- rra en lo fundamental al empleo de relaciones tradicionales de trabajo. Seguan este patrn algunas haciendas costeas, principalmente algodoneras y arroceras, que utilizaban el yanaconaje o la aparcera, y ganaderas de la sierra central y sur que se servan de los huacchilleros. En el primer caso, se trataba de un sistema mediante el cual el propietario entregaba una parcela y una "habilitacin" en dinero y productos a un campesino, a cambio de la imposicin del cultivo obligatorio de un producto, el pago de una merced conductiva anual y la venta forzada de su produccin. En el segundo, el propietario contrataba a un pastor, generalmente comunero o pequeo pro- pietario, al que adems de un salario como forma de pago le permita apa- centar su propio ganado en tierras de la hacienda.9En su modalidad tradicional, la hacienda si bien constitua una gran propiedad, en general no era conducida empresarialmente por sus propietarios, sino entregada en parte o en su totalidad a arrendatarios campesinos, quienes trabajaban pequeas parcelas a cambio de obligaciones, que incluan el pago de una renta en dinero, productos o trabajo, y la prestacin de servicios personales en favor del patrn. Este modelo de explotacin estaba difundido en toda la sierra, en parte de la ceja de selva y, en menor escala, en la costa. Funcionaba para todo tipo de cultivos, especialmente los de subsistencia.10En sus tres versiones, la hacienda acaparaba no slo la mayor parte del total de la tierra apta para la agricultura y ganadera, sino tambin las de mejor ubicacin y calidad. Ms de 10,000 unidades de este tipo se extendan sobre 14 millones de hectreas de tierras de cultivo y pastos, involucrando alrededor de 400,000 trabajadores asalariados o campesinos. Las mil ms
9. Las connotaciones del sistema de yanaconaje se hallan analizadas en Matos Mar 1976a; las del sistema de huacchilleros en Martnez Alier 1974.10. Anlisis regionales de la hacienda tradicional pueden encontrarse para el caso de Huancavelica en Favre 1976 y del Cusco en Fioravanti 1976.
desarrolladas se localizaban en la costa y aunque sus extensiones eran varia- bles y en oportunidades cubran reas muy vastas, su promedio oscilaba entre 800 y 1,300 Has.Evidentemente, esta caracterizacin global, si bien recoge lo esencial en la diferenciacin de la hacienda, no refleja la multiplicidad de situaciones existentes, proveniente de la superposicin de factores tales como contextos regionales diferentes, diversidad ecol6gica, especficos procesos histricos que, finalmente, condicionaban un amplio espectro de variantes.No obstante esa diversidad, en trminos generales, adems de su signifi- cacin econmica, la hacienda era un smbolo de poder, asociado a un parti- cular estilo de dominacin social y poltica. Al respecto, cabe destacar que por no representar nicamente una forma de organizacin productiva, sino tambin un patrn de establecimiento humano, la hacienda conllevaba un conjunto de relaciones sociales que combinando autoritarismo con paterna- lismo, siempre respondan a una misma situacin: el dominio de un patrn sobre la totalidad de sus dependientes, fueran o no sus trabajadores. De modo tal que la hacienda resultaba un mundo relativamente cerrado sujeto al control del hacendado. Por esta razn, capitalistas agrarios y terratenientes tenan en sta un baluarte del sistema poltico tradicional.
La comunidad indgenaAl lado de la hacienda, la comunidad campesina constitua el modo de organizacin econmico y social de gran parte de la poblacin indgena. Tres rasgos fundamentales la definan: la propiedad de un territorio, usufructuado por sus miembros, individual y colectivamente, en base a unidades familiares; una organizacin social y poltica basada en relaciones de parentesco y descendencia, reciprocidad y ayuda mutua; participacin activa de sus integrantes en la vida comunal y un rgimen de autoridad y poder local relativamente autnomo y democrtico; y el que sus integrantes fuesen quienes ms plenamente se inscribieran en el singular y tradicional patrn cultural andino.11Desde que se norm su inscripcin (1925) y hasta abril de 1958 slo haban recibido reconocimiento oficial 1,519 comunidades. Sin embargo, era posible estimar en ms de 4,000 las efectivamente existentes, con una pobla- cin aproximada de 3'500,000 habitantes (32% del total nacional) y en por lo
11. Esta caracterizacin es sustentada por Matos Mar 1976c. Vase tambin Matos Mar et al., 1959. Un conjunto de estudio de casos que corroboran estas generalizaciones puede encontrarse en Escobar 1973, Fuenzalida et al. 1968, Ce1estino 1972, Degregori y Golte 1973, y Casaverde 197R.
menos 15 millones de hectreas sus propiedades. De stas, 10 millones tenan aptitud agropecuaria, aunque slo un 10% corresponda a reas de cultivo y un 90% a pastizales naturales ubicados en la puna, tratndose en ambos casos, salvo excepciones, de reas agrcolas pobres, es decir de baja productividad.Por estar ubicadas en las zonas ms precarias y subordinadamente arti- culadas al sector moderno, ste las tena como reserva de mano de obra y las explotaba a travs de diversos mecanismos. Su mayor concentracin en la sierra central y sur en cierto modo guardaba relacin con el rea de mayor aglutinamiento de centros poblados y uniformidad cultural de tiempos pre- hispnicos y coloniales. En la regin costea y sierra norte subsistan en nmero muy limitado. Por otra parte, las aproximadamente mil comunidades nativas de la selva no respondan a este patrn.12Al igual que la hacienda, la comunidad tampoco era una realidad homo- gnea, dado que podan percibirse distintos niveles de desarrollo, diversos grados de organizacin y participacin comunitaria y diferentes procesos de evolucin interna y de relacin con sus contextos regionales, que permitan identificar, de acuerdo al criterio que se eligiera, variadas modalidades dentro de una misma situacin general.Entre estas dos instituciones fundamentales -hacienda y comunidad- la estructura agraria acoga tambin otros tipos de unidades de menor impor- tancia cuantitativa y cualitativa: el fundo capitalista, la pequea hacienda terrateniente y la pequea y mediana propiedad familiar.El fundo capitalista apareca como un tipo de unidad de constitucin ms moderna y de caractersticas especficas. Abarcando slo medianas ex- tensiones, sus diferencias con la hacienda no eran exclusivamente de rea sino, fundamentalmente, de organizacin productiva y social. En su mayora eran trabajados directamente por sus propietarios o arrendatarios. La norma era una alta capitalizacin, un nivel tcnico notable, lo simple de su adminis- tracin, su reducido nmero de trabajadores estables y el aprovechamiento de mano de obra eventual. Establecidos en zonas de irrigaciones o coloniza- cin reciente, o en reas agrcolas centrales o marginales de los valles, donde se haban producido fraccionamientos de haciendas, los fundos eran la base social de un empresariado rural dinmico y eficaz. Pese a que ms adelante, en la dcada del 60, su nmero se increment notablemente por parcelaciones12. En general, a lo largo de este trabajo no se hace referencia a la regin de la selva, pesto que su situacin no es equiparable a la situacin agraria del resto el pas. Para una aproximacin al tema de las comunidades nativas puede verse Varese 1973 y 1974, Yehirif y Mora 1977.
realizadas ante la inminencia de la reforma agraria, numricamente no constituan una proporcin significativa del total de unidades agro pecuarias. Sin embargo, en trminos de influencia social y poltica, cumplan un importante papel a nivel provincial, al ser sus conductores uno de los sectores de apoyo de la estructura poltica dominada por los grandes hacendados.Al lado de los grandes latifundios serranos exista tambin un conjunto de pequeas unidades agrcolas o pecuarias, cuya caracterstica era su explo- tacin en base a relaciones tradicionales de trabajo. A diferencia de los grandes terratenientes, sus conductores propietarios o arrendatarios tenan una participacin ms activa en la produccin y, por otro lado, pese a impo- ner tan o ms onerosas condiciones de arrendamiento, requeran de menores prestaciones serviles. Estas pequeas haciendas servan de base a sus tenedo- res para actuar como gamonales de influencia local.Las propiedades de explotacin familiar, en diversas variantes, comple- mentaban el cuadro de la estructura agraria. Las medianas empleaban una importante proporcin de trabajo familiar, complementndolo con el con- curso de asalariados u otro tipo de trabajadores. Se encontraban a lo largo de todo el territorio, respondiendo en extensin y orientacin productiva a las caractersticas especficas de cada zona.La pequea unidad domstica independiente, es decir no adscrita a hacienda ni a comunidad, constitua la otra importante forma de explotacin agropecuaria campesina. En unos casos era una parcela relativamente sufi- ciente, orientada a la produccin de mercado, que daba lugar a una pequea posibilidad de excedente o cubrir, aun precariamente, los requerimientos familiares de empleo e ingreso mnimo. Situacin propia, por ejemplo, de las pequeas propiedades de los valles costeos o de zonas ganaderas como Arequipa y Cajamarca. En otros casos, en cambio, poda ser calificada como un minifundio, destinado exclusivamente a asegurar parte de la subsistencia familiar, aunque dejando como "excedente" gran parte de su fuerza de traba- jo. Esta variante, tpica de todas las reas serranas, no slo era la ms extre- ma sino tambin la ms difundida.Una visin de conjunto del perfil de la estructura agraria tradicional puede inferirse del hecho que, en 1961, haciendas y fundos, pese a represen- tar slo el 3.9% del total de unidades agropecuarias, posean el 56% de la extensin agrcola; 13 mientras que casi el 96% de las unidades restantes, es
13. En lo que a cifras sobre tierras se refiere debe anotarse que el CIDA bas sus estimaciones en los resultados del I Censo Nacional Agropecuario de 1961 que arroj un total de 18.6 millones de Has. como superficie agrcola. El II Censo Nacional Agropecuario de 1972 registr como total una cifra ms alta, 23.5 millones; mientras que
decir las de explotacin familiar, ocupaban el 7.5%, y las reas comunales el 36.5% (cuadro 1).Esta distribucin indicaba que el monopolio de la tierra y su contraparte, la desposesin campesina, eran el punto de partida del problema agrario. Permita afirmar, adems, que un rasgo sustantivo de la estructura agraria era su composicin mayormente no capitalista, pese a estar dominada por el capitalismo. 14 Esta aparente contradiccin se deba a que la articulacin del agro capitalista con la economa campesina, e incluso con la tradicional, le permita apropiarse del excedente generado por las unidades productivas o de su fuerza de trabajo.Dicha articulacin operaba a dos niveles:a. A travs de su participacin en el mercado de productos, en concurrencia con la economa campesina e incluso con la hacienda tradicional, las haciendas y fundos capitalistas por su mejor ubicacin, manejo de mejores tierras, control del agua y sus proporcionalmente mayores inversiones de capital, obtenan una renta diferencial, 15 es decir una sobreganancia por sus mejores condiciones de produccin que el promedio. Adems, muchas de las haciendas capitalistas tenan tambin reas marginales entregadas a pequeos arrendatarios, lo que les permita percibir por el alquiler de las mismas una renta absoluta, bajo las modalidades que se exponen en pginas adelante. En un tercer caso, otras haban convertido en satlites a haciendas tradicionales serranas, o se hallaban vinculadas a la economa campesina y a la hacienda tradicional a travs de la compra de productos o la venta de algn servicio (como en el caso de la molienda de caa o el pilado de arroz), lo que haca posible otra forma de apropiacin del excedente. De ah que pueda afirmarse que el sector moderno, adems de la ganancia capitalista y la renta diferencial, usufructuaba tambin parte del valor generado por regmenes de produccin no capitalistas.b. De manera complementaria o alternativa a este mecanismo de transferen
el Ministerio de Agricultura trabaja sobre el supuesto de una extensin an mucho mayor30.6 millones de Has. Como la ampliacin de la frontera agrcola no ha sido en las dos ltimas dcadas tan espectacular como para cubrir las diferencias, debe suponerse que el I Censo omiti a una considerable porcin del rea destinada a actividades agrcolas. No obstante los resultados presentados ilustran con bastante aproximacin las profundas diferencias entonces existentes.14. Una proposicin semejante, aunque con una lnea de argumentacin diferente, puede encontrarse en Montoya 1978a y 1978b.15. Para una exposicin del problema de la renta aplicada al desarrollo capitalista en las sociedades dependientes vase Bartra 1974, y Flichman 1977.
cia, las unidades capitalista recurran a la fuerza de trabajo campesina de carcter estacional, a la que remuneraban muy por debajo de los niveles de su poblacin asalariada estable que, a su vez, se encontraba ya sobre remunerada. En este caso no interesaba a las unidades capitalistas destruir los modos de produccin tradicionales y proletarizar totalmente a los trabajadores eventuales, pues precisamente el mantenimiento permanente de esa situacin haca posible que ellos tuvieran en esos modos de produccin fuente de empleo e ingreso complementarios, permitiendo al capitalismo subvaluar el salario y obtener as una sobre-ganancia. 16De esta manera el componente no capitalista jugaba un papel hasta cierto punto funcional al capitalismo agrario, en una articulacin que permita a ste ser el principal beneficiario de la explotacin del campo.
c. Caractersticas del desarrollo agrarioLa gradual transformacin capitalista del agro, experimentada durante los primeros cincuenta aos del presente siglo, da lugar a que ste se convierta en el sector bsico de la economa nacional, tanto en lo que se refiere a impulso productivo como a generacin de divisas por exportacin, sosteniendo su crecimiento y expansin (cuadro 2).Es as como aumentan sustantivamente las reas aprovechadas de los valles costeos, se especializa la produccin privilegiando regionalmente, en la costa norte y central, los cultivos de caa de azcar, algodn y arroz, y se incrementa la productividad de la tierra. Acompaando a estos cambios, en lo tcnico, se opera un proceso de modernizacin, evidenciado en la edifica- cin de plantas industriales, adquisicin de maquinaria y equipo, y la cons- truccin de una infraestructura bsica; mientras que en lo empresarial se lleva a cabo una racionalizacin administrativa de modo tal que varias unidades resultan manejadas por una sola negociacin, asegurndoles servicios agronmicos, contables y legales. De tal suerte que en esta etapa la transformacin capitalista tiene un claro carcter progresista.Pero este proceso, en congruencia con el tipo de capitalismo agrario que se implanta, resulta determinado por el influjo externo, gracias al cual se produce, y por la extrema disparidad con que avanza, asumiendo como
16. El examen terico de este tema puede encontrarse en Amin 1974 Y tambin en Pallaoix 1971. Para el caso latinoamericano sobre el proceso de "descampesinizacin" bloqueado, adems del trabajo de Bartra, vase Par 1977; y para el concepto de "sobre- explotacin del trabajo" Marini 1969. Una discusin del tema referida al Per se realiza en Rochabrn 1977.
caractersticas una orientacin exportad ora, un marcado desequilibrio regio- nal y la conexin del agro con un circuito econmico de naturaleza no reproductiva.
La orientacin exportadora
En lo que a orientacin productiva se refiere, el desarrollo agrario haba derivado hacia la especializacin exportad ora. Hasta 1950 tres rubros de produccin agropecuaria: azcar, algodn y lanas ocupaban las mejores reas del pas, concentrando la mayor proporcin del valor generado en el sector y significando ms del 50% del total de las exportaciones nacionales. En funcin de estos rubros se dispona el crdito y la inversin estatal en infraestructura agropecuaria, la formacin de personal profesional y tcnico, y la poltica impositiva y de precios. Condiciones que correspondan a una tpica agricultura de exportacin.Este fenmeno era resultado de la insercin de nuestra economa en el marco de una divisin internacional del trabajo, cuya principal tendencia era y es exigir a la agricultura de los pases del Tercer Mundo la exportacin de materia prima o semiprocesada (azcar, caf, arroz, algodn, frutales, etc.), en desmedro de su abastecimiento interno, y con el consiguiente correlato de carencias en la provisin de alimentos e insumos.La otra faz de este fenmeno resida en el hecho que la agricultura se desenvolva totalmente desarticulada del desarrollo industrial. A lo sumo elaboraba slo elementalmente materia prima para la exportacin, con un mnimo de valor agregado (azcar semirefinada, algodn nicamente desmo- tado y enfardelado, lana de alpaca en fibra o en el mejor de los casos slo lavada, escogida e hilada). Mientras que en lo que a perfil productivo se refera, dadas sus caractersticas tecnolgicas adaptadas a patrones forneos, en su polo desarrollado demandaba insumos (pesticidas, insecticidas y abo- nos qumicos), as como maquinarias (tractores, fumigadoras, equipos) que el pas no produca, convirtindose entonces en un mero eslabn de la cade- na exportacin-importacin, propio de la economa nacional en el momento de predominio del enclave.De otra parte, el hecho que en el sector tradicional no consumidor quedara englobada gran parte de la poblacin rural y que en el sector moder- no el ingreso rural fuese bajo, y en consecuencia limitada la capacidad adquisitiva de los trabajadores agrcolas, constitua tambin un freno al desarrollo del mercado interno de bienes de consumo.Si bien esto significaba una contradiccin latente, en la medida que no exista un sector industrial poderoso que exigiera la modernizacin agraria,
32Matos Mar / Meja
II / Estructura agraria tradicional31
tal situacin pudo mantenerse a lo largo de todo el periodo, aun cuando no exenta de conflictos. Antes que esta orientacin, lo que cuestionaron los emergentes sectores industriales fue el uso dado a las divisas generadas por la actividad exportad ora, comportamiento explicable puesto que si bien no estaban integrados productivamente a la actividad agrcola, dependan bsi- camente de ella para importar los bienes de capital e insumos que les eran indispensables...
El desequilibrio regionalSi en general en las formaciones dependientes el desarrollo capitalista origina una heterogeneidad estructural entre ramas econmicas y regiones geogrficas, en nuestro caso, dado que buena parte de la acumulacin de capital se realiz a expensas del sector agrario y de los espacios econmicos internos, el desequilibrio, entroncado con disparidades histricas, alcanz niveles extremos. Evidentemente ste no fue rasgo exclusivo de la actividad agro pecuaria sino del conjunto de la economa, aun cuando para el agro resultara uno de los aspectos fundamentales.Es as como el modelo agrario descrito se superpuso a una desigual distribucin espacial del pas, manifiesta en la existencia de ocho a diez grandes regiones socioeconmicas, que particularmente en el presente siglo no mantuvieron relaciones directas entre ellas, pues slo se articularon eco- nmica y polticamente con Lima, y a travs de ella con el exterior. Dichas regiones presentaban notables variaciones y contrastes, tanto en su densidad demogrfica, como en sus recursos productivos y proceso histrico, pudien- do reconocerse en funcin de circuitos econmicos y de comunicaciones que las definan como un solo mercado, relaciones de poder que las integraban como un nico espacio poltico y rasgos socioculturales o lingsticos parti- culares que les daban identidad.Dentro de lo estrictamente agrario, a lo largo de todo el territorio nacional tales desigualdades se manifestaban en las relaciones de produccin, niveles tecnolgicos, disposicin de recursos de capital, caractersticas socioculturales de la poblacin laboral, etc. Regiones como la costa norte -el rea agrcola con el mayor desarrollo capitalista del pas- conectada estrechamente con el mercado nacional e internacional y con una numerosa masa laboral proletaria, contrastaba radicalmente con la sierra central, cuyo ncleo -el valle del Mantaro- exhiba el mayor grado de desarrollo de la regin serrana con un proceso intermedio, condicin mixta de la fuerza de trabajo, fuerte presencia comunal, nfasis en la ganadera, desarrolladas relaciones internas de mercado, estrecha relacin con centros mineros importantes, y
vinculada al mercado nacional e internacional. De otro lado, ambas regiones se distanciaban enormemente de la sierra sur -de Huancavelica a Punoregin ms tradicional y pobre en la que predominaban relaciones sociales seoriales, exiguos niveles de capitalizacin, fuerza laboral predominante- mente campesina, quechua o aymara hablante, con persistencia de la tecnologa tradicional y un limitado desarrollo mercantil. Igualmente estas regiones se diferenciaban de la hilea amaznica, de baja densidad demogrfica, con relativo auge de slo dos ciudades, ocupada predominantemente en las mrgenes de sus grandes ros por colonos, y en su vasto territorio por comunidades nativas diferenciadas lingsticamente, con escaso desarrollo agrcola, integrada muy limitadamente al mercado nacional y carente de capital instalado.Adems, en cada regin la repeticin de diferencias y contrastes origina- ba una pluralidad de situaciones sociales y culturales y una especfica forma de articulacin. As determinadas reas o microrregiones actuaban como ejes en detrimento de una periferia subordinada. La costa norte extenda su influencia, por ejemplo, hasta la sierra inmediata de Cajamarca, cuya fuerza de trabajo y potencial ganadero explotaba en provecho de la produccin azucarera o arrocera de los valles costeos; mientras que en el sur andino, la intensa actividad comercial de Arequipa dominaba vastas reas precapitalistas de los departamentos de Arequipa, Cusco y Puno.17A un tercer nivel, desde el punto de vista empresarial, determinadas unidades concretaban esta articulacin regional asimtrica mediante una compleja red de empresas matrices y satlites, ubicadas en los mismos espa- cios regionales, contiguos o no, aunque conectados subordinadamente. Como ejemplos podemos citar los casos de Pomalca, negociacin azucarera de los valles Chancay-La Leche en Lambayeque, con sus haciendas interandinas de Udima, Espinal y Monteseco en Cajamarca (Horton 1973); de Casagrande, la ms moderna hacienda azucarera ubicada en el valle de Chicama, con relacin tanto a los pequeos y medianos agricultores de caa de azcar del rea vecina de Paijn, como a su hinterland serrano, formado por sus haciendas ganaderas Sunchubamba y Huacraruco, en Cajamarca (Meja 1975); de Paramonga, moderno complejo agro industrial en el valle de Pativi1ca, respecto a las grandes y medianas haciendas de su propio valle y a otras de los vecinos de Supe y Barranca; y de Huando, en el valle de Chancay y su anexo San Miguel, ubicado en el Callejn de Huaylas, Ancash, con el que complementa
17. Para el estudio de la formacin y dinmica poltica de dos de estos desarrollos regionales vase Alberti y Snchez 1974 y Flores Galindo 1977. La estructura interna de una microrregin es objeto de anlisis en Matos Mar, Whyte et al. 1969.
ba verticalmente la produccin de naranjas, a la vez que en poca de cosecha aprovechaba a su fuerza de trabajo como asalariados eventuales (Meja 1974). Igual ocurra en el resto del pas, en los otros desarrollos regionales, donde el panorama era tal vez ms complejo, porque las redes de relaciones involucraban no slo a empresas sino a distintos tipos de unidades.Pequeas unidades agrcolas y comunidades campesinas subordinadas a haciendas tradicionales y modernas; haciendas tradicionales y fundos domi- nados por haciendas modernas; microrregiones y reas provinciales deprimi- das dependientes de microrregiones y reas provinciales desarrolladas; regiones atrasadas subordinadas completa o parcialmente a regiones ms modernas, constituan un gran mosaico de disparidades, a travs del cual flua excedente y fuerza de trabajo que se concentraba en unos cuantos espacios privilegiados y en beneficio de reducidos sectores.En trminos cuantitativos tal situacin era apreciable en ndices como la distribucin de los valores de produccin, que arrojaba una notable con- centracin en los sectores costeos de Lima, Ica, Lambayeque, La Libertad y Piura. Mientras que en el otro extremo de la escala, reas serranas como Huancavelica y Apurmac, selvticas como Loreto y Madre de Dios, y coste- as marginales como Tumbes, Moquegua y Tacna, apenas significaban por- centajes menores del total del valor agrcola producido. La distribucin de estas cifras en un mapa del pas permita observar que los ndices ms altos se concentraban en la costa norte y central, los menores en algunos otros departamentos costeos serranos y un gran espacio vaco corresponda a las reas pobres y atrasadas, las ms extensas del pas.Un panorama semejante se presentaba al analizar cualquier relacin social, econmica, poltica o cultural. Por ejemplo, en lo referente a los desniveles tecnolgicos, al lado del moderno complejo agroindustrial, con energa mecnica, uso intensivo de insecticidas, pesticidas y abonos qumi- cos, fumigacin area, etc., persistan la tacna, tipo prehispnico de arado manual, el uso de fuerza humana y animal, y el barbecho de la tierra por largos periodos como nico medio de revitalizarla.18
18. Paradjicamente, en las reas de tecnologa aparentemente ms atrasada es donde se ha preservado uno de los ms importantes legados tecnolgicos del mundo andino: el conocimiento de tcnicas y procedimientos simples pero extraordinariamente eficientes en cuanto a cultivos, andenes, irrigacin y almacenamiento; la domesticacin y adaptacin inmemorial de numerosas plantas propias; y el manejo de un recurso ganadero nico en el mundo, los camlidos andinos: alpaca, vicua, llama. Sin duda alguna estos recursos constituyen una de las potencialidades olvidadas ms valiosas del pas, cuya revalorizacin es tarea urgente. Sobre estos aspectos vase Ravines 1978, y Flores Ochoa 1977.
Estos desequilibrios, que significaban agotar el potencial productivo y la postergacin econmica de la mayor parte del pas en favor de unos pocos centros dinmicos, eran permanentemente reproducidos por la dinmica ca- pitalista del sector, a punto tal que el desarrollo capitalista del agro originara el atraso regional e incrementara paulatinamente las disparidades histricas.
La transferencia de excedentesUn tercer elemento que define el desarrollo agrario es el hecho de haber promovido una importante etapa de acumulacin en el agro y convertido a ste en fuente de excedentes para el conjunto de la economa. Sin embargo, esto no signific mantener una sostenida acumulacin interna, debido a que los sectores a los que se destinaba el excedente no eran reproductivos.Esta etapa de acumulacin, como ya se mencionara, permiti una mo- dernizacin sustantiva de la actividad agropecuaria, por la fijacin de capital en el campo a travs de cuantiosas inversiones productivas y la posibilidad de disponer de una importante masa de circulante como capital de trabajo. Sin embargo, tal tendencia a la capitalizacin encontr sus lmites en las propias relaciones sociales que haban permitido su desarrollo. En efecto, en el polo moderno, se lleg a un punto tal que la inversin adicional no ofreca ventajas relativas respecto a lo barato de la mano de obra y apareca ms rentable el empleo extensivo de sta que cualquier mejora tcnica. En el otro extremo, en cambio, las inversiones necesarias eran tan elevadas y los rendimientos tan poco atractivos que slo el mantenimiento de condiciones precapitalistas poda asegurar a los propietarios los beneficios esperados.De ah que la acumulacin en el sector se frenara y parte importante del excedente agrcola se orientara en tres direcciones: en muy contados casos al desarrollo agroindustrial, debido tanto a las estrecheces del mercado interno (que desalentaban cualquier inversin) como a la rgida sujecin al mercado externo de ciertos productos (por mecanismos como la "cuota" norteamericana para el precio del azcar, que ataba la produccin por adelantado); en la mayora de los casos hacia un complejo de actividades econmicas cuya caracterstica principal era limitarse a actividades improductivas o especulativas, como el comercio, los servicios, las finanzas y la especulacin urbana. El agro aliment as a la economa, aun cuando no pueda hablarse propiamente de un proceso de acumulacin sostenido, en el sentido que el excedente no lleg a convertirse en capital reproductivo; y al consumo suntuario de los grandes propietarios.En este momento, aun cuando las relaciones de precios entre agricultura
36Matos Mar / Meja
1/ Estructura agraria tradicional35
e industria resultaban tendencialmente desfavorables a la primera, lo princi- pal de la transferencia del excedente agrario se realiz por e! mecanismo de inversiones directas de los grandes propietarios en otros sectores de la economa. Si se considera que los excedentes de las grandes empresas estaban constituidos por dos componentes: la ganancia y la renta diferencial y absoluta, debe sealarse que este proceso de traslado directo de excedentes signific la descapitalizacin no slo de las grandes unidades sino fundamentalmente de las pequeas y tradicionales. Es decir, afect las posibilidades de reproduccin ampliada de todo el sector.
d. Estructura de clases en el campoAcompaando las transformaciones del agro en el presente siglo, la faz de la sociedad rural se va diferenciando. Del sector terrateniente tradicional, como nica fraccin dominante, se asiste a la emergencia de otro ntidamen- te burgus; y del campesinado en situacin servil a la presencia de ncleos definitivamente proletarios, y a la consolidacin de un importante conjunto de campesinado independiente. Esta etapa presencia as un proceso que no consiste slo en la aparicin de nuevas clases, y fracciones y segmentos dentro de las mismas, sino en la rearticulacin de las relaciones de la estruc- tura social en su totalidad. Es dentro de este contexto que se busca responder brevemente: cmo se caracteriza y cul es el significado social y poltico de los componentes de dicha estructura?
La burguesa agraria
Histricamente, como sectores sociales dominantes en el mbito agrario poda identificarse tanto a una burguesa rural, en el polo desarrollado de la agricultura, como a una clase terrateniente, en el polo tradicional. La primera fundaba su poder en el aprovechamiento del capital y la tierra mediante la explotacin del trabajo asalariado, y en menor grado tambin del yanacona- je; la segunda, en cambio, slo en el arriendo de la misma.Es difcil estimar el significado cuantitativo de ambos sectores. Sin embargo, como marco de referencia pueden utilizarse las estimaciones hechas por el CIDA, en 1961, de las cuales (cuadro 3) se desprende que en conjunto sus componentes sumaban aproximadamente 30,000.La composicin de la burguesa agraria era heterognea. Sobresala nti- damente la lite agro-exportadora, compuesta por los propietarios ms im- portantes de haciendas azucareras y algodoneras de la costa y ganaderas de la sierra, fraccin emergida slo durante el presente siglo y que concentraba los mayores y mejores recursos agropecuarios. Sus integrantes, debido a la escala
de sus operaciones y el grado de organizacin logrado, no participaban directamente en la actividad productora, sino que lo hacan a travs de grandes empresas o negociaciones familiares, organizadas como sociedades annimas, que solan controlar simultneamente varias propiedades y cuya administracin quedaba confiada a tcnicos y administradores.Un segundo e importante grupo de esta burguesa agraria era el de los hacendados de las reas modernas de la costa y sierra. Desprovistos de las posibilidades de acumulacin de la lite agro-exportadora operaban en una menor escala econmica y, adems, fuera como propietarios o arrendatarios, resultaba comn su participacin directa en la conduccin empresarial.Completaba la composicin del sector burgus el grupo de conductores de fundos. En su mayora profesionales o tcnicos, a diferencia de los ante- riores tenan una activa intervencin no slo en el manejo empresarial sino tambin en la produccin, a lo que se asociaba un diferente estilo de relacio- nes laborales. Entre ellos se contaban arrendatarios de haciendas en decaden- cia, herederos de fraccionamientos familiares y nuevos propietarios, tanto en reas agrcolas antiguas como en nuevas zonas de irrigacin o colonizacin.Caracterizada por su constitucin en pequeos grupos familiares, que acentuaba an ms la ya concentrada estructura de propiedad de la tierra, y enlazados sus integrantes por una red de relaciones de orden econmico, social y familiar, la gran burguesa agraria exhiba un relativo nivel de cohe- sin interna que, en concordancia con otros rasgos histricos y polticos, hacan de ella la clase ms desarrollada en el contexto de la sociedad perua- na.19
19. Sobre la concentracin familiar de la propiedad de la tierra vase Malpica 1970a. La idea de cohesin interna ha sido desarrollada en Valderrama y Ludmann 1979.
Dentro de estos mecanismos, que daban consistencia a su articulacin interna, destacaba la participacin solidaria de sus componentes en otras esferas de la actividad econmica y en su organizacin gremial: Sociedad Nacional Agraria (SNA). Esta entidad, que representaba los intereses de la gran burguesa agraria, se fund en 1916 como producto de la fusin de la antigua Asociacin Nacional de Agricultura y de las nacientes asociaciones de defensa agraria, instituciones promovidas por los grandes propietarios azucareros y algodoneros (Gianella 1975). Desde entonces fue decisiva su participacin en la vida poltica del pas.Inicialmente funcion slo como una reducida pero influyente lite. Pero, ante la insurgencia popular producida en la coyuntura de 1945-1948, se vio obligada a ampliar sus bases, incorporando a los restantes miembros de la burguesa agraria y a los de la hasta entonces desestimada mediana burguesa rural, como a los pequeos agricultores parcelarios, especialmente de la costa, en un organismo corporativo, como modo de mantener su influencia. Este intento se concret con la formacin de las asociaciones de agricultores que se constituyeron en sus filiales. Tal giro no signific, sin embargo, una apertura en la gama de intereses que representaba, pues dentro de ella los de la gran burguesa no perdieron su hegemona, sino que constituy la manera de ganar una amplia base social de apoyo. Situacin evidente en su cerrada y piramidal estructura de funcionamiento y gobierno interno, y en sus principales acciones polticas que, como en el caso de las repetidas campaas contra la reforma agraria o en pro de una poltica monetaria libre cambista, casi no dieron importancia a los intereses esenciales de sus afiliados de base a quienes, en cambio, contentaron con una infraestructura de servicios.En lo que concierne a este ltimo aspecto, cabe destacar que los estatu- tos de la SNA prescriban un sistema de representatividad proporcional al rea agrcola poseda por cada asociado, admitiendo tambin como miem- bros a personas jurdicas. Esto permiti a comienzos de la dcada del 60, pese a que sus asociaciones af1liadas sobrepasaban las 70, distribuidas en el pas, que sus cuadros dirigentes continuaran siendo: "miembros de prominentes familias latifundistas, propietarios de grandes empresas comerciales y subsidiariamente terratenientes, funcionarios de confianza de empresas dedicadas a la comercializacin de productos agrcolas o personas asociadas a los grandes intereses extranjeros con inversiones en la agricultura, y tcnicos y consejeros" (Malpica 1970a: 77).
Adems de estas asociaciones, su estructura20 se integraba con los comits de productores, que reunan a los asociados segn su rama de actividad, de los cuales el ms importante era el de productores de azcar, verdadero ncleo de las actividades de la SNA.Para el financiamiento de su actividad de servicios, polticamente vital, contaba con el apoyo oficial, a travs de una serie de gravmenes especial- mente establecidos sobre la venta del guano, algodn, maz, etc. Este hecho se reforzaba gracias a que sus representantes formaban tambin parte de la Sociedad Nacional de Industrias, Banco de Fomento Agropecuario, Consejo Nacional Agrario y en otras instancias claves del sector pblico.Similarmente organizadas y con fines semejantes a la SNA, funcionaban tambin la Asociacin de Criadores Lanares y la Asociacin Nacional de Ganaderos del Per, instituciones que representaban los intereses de los propietarios de las grandes haciendas modernas de la sierra.
Los terratenientes
Al lado del sector hegemnico de la sociedad rural se mantena, con relativa fortaleza, un amplio sector terrateniente definido por tener su sus- tento econmico en la exclusiva percepcin de una renta procedente del arriendo de la tierra. Al igual que la burguesa, su constitucin tampoco era homognea. En unos casos se trataba de entidades, entre las que destacaban rdenes religiosas, instituciones estatales, sociedades de beneficencia, testa- mentaras, centros educativos, etc. En otros casos sus componentes eran propietarios permanentemente ausentes, que carentes de espritu empresarial preferan desentenderse de la produccin. En la costa lo ms frecuente era que entregaran la propiedad a un solo arrendatario o a una sociedad, a cambio de una renta anual. En la sierra que las arrendaran fraccionadamente a pobladores indgenas, por una renta en producto o trabajo, a la vez que se les someta a obligaciones de tipo servil.Si la gran burguesa tena presencia directa en el poder central, en cambio los terratenientes serranos usufructuaban de una forma particular de dominio social y poltico: el gamonalismo. Por cierto, este fenmeno polti- co, intrnseco al orden oligrquico, iba ms all de lo estrictamente agrario para abarcar casi todo el sistema social rural. Sin pretender una definicin exhaustiva podra decirse que el gamonalismo consista en el ejercicio del
20. Una somera semblanza de la estructura de las organizaciones patronales puede encontrarse en CIDA 1966: 259-261.
40Matos Mar / Meja
1/ Estructura agraria tradicional39
poder local sobre la base de la gran propiedad precapitalista, hecho efectivo por medios informales antes que institucionales, y sin mayor respeto por la legislacin nacional. El gamonalismo, como fenmeno especfico del rea andina, resulta tambin parte de la forma de organizacin estatal que expresa la alianza, para el manejo del aparato del Estado, entre el poder central y sectores dominantes de las regiones menos desarrolladas. De otro lado, en su funcionamiento no involucraba slo a un patrn y sus dependientes, fueran stos de cualquier tipo, sino tambin a un conjunto de intermediarios (tinte- rillos, curas, mayordomos, etc.), que sin ser parte del poder medraban de l, a la vez que garantizaban su efectividad. Un destacado analista poltico, identificando gamonalismo con caciquismo, describe ntidamente sus perfiles:"... El cacique controla estrechamente la administracin local, tanto ms cuanto la parte de los pequeos funcionarios, los maestros, por ejemplo, que si "no estn en los cuadros" pueden ser suspendidos o desplazados a voluntad. Para emplear una expresin norteamericana, el cacique dispensa "proteccin". Impone sus puntos de vista en la fijacin de las inversiones locales. Se trata de abrir un camino, de construir un puente, de ofrecer a un pueblo grande una generadora de electricidad? Es el cacique quien inicia las gestiones, presenta las solicitudes en los Ministerios de Lima, estorbando las instancias administrativas que no se mueven sino cuando l les da pase. El cacique desempea as el papel de distribuidor y regulador de los favores pblicos. Pone en contacto la administracin central con las provincias, haciendo caer man en los desiertos olvidados.Qu le aporta en cambio al poder central? Se compromete a garantizar la fidelidad de territorios lejanos o difcilmente accesibles y, particularmente en ocasin de las elecciones presidenciales, el voto masivo de una provincia o por lo menos de algunos distritos. Es en este intercambio donde l desempea el papel de intermediario, de honesto corredor, qu provecho, qu comisin se reserva el cacique? Lo que busca en primer lugar es que la administracin no meta las narices en sus asuntos, que le conceda una especie de soberana sobre la regin en que se ubican sus dominios. Logra as constituirse en feudatario que la polica, la magistratura y las diversas autoridades tratan con respeto y circunspeccin" (Bourricaud 1969: 21-22).Es indudable que el gamonalismo afect esencialmente a la poblacin indgena. Su instrumento, adems del control de los recursos econmicos, polticos, judiciales, represivos y culturales, fue el dominio del castellano y la educacin, condicin que le permita "la exclusiva articulacin local famils
tica de la masa campesina" (Cotler 1968: 166-167). Gamonalismo y marginacin sociocultural aparecen como dos caras de la misma moneda. No sin razn, Jos Carlos Maritegui (lnl) afirmaba, al analizar el problema ind- gena, que sera imposible resolverlo sin antes erradicarlo.No es difcil precisar grados y matices en el gamonalismo. Su expresin ms acabada es sin duda la de "seor de horca y cuchillo", dueo absoluto de vidas y propiedades, como lo fue Alfredo Romainville en el Cusco. Su ms dbil exponente era el hacendado tradicional de los valles costeos, tan cercano al poder central y a otro tipo de juego poltico, cuyo dominio se circunscriba prcticamente a la misma hacienda. Indudablemente que la fortaleza del sistema lleg a su mximo cuando el gamonal se incorpor al poder central. Bourricaud menciona como uno de los casos ms tpicos el de un cacique cajamarquino que ingres al Senado de la Repblica a fines de los aos 20 y se mantuvo en l hasta 1968, sobreviviendo a todas las presidencias civiles e incluso a las dictaduras militares.
El proletariado rural
Dentro de la fuerza de trabajo agrcola podan distinguirse cuatro gran- des sectores: a. el proletariado rural, vinculado a las haciendas y fundos capitalistas; b. el campesinado servil o semiservil, dependiente de las haciendas tradicionales; c. el campesinado parcelario, constituido por los productores que usufructuaban la posesin o propiedad individual de pequeas unidades agrcolas y que representaban el sector mayoritario; d. una fraccin de campesinos y asalariados sin tierras ni trabajo fijo, permanentemente eventuales. En el cuadro 4 puede apreciarse una estimacin, vlida para 1961, del significado cuantitativo de cada uno de estos sectores.En el pas la existencia de un proletariado rural es un fenmeno recien- te. Sus primeros ncleos se constituyeron en las haciendas azucareras slo en las dos primeras dcadas del presente siglo. La necesidad que stas tenan de asegurar una explotacin a gran escala hizo indispensable la presencia permanente de un considerable nmero de braceros. El recurso utilizado para conseguirlos fue el "enganche", sistema mediante el cual se trasladaron im- portantes masas campesinas de la sierra a la costa; por ejemplo, de Cajamarca a las haciendas costeas de Lambayeque y La Libertad (Klarn 1976: 73-87). Sin embargo, el rgimen salarial no fue suficiente para la constitucin de un proletariado agrcola, pues debieron todava transcurrir varias dcadas para transformar definitivamente la situacin, comportamiento e ideologa de quienes habiendo sido campesinos independientes pasaran a ser exclusivos vendedores de su fuerza de trabajo.
Cuadro 4: Composicin de la fuerza laboral agrcola, 1961 (estimados)
Trabajadores%
Asalariados permanentes265,23617.33
- Especializados26,5001.73
- No especializados238,73615.60
Campesinos slo sujetos
a pago de renta137,4268.97
- Medianeros34,7282.27
- Colonos87,1565.69
- Yanaconas15,5421.01
Campesinos independientes650,63942.51
Comuneros Pequeos y medianos300,00019.60
propietarios familiares350,63922.91
Asalariados eventuales y
campesinos sin tierras477,25931.18
TOTAL1'530,560100.00
Fuente: Es una estimacin propia a partir de la reelaboracin de los estimados del CIDA (1966: 51 apndice l-IV). A dichos clculos se ha aadido las cifras de trabajadores domsticos y otros omitidos por las fuentes utilizadas por el CIDA. Los resultados coinciden en lo fundamental con los presentados por Montoya 197th: cuadro 1.En la costa central y sur tal proceso se inici ms tardamente. Las haciendas algodoneras, trabajadas por el sistema de yanaconaje, no necesita- ron recurrir a un gran nmero de asalariados permanentes. Slo a partir de la dcada del 40, cuando las condiciones tcnicas permitieron a las haciendas un manejo ms ventajoso mediante la explotacin directa, es que stas iniciaron en la costa, en el caso del algodn, la erradicacin de los yanaconas, y en las haciendas ganaderas de la sierra central pretendieron la de los huacchilleros, buscando reemplazarlos por obreros permanentes. Este proceso no tuvo xito total, y cuando lo logr, en el caso de la costa, no lleg a alterar automticamente la condicin social de los trabajadores.Acostumbrados a migrar slo temporalmente, para no perder el control de sus pequeas parcelas, los campesinos serranos mostraron mucha reticen- cia a establecerse definitivamente en las haciendas costeas. Por eso, si bien hasta la dcada del 50 se empleaba predominantemente mano de obra asala- riada, era de campesinos migrantes que se alternaban rotativamente. Slo aos despus, con la explosin demogrfica y la pauperizacin experimenta
da por las comunidades indgenas es que la migracin definitiva se tom en recurso obligado, contribuyendo a estabilizar la mano de obra asalariada y as culminar el proceso de proletarizacin.Sin embargo, es necesario destacar que determinados estratos de la masa obrera, los de las haciendas semicapitalistas, mantuvieron con limitaciones la posesin individual de alguna parcela o el derecho de uso de pastos, recibidos como parte de pago por sus servicios. Por esta razn su condicin de asalariados no lleg a definirse totalmente, manteniendo una naturaleza mixta.Al lado de este sector, y vinculada a la agricultura del algodn, caa de azcar y arroz, exista tambin una poblacin flotante de cierta importancia, integrada por asalariados permanentemente eventuales, carentes en su mayo- ra de empleo e ingresos estables, situacin que los calificaba como semi proletarios.
Los campesinos de condicin servil o semiservilLa poblacin laboral en condicin total o parcial de servidumbre estaba vinculada a las haciendas tradicionales, fundamentalmente serranas. Las dis- tintas variantes de esta situacin tienen sus antecedentes en el yanaconaje, institucin de servidumbre prehispnica, recreada durante la colonia y la repblica con fines de explotacin del campesinado. La servidumbre recibi diversas expresiones regionales: colonato, arrendire, allegado, obligado, con- certado, chacrat, etc., segn el tipo de obligaciones a las que se hallaba sometido el individuo. En su forma ms comn, ste deba laborar gratuita- mente, o a cambio de un salario mnimo, en las tierras de la hacienda por un determinado nmero de das al ao, debindole preferencia en la venta de su propia cosecha o ganado. Al mismo tiempo, el campesino o sus familiares estaban obligados a realizar rotativamente trabajos domsticos gratuitos en la casa del patrn. Cuando la hacienda precisaba servicio poda comisionar a uno o ms campesinos como postillones, en cuyo caso ellos mismos deban proveerse de cabalgaduras y fiambre. Para la ejecucin de determinados tra- bajos la hacienda sola tambin invocar en su provecho formas de reciproci- dad tradicionales, minca o "repblica", otorgando a cambio un poco de coca y una simblica retribucin monetaria.21Bajo estas condiciones, el hacendado era el sujeto a quien se deba lealtad y obediencia, y representante nico e indiscutido de la justicia, que
21. Las condiciones del colono en el departamento del Cusco han sido estudiadas, adems de Fioravanti, por Palacio 1957-1960-1961 y Cuadros y Villena 1949. Una des- cripcin ms general puede consultarse en Vzquez 1961.
1/ Estructura agraria tradicional43
44Matos Mar / Meja
aplicaba siguiendo su propio criterio. Finalmente, constitua la ltima instan- cia de decisin y poder en el mbito de la hacienda. Como ilustracin basta mencionar limitaciones tales como prohibicin de salir de ella sin permiso, hablar castellano o enviar a los hijos a la escuela, vigentes incluso a lo largo de la dcada del 50.Este drstico dominio sobre el campesino se compensaba con la conce- sin de determinados favores individuales, el compadrazgo, los "cargos" religiosos o la proteccin frente a ciertas obligaciones legales, como el servicio militar obligatorio, cuyo incumplimiento el hacendado poda facilitar.Pese a ser minoritaria la situacin de servidumbre, era la forma ms inicua de explotacin del trabajador. Los campesinos sujetos a ella vivan en la miseria, dedicaban su precaria produccin preferentemente al autoconsu- mo y no participaban de otra forma de transaccin comercial que no fuera a travs de la hacienda.Si bien este tipo de relaciones involucraba un nmero reducido de campesinos, en cambio indirectamente su mbito social era mucho mayor puesto que, debido a la precariedad de sus recursos, era general que campesi- nos independientes o miembros de comunidades cautivas compartieran esta situacin con la de colono de alguna hacienda vecina.Finalmente, cabe asimilar en este sector a los yanaconas, si bien tenien- do en cuenta las diferencias entre la situacin de stos y las antes expuestas. Se hallaban especialmente vinculados a las haciendas algodoneras de la costa, en las que gozaban de una situacin econmica y un status superior al del asalariado. 22 Sin embargo, no dejaban de ser expoliados a travs de una serie de mecanismos normados por una legislacin especial, la Ley de Yanaconaje, No. 10885, de 1947.
Los campesinos parcelariosDentro del campesinado el sector de agricultores parcelarios era el ma- yoritario. Pese a su mayor grado de independencia, no gozaba de mejor situacin econmica que la de los trabajadores en servidumbre. En este am- plio sector podan distinguirse, a su vez, dos grandes segmentos: los peque- os y medianos propietarios independientes, y los miembros de las comuni- dades campesinas.
22. Existen distintos estudios sobre la situacin regional de los yanaconas. Para La Libertad, vase Alcntara 1949; para Piura, Castro Pozo 1947; para Ica, Giralda 1949 y, para el caso de Chaneay, adems del texto de Matos ya citado, Huatuco 1948 y Matos Mar y Carbajal 1974.
Los pequeos y medianos propietarios independientes haban accedido a la propiedad de la tierra por distintas vas. En unos casos por cesin o venta de parcelas, a causa de la fragmentacin de las haciendas en las que haban laborado; en otros como resultado de la desintegracin de antiguas comuni- dades al pasar al control de propiedad privada zonas de tierras comunales; y, por ltimo, aunque en menor grado, por "haber hecho" la tierra trabajndola como "mejoreros" o agricultores precarios de zonas ribereas o de monte.Era caracterstico de este sector que gran parte de su produccin se destinara al me