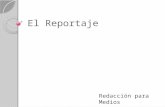Reportaje de Invetigación
Transcript of Reportaje de Invetigación

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
Un arte que cambió la Pasión de una Ciudad
Manuel Jesús Barroso Morilla
Eleuterio Juan Luceño Cabrera
Sevilla es Semana Santa y la Semana Santa es Sevilla. Una no se entendería sin la otra, y
viceversa. La ciudad se viste con sus mejoras galas para vivir la gran fiesta de la urbe, el gran
escaparate de la religiosidad popular, la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Y si Híspalis se engalana, a las imágenes que durante ocho días y una noche recorren las calles,
plazas, esquinas y rincones de la Jerusalén de occidente no hay que dejarlas atrás. Y junto a la plata,
al oro, a las flores, a las luces, cobra especial importancia los bordados que decoran las prendas o
los palios que rodean a Cristo y a su madre. Un bordado que le da a la Semana Santa de Sevilla ese
aspecto folklórico, de fiesta majestuosa, esa luz y ese brillo; que le da a la ciudad esos palios que
destacan con el sol rebotando en sus bambalinas a primera hora de la tarde, o con esa luna que
acaricia cada rincón del terciopelo y que no tiene ninguna otra semana de pasión en España.
Las hermandades eso lo saben y cada año se afanan por conseguir un ajuar cada vez mayor y
sobre todo más espectacular que lo que tenían antes. Hasta quince estrenos relacionados con esta
artesanía se produjeron en 2012. Destacaron desde pequeños trabajos, como los broches para los
faldones del paso del Cautivo de la Hermandad de Santa Genoveva, del barrio del Tiro de Línea,
hasta obras de mayor calado como el techo y las nuevas caídas del palio la hermandad de la Sed o el
manto para la Virgen de los Dolores y Misericordias, de Jesús Despojado.
Además, las mismas se prestan a presentar sus bordados o sus estrenos para que todos los
ciudadanos puedan disfrutar de cerca de estas obras sin tener que esperar a que luzcan en el paso.
Las hermandades cuentan con asociaciones de la ciudad que prestan voluntariamente sus
instalaciones para que éstas expongan su extenso material a los ojos de todos los sevillanos y los
turistas. Una de ellas es el Círculo Mercantil, localizado en la calle Sierpes, que se ha convertido en
el gran centro de exposición para las hermandades. En la pasada cuaresma, los Estudiantes, que
expuso su paso de palio recién terminado y dividido en partes, y la Exaltación, que mostró el
bordado de los faldones del paso de la Virgen de las Lágrimas, pasaron por este local.
Por su parte, el mismo Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla acogió en sus salones la
exposición “Domus Aurea” dedicada a la Virgen de Loreto y principalmente a la restauración de su

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
manto de salida por el taller de Jesús Rosado en Écija. Además, la casa de todos los sevillanos
recibió recién salido del taller de Charo Bernardino las caídas del palio de la Sed para que todos los
hispalenses las observaran, y la Hermandad de las Cigarreras mostró en su capilla de la Fábrica de
Tabacos, en la llamada “Domus Victoriae”, su paso de palio recientemente restaurado con un gran
éxito de visitas, al igual que las exposiciones anteriores. Se puede concluir, por tanto, que es un arte
que quiere estar cerca y que es seguido por un público fiel.
La Semana Santa de Sevilla cambió para siempre en el Siglo XIX y el principal culpable de
esa transformación fue el bordado. El hilo de oro, los hilos de la Gloria, se hicieron cada vez más
profusos en los pasos de la Sevilla romántica. La Semana Mayor hispalense fue cogiendo cada vez
más protagonismo, más majestuosidad y espectacularidad hasta la definitiva eclosión que se vivió
en el Siglo XX. Pero esa es una historia que comienza ahora…
Los inicios.
Con la primera puntada de hilo sobre el terciopelo viajamos a la época medieval,
concretamente al año 1433. En la Sevilla de esa época se funda el primer gremio dedicado al mundo
del bordado en general, no de la Semana Santa. De éste surgirán otros gremios complementarios
como los teñidores de ropa, los severos, los que torcían las sedas o los que hacían los hilos de oro.
En ese gremio primigenio había un maestro y a su cargo tenía a unos aprendices que entraban en el
taller a los seis años. Vivían con él y no sólo aprendía el oficio, sino que también realizaba las
labores del hogar. Estos aprendices no podían abandonar la casa de su maestro a no ser que
estuvieran enfermos, y hasta que no obtuvieran el grado de maestros no podían bordar. Era éste
quien lo hacía todo. Y para conseguirlo tenían que superar una serie de exámenes vigilados por los
veedores, primero para pasar a oficial, y finalmente a maestros, con lo que ya abandonaban el taller.
Esto fue así hasta la desaparición de los gremios, entre el Siglo XVIII y XIX.
Con nuestra primera pieza terminada en el terciopelo, arrancamos la segunda. Esta puntada
nos lleva hasta el Siglo XIX, momento en el que se empieza a gestar la eclosión del bordado en la
Semana Santa, aunque es verdad que hay en esta fecha piezas antiguas, como los bordados de estilo
neogótico para las figuras del paso del Duelo de la Hermandad del Santo Entierro que aún hoy se
conservan. Fundamental para el bordado fue la aparición en Sevilla de los duques de Montpensier
en 1848, que van a cambiar a la ciudad por completo y como no, a la Semana Santa. Su espíritu se
puede definir en una conjunción entre el progreso y la defensa de las costumbres y tradiciones

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
populares (1). Una de las primeras obras afectadas por este cambio es el palio de la Virgen de
Montserrat de 1854.
Hay que partir con la idea clara de que la Semana Mayor de entonces es muy complicada
por razones económicas y sociales. Tal y como explica Andrés Luque, en Memoria de la Semana
Santa, “las cofradías salían cuando podían y los pasos, realizados en su mayoría entre los Siglos
XVII y XVIII estaban destrozados. Cuando los Montpensier llegan van a revitalizar las fiestas de la
ciudad, dotándolas de un estilo romántico, tendencia social del momento. Gracias a eso las
hermandades volvieron a organizarse, pero lo hicieron con unos pasos no adaptados al nuevo
público de la época, por lo que debieron ajustarse a la nueva mentalidad.” Este estilo romántico
influirá sobremanera en el bordado cofrade y en la Semana Santa. Rescató tendencias antiguas, lo
que ayudó al nacimiento de la cofradía neobarroca, que es la que ha llegado hasta nuestros días,
pero siempre con el romanticismo como telón de fondo.
Hermanas Antúnez: Madres y maestras de los bordados.
Ese estilo neobarroco, en el mundo del bordado, se dejó notar con una mayor profusión de la
hojarasca, con bordados más grandes y asimétricos, más libres, con más movimiento y con el
“horror vacui”, el horror al vacío típico del barroco, que llevaba a cubrir por completo toda la
prenda que se iba a bordar. Desde el inicio, el bordado va a tomar tendencias de diferentes
movimientos artísticos. Una de ellas es la utilización de las hojas de acanto típicamente barrocas
Las máximas exponentes de este estilo serán las hermanas Antúnez, Josefa y Ana, cuyos trabajos en
el último tercio del Siglo XIX casi monopolizaron el bordado de la época, crearon y expandieron
ese estilo neobarroco y como dice Joaquín López, dueño del taller de Santa Bárbara, “tienen de lo
mejor que ha habido en este arte, pese a conservarse actualmente muy poquito”.
La labor de estas hermanas estuvo centralizada en su taller, situado en el barrio de la
Macarena, en la antigua Huerta del Zapote, cerca de la actual calle Froilán de la Serna. Allí
materializaron con sus trabajos los bocetos de los mejores diseñadores de la Semana Santa
hispalense del momento, como Guillermo Muñiz o Manuel Beltrán Jiménez, que aporta un toque
muy peculiar y preciosista a sus obras. El bordado se hacía sobre telas de color oscuro y en forma
de S. Están consideradas como maestras de todo lo que llegaría después. Pusieron las bases para
crear un arte tan importante en Sevilla.
Unos de los primeros trabajos documentados de las hermanas Antúnez se encuentra en la
parroquia de San Vicente, concretamente para la hermandad de las Siete Palabras. En 1877, una de

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
las hermanas, Josefa, bordó el manto para la Virgen de los Remedios, titular de la confraternidad.
Del mismo taller son los ropajes de las Marías del paso del crucificado de las Siete Palabras y la
túnica y el mantolín del San Juan.
Especialmente importante fueron sus bordados para la hermandad del Gran Poder debido a
la importancia que tenía ésta en el Siglo XIX, muy vinculada a la corona debido a la competencia
que ésta tenía con los Montpensier, y a la cual usó para ganarse a las clases populares. El primer
trabajo que firma este taller con la hermandad fue el manto para la Virgen del Mayor Dolor y
Traspaso en el año 1872, y estrenado en la Semana Santa del año siguiente. Fue comprado en 1908
por la Estrella que lo lució ininterrumpidamente hasta los años sesenta del Siglo XX. Así aparece
definido en la Sevillapedia de Internet: “Es una obra suntuosa y espectacular, que presenta un
bordado regular y asimétrico con tallos vegetales, hojarasca y cardos más pesados en el perímetro y
otro más diminutos en el centro, donde abundan las flores de pasión, lirios, azucenas y rosas al
estilo de las policromías barrocas.” A este palio lo sustituyó el realizado por Juan Manuel
Rodríguez Ojeda. También importante fue la túnica que en 1881 realizaron para el Señor del Gran
Poder, la famosa de los “cardos”, de terciopelo morado, bordada en oro a realce. Se estrenó el 15 de
abril del mismo año. Fue muy importante, porque, como afirma la historiadora Concha Worth, abrió
la senda de todas las que vendrían después, de una moda que llevaría a los cristos a salir con túnicas
bordadas. La misma se conserva aún, pero la hermandad la usa muy poco, sólo para algún
acontecimiento importante, como la celebración de la Epifanía del Señor, el seis de enero.
El trabajo de las hermanas Antúnez también se dejó notar en las hermandades de Triana.
Muy importante fueron sus trabajos para las hermandades de la O y para el Cachorro. Para la
primera realizaron sendos mantos, primero en 1880 y luego en 1891, además de un palio en 1881.
Para la segunda, un palio y un manto en 1892. El estilo es el mismo que impregnan a todas sus
obras: terciopelo de color oscuro y bordados muy grandes.
Actualmente se conserva muy poco en Sevilla de la obra de estas magníficas hermanas.
¿Motivos? Para empezar, el paso del tiempo que ha hecho mella en estas obras. Pero el principal es
la irrupción de un discípulo de las Antúnez, llamado Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que
revoluciona el mundo del bordado y lo cambia absolutamente todo con la creación de su estilo, el
regionalismo. Ante esto, las hermandades se fueron desprendiendo de las obras artísticas de Josefa y
Ana Antúnez en busca de la novedad que representaba Ojeda. Por eso no es extraño encontrar
trabajos de estas hermanas en la Hermandad del Santo Entierro en Jerez, en Huelva, o en Utrera, en
la Hermandad de la Vera Cruz. En Sevilla, además de la túnica de los “cardos” del Gran Poder y los
bordados de las Siete Palabras, se conserva el palio para la Hermandad de la Carretería, vendido a la

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
confraternidad de Jesús Despojado, y convertido en bambalinas interiores tras la hechura de las
nuevas caídas en el taller de José Antonio Grande de León.
Juan Manuel Rodríguez Ojeda: vanguardista en una Sevilla clásica.
Tras destacar la labor de las Hermanas Antúnez es hora de hablar de uno de los más grandes
del bordado, Juan Manuel Rodríguez Ojeda. La historia de la Semana Santa le tiene reservado un
hueco enorme como un gran innovador, un revolucionario, un hombre que la cambió por completo
al crear un estilo que ha llegado hasta hoy: el regionalismo. “Ojeda es el diseñador fundamental
para comprender la Semana Santa contemporánea, no sólo por sus aportaciones, sino porque va a
ser la referencia para la creación del Siglo XX”, así define Andrés Luque, profesor de Historia del
Arte la figura de Rodríguez Ojeda. “Fue un vanguardista. Revolucionó tanto el bordado como la
estética de la Semana Santa”, ésta es la opinión de Concha Worth. “Un magnífico diseñador”,
piensa Joaquín López. “El mejor”, así de rotundo se muestra el bordador moronense Manuel
Solano. Evidentemente, en su época había diseñadores igual de importantes que Ojeda, pero su
genialidad le hizo superar a los demás.
Juan Manuel Rodríguez Ojeda vivió en la actual calle Duque Cornejo, entonces llamada
calle Beatos, lugar en el que posteriormente estableció su taller, en el número 22-26, actual 26.
Formado con las Antúnez, no abrió su taller hasta bien entrado el Siglo XIX. Las primeras obras
conocidas de Ojeda fueron para su hermandad, la de la Macarena. Un manto bordado por Elisa
Rivera, que no se conserva, y una saya sobre terciopelo burdeos, que sí existe, y que fue restaurada
en el año 2009. De esta época se puede decir que sigue el estilo aprendido en el taller de Josefa y
Ana Antúnez: bordado grande, asimétrico y con mucho volumen. Otra obra de este primer momento
de Ojeda fue el palio negro de la Macarena, que posteriomente pasó a ser de la Estrella.
La crisis de 1898 fue fundamental para el surgimiento del movimiento regionalista. La
sociedad sevillana intentará salir de ella mirando al pasado y va a unir en un solo estilo todas las
antiguas grandezas artísticas (2). Como todos los movimientos artísticos, el paso del romanticismo
al regionalismo no se produjo de un día para otro. Fue una clara evolución. Las últimas obras
románticas ya incluían elementos que introducían al regionalismo y que fueron tomados por Ojeda
para sus obras. Por ejemplo, el palio para la Virgen del Patrocinio de 1892, que aparece mencionado
más arriba, introducía un elemento del nuevo estilo: la inserción de un mismo motivo bordado entre
los cinco huecos dejados en los varales laterales, y tres en los frontales, lo que propició la aparición

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
de bordados simétricos. Sin embargo, no deja el estilo romántico pues conserva las corbatas
anudadas en los ángulos del palio.
La primera gran aportación de Ojeda para la creación del nuevo estilo es la ruptura de ese
bordado en S. ¿Cómo lo hace? Coloca un eje central y a partir de ahí se desarrolla toda la obra, con
la parte derecha igual a la izquierda. Esta primera evolución se deja notar en la túnica que diseña al
Señor del Prendimiento de los Panaderos en 1894. Cada vez hay más elementos nuevos, sin
embargo, los acantos abiertos denotan de nuevo el estilo romántico. Fundamental para el desarrollo
de este estilo será el encuentro con el escultor madrileño Pedro Domínguez, diseñador del palio de
la Virgen de la Victoria de las Cigarreras.
El punto de inflexión para el nuevo estilo regionalista fue el manto de malla que diseñó y
bordó para su Macarena. El contrato con la hermandad se cerró en junio de 1899 y fue terminado en
1900. Su coste ascendió a 17.500 pesetas de la época, un buen dinero. Para sufragarlo, la
hermandad organizó una novillada en la Maestranza, se procedió a la rifa de un billete de lotería y
se abrió una suscripción pública en la que participó hasta la reina regente María Cristina.
Supuso un antes y después en el bordado de la época por diversos motivos. Para empezar, el
soporte. Por primera vez se utiliza la malla, formada por lentejuelas en lo vértices sobre la que se
distribuía el bordado, uniéndola luego al terciopelo. Una revolución en el momento. Según Andrés
Luque, para Ojeda “la malla fue un recurso. Siempre usó el terciopelo pero con la malla superpuesta
la luz entraba mejor y la dirigía hacia donde él quería”. El uso de la malla le regaló el nombre con el
que ha pasado a la historia, el manto camaronero, por su semejanza con las redes de pescar.
Otra innovación importante en este manto, y que va definiendo el estilo regionalista es el
uso del color. El terciopelo de este manto es verde, algo inaudito en la época, en la que destacaban
los colores oscuros. Además, el colorido es evidente en el bordado, en el que destacan flores de
distintos colores en sedas, naranjas, bermellón y tonalidades moradas (3). Este mismo bordado se
hizo más minucioso, con hojas más pequeñas que las de las hermanas Antúnez, dispuestas en el
famoso eje central juanmanuelino que parte la pieza en dos, totalmente simétrica tanto en la
izquierda como en la derecha. Destacable también la presencia de unos ángeles de cuero con el
famoso lema Esperanza Nuestra.
Si hemos dicho que el regionalismo buscó aunar todos los estilos antiguos en uno nuevo, no
es difícil adivinar que en este manto se pueden encontrar rasgos del pasado. Por ejemplo, azulejos
sevillanos de principios del Siglo XVII, como los de la capilla de la Virgen de Roca Amador o los
de la capilla de las Ánimas, en la Iglesia de San Lorenzo.

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
Una vez terminado, el manto se expuso en el escaparate de la tienda Villa de Madrid, en la
calle Francos 24-26 y levantó la admiración de todos los sevillanos y foráneos que paseaban por
aquella zona. Así lo relata el historiador Santiago Montoto (4): “Estuvo varios días expuesto en los
grandes escaparates de un bazar y tienda de tejidos llamada Villa de Madrid. De día y de noche, la
multitud llenaba la calle, por la que era imposible transitar, pues los miles de curiosos se
estacionaban, ávidos de admirar tanto arte y riqueza”. La Macarena estrenó este manto en la
Semana Santa de 1900 y el color verde destacaba sobremanera entre el negro del resto del conjunto.
Si este manto supuso un antes y un después en el regionalismo, fueron dos palios, el azul de
la Amargura, actualmente en Jerez; y el rojo para la Macarena, bordado sobre terciopelo granate, los
que terminaron de insertar en la sociedad el regionalismo y dotaron a Ojeda del adjetivo de genio.
Sin embargo, fue en el segundo en el que el regionalismo ya es pleno. El acuerdo para su
realización se cerró en 1907 y se estrenó en 1909. Será con este palio cuando se cambie el estilo
cofradiero de la ciudad y todas las hermandades quieran tener una obra de Ojeda. Aunque es de
recibo decir que el palio de la Amargura de 1927 es la excelencia suprema del arte juanmanuelino,
mucho más que el palio rojo, al llegar a un diseño superior. Su propia evolución le llevó a hacer en
esta pieza algo que nunca más se ha hecho: unir en un solo bloque techo y bambalinas con un
dibujo que se pasa de uno a otro sin problemas. Las posteriores restauraciones han desvirtuado este
palio al no estar preparado para tal avance.
La revolución del palio rojo se produjo en las bambalinas. “Fue la primera vez que en éstas
se combina la malla y el terciopelo, lo que lo llevó a una perfección técnica y estética a la cual le
supo agregar la gracia de Sevilla”, afirma Antonio Mañes en el libro Juan Manuel Rodríguez Ojeda,
diseños y bordados para la Macarena, 1900-1930. Esta revolución permitió que la luz entrara
dentro del palio, al ganar éste en transparencia. Además, perfila sus puntas con flecos de bellotas.
Se consideró como una de las mejores piezas bordadas de la historia. Fue sustituido en el año 1942
por una copia de peor calidad de Victoria Caro, y luego desmantelado poco a poco para realizar
diversos mantos de camarín, tras unas decisiones poco acertadas que acabaron dividiendo a la Junta
de Gobierno en dos. En palabras de Andrés Luque, “el ansia de poder pudo más que la conservación
y transmisión del patrimonio de la Hermandad”.
La importancia de Ojeda en el bordado es tal que prácticamente todos los diseños que se
siguen haciendo hoy en día llevan su estilo. Marcó una revolución, que como afirma, Concha
Worth, “no se hubiera dado sin él. Siempre debe de haber alguien que marque la pauta, y sin su
figura no se entendería la Semana Santa como es hoy”. Los ciudadanos de la época acabaron
aceptando la revolución que planteó Ojeda en un tema tan importante como es la Semana Santa.

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
Una cosa hay clara, sin esa aceptación, no se hubiera dado. Sevilla no ha cambiado mucho en el
último siglo, y si no quiere algo, lo rechaza y se acaba quitando, como ocurre hoy en día, y el estilo
de Ojeda no sólo caló hondo en la sociedad, si no que todas las hermandades querían tener algo de
este prolífico bordador. A su muerte en 1930, además de los bordados para su Hermandad de la
Macarena, las hermandades de la Candelaria, el Dulce Nombre, la Virgen del Refugio de San
Bernardo, la Hiniesta, San Benito, la Amargura, el Valle y la Cena poseían el palio y el manto
bordado por Ojeda siguiendo este estilo regionalista que le catapultó a la fama.
Pese al gran papel que la historia le ha dado a Juan Manuel Rodríguez Ojeda, hubo un taller
coetáneo, el de Hijos de Miguel de Olmo, cuya producción fue muy inferior a la de Ojeda, pero sus
bordados de la misma calidad o mayor que la de éste. “El problema de De Olmo fue que era más
caro que Juan Manuel porque costeaba mucho el dibujo con más hojilla y cartulina, un bordado más
fino y más delicado. Y las hermandades se iban al más barato que ofrecía un dibujo más bonito”, así
opina Joaquín López de este taller. De hecho se quedó arruinado tras la realización del palio del
Patrocinio.
El bordado de este taller era completamente diferente. De una tendencia barroca, tenía
rasgos mudéjares. El dibujo se asemeja a un gran zócalo de azulejos y las hojas disminuyen
respecto a los diseños de Ojeda. Destacan más las formas y las líneas. Todos los bordados de la
Hermandad del Silencio son de este taller. Tanto la túnica del Señor, como el gran simpecado que
aparece en el cortejo y, por supuesto, los bellísimos bordados del palio de 1916. Destacan también
el bordado del manto de la Virgen de las Lágrimas, realizado en 1919 o el conjunto de palio y
manto para la Virgen del Patrocinio del Cachorro, cuya hechura está registrada entre 1922 y 1926.
La majestuosidad de Ojeda relegó a un segundo plano a De Olmo, pero su bordado está muy por
encima del de aquel.
El trabajo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda fue seguido por sus seguidores y los
diseñadores y oficiales de su taller, que perduraron su estilo,desde un punto de vista conceptual. El
concepto de bordado regionalista se mantiene con una gran capacidad creativa. Bajo esta tesitura se
borda el palio de la Virgen de la Merced de Pasión en 1931, obra de Carmen Campany,
perteneciente al taller de Ojeda. Sin embargo, la llegada de la Guerra Civil va a interrumpir este
estilo. Cuando ésta acabe, José Carrasquilla Gutiérrez y Victoria Caro junto al diseñador Ignacio
Gómez Millán van a intentar mantener la calidad de los bordados, pero el material que hay es muy
pobre por lo que va a ser difícilmente mantenible.

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
Esperanza Elena Caro: nexo entre pasado y presente.
El relevo de Juan Manuel será Esperanza Elena Caro. Hablar de esta bordadora, es hablar de
la maestra del bordado en oro al realce en la Semana Santa de Sevilla. Su obra ha servido de unión
entre el pasado y el presente en la historia del bordado, convirtiéndose en una figura referente que
fue capaz de realizar un estilo muy perfeccionista y con una gran personalidad.
Esperanza Elena nace en el año 1906 en la localidad sevillana de La Campana. Fue
bautizada en la parroquia de San Gil, en el barrio de la Macarena. Un barrio que será el suyo por las
circunstancias de la vida. El fallecimiento de su padre, capataz de la familia Benjumea, les obliga a
ir a vivir a ella, su madre y su hermano con su tío José Caro, residente en la Macarena. Desde niña,
Esperanza se empieza a interesar por los entresijos del mundo del bordado en las visitas que realiza
a las diferentes iglesias de la ciudad de Sevilla. Allí no pierde ni un segundo para empaparse las
diferentes técnicas y procesos que rodea a los bordados que se dieron en los siglos XVI y XVII.
Dos son las figuras que dirigen los primeros pasos de Esperanza Elena Caro en el mundo del
arte del bordado. La primera de ellas su tía Victoria Caro, la cual trasmite a su sobrina todos saberes
aprendidos en su paso por el taller de las hermanas Antúnez y el de Juan Manuel Rodríguez Ojeda.
La segunda figura es la del farmacéutico y amante del arte, Ignacio Gómez Millán. De su mano
conocerá los bordados presente en el monasterio de la Virgen de Guadalupe. Además, junto a
Gómez Millán investigará nuevas técnicas de bordado, que más tarde aplicará. Ignacio Gómez
Millán se convertirá en diseñador de muchas de las obras que salieron del taller de los Elena Caro.
En el año 1917 comienza la relación de los Elena Caro con la Semana Santa de Sevilla. Fue
en ese año cuando Victoria Caro decide montar su propio taller de bordados en la calle Tomillo,
número dos, junto a su hermano José. Será a los doce años de edad cuando Esperanza entre a formar
parte del taller e inicie su idilio con la aguja y el hilo de oro. Fue en dicho momento cuando
comience a conocer las técnicas del bordado de oro, el abultado y los hilos de oro en todos sus
matices.
Con tan sólo diecinueve años, la sobrina de Victoria Caro, ya dirigía la planificación y el
funcionamiento del taller. Su primer trabajo importante llegaría al participar en la elaboración del
palio de malla de la Virgen del Rosario de la Hermandad de Montesión. El primer palio de malla
como único soporte que se hizo en Sevilla. También colaboró con su tía en los palios de San Roque
(quemado en 1936 durante la Guerra) y en el de la Hermandad de Los Panaderos.
La peculiaridad de la obra de Esperanza Elena Caro hay que verla desde una doble
perspectiva. Por un lado desde la labor de su tía Victoria, la cual realiza múltiples obras y continúa

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
la línea de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, pero sabe personalizarla con unos criterios técnicos muy
perfeccionistas y añadiendo elementos que en cierta manera transformaron los originales de Juan
Manuel. Por otro lado, en el caso de Esperanza, ella llega mucho más allá, ya que no sólo consiguió
sintetizar las aportaciones juanmanuelinas, sino que las dotó de un perfeccionamiento técnico, que
dieron lugar a auténticas joyas del bordado como puede ser el palio de la Virgen de la Hermandad
de los Estudiantes.
Esperanza siempre tuvo claro qué tipo de bordado tenía que hacer, un bordado que fuese
muy fino y elegante, pero que predominase por la excesiva cantidad de brillo o de relleno. Dominó
el color y la seda, elementos que dieron a su bordados un estilo inconfundible. Debido al peso que
el taller estaba ocupando en el seno de la Semana Santa y la necesidad de más, deciden trasladarlo a
la calle Conde de Bajaras, en la misma casa donde vivió el poeta sevillano Gustavo Adolfo
Bécquer.
Después de la Guerra y de unos años de conflicto militar en el que el taller dedicó su labor a
realizar enseres militares; Esperanza se casa en el año 1939 con el joven industrial Antonio
Rodríguez Pérez en la iglesia de la Anunciación, antigua sede la universidad hispalense. Durante la
décadas de los 40, 50 y 60 se viven los tiempos de mayor producción del taller. En este periodo se
llevan a cabo el bordado del Simpecado de la Esperanza Macarena (1940). Ese mismo año también
se llevan a cabo el palio, los faldones y los respiraderos del paso de la Virgen. Esperanza siempre
estuvo muy orgullosa de todas las piezas que realizó para La Macarena, a fin de cuentas era una
hermandad a la que profesó una gran devoción la bordadora sevillana.
Además de las obras llevadas a cabo para La Macarena, a finales de la década de los 40 y
principios de los 50, el taller realizó una de sus grandes piezas, el palio de la Hermandad de los
Estudiantes, de estilo neorenacenstista, con diseño de Joaquín Castilla. Borda las caídas del palio
sobre terciopelo rojo y el techo, la gran obra por excelencia, bordada en seda y oro sobre terciopelo
y tisú. Este año 2012 se ha acabado el trabajo, con el bordado de los faldones en el taller de Santa
Bárbara
En 1949, se produce el fallecimiento de Victoria, lo cual obliga a Esperanza, ya con cuarenta
y tres años de edad, a tomar las riendas del taller en todas sus parcelas. Para esta misión contó con
la colaboración de su hermano Manuel, el cual se convertiría en el ejecutor de varias piezas del
taller. Esperanza desarrolló un dominio arrollador por lo monumental. En su taller rehabilitó la
técnica de punto milanés, uno de los más difíciles y costosos. También llamado en la antigüedad
como oro llano, este tipo de punto fue aplicado en galones bíblicos o en la exquisita bandera
carmelita de la Hermandad de la Lanzada de Jerez de la Frontera.

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
En el año 1964 le llega el primer reconocimiento, al concedérsele la medalla de Bronce de la
Ciudad de Sevilla. Dos años más tarde, ante la demanda de mayor espacio, se produjo la última
“mudá” del taller a la calle Jesús del Gran Poder número 53, donde se encuentra hoy en día, bajo el
nombre de Sucesores de Caro. En 1971 recoge uno de los premios que más ilusión le hizo, la
Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, un galardón más que merecido a una trayectoria de
cuarenta años dedicados al mundo del arte del bordado.
En 1985, su aguja dejó de coser y su memoria quedó latente como un recuerdo más de la
historia de la ciudad de Sevilla. De su taller han salido más de 300 piezas, convirtiéndolo en la
actualidad en uno de los talleres más importantes y con mayor historia. “Todos venimos de
Esperanza Elena Caro, todo lo que hay hoy en día se lo debemos a ella y su taller. Es nuestra
maestra, un referente que ha sabido unir el pasado con el presente de la historia del bordado”,
comenta convencido Joaquín López.
Coetáneas a Esperanza Elena Caro nos encontramos con las Hermanas Martín Cruz, Carmen
y Ángeles. Dos bordadoras que regentaron un taller en su casa de la calle Don Pedro Miño. Carmen
Martín Cruz llega al bordado gracias a la pintura, su gran pasión. Empezó a los doce años en el
taller de Victoria Caro, donde aprendió todos los puntos. Tras ser solicitada por otro taller para
enseñar a bordar con diecisiete, trabajó para la parroquia de San Nicolás. En el año 1953, estableció
en su casa su propio taller, junto a su hermana Ángeles a la que enseña a bordar.
De las múltiples obras que llevaron a cabo ambas hermanas podemos destacar el techo de
palio de la Virgen de Subterráneo de la Hermandad de la Cena, bordado en oro fino, la saya de
salida de la Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, en tisú de plata bordada en oro, y los
respiraderos del paso de Nuestra Señora del Socorro, de la Hermandad del Amor, bordada en malla
de oro y flores bordadas estofadas. Esta última obra es muy apreciada por muchos bordadores
actuales.
Con la muerte de Esperanza Elena no se marchó su estilo. La mayoría de las bordadoras de
hoy en día han pasado por el obrador de Esperanza. Mujeres como Rosario Bernardino, Pilar
Bonilla, María Rosa Chávez, entre otras muchas, continuaron desde sus talleres bordando para que
el espíritu de la maestra del bordado al oro en realce perdure hasta el final de los tiempos.

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
El bordado en la actualidad.
Desde la muerte de Caro el mundo del bordado se diversifica y surgen multitud de talleres.
Ahí están el Taller de Santa Bárbara, el de Charo Bernardino, el de José Ramón Paleteiro, Bordados
Salteras, etc. Talleres que van a continuar con el trabajo y que han conseguido que sea un arte vivo.
Sin embargo es un arte en el que actualmente innovar es difícil y que vive anquilosado en el pasado,
principalmente en el estilo juanmanuelino. Se han repetido muchos diseños que no aportaban nada,
simplemente por no salirse de lo establecido. Y la culpa es muy clara: las hermandades no quieren
arriesgar por el miedo al qué dirán. Piden lo mismo de siempre, lo que refleja un arte totalmente
agotado y en el que la evolución es prácticamente nula. “Las hermandades son muy rancias y tienen
miedo a la evolución, a innovar, prefieren ir a lo de siempre, a los modelos ya caducos”, piensa
Concha Worth. “Se borda como hace cien años, cero cambios”, completa Alfonso García,
presentador de Verde Esperanza”, en Radio Betis. Y debe ser así, porque desde la muerte de
Rodríguez Ojeda sólo dos hermandades han hecho bordados transgresores: los Negritos, en Art
Deco y los Estudiantes, anteriormente referido. Bordados que se distinguen a lo lejos por su ruptura
con lo establecido: figuras de marfil, pinturas entre el bordado. Elementos nunca conocidos. El
palio de la Virgen de los Ángeles de los Negritos, bordado en el convento de las Trinitarias entre
1961 y 1964, supuso una ruptura con lo que había, junto al de la Hermandad del Rectorado. De
inspiración oriental, contiene bordados en oro y plata sobre terciopelo azul, diseño de Juan Miguel
Sánchez.
“Las hermandades están hechas a un estilo, que con los años puede que desaparezca. Ahora,
todo lo que nos piden es recreación de lo que se ha hecho”, opina Joaquín López. Para Manuel
Solano, “las hermandades de Sevilla están acostumbradas a lo clásico y salirse de ahí es demasiado
peligroso y les da miedo.” Además, si se niegan a la innovación y a repetir modelos, estas
hermandades van a caracterizarse por las prisas. El trabajo del bordado es un trabajo lento y
laborioso, que debe hacerse con cuidado y con mucho tacto. Sin embargo, hay hermandades que
esto no lo entienden y por el afán de estrenar lo más rápidamente posible van a someter al taller a
una presión desmesurada. También es de justicia decir que hay otras que dejan trabajar, como por
ejemplo, La Sed, tal y como cuenta Charo Bernardino, que no puso impedimento a que su techo de
palio tardara cuatro años en hacerse.
La innovación sí que podría llegar en el dibujo, porque eso es libre y se pueden incluir
elementos diferentes a otros, pero lo que no va a cambiar nunca porque es esencia misma del
bordado es la forma de hacerlo, manualmente, en los bastidores, sin ayudas de máquinas, porque
podría ir en contra del mismo arte.

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
El proceso de elaboración de una pieza bordada siempre suele seguir los mismos pasos. En
primer lugar, tras haberse puesto contacto una hermandad para solicitar un encargo, la primera
misión es la realización de los bocetos, un diseño, a escala de la pieza o piezas encargadas, aunque a
veces éste viene desde la propia institución. Después se presentan dichos bocetos a la hermandad.
Una vez que ésta da el visto bueno se procede a su ejecución. Se seleccionan los tipos de puntos y
de hilos en cada detalle del conjunto.
El dibujo es la base fundamental del bordado. Una vez realizado éste, se sacan las piezas una
a una y se van bordando en bastidores distintos. Después se recortan y se llevan sobre el tejido que
se ha de bordar (el tejido más común es el terciopelo). Para esta unión de las distintas piezas suelen
emplearse bastidores más grandes.
En relación a los materiales empleados para la ejecución de los bordados debemos hacer una
apreciación. Ésta tiene que ver con los hilos de oro. El oro fino que se utiliza no es oro en sí, sino
plata fina de 990 milésimas, dorada con oro de 24 quilates. El oro no se utiliza entre otras razones
porque no es viable emplearlo puro.
En cuanto a las técnicas y a las formas de bordar existen multitud de ella. Van desde el
bordado de realce al bordado simple de recorte. Ésta es una técnica que piden Hermandades con
pocos recursos económicos. En ella se sustituye el hilo de oro por unos simples recortes de vistosos
tejidos dorados llamados tisú de oro o de plata, enriquecidos con lentejuelas, canutillos, hojillas y
piedras. El bordado a realce, el más común, consiste en bordar en el mismo soporte lo que conlleva
el darle forma desde la propia base. Son completamente distintos. Y la forma de hacer estos realces
es a través de los puntos en los que hay gran variedad de ellos, y dependiendo del bordado se usa
unos u otros. Los más caros suelen llevar hojilla y cartulina porque el trabajo es muchísimo más
laborioso y repercute en el precio final, por eso también son los que menos se trabajan; y los más
usados son el empedrado, la media onda, la media onda doble, setillo, puntita, en “eme”, puntita
doble, el punto milanés y la mosqueta. Y respecto a los materiales, los soportes más usados son dos:
el terciopelo y el tisú. La diferencia entre uno y otro es que el primero es más grueso y más áspero,
mientras que en el segundo destaca su textura más suave.
Actualmente, es un arte que está considerado muy por debajo de otros de la Semana Santa.
Según los bordadores, las hermandades no lo saben valorar lo suficiente y los talleres se enfrentan a
la incompresión por parte de éstas, que son los principales clientes. Además, ni está protegido ni
promocionado siendo un arte de Sevilla y de la provincia. Ocurre todo lo contrario y la única forma
de promocionarlo es el boca a boca. Para Joaquín López, “si el bordado estuviera en otro país
estaría protegido, promocionado y todo subvencionado”. Éste es un tema que destacan todos los

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
bordadores porque repercute en el propio arte. Si a los talleres se les subvencionara, para empezar,
se oficializaría el aprendizaje en el mismo, algo que hoy en día no se puede hacer porque estos
pierden más dinero del que gana, al tirar a la basura un tiempo precioso en enseñar que no gastan en
sus obras. Con ese dinero podrían contratar a alguien que se dedicara exclusivamente a la enseñanza
en el taller y a la aparición de nuevos bordadores surgidos directamente de ellos, con lo que se
aseguraría la pervivencia del arte, un futuro asegurado. “Si tuviéramos apoyo económico por parte
de las instituciones, no nos importaría para nada enseñar a quien venga a pedirlo en el taller”, así
opina Charo Bernardino, a lo que añade que “mientras tanto, no, porque repercute negativamente en
nosotros”.
En esta época de crisis, una de las críticas que más se le suele hacer al mundo del bordado es
el excesivo uso del oro en las vestimentas. Si nos basamos en las Sagradas Escrituras, Jesucristo
abogaba por un voto de pobreza que llevó a rajatabla y que además era la nota predominante de la
época en la que una simple túnica servía de prenda. Algo que no tiene nada que ver con lo actual.
Hace pocos meses, el párroco de la Iglesia de San Jacinto, contrario a la Semana Santa desde el
punto de vista de las salidas procesionales, se quejaba precisamente de eso, del uso excesivo del
hilo de oro para vestir a las imágenes. El mundo del bordado hay que verlo desde dos ópticas:
trabajo y una representación iconográfica para ser vista y disfrutada en la calle. Este arte, en la
actualidad, mantiene a muchas familias que comen gracias al bordado. No sólo los talleres, están los
fabricantes de bastidores, los teñidores de hilo de oro, que por cierto, deben ir a buscarlo a Valencia
y Barcelona, cuando el arte está catalogado en Sevilla, los diseñadores, etc. Y además, las imágenes
están para ser vistas, para que la gente las contemple. Al dotarlas de esas prendas, a la vez se les da
un carácter divino. Además, a Jesucristo se le dota de bordados en unción de su santidad, por eso las
figuras secundarias de un paso no suelen llevar prendas bordadas. Nuestra cultura andaluza ha
hecho que el bordado influya en la propia devoción de las imágenes. Charo Bernardino se muestra
aún más tajante al afirmar que “la iglesia debe ser la primera en aplicarse en la pobreza”.
Uno de los problemas a los que se enfrentan los talleres tradicionales son los conocidos
como talleres clandestinos. Unos talleres que según los propios bordadores realizan una
competencia desleal a los profesionales, ya que según comentan, estos talleres clandestinos cuentan
con una serie de “privilegios” respecto al resto que a su vez también conlleva una serie de
desprestigios para la calidad del bordado.
En primer lugar debemos recordar que estos talleres clandestinos no pagan impuestos, cosa
que sí tienen que hacer los talleres tradicionales. Además, en la mayoría de estos talleres se trabaja
sin horarios y sin pagar a los empleados del mismo, llevándose incluso el trabajo a casa. Estos son

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
dos aspectos que ya ahorran de por sí bastantes cantidades de dinero a estos talleres clandestinos
respecto a los gastos que tiene que llevar a cabo un taller profesional.
La última de las cuestiones que se critican de estos talleres clandestinos es que sus
trabajadores no son bordadores profesionales, y en muchos casos inexpertos, con lo que esto supone
a la hora de ejecutar las obras. Voces como la de Joaquín López reclaman a las instituciones una
vuelta a la época de los gremios y a la existencia como ocurría antes de un tribunal cualificado que
valorase si una persona sabía bordar y estaba capacitada para montar un taller.
Además la crisis que estamos viendo también afecta, como no podía ser menos, a la Semana
Santa y a sus hermandades. Un hecho que también pasa factura a los talleres por la competencia de
los clandestinos. Estos últimos ofrecen a las hermandades por realizar un trabajo un presupuesto
mucho más barato que los que ofrecen los talleres de siempre, circunstancia que en muchos casos
obliga a las hermandades a aceptar los más económicos como consecuencia de la situación
económica que estamos padeciendo.
Lo que se denuncia por parte de los talleres oficiales es que el hecho de que estos talleres
subversivos ofrezcan unos presupuestos de menor precio va unido, en la mayoría de los casos, al
empleo de materias primas más baratas y de peor calidad, aspectos que después repercuten de
manera negativa en el resultado de las obras ejecutadas.
Desde los oficiales se pide a la Administración competente, la persecución de este tipo de
taller que según los bordadores, lo único que hacen es desprestigiar en cierta medida la labor de
aquellos que cumplen pagando impuestos y cumpliendo requisitos burocráticos. Otro de los
aspectos que está provocando la crisis es la reducción del número de encargos. Según el bordador
moronense Manuel Solano, “con la situación económica que está viviendo, es casi imposible que se
encarguen trabajos de gran envergadura. De lo que viven ahora muchos talleres, como el suyo
propio, son de encargos que se llevaron a cabo hace dos o tres años.
Relacionado con el tema de la crisis, las Hermandades están buscando fórmulas alternativas
para poder mantener un ajuar interesante para sus cofradías. Si ya se ha hablado de la búsqueda de
bordadores poco cualificados, que por un precio menor realizan una obra, aún pudiendo ser de peor
calidad, otra solución más interesante y vista con mejores ojos surge de la propia confraternidad. En
muchas de ellas están proliferando pequeños talleres propios que además de dotar de material a la
hermandad, permite un suculento ahorro para sus arcas. La Sed o el Amor son algunos ejemplos de
ellos. Sin embargo, los dos maestros en este campo son los talleres del Calvario y el Buen Fin, y es
éste segundo el que mayor actividad mantiene.

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
Formado actualmente por once personas, el taller cuenta con dieciséis años de vida. Fue en
el año 1996 cuando el entonces hermano mayor, Javier Vega, mostró interés en que se abriera un
taller en el seno de la casa hermandad. Vega, abogado que trabajaba en la Cartuja, era y es muy
amigo de Carlos Bayarri, hermano del Calvario, dibujante de Cerámicas La Cartuja y que en el año
1994 fundó el taller de la hermandad de la Madrugada. Un grupo de hermanos del Buen Fin
tomaron su ejemplo y estuvieron yendo un par de años al taller situado en la casa hermandad de la
corporación de la Magdalena para aprender, hasta que definitivamente abrieron el de la hermandad
franciscana. Como cuenta Consuelo, la hermana bordadora más veterana del taller y formada en el
Calvario, “la primera obra que hicimos fue el guión franciscano, completamente cambiado ya, y que
ahora es un banderín que representa el abrazo de San Francisco”.
Las diferencias entre este taller y un taller profesional son plausibles sólo con entrar en el
recinto. Todo lo que rodea al lugar de trabajo es hermandad. En unas vitrinas, todas las insignias de
la misma sirven de escaparate para el visitante y contrasta la seriedad de los bordados con la alegría
de las bordadoras. Una de las diferencias más importante es su carácter vocacional: “En un taller
normal las bordadoras son profesionales, es su trabajo. Aquí no. Se hacen con los años, porque esto
tiene más un carácter vocacional”, dice Eva Díaz Melero, profesora en este taller, y además
bordadora en el de José Ramón Paleteiro. Consuelo añade que “estamos aquí porque nos gusta esto.
Nos llevamos los bastidores a casa y trabajamos allí e incluso en las vacaciones de verano. No
cobramos, salvo Eva que es la profesional. Y con todo esto hacemos una obra al año o incluso dos.
Lo hacemos porque nos gusta”.
En cuanto al estilo y al ritmo de trabajo, la hermandad es la que lo impone. Cuando se
acomete una obra nueva es ésta la que pide a distintos diseñadores unos modelos sobre el trabajo a
realizar. Se estudian, y cuando está decidido, se pasa al taller el boceto ganador para que realice la
obra. En cuanto a las restauraciones, también es la hermandad la que decide qué se restaura y sobre
todo, cómo: “La hermandad nos dice lo que quiere. Nos dice, a lo mejor, restaura tal pieza, y
nosotros sólo restauramos limpiándola. Si nos dice restaura y enriquécelo, pues añadimos detalles
nuevos a la obra, pero siempre hay que basarse y respetar lo hecho”, confiesa Eva. Además, la
hermandad, al margen de la cantidad de prendas que consigue tener, se ahorra unos cuantos miles
de euros que tendría que invertir si hiciera las obras en un taller externo, puesto que sólo tiene que
pagar el material, es decir, el hilo de oro y un sueldo y se garantiza una exclusividad de trabajos ya
que el taller sólo trabaja para ella.
Las obras de las que están más satisfechas estas bordadoras del Buen Fin, y en las que
coinciden tanto Eva como Consuelo, son el bacalao (el estandarte de la hermandad) y el manto

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
negro para la Coronación de la Virgen en 2005. Sin embargo, es el primero, el niño bonito del taller.
Las bordadoras fueron durante tres meses, una media diaria de diez horas para tenerlo acabado antes
del Via Crucis de la hermandad que se suele celebrar en el mes de marzo. El trabajo consistió en la
restauración y enriquecimiento del estandarte corporativo, obra de Elena Caro, al que se le restauró
lo poco que tenía bordado (el escudo de la hermandad en el centro y un poco en la parte superior e
inferior del terciopelo) y se le añadieron nuevos motivos. Eva Díaz explica el proceso: “El
estandarte se desbarató entero y se intercalaron las piezas nuevas con las antiguas, con lo que se
notan ambas en el terciopelo. Además, la faldilla se ha ampliado considerablemente. Creo que esta
es la obra cumbre del taller porque es la que más brilla”
El reconocimiento que este taller merece llegó el pasado año 2011, cuando una colección de
las mejores obras fue expuesta en el Ateneo de Sevilla. Actualmente, el taller trabaja en la
realización de un manto verde, a juego con una saya del mismo color que realizara José Ramón
Paleteiro. Sin embargo, hay voces críticas con los talleres de hermandad. Una de ellas es Concha
Worth, que cree que “los talleres vienen bien económicamente a las hermandades porque se ahorra
mucho dinero, pero a veces la calidad no es la mejor. No son bordadoras profesionales y eso se
acaba notando”. Estos no llegan a talleres clandestinos puesto que no realizan una competencia
desleal a los talleres oficiales, ya que el único ámbito de trabajo es la Hermandad del Buen Fin y el
convento franciscano en el que residen, el de San Francisco de Paula.
Una de las grandes polémicas que se vive actualmente el arte del bordado está relacionada
con el mundo de las restauraciones. Hoy en día, más del 80% de las obras que se realizan en el
mundo del bordado son restauraciones debido a que el trabajo en Sevilla está prácticamente hecho y
queda muy poco por bordar. Sin embargo, este concepto en el bordado no está claro aún. Para la
hija de Charo Bernardino, María, una buena restauración es aquella en la que se limpia la obra, se le
cambia el soporte desgastado pero se mantiene la esencia con la que se hizo, no realizar una copia
del original. En los últimos años se han realizado restauraciones en Sevilla que lo que han hecho ha
sido copiar el original en un nuevo terciopelo y conservar dos o tres piezas del primigenio, y eso no
es ninguna restauración. “Hacer una buena restauración es muy complicado, cuesta mucho trabajo y
si no se sabe, lo más fácil es copiar, fotocopiar una obra. Y se nota si se hace porque el oro, aún
limpiándolo mucho, nunca recupera el brillo inicial, y ese oro nuevo destaca entre el antiguo”,
comenta Charo Bernardino. De la misma opinión es Joaquín López, que opina que estas copias “se
quedan entre dos aguas. Ni es nuevo del todo, ni es viejo, es una cosa intermedia, porque conserva
hilo nuevo e hilo viejo”.

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
Todo esto no va más que encaminado a la conservación del patrimonio de la Hermandad,
que es parte de su historia y muy pocas se dedican a cuidarlo. Una forma de hacerlo es a través de
una fórmula que defienden muchos bordadores de hoy en día que es la siguiente: la obra antigua se
guarda en el museo de la Hermandad, y se realiza una copia de esa, completamente nueva, para la
salida procesional. Para Alfonso García, “con esta solución, se conserva la obra de arte para uso
museístico, y la nueva se destina a la cofradía, no que de la otra forma ni tienes obra antigua, ni
nueva.” Por ejemplo, la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río va a seguir este procedimiento.
Sin embargo, ésta es una opción a la que se niegan algunas hermandades porque no se dejan
aconsejar bien. Cuenta Charo Bernardino que a su taller llevaron un manto completamente
destrozado, y que desechó su restauración porque era casi imposible recuperarlo, según el estilo que
se sigue en su taller: limpiar la obra y cambiar lo que esté malo. Ésta misma Hermandad llevó el
manto a otro taller y le aceptaron la restauración. ¿Resultado? Una copia perfecta del manto y la
pérdida del manto antiguo.
Desde el punto de vista histórico-artístico, quizás no sea la mejor opción, puesto que la obra
pierde su valor histórico. Para Concha Worth, como historiadora, prefiere conservar la obra y
restaurar lo que se haya de restaurar, aunque entiende que si ésta está en un estado de conservación
muy lamentable, se proceda a realizar la copia de la misma y guardar el original. Además, al
contrario que en otras artesanías de Semana Santa, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el
IAPH, no puede ayudar en demasía a aclarar este aspecto, ya que como dice Alfonso García, “su
sección de bordado a lo que se dedica es a su consolidación, intentar sostener el soporte, pero no
tienen a nadie bordando, por lo que no son útiles a las Hermandades, ya que no restauran.
El bordado es un elemento esencial dentro del arte que forma la Semana Santa de Sevilla. La
figura de las Hermanas Antúnez, Juan Manuel Rodríguez o Esperanza Elena Caro han contribuido a
engrandecer este arte puramente sevillano. Las dificultades a las que se enfrenta hoy día el arte del
bordado son en primer lugar un desprestigio a nivel institucional de este tipo de arte, el agotamiento
de las formas de bordado y el excesivo personal no cualificado que a lo único que lleva es a
vulgarizar un tipo de arte tan grande como éste. Y con esta última puntada el trabajo está
finiquitado.

Manuel Jesús Barroso Morilla-Eleuterio Juan Luceño Cabrera- Tcas. De Investigación Periodística-Grupo 1
Citas
1. LUQUE TERUEL, ANDRÉS. Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Diseño y bordados para la Hermandad de la
Macarena. 1ª ED., Sevilla, 2011, (página 10). ISBN: 978-84-92868-35-3
2. LUQUE TERUEL, ANDRÉS. Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Diseño y bordados para la Hermandad de la
Macarena. 1ª ED., Sevilla, 2011, (página 13). ISBN: 978-84-92868-35-3
3. LUQUE TERUEL, ANDRÉS. Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Diseño y bordados para la Hermandad de la
Macarena. 1ª ED., Sevilla, 2011, (página 57). ISBN: 978-84-92868-35-3
4. Santiago Montoto: Historiador sevillano, hijo de Luis Montoto, que nació en 1890 y muere en 1975. Fue
articulista e investigador de temas de historia, principalmente de Sevilla. Fue miembro de la real academia sevillana de
buenas letras y socio correspondiente de la Real Academia de Historia.