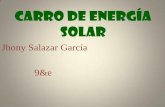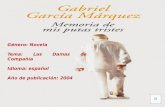Reseña katarismo
Transcript of Reseña katarismo
-
7/29/2019 Resea katarismo
1/9
170
r
nsionsedwincuzrodguz
cienc ia polti ca n 12 julio-diciembre 2011issn 1909-230x/pgs. 170-178
recension
es
VVAA, Historia, coyuntura y descolonizacin. Katarismo e indianismo en
el proceso poltico del MAS en Bolivia
La Paz: Fondo Editorial Pukara, 2010, 205 p.
[Disponible en http://periodicopukara.com/archivos/historia-coyuntura-y-descolonizacion.pdf]
Edwin Cruz RodrguezPolitlogo Universidad Nacional de Colombia
este libro rene las intervenciones de diecinueve lderes eintelectuales kataristas e indianistas en el seminario del mismo ttulollevado a cabo en La Paz entre el 10 y el 12 de marzo de 2010. Constituyeuna uente sin par para realizar una aproximacin a su pensamientopoltico y sus evaluaciones del gobierno de Evo Morales. Las distintas
exposiciones permiten ver que el pensamiento katarista indianistapresenta una gran diversidad an cuando todos los autores parten deposiciones comunes sobre problemas como el colonialismo y la crtica algobierno de Evo Morales. Esta diversidad plantea la pregunta por si sepuede sostener, como se hiciera dcadas atrs, una distincin tajante entrekataristas e indianistas1.
Varios de los autores plantean esta distincin. Ramos seala que elkatarismo tena como objetivo undar un nuevo Estado Nacional o msuna especie de nacionalizacin del Estado nacional a avor de las mayo-
ras nacionales. El indianismo naci con tendencia a la reconstruccin delTawantinsuyu y del Qollasuyo (24). En un sentido similar arma Calle:Unos queran el indio no ms al poder y los kataristas discutamosal interior de nuestro equipo: Y los blancos qu vamos a hacer conlos blancos?, acaso los vamos a botar? . Y nosotros, como kataristas,
1. En el Congreso de la Central Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia(CNTCB) de marzo de 1978 hubo una ruptura del katarismo entre el MovimientoRevolucionario Tpac Katari (MRTK) y el Movimiento Indio Tpac Katari (MITKA). ElMRTK adopt una posicin fexible respecto a la izquierda y se mostr ms receptivo
rente a la herencia revolucionaria de 1952. El MITKA, por su parte, ue ms proclivea la denuncia de la opresin racial y la izquierda q`ara (blanca. Segn Silvia Rivera,dos horizontes de memoria colectiva explican esa dierenciacin del movimiento. Losaymaras con mayor experiencia urbana y ms conocimiento del medio mestizo viven msde cerca las contradicciones no superadas por la Revolucin de 1952 y son ms proclivesa reivindicar la memoria larga anticolonial y la identidad india sobre la memoria cortay la identidad campesina y boliviana. En contraste, los aymaras con mayor experiencia
rural son menos proclives a negar la revolucin de 1952. Rivera Cusicanqui, Silvia (1986).Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua de Bolivia 1900-
1980, Ginebra, UNRISD, pp. 158-159.
-
7/29/2019 Resea katarismo
2/9
171
rnsionsedwincuzrodgu
z
cienci a poltic a n 12 julio-diciembre 2011issn 1909-230x/pgs. 170-178
dijimos a los hermanos mestizos blancos que no les vamos a botar, quelos queramos incorporar. Esa era la gran dierencia con los hermanosindianistas, ellos pensaban slo el indio al poder (37). Es decir, lo quedierenciaba a los kataristas de los indianistas era su posicin respecto allugar que el otro, lo blanco mestizo o lo boliviano, tendra en su proyecto
descolonizador. Al examinar las distintas intervenciones podemos sostenerque estas distinciones se mantienen. Los antiguos militantes indianistas(Felipe Quispe, Constantino Lima) continan enarbolando los discursosms radicales respecto al otro, mientras que los kataristas (Vctor HugoCrdenas, Daniel Calle), muchos de ellos tras hacer una crtica de laizquierda, mantienen posiciones que concilian con la otredad, bolivianao blanco mestiza. Sin embargo, ahora existe una mayor diversidad deposiciones, un mayor eclecticismo, y una crtica ms radical de la izquier-da que est en el poder. Por ejemplo, Pedro Portugal, con un historial de
militancia indianista, asume posiciones avorables a la interculturalidad,mientras que Walter Reynaga, con anterior militancia katarista, asumeposiciones crticas de la izquierda y avorables a un desarrollo capitalistacomo parte del proceso de descolonizacin.
El punto de partida de las contribuciones del pensamiento kataristaindianista, con cierto consenso, es su teorizacin acerca del problemacolonial y la descolonizacin. La colonizacin implica una alienacin dela identidad, individual y colectiva, y una imposicin de una identidadajena, denida por el otro colonizador. Para Portugal: la colonizacin
para asentar su dominio busc siempre cambiar el cerebro del colonizado,alienar su mente para que no se reconozca en s mismo, sino como abyectadependencia del colonizador. Si el colonizado pierde su identidad, cil-mente puede aceptar una situacin injusta (95). Rojas (105) sintetiza lasimplicaciones de la alienacin: Este sometimiento a partir de la educa-cin, la Iglesia y los cuarteles, busca cambiar hasta la orma de pensar. Yano somos, no pensamos como indgenas, como aymaras... Nuestro cuerpomismo, incluso cambiamos la orma de caminar, de acuerdo a la ropa, alambiente que llevamos en las ciudades o en la ocina (105). Para Turpo
(118), otro problema que tenemos, es que nosotros siempre aceptamosla identicacin que nos da el otro (colonizador), sobre nosotros. Primeronos dijeronindiossalvajes, despus nos dicenindgenas, luego nos dicencampesinos, proletarios, pequeo burgueses, burgueses. Estas identica-ciones obedecen a la ideologa y la poltica colonizadora (118).
La alienacin se maniesta en la imposicin de una identidad colectivaajena. Para Yampara, la colonizacin es un proceso de encubrimiento deuna matriz cultural por otra: niegan los valores propios para ormatear-nos en lo occidental como un avor de inclusin. Es decir, nos excluyen
-
7/29/2019 Resea katarismo
3/9
172
r
nsionsedwincuzrodguz
cienc ia polti ca n 12 julio-diciembre 2011issn 1909-230x/pgs. 170-178
para incluirnos (186). El colonialismo es tambin interno, es decir, notermin con los procesos de independencia llevados a cabo por los criollosa principios del siglo . Segn Portugal, la independencia ha sido obrade los criollos, de los hijos de los espaoles, quienes mantuvieron y enmuchos casos empeoraron la situacin colonial en estas tierras (93). Uo
resalta que el establecimiento del sistema ideolgico, poltico, colonial delnacionalismo revolucionario, que implant un nacionalismo boliviano casiascista en Bolivia, tuvo la capacidad de convertir las naciones origina-rias, al campesinado, al indio, al indgena, en un nacionalista boliviano(78). De esa orma les impidi denir su propia identidad. Finalmente,existe tambin un colonialismo mental. De acuerdo con Turpo, esteimplica la desestructuracin de nuestra lgica de pensamiento csmicotawantinsuyano por los doctrineros cristianos y ateos, empez y se man-tiene con la cristianizacin y la castellanizacin de salvajes (111-112).
La descolonizacin implica una toma de conciencia y el planteamien-to de una identidad propia por parte del colonizado. Segn Portugal, sianalizamos comparativamente los movimientos histricos mundiales dedescolonizacin, esos procesos se iniciaron siempre con una valoracinde la identidad (95). En la reinterpretacin de la historia presente enel pensamiento katarista indianista existe tanto una toma de concienciacomo una prctica terica descolonizadora. En su interpretacin dela historia lo que se produjo en 1492 no ue un descubrimiento sinoun encubrimiento, como afrma Calle la invasin de nuestro gran
territorio, de nuestro Estado Tawantinsuyu (36). Para Turpo: nosotrosno hemos sido encontrados, nosotros hemos sido invadidos y al serinvadidos, al mismo tiempo, hemos sido colonizados (1526-2010) (112).Adems, el colonialismo no termin con la undacin de la repblica:La repblica emancipada de la madre patria Espaa, se constituye ennuevo escenario de la colonizacin la republicanizacin, no es ms quela continuidad de ese proceso de invasin y de colonizacin iniciada porlos euro-espaoles (116). Es esta prctica terica descolonizadora la queda sentido al planteamiento de una continuidad entre las luchas anticolo-
niales de fnes del siglo y las actuales. Segn Ramos: el katarismo comomovimiento poltico militar tiene sus uentes principales en Chayanta,Potos, en la Provincia Aroma y en Tangasuca en el Cuzco. En Potos, conToms o Dmaso Katari; en Ayo Ayo, provincia Aroma de La Paz, conJulin Apaza Mina y en el Cuzco con Jos Gabriel Condorcanqui, res-pectivamente en el transcurso de 1780 a 1783. Estas luchas se proyectanhasta nuestros das (22). Esta es una reinterpretacin de la historia quereniega de los cnones de la historia lineal occidental, reivindica su papelprotagnico en la historia y pretende recuperar, como afrma Calle (36) la
-
7/29/2019 Resea katarismo
4/9
173
rnsionsedwincuzrodgu
z
cienci a poltic a n 12 julio-diciembre 2011issn 1909-230x/pgs. 170-178
historia de los abuelos, por lo que cuestiona la distincin occidental entrememoria e historia.
La armacin de su identidad, como parte del proceso de descoloni-zacin, empieza por reivindicar su situacin precolonial. Segn Turpo, elimperio inca era una sociedad en la que no se robaba, no se era ocioso
ni mentiroso. Eso es muy judo cristiano, porque ya en el declogo hayla advertencia del robo (113), las clases sociales en la sociedad tawan-tinsuyana no ha (sic) tenido su origen ni su desarrollo, pues, la propiedadprivada no ha existido sino las relaciones sociales de reciprocidad(118). Sin embargo, a la hora de armar una identidad se encuentran lasprimeras dierencias. Zenobio Quispe rescata de la experiencia del PrimerCongreso Indigenal (1945) el hecho de que participaron los de la selva,la gente de los ayllus y la gente de las ciudades bajo un solo denominativo:indgenas. Tener un solo nombre que aglutine es importante, un solo
nombre y no como hoy que en la Constitucin nos colocan tres nombres:indgena, originario y campesino Tenemos que alcanzar la unidad conun solo denominativo (27-28). En contraste, Felipe Quispe aborreceel trmino indio que viene desde Coln, desde ah sale ese trminomaldito indios y con ese trmino nos han manejado (200).
La armacin de una identidad positiva propia pasa por contrariarlos lugares comunes desde los cuales el otro colonizador les ha impuestouna identidad. El planteamiento de una identidad positiva propia implicauna deconstruccin de la identidad que les ha sido impuesta. En esta
deconstruccin la identidad de reerencia es la propia identidad, el otro,identidad negativa, deja de ser el indgena y pasa a ser el otro colonizador,denido con reerencia a la identidad positiva del indgena. Primerodesaan la identicacin como campesinos impuesta por el nacionalismorevolucionario y la armacin de que son una minora nacional. ArmaZenobio Quispe (30-31): cuando los gobiernos o las hacen sus eventos,todos creen que los indgenas estn en el campo, que son campesinos oselvcolas como indgenas. Sin embargo, la mayora de la gente indgena,aymara, quechua, vivimos en las ciudades, ya no somos, campesinos,
somos la mayora de la clase media Los aymaras, quechuas, guarans,etc., somos mayora Cuando responden cmo se identican, la mayoraen las ciudades de La Paz y El Alto dicen: somos aymaras; la mayoraen Cochabamba dicen: somos quechuas. En todas las ciudades lo quetambin hemos podido ver es que quienes no se ubican en su identidadson algunos proesionales, los polticos, gente que se cree de clase muyalta.
Otro paso en el proceso de descolonizacin es desaar la identicacinque se les ha dado como etnias o clases, en su lugar se identican como
-
7/29/2019 Resea katarismo
5/9
174
r
nsionsedwincuzrodguz
cienc ia polti ca n 12 julio-diciembre 2011issn 1909-230x/pgs. 170-178
naciones originarias planteando al mismo tiempo que el reconocimientode estas naciones y su autodeterminacin es una condicin necesariapara la descolonizacin. Con la identicacin como naciones originariaslos intelectuales kataristas indianistas no aceptan ser incluidos en unanacin que no es su nacin y que adems ha sido construida por las lites;
en ese sentido, cambian por completo las coordenadas del debate sobreinclusin/exclusin, desbordan la orma como en occidente se piensael problema nacional, para ellos no se trata de ser o no incluidos sinode construir algo nuevo como condicin para descolonizarse. Para Uo(80), este concepto rompe la hegemona del nacionalismo bolivianoplantea una ruptura epistemolgica con los anteriores sistemas ideolgicosy tericos. Para Ari (87) este concepto se undamenta en el hecho deque Bolivia no se constituy como nacin, primero porque no tiene unacultura propia, Bolivia es un Estado sin nacin, al contrario de la nacin
aymara, que es una nacin sin Estado, una nacin que tiene territoriopropio, lengua propia, cultura propia, etc., pero que no tiene el Estado,porque ue subordinada. Sin embargo, tambin existen crticas a estaidea, como la que plantea Portugal: cuando se parcializa la identidadindgena en supuestas identidades nacionales (y en este esuerzo se puedeinventar la cantidad de naciones que se quiera) se soslaya la solucin delproblema colonial al ortalecer la nica entidad que puede administrar alas dispersas entidades indgenas, es decir, al Estado boliviano, que es unEstado colonial as se llame ahora plurinacional (98).
El concepto de naciones originarias tambin les sirve para ormularuna crtica a las autonomas consagradas en la Nueva Constitucin, que asu juicio no contiene un proyecto descolonizador. Para Uo (81): variosdepartamentos racturan los territorios histricos de las naciones origina-rias. Por tanto, los departamentos son estructuras territoriales colonialesen ninguna parte de la Constitucin se habla de soberana de las nacionesoriginarias (81-82). Ari arma: raccionndonos en autonomas regio-nales y hasta departamentales llegaremos a la ruptura en pedazos de lanacin aymara (89). Para Portugal: en la poltica autonmica del actual
gobierno, que habla de 36 naciones originarias, no estn contempladaslas naciones aymara o quechua al no designrseles un territorio!... Paraaymaras y quechuas se pretende desmenuzar su unidad nacional al promo-ver que los municipios coloniales en sus territorios pasen a ser municipioscon autonoma indgena (93).
Por otra parte, la autodeterminacin de las naciones originariasplantea una distincin interna en los proyectos de descolonizacin quereproduce la anterior ractura entre katarismo e indianismo en cuanto asu posicin rente a la otredad. Una perspectiva concilia con la existencia
-
7/29/2019 Resea katarismo
6/9
175
rnsionsedwincuzrodgu
z
cienci a poltic a n 12 julio-diciembre 2011issn 1909-230x/pgs. 170-178
del otro boliviano. Si bien Uo (81) arma que no se puede hablar deautntica descolonizacin mientras no haya nacin originaria que notenga su territorio histrico reivindicado, reconstituido, tambin sostiene:no creo que sea posible una descolonizacin en el sentido de una cons-truccin de las naciones originarias solas. Aqu hay que hablar ya de un
concepto de convivencia nacional que lo estoy elaborando. Sigo trabajandode un proyecto (sic) de descolonizacin ederalista, en donde se construyaun Estado Federal entre las naciones originarias y las subnaciones de lanacin boliviana (87). Esta perspectiva puede articularse con la demo-cracia intercultural que propone Vctor Hugo Crdenas como un proyec-to descolonizador en sentido positivo (122) y con el mutuo reconocimientode los saberes, del cosmocimiento ancestral milenario y el conocimientooccidental centenario que propone Yampara (192). Se unda en el hechode que, como advierte Portugal, la descolonizacin pasa por reconocer
al resto del mundo... pues cuando sobrevaloramos cticiamente nuestraidentidad dejamos de ejercer poder sobre lo concreto, dejando a otros laresponsabilidad y el privilegio de gobernarnos. Es decir, jugamos el rolque precisamente desea el colonizador (98-99). En n, esta posicinsostiene que la descolonizacin es un proyecto que incluye al otro, no setrata de instaurar una nueva opresin sobre el otro colonizador, sino deconstruir relaciones de reconocimiento y enriquecimiento mutuo.
Desde otra perspectiva, la autodeterminacin apunta hacia laconstruccin de una identidad excluyente del otro boliviano. Como arma
Lima: somos anti invasionistas, de hecho rechazamos el 12 de octubre de1492. Somos anti oraneista [sic], y antibolivianistas, nunca vamos a serbolivianos, por eso cuando yo era diputado en mi primer discurso he sidobien claro al decir: Yo no soy ciudadano boliviano, yo soy ciudadano delKhollasuyo (71). Felipe Quispe complementa al armar: en este pas nohay esa unidad, no hay esa complementariedad, como la que se ilusionael Simn Yampara no, nosotros somos como el agua y el aceite quepodemos dar vueltas y vueltas, da y noche, no vamos a juntarnos. De esohay que estar bien consciente y no me tomen como un racista (203). Esta
perspectiva puede undamentarse en el hecho de que no se reconoce queexista una identidad mestiza, como argumenta Tarqui tomando a FranzTamayo, el indio es todo (148). Los birlochos (blancos y mestizos), notienen patria su patria est uera de Bolivia odian esta patria!, odianal indio! (146), mientras el cholo es aquella persona que lleva sangreindia pero se aliena, se desindianiza, y es el que tambin odia a suindio (147). A los mestizos no les queda otro que volver a su indianitud,o morirse como autoeliminados culturalmente (148). Esto conduce aun proyecto de descolonizacin en el que no se trata de erigir relaciones
-
7/29/2019 Resea katarismo
7/9
176
r
nsionsedwincuzrodguz
cienc ia polti ca n 12 julio-diciembre 2011issn 1909-230x/pgs. 170-178
de mutuo reconocimiento con la otredad, sino a una dominacin de losoprimidos sobre los opresores, como dice Saavedra: la plurinacionalidad,por ms cario que le tomemos a esta palabra, tampoco es aymara, niquechua, no es qulla. La plurinacionalidad es propia del multiculturalismo(neo) liberal norteamericano. Lo que aqu proponemos es la hegemona
qulla. No estamos para pedir un lugarcito en el parlamento, menos lascuotas tnicas en el gabinete, tampoco conormarnos con las seis o sietecircunscripciones indgenas especiales, nosotros podemos, debemos yqueremos ejercer el poder total (180).
Estas dos perspectivas tambin operan cuando se trata de pensar enla otredad latinoamericana. Hay cierto consenso entre los autores en quela construccin de la identidad por parte del katarismo indianismo seplantea como algo distinto a la identidad latinoamericana. Esta construc-cin empieza por reivindicar su espacio identitario como la totalidad de
Amrica del Sur, como arma Turpo: el Tawantinsuyu es todo lo que hoyda es Amrica del Sur ese es el espacio territorial ancestral nuestro. Yah es donde nosotros tenemos que encontrar nuestra pertenencia territo-rial, porque a nosotros, hoy da, como consecuencia de la colonizacin, nosdicen sudamericanos, nos dicen latinoamericanos, con lo que deniti-vamente niegan nuestra pertenencia territorial como tawantinsuyanos(117). Sin embargo, las implicaciones de la esta identicacin son diversas.Una posicin se orienta a desconocer la otredad latinoamericana. Esta seencuentra en ciertas armaciones de Constantino Lima, cuando critica
los acuerdos entre Evo Morales y Hugo Chvez: qu tipo de descoloni-zacin puede ser eso cuando ese Bolvar de donde viene Bolivia nosha desconocido, como a animal, como a objetos nos ha tratado y yo voya estar respetando a ese cabrn? (70). Por otro lado, excluye la otredadde su espacio identitario: declaramos que somos dueos de casa. ElMamani, Quispe, Condori, Yampara, Cusi, todos quienes somos dueosde casa. El blanco, el mestizo, no puede ser dueo de casa por ms quediez mil veces haya nacido aqu. Esta pachamama es nuestro lugar, comola pachamama de Europa en su lugar ha parido pues a la raza blanca
(71). Otra posicin es admitir la existencia de la otredad latinoamericana.Portugal arma: debemos admitir que la descolonizacin es tareaenmaraada. Tenemos que admitir tambin que los bolivianos existen. Lasituacin es pues compleja, pues no solamente existe Bolivia y los bolivia-nos; existe tambin Latinoamrica y el Mundo y existen contradiccionesinternacionales y existen posicionamientos (100).
Encontramos tambin planteamientos muy diversos cuando se tratade pensar los modelos de desarrollo que estaran comprendidos en elproceso descolonizador. En general, se parte de una crtica de los modelos
-
7/29/2019 Resea katarismo
8/9
177
rnsionsedwincuzrodgu
z
cienci a poltic a n 12 julio-diciembre 2011issn 1909-230x/pgs. 170-178
de desarrollo asociados con la izquierda y el marxismo, pues se asimilael proyecto de la izquierda boliviana al socialismo real, pero al mismotiempo se intenta plantear alternativas al neoliberalismo. Por una parte,un proyecto de desarrollo se basa en la recuperacin de sus saberes y prc-ticas ancestrales en una perspectiva poscapitalista. Para Saavedra (178)
es necesario recuperar los saberes ancestrales, pues Laclau, Bourdieu,Negri, no nos pueden decir nada sobre nosotros mismos. Por eso proponerescatar la lgica del ayllu y el qarimi para potenciar el empresariadoaymara. El aymara quechua no es alguien que mendiga, es ms bienalguien que trabaja, acumula riqueza y la redistribuye a travs de la eria,esta y celebracin, eso es ser qarimi El horizonte colonial no es portanto anti-capitalista, esto est bien para los izquierdistas, que no slopiensan [?] para los pobres, sino que tambin piensan pobremente, sinoms bien y decididamente post-capitalista. En este contexto, los verda-
deros agentes y/o sujetos de la descolonizacin no son pues los dirigentessindicales, tradicionalmente odiosos e indolentes, sino ms bien y unda-mentalmente los qarimis, cuyos mximos representantes, en la actualidad,son empresarios tan notables e importantes como don Demetrio Prez yTito Choque, ambos grandes empresarios soyeros (179). En orma similarGutirrez (8) propone descolonizar la economa, invertir en la empresaprivada, en la microempresa de contenido endgeno originario (9).
Por otro lado, existe una perspectiva en la que la descolonizacin nonecesariamente abdica del desarrollo entendido en sentido occidental.
Para Reynaga el movimiento an no tiene claro el horizonte descoloni-zador: no queremos el colonialismo, no queremos el Estado oligrquico.Cierto. Qu queremos entonces!... esto es lo que nunca ha estado claroentre nosotros. Y no est claro todava. Volver al ayllu, a la economacomunitaria, est bien. Pero esto a ms de dos o tres rases agradablesy simpticas no tiene nada ms. Cuando lo que se necesita, y tiene quehaber, es un diseo concreto, especco, tcnico, del tipo de economay del tipo de gobierno que queremos instaurar luego de dejar atrs elcolonialismo. Y eso es lo que no tenemos (44). Es la alta de claridad
sobre lo que se quiere la que ha llevado a la imposicin de la ideologamarxista, tributarios de una ideologa que en otras latitudes ya es asuntode museo (45). En contraste declara: tenemos tambin derecho a serun pas desarrollado. Y aunque parezca increble a muchos, la posibilidadest abierta En las ltimas dcadas, pases en peores condiciones que elnuestro lo han logrado. Sus ejemplos a emular son Hong Kong, Singapur,e incluso la experiencia de desestatizacin de la economa China (48).
Finalmente, si bien existen puntos de vista diversos sobre los proyectosde descolonizacin o la relacin con la otredad, todos los autores tienen
-
7/29/2019 Resea katarismo
9/9
178
r
nsionsedwincuzrodguz
cienc ia polti ca n 12 julio-diciembre 2011issn 1909-230x/pgs. 170-178
una perspectiva crtica del gobierno del y de Evo Morales. En primerlugar, hay una enorme coincidencia en que el gobierno ha excluido alos kataristas indianistas. Para Calle, este nuevo Estado que estamoscreando, este Estado de cambio, no incorpora en el actual proceso a estospensadores ni a estos actores. Los kataristas no estamos en el gobierno
(38). De acuerdo con Lima, Evo no es ms que un maniqu, ttere deblanco mestizos (74). Arma Conde: tenemos un Presidente indio, perono un gobierno indio (166). Segn Crdenas: Yo creo, y no con sentidooensivo, que aqu no tenemos un gobierno indgena, tenemos simplemen-te una instrumentalizacin de lo indgena par un proyecto autoritario depoder (131). En segundo lugar, el gobierno de Evo tiene una concepcincolonial de lo indgena. Para Portugal el discurso del actual gobierno esneoindigenista: el indgena es sinnimo de una especie de cosmovisindierente, de universo cultural extico, de un mundo curioso y delicado
que puede salvar a la humanidad. Es decir, un discurso construido yque solo puede ser deendido y argumentado por los no indgenas Esediscurso parece destinado ms a paralizar una verdadera descolonizacinque a dar respuesta a las expectativas de nuestros pueblos (97). SegnPatzi: El actual gobierno redacta y entiende lo indgena solamente comolo leco, lo afroboliviano, pero lo aymara o lo quechua, que es la poblacinmayoritaria, ya no lo consideran indgena, anulan su institucionalidadpoltica ms importante, por la que han luchado histricamente estospueblos (58). Lo comunitario pas a ser olklore o discurso. Muchos
creen que este gobierno es comunitario porque el Presidente Evo Moraleses indgena, pero eso es ingenuidad (59). Todava hay una mentalidadcolonial patente en el hecho de que ni el propio presidente reconoce a losproesionales indgenas (60). Finalmente, muchos de los autores ponenen duda el que el gobierno de Morales sea descolonizador: Para Ari,existe un proceso de disrazamiento, de redomesticacin Slo hay unapretensin de enriquecimiento personal y no por lo que sera uno de losobjetivos principales por los que lucharon nuestros antepasados, que esjustamente luchar por rehacernos como Nacin, constituirnos en Nacin
(88-89). De acuerdo con Gutirrez, la descolonizacin implica reivindicarel nacionalismo Kolla, no el socialismo comunitario, al asumir esesocialismo comunitario estn empezando a imitar y a no ser creativos(11). Sin embargo, muchos de ellos plantean la necesidad de apropiarsedel proceso, por ejemplo sostiene Calle: hay que deender este procesoy este proceso no tenemos que desperdiciarlo, tenemos que agarrarlo yapropirnoslo los kataristas indianistas y la clase media (40).