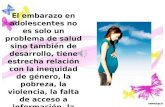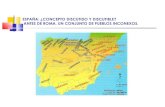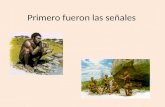Reseñas Arqueología Un Texto Introductorio
description
Transcript of Reseñas Arqueología Un Texto Introductorio
Tomado de: http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/bolmuseo/1987/bol19/boi12.htm ARQUEOLOGIA DE COLOMBIA UN TEXTO INTRODUCTORIO
Gerardo Reichel-Dolmatoff. Fundación Segunda Expedición Botánica - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Litografía Arco. Bogotá, 1986.
Uno de los más difíciles problemas de la arqueología y de las ciencias sociales en general, es el de lograr traspasar el estrecho límite de los especialistas y atrapar la atención del público común, sin que ese esfuerzo signifique sacrificar la profundidad del tema o herir la vanidad exclusivista de los cerrados círculos especializados. La superación de este problema es la primera preocupación del autor. Un lenguaje agradable, una escritura pulcra y la evasión de pesados detalles invitan a la lectura, descubriendo un mundo palpitante, en el que reclaman vida grupos humanos presentes detrás de sus objetos. Al mismo tiempo, las precisas y claras definiciones de cada período, el establecimiento de relaciones y nexos de grados diversos que articulan resultados provenientes de distintos sitios para construir un esquema general coherente, la publicación de 186 figuras y 44 láminas no publicadas antes y la síntesis de resultados de investigaciones inéditas entregadas en varias partes del texto, constituyen un material de invaluable valor para los investigadores.
El subtítulo del libro tiene un sentido doblemente explicativo; en primer lugar, las 208 páginas de texto son una introducción a la extensa bibliografía contenida en las 198 notas que aparecen al final de los capítulos, notas que, a la vez, expresan comentarios aclaratorios y complementarios, o en los que Reichel-Dolmatoff simplemente desea manifestar su pensamiento sobre un punto particular; en segundo lugar, recalca el carácter de libro de texto que el autor quiso darle, convencido de la necesidad de un material de esa naturaleza para la enseñanza de la historia de Colombia en todos los niveles de escolaridad. En suma, el libro fue preparado para estudiantes y neófitos, pero posee información y planteamientos de inmenso valor para los profesionales, algunos de los cuales serán comentados más adelante.
El libro está basado en la mayor parte en las propias investigaciones de campo del autor y su esposa, complementadas y ampliadas por trabajos de otros arqueólogos, especialmente en los últimos años, gracias al estímulo de la Fundación de Investigaciones del Banco de la República. Reconocer que este volumen es el más reciente esfuerzo de sistematización de Reichel-Dolmatoff, después de alrededor de cuarenta años de trabajo, implica referirse a mucho más que los trabajos de campo. Haciendo excepción de una excelente síntesis de Warwick Bray (1984), cuyo propósito y temática son mucho más limitados y de la gigantesca obra de Luis Duque Gómez (1967), que presenta un exhaustivo inventario de las investigaciones publicadas hasta entonces y recurre a crónicas y documentos de archivo para complementar las discusiones abordadas, pero que no constituye en sí misma una visión interpretativa de la historia prehispánica de Colombia, todos los intentos de globalización, sistematización e interpretación de los procesos complejos que constituyeron la diversificación cultural prehispánica colombiana han sido hechos por Reichel-Dolmatoff insistentemente desde hace más de treinta y cinco años. Un primer esfuerzo totalizador se encuentra en varios cuadernos de la serie "Programa de Historia de América" publicada en México, en 1952, por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, con motivo del centenario del nacimiento de Martí. En 1954, 1958, 1959 y 1961 publicó artículos en los que ensayó la construcción de un esquema de periodización para el norte de Colombia y el diseño de un modelo de colonización de las tierras templadas y frías de los Andes, que fueron los cimientos de sus obras más grandes y guía para la continuación de los trabajos de campo. La publicación, en 1965, del volumen de Colombia, en la serie editada por Glyn Daniel, constituyó una primera visión totalizadora dentro de una perspectiva geográfica e histórica mucho más amplia, que llenó un vacío grande no sólo en la historia de Colombia, sino en la literatura necesaria para la comprensión de los procesos de formación de las grandes culturas americanas. El texto inglés, recibido con alborozo por los círculos académicos de Europa y Norteamérica (puede verse: Lathrap, Donald. "Colombian Prehistory Comes of Age", en Science Vol. 152, No. 3724. Mayo 13, 1966. Pp. 923-925), no tuvo ninguna difusión en Colombia. En 1978 entregó un artículo que ofrecía una interpretación distinta a la de 1965, en el Tomo I del |Manual de Historia de Colombia, en el cual aprovechaba las nuevas investigaciones y hacía manifiesta su propia evolución intelectual, superando sus anteriores interpretaciones. En 1981, preparó el capítulo sobre cronología absoluta de Colombia para un volumen sobre cronología del Nuevo Mundo que planeó Academic Press, que aún no ha visto la luz. En ese capítulo Reichel-Dolmatoff recoge todas las fechas absolutas conocidas hasta entonces -muchas de ellas inéditas todavía- y desarrolla un marco interpretativo que significa un nuevo examen de sus propios modelos y el afinamiento y precisión de sus conceptos. Así, este libro de 1984 debe verse como un producto reposado y decantado de un largo proceso de ensayo, experimentación, duda y rechazo, nueva construcción y
pulimento de un mismo conjunto de problemas, proceso que le permite al autor "componer" el texto de acuerdo con las necesidades, poniendo un mayor acento allí, ligando dos tonos más abajo, variando el ritmo, disminuyendo el volumen, decidiendo dónde es adecuado completar un compás con un silencio. No hay que esperar otros veinte años para que haya necesidad de un replanteamiento de muchos aspectos, pues ya hoy el libro podría modificarse en parte con los recientes resultados de investigaciones, pero difícilmente puede construirse un modelo explicativo totalizador y coherente como el que ofrece ReichelDolmatoff en estas páginas.
El capítulo introductorio constituye un documento muy importante para la historia de la arqueología colombiana, en el que el autor no se limita a un inventario de títulos y hechos, sino que logra dar una explicación al origen de actuales vicios y virtudes de la disciplina en el país, como la elaboración de una regionalización cultural horizontal que no puede desprenderse fácilmente aún de la terminología de muchos colegas profesionales jóvenes y viejos. Sinembargo, la mayor importancia se encuentra en el planteamiento central de la visión de Reichel-Dolmatoff, cuando revive la hipótesis de Spinden (1917) que ya habia planteado en obras anteriores como |Colombia (1965) y |Monsú (1985)- para partir del hecho que "había pues una antigua base en común y eso no sólo en la secuencia de grandes etapas generales de complejidad similar, sino también en muchos detalles de rasgos tecnológicos y estilísticos" (pág. 15). Este planteamiento podría implicar la aceptación de un rápido poblamiento de América por parte de grupos con una base cultural relativamente homogénea que sólo tardíamente se diversificaron, ampliaron su equipo tecnológico y constituyeron comunidades con una organización social y política mucho más compleja. Esta interpretación pareciera presentar a las sociedades de cazadores recolectores como si hubiesen permanecido inmunes al cambio, estáticas, hasta bien entrado el Holoceno, cuando la coincidencia de dos factores: el aumento de población y el cambio climático generalizado, generaron vertiginosos procesos de transformación.
El párrafo siguiente anuncia la obra y las ideas del autor: "Pero luego en Colombia se produjo una solución de continuidad. Tal vez no de súbito; no en un momento crítico; sino más bien como una lenta tendencia, una dispersión, un debilitarse de una consistencia interna. En alguna época, tal vez hace unos 2.000 años, las culturas prehistóricas de Colombia dejaron de tomar parte en la dinámica de los principales centros de desarrollo de América Nuclear, y comenzaron a rezagarse en su avance, después de haber sido un gran foco cultural temprano que irradiaba a otras áreas y que luego se estancó" (Pp. 15-16). La idea es clara. A partir de una base cultural común, las especiales condiciones de Colombia -multiplicidad de ambientes en territorios muy cercanos permitieron que aquí se configurara un foco irradiador de cultura que nutrió las áreas límite perdiendo su propio impulso. Para afianzar el planteamiento, el autor empieza por preguntar cuál podría ser el motivo natural que explicara que en Mesoamérica y en los Andes Centrales se lograran desarrollos que en Colombia no se vislumbraron. La respuesta induce necesariamente al planteamiento: "Partiendo de comparaciones estilísticas tentativas, la arqueología americana avanzó hacia las bases más firmes de secuencias y complejos comparables, fijados en el tiempo por escalas cronológicas, y en el espacio, por la observación de la difusión. Así se demostró que las culturas prehistóricas del Area Intermedia habían sido parte esencial de estas fases de desarrollo de Mesoamérica y los Andes Centrales..." (pág. 15). Este es el eje sobre el que girará la explicación o, como lo dice el mismo autor, es la trama que pretende dilucidar a través del libro.
Es predecible que el capítulo fundamental del texto sea el IV, que refiere la Etapa Formativa, si se juzga por los párrafos anteriores y se entiende el interés de Reichel-Dolmatoff por profundizar en el conocimiento de todos los aspectos de las fases iniciales de esta etapa, en las cuales se forjan las condiciones que permitirán la preponderancia de las sociedades innovadoras del Caribe de Colombia sobre sus vecinos del norte y sur. Esta etapa ha sido dividida para su más fácil manejo en un período temprano, uno medio y uno tardío. Así como en 1951, dividió la cerámica policroma en dos grandes horizontes, el autor considera metodológicamente útil establecer dos horizontes incisos que se corresponderían en líneas generales con el formativo temprano y medio y que, a la vez, estarían relacionados con las Fases de Valdivia y Machalilla, del Ecuador. Es especialmente importante la propuesta de la existencia de una |Tradición Zambrano, compuesta por el Segundo Horizonte Inciso, que al extenderse hacia el sur constituiría la Fase Machalilla ecuatoriana; durante su expansión, al alcanzar sus rasgos las vertientes andinas y las tierras altas, justificarían la inclusión de las cerámicas incisas de los altiplanos de la Cordillera Oriental, tales como el Período Herrera Cundiboyacense, dentro de esta tradición u horizonte.
La definición del Formativo (pág. 81) abre el paso a los siguientes capítulos: "...es una etapa dinámica de gran experimentación en las estrategias de adaptación ambiental, de recursos alimenticios y de avances tecnológicos. Parece que haya sido la etapa que marcó los comienzos de una sociedad organizada por rangos, por la especialización artesanal y por la consolidación de un modo de vida aldeana. Definitivamente,
fue una etapa en que se establecieron las bases para más complejos desarrollos, para formas sociales y económicas más elaboradas". Naturalmente, al considerar que la dirección de la difusión cultural en los primeros períodos del Formativo fue desde el Caribe colombiano hacia Mesoamérica y Ecuador, también se acepta que posteriormente muchos elementos desarrollados en esas dos áreas fueron reintroducidos en sentido inverso. Uno de los más importantes hechos de este reflujo sería la introducción del maíz en una fecha tardía cuando, al parecer, la agricultura en el Caribe ya estaba bien desarrollada, aunque el autor no descarta la posibilidad de su cultivo un poco antes en alguna otra zona colombiana.
El cultivo del maíz y la adaptación ecológica que significa, permitió la colonización de las vertientes desarrollando una pauta de asentamiento caracterizada por la tendencia a la descentralización y a un relativo aislamiento; este poblamiento de las montañas trajo como consecuencia la regionalización y el aislamiento cultural, que Reichel-Dolmatoff define como etapa de desarrollos regionales, altamente diferenciadas en las costas, las vertientes y las tierras altas. Esta situación favoreció el hecho que varias aldeas "bajo el control permanente de un jefe supremo" constituyeran una unidad política autónoma, el Cacicazgo, algunas veces tratado como Señorío. Estos cacicazgos lograron eficientes sistemas económicos que permitieron acumulación de excedentes y el establecimiento de un sistema de rango y formas de cooperación que facilitaron la realización de grandes obras públicas; un importante factor de desarrollo intelectual en esta época es la existencia de los chamanes. Las regiones en las que se establecieron cacicazgos, según el autor, fueron el Macizo Colombiano de San Agustín y Tierradentro, el Quindío y la Cordillera Central, el valle del Cauca y parte del Magdalena, los valles de los ríos Calima, Sinú y San Jorge (pág. 133). Finalmente, cerca del siglo XVI los Muiscas y Taironas lograron superar la etapa de los cacicazgos alcanzando un nivel más complejo que el autor llama etapa de Estados Incipientes. No obstante, al referirse a ello dice: "Sería tal vez impropio hablar aquí de una etapa de estados incipientes y menos aún de reinos o de civilizaciones; más bien se trata de ocasionales federaciones de aldeas, en las cuales un crecido número de aldeas de la misma etnia se reunían bajo el control de un individuo, un gran cacique que, ocasionalmente, incorporaba en su persona las funciones de jefe militar, administrador político y sacerdote" (pág. 169). Una vez más, Reichel-Dolmatoff sugiere un área cultural coherente constituida por Costa Rica, Panamá y la Costa Caribe Colombiana que, desde Momil, a través del Segundo Horizonte Pintado, llevó a la Cultura Tairona, Coclé y las culturas costarricenses emparentadas, cambiando su antigua hipótesis que los taironas tuvieron un origen costarricense. El planteamiento de estas "esferas de interacción" entre el noroeste de Suramérica, Mesoamérica y las Antillas cobra cada vez más fuerza y adeptos, a medida que los hallazgos en tan amplia área refuerzan las hipótesis.
GERARDO I. ARDILA CALDERON Profesor Universidad Nacional de Colombia.
ARQUEOLOGIA DE COLOMBIA UN TEXTO INTRODUCTORIO
Gerardo Reichel Dolmatoff.
Este texto introductorio, editado por la fundación Segunda Expedición Botánica, es una visión particular de la investigación arqueológica en Colombia, que muestra la evolución prehistórica "a un círculo amplio de personas no especialistas, pero sí interesadas seriamente en el tema prehistórico".
Su autor, Gerardo Reichel Dolmatoff, es una de las personas más autorizadas en el campo de la investigación etnológica y arqueológica en nuestro país. Desde la década de 1940, en compañía de su esposa la antropóloga Alicia Dussan, ha realizado un conjunto de investigaciones, punto de referencia de las nuevas generaciones de antropólogos.
En 1965 publicó el libro "Colombia", en la serie "Ancient Peoples and Places", de los editores Thames & Hudson; luego en el año 1978, en el novedoso "Manual de historia de Colombia", escribió el primer capítulo del volumen I, "Colombia indígena-período prehispánico", del Instituto Colombiano de Cultura.
Para las personas que hemos tenido la oportunidad de hacer un seguimiento analítico de los dos textos anteriores y del recientemente publicado, es muy interesante captar las apreciaciones conceptuales de su autor en un lapso de veinte años.
El actual texto introductorio está estrechamente vinculado tanto al del año de 1965 como al de 1978, siendo difícil identificar, a primera vista, los cambios del autor: "He modificado mi terminología y adoptado un esquema de etapas evolutivas, que me parece más de acuerdo con el estado actual de los conocimientos". (En el Prefacio).
Es cierto que hay cambios en la interpretación de los hallazgos arqueológicos, pero también se aprecia que el autor mantiene un esquema evolutivo que ya se insinuaba en su libro "Colombia" y que en el manual de COLCULTURA adquiere una mayor profundidad conceptual. En términos generales, el esquema evolutivo está constituido por las siguientes etapas: "Paleoindia-Arcaica Formativa Desarrollos Regionales-Cacicazgos y Federación de aldeas o de los Estados Incipientes". Algo novedoso en la presente obra es la inclusión de una nueva etapa, la de "Los desarrollos regionales", tanto en las costas como en el interior del país.
La introducción del libro es un texto de calidad que expresa de manera clara el mundo conceptual del autor. Allí inscribe la evolución de las sociedades aborígenes colombianas en el contexto americano prehistórico. Toma una posición historiográfica evolucionista que va "desde las simples bandas de cazadores hasta las grandes civilizaciones que se derrumbaron ante la expansión europea del siglo XVI". (Pág. 13) Esto lo lleva a retomar las definiciones de "América nuclear" (Mesoamérica-Andes centrales) y de "Area intermedia", donde queda incluida Colombia. De esta última región vuelve a enfatizar su calidad de estar ubicada en la entrada de Suramérica, aspecto que considera muy importante en tanto que por su localización participa en los cambios de las dos grandes áreas nucleares, ya sea "por migraciones y relaciones comerciales, o sea por la difusión de ideas y de procedimientos". (Pág. 14).
Otro tópico del autor es el relacionado con las características de los paisajes naturales colombianos, que de manera especial había enfatizado en el texto del manual de historia de Colcultura, como uno de los aspectos determinantes del cambio histórico con el surgimiento de la agricultura del maíz, y que ahora, plantea para hacerse una serie de preguntas tendientes a dar respuesta, al por qué en nuestro territorio no se dio el surgimiento de las civilizaciones de la "América Nuclear".
El tercer fundamento conceptual está asociado a la difusión cultural americana, observable a través de las comparaciones temporales y espaciales de secuencias y complejos arqueológicos. De esta manera se aprecia como "las culturas prehistóricas del Área Intermedia habían sido parte esencial de estas fases de desarrollo de Mesoamérica y los Andes Centrales; y como, en "Colombia se produjo una solución de continuidad. Tal vez no de súbito; no en un momento crítico, sino más bien como una lenta tendencia, una dispersión, un debilitarse de una consistencia interna". (Pág. 15).
Todos los planteamientos van a ser manejados por el autor a lo largo de los capítulos de su obra, sustentando con ellos la explicación a los cambios en las diferentes etapas evolutivas colombianas.
Por último en su Introducción, el autor hace una breve reseña histográfica de la investigación arqueológica en Colombia, desde los primeros exploradores del siglo XVIII y los escritores sobre las culturas indígenas, de la segunda mitad del siglo XIX, hasta los científicos modernos del siglo XX, incluyendo los pioneros extranjeros como un Preuss para San Agustín y un Mason para la Sierra Nevada de Santa Marta, y también los trabajos posteriores tanto de investigadores colombianos como extranjeros, llegando hasta los momentos actuales.
De esta reseña es importante destacar que no se trata de una simple cronología de trabajos realizados, sino que en ella Reichel Dolmatoff hace una caracterización crítica sobre las posiciones metodológicas que representan sus autores, y que refleja su posición conceptual, que por cierto enfatiza y valora positivamente la formulación de un esquema cronológico regional, por intermedio de trabajos estratigráficos.
Este último punto es una constante en el libro; pienso que cuando Reichel Dolmatoff menciona cuáles investigadores se ubican en una posición o en la otra, no es muy preciso, porque si algo caracteriza a un alto porcentaje de los investigadores pioneros colombianos, egresados del Instituto Etnológico Nacional, desde la década de los años cuarenta, y a extranjeros que visitaron nuestro país en ese entonces, es la toma de posiciones teóricas y metodológicas que afrontan el problema cronológico y que no se pueden esquematizar diciendo, los que excavan tumbas y los que hacen estratigrafía y se preocupan por un esquema cronológico. Es un desacierto, cuando el argumento se trata de demostrar comparando la posición de éstos con los aportes de investigadores que trabajaron en Colombia durante los años sesenta, y que: "Todos estos arqueólogos, en su mayoría extranjeros, estaban aplicando métodos estratigráficos a acumulaciones de basuras y lograron establecer cortas secuencias de cerámica u objetos líticos". (Pág. 21).
Creo que el proceso de la investigación arqueológica colombiana sí marca unas tendencias teóricas y metodológicas, que se pueden caracterizar con el fin de establecer algunas etapas, aunque esto es difícil si se tiene en cuenta que se trata de una historia muy reciente y por lo tanto aún vigente. Además el hacer cortes estratigráficos en basureros o excavar tumbas, no es lo que determina los cambios conceptuales, porque tanto la primera alternativa metodológica como la segunda pueden estar en una misma posición teórica, que en nuestro caso se puede llamar evolucionismo y difusionismo.
Por otro lado, cuando Reichel Dolmatoff, llega a la década de los setenta, hace una alusión específica a trabajos de investigadores extranjeros (con referencias bibliográficas), y por deducción, según se desprende del texto, los demás proyectos de investigación realizados en regiones arqueológicas colombianas durante esta década y la siguiente, no merecen una caracterización específica, sino global, con críticas como: "No obstante estos comienzos de investigaciones regionales, en su mayoría las publicaciones de excavaciones recientes no parecen seguir un plan de prioridades, ni tienden a formar parte de una visión continental; lo monumental y espectacular (la arquitectura tairona, el arte agustiniano, la orfebrería, etc.) siguen prevaleciendo sobre problemas tales como la Etapa Paleo-india, la identificación de la Etapa Arcaica, los orígenes de la vida sedentaria, la transición del Cacicazgo al Estado Incipiente". (Pág. 21).
Es saludable y respetable esta actitud crítica, pero también es necesario especificar que es el punto de vista del autor del trabajo en referencia, que no corresponde al conjunto de valiosos trabajos de investigación que se han realizado en los últimos quince años, donde además de aportes estratigráficos y de secuencias cronológicas sus autores están pretendiendo aplicar nuevos enfoques teóricos y metodológicas de la arqueología, ya sea en la problemática de los cazadores y recolectores o en las sociedades de los cacicazgos, haciendo excavaciones estratigráficas más precisas y aplicando estudios interdisciplinarios modernos, afines con análisis agrológicos y palinológicos, entre otros, y con la ayuda de modelos etnohistóricos o ecológicos. Esto, fácilmente se puede apreciar en las publicaciones más recientes.
El capítulo II está dedicado a presentar las características ecológicas de Colombia, destacando su gran variedad de ambientes físicos, en asocio a la posición geográfica destacada de nuestro país en el continente americano, que ya había anunciado en la introducción del libro. Es una presentación de las regiones naturales, que el autor articula, pensando en la lucha entre recursos adaptativos del hombre y el medio ambiente natural. Llama la atención de este capítulo el énfasis dado a las rutas naturales por donde se dieron posibles migraciones.
El capítulo 111 está dedicado a la "Etapa Paleo-india", que corresponde a las sociedades de cazadores y recolectores. Retoma la problemática de las puntas de proyectil, cuya escasez se debe a un fenómeno de "especialización y adaptación diferencial", entre los grupos de cazadores.
Reichel Dolmatoff hace una reseña de la historia de las investigaciones sobre el "Paleoindio" en Colombia, mencionando varias de las principales excavaciones realizadas, como El Abra, Tequendama, Tibitó, Nemocón, El Guabio, Costa Caribe y Pacífico. De todas ellas toma como punto de referencia los hallazgos de El Abra, los que destaca, a diferencia de los hallazgos en los otros sitios, los cuales menciona sin exponer las secuencias de ocupación con todos sus contenidos culturales, de manera detallada, como en el caso de Tequendama, quedando una impresión general muy vaga de la profundidad que estos trabajos han logrado en los últimos años; sin querer decir con esto que la etapa de los cazadores esté aclarada para todo el territorio colombiano, pero sí para la región del altiplano cundinamarqués, siendo precisamente un buen ejemplo de la investigación arqueológica que se viene haciendo en las dos últimas décadas, con enfoques metodológicos más actualizados.
A continuación y en el mismo capítulo, el autor habla de la "Etapa Arcaica", que sigue después de la "Etapa Paleo-india", y que en América se ha caracterizado porque los grupos humanos hacen más énfasis en la recolección, convirtiéndose en una transición a la etapa de las sociedades agrícolas. Como lo escribe Reichel Dolmatoff, esta es una etapa que "duró miles de años pero sigue siendo poco estudiada en Colombia". (Pág. 48).
El autor en este capítulo utiliza unas nominaciones tradicionales en la arqueología americana, como "Paleo-india y Arcaica", a diferencia de otras etapas posteriores en donde usa un nivel conceptual que hace alusión a las formas de organización social (Cacicazgos y Estados Incipientes). Los términos "Arcaico y Paleo-indio" han generado discusiones cuando se han querido generalizar como períodos, para toda América, porque no tienen una correspondencia en las diferentes regiones, como en el caso colombiano, donde aún no se puede establecer un período de "pre-puntas de proyectil" y otro posterior o "paleo-indio". "Arcaico" es un término muy vago e impreciso, y como etapa, en algunas oportunidades se lo asocia al comienzo de las llamadas sociedades "formativas o agrícolas", y en otras hace alusión a las transformaciones de las sociedades de cazadores y recolectores, en su período final, tratándose como una transición, como lo dice Reichel Dolmatoff, pero que de ninguna manera explica "el origen de la agricultura".
El capítulo IV está dedicado a la "Etapa Formativa", que como ya se dijo en el párrafo anterior, se remonta a la "Etapa Arcaica". Reichel Dolmatoff enfatiza la "Etapa Formativa" para la costa caribe colombiana, donde hallazgos arqueológicos, de los cuales él es autor en la mayoría de las veces, lo llevan a pensar que se puede remontar hasta 7000 a. C., llegando hasta el primer milenio antes de Cristo. Es un inmenso período, que corresponde a sociedades de cazadores menores, pescadores, recolectores, que en muchas ocasiones son agricultores sedentarios.
Este capítulo es una buena síntesis de los resultados obtenidos por el autor en sus excavaciones de yacimientos de la Costa Caribe. Tiene una interesante disertación sobre las implicaciones tanto del cultivo de la yuca como del maíz, con una posición difusionista establecida por intermedio de la cerámica.
Algo novedoso es la importancia que Reichel- Dolmatoff le da a la cerámica de Zambrano, que considera una tradición alfarera que incluye varios sitios de la Costa Caribe, el valle del Magdalena desde su parte baja hasta el curso alto, llegando hasta la fase Machalilla del Ecuador: "De nuestra parte estamos inclinados a pensar que Machalilla es de origen colombiano y que tiene sus raíces en la llanura del Caribe". (Pág. 80). Además, considera que la cerámica de La Herrera hallada en la sabana de Bogotá queda incluida en esta misma tradición.
Al final propone que en la Etapa Formativa hay dos horizontes cerámicos incisos; el primero, el más antiguo está asociado a sitios como Monsú, Puerto Hormiga, Canapote y Barlovento, y el segundo, el más tardío, corresponde a Momil y a la gran cantidad de yacimientos que incluye en la tradición Zambrano.
No hay duda que en este capítulo el autor toma una clara posición difusionista a través de los rasgos formales y decorativos de la cerámica. Es una lástima que sitios formativos como Zipacón, donde hay un buen trabajo sobre aspectos relacionados con la alimentación (productos vegetales y animales), apenas se mencione en una cita bibliográfica.
Como contenido de esta etapa, Reichel Dolmatoff presenta varios planteamientos que había expuesto en publicaciones anteriores, que explican el surgimiento de los desarrollos regionales: "Parece haber sido el cultivo del maíz lo que permitió a una creciente población expandirse rápidamente sobre las vertientes de las cordilleras colombianas, zonas que hasta entonces probablemente habían sido poco pobladas". (Pág. 87). Este fenómeno permitió el surgimiento de "culturas locales que, aunque a veces ocupaban valles vecinos, se diferenciaban mucho en su ámbito y contenido. Aparentemente aquí no había tradiciones ni estilos y horizontes comparables a los de los Andes centrales, sino más bien una marcada diversidad debida al aislamiento geográfico y cultural, así como a las diferentes maneras como las gentes confrontaban sus medio ambientes locales". (Pág. 88).
En esta obra, como se ve en las citas anteriores, Reichel Dolmatoff sigue considerando el cultivo del maíz y la gran diversidad de nichos ecológicos andinos, como las causas principales que explican la formación de culturas locales, a diferencia de las culturas formativas de las llanuras y litoral del Caribe, donde supuestamente "había habido siempre un común denominador en términos de condiciones climáticas similares y de un sistema económico generalizado que se basaba en recursos ribereños, lacustres y marítimos" (Pág. 88).
Estos son planteamientos ecologistas, que la investigación arqueológica todavía no ha sustentado, y que por lo tanto merecen ser analizados desde otras perspectivas. Más aún si se tiene en cuenta la gran diversidad de culturas que incluye en esta etapa, con niveles de información muy desiguales, y el amplio marco cronológico en que las inscribe, que va desde más o menos el siglo V antes de Cristo hasta el período de la conquista española.
Es difícil aceptar lo de "una marcada diversidad debida al aislamiento geográfico y cultural", porque, antes por el contrario, por ejemplo, para el suroccidente colombiano se aprecian horizontes culturales, ya sea en el período comprendido entre el siglo V antes de Cristo y el VII de nuestra era, y entre esta centuria y el momento de la conquista hispánica, que parecen significar desarrollos culturales regionales inscritos en tradiciones culturales que pueden estar asociadas a los procesos formativos de la costa ecuatoriana y la alta amazonia de este país y la peruana.
La separación que hace Reichel Dolmatoff. entre las regiones arqueológicas de la "Etapa de los desarrollos regionales" y las correspondientes a la etapa posterior de "los cacicazgos", no es clara. La "Etapa Formativa", según este autor, parece ser homogénea, a diferencia de las dos anteriores, aunque no se entiende por qué la llamada cultura Tumaco es un desarrollo regional similar al identificado con urnas funerarias en la región del bajo Magdalena y a las fases de Sachamate-Tinajas y Quebradaseca del sur del Valle del Cauca, y por qué en el altiplano cundiboyacense y en San Agustín no hay desarrollos regionales, pero sí un formativo tardío y una "Etapa de estados incipientes" y de "Cacicazgos", respectivamente.
Estos interrogantes nos llevan a entender que la discusión que genera la obra de Reichel Dolmatoff está en su manejo conceptual de la arqueología colombiana. La inclusión de culturas en las "Etapas Formativa, de Desarrollos Regionales y Cacicazgos" se hace básicamente con los rasgos estilísticos de la cerámica, asociados en algunos casos a otras evidencias materiales como las tumbas, sitios de vivienda, esculturas y campos agrícolas. Para la "Etapa Formativa" se toma una actitud difusionista a través de "dos horizontes incisos", mientras que en "Los Desarrollos Regionales y los Cacicazgos", los complejos o estilos cerámicos se encuentran aislados (según el autor) o circunscritos a regiones, sin haber vínculos de parentesco cultural entre los grupos humanos que los produjeron, no existiendo por lo tanto horizontes o tradiciones culturales. Antes por el contrario las diferentes tradiciones culturales formativas en un proceso histórico generaron desarrollos culturales regionales con niveles de complejidad económica, política y social desiguales y específicos que se interrelacionaron a lo largo de los siglos prehispánicos, produciendo cambios históricos no homogéneos en todas las regiones colombianas.
Por eso, en el siglo XVI los españoles encontraron marcadas diferencias en el nivel de desarrollo social en las regiones que fueron conquistando. Por estas mismas razones también es posible entender que mientras en regiones como el altiplano cundiboyacense y la Sierra Nevada de Santa Marta, las sociedades indígenas estaban en un auge cultural, en regiones como el río San Jorge o el Alto Magdalena se habían dado cambios históricos siglos anteriores a la conquista que, aunque aún desconocidos, hicieron que esos procesos sociales vinculados a obras de producción agrícola gigantescas como en el río San Jorge o trabajos monumentales funerarios para San Agustín, ya hubieran entrado en crisis.
En el capítulo VII se trata la "Etapa de los cacicazgos". En un comienzo, Reichel Dolmatoff hace una definición de los cacicazgos, retomando conceptos que había planteado en publicaciones anteriores. Luego entra a describir las regiones arqueológicas que considera corresponden a este nivel de desarrollo evolutivo.
En primer lugar presenta la zona de San Agustín, en donde lamentablemente, a diferencia de lo que se esperaba, vuelve a exponer lo que ya había escrito en el manual de historia de COLCULTURA (1978), desconociendo la información de trabajos de investigación que se hicieron durante la década del setenta y los años transcurridos de la década de los ochenta. O sea, solamente presenta los resultados que él obtuvo en su temporada de investigación efectuada en 1966, que fueron publicados en el año de 1975.
Por esta actitud, la imagen que se da no corresponde a la compleja realidad prehispánica de San Agustín, lo cual lleva al autor a escribir afirmaciones imprecisas. Entre ellas tenemos lo relacionado con la periodización, donde sólo tiene en cuenta las fechas de C-14 que él obtuvo en sus excavaciones, que le permite decir que hay grandes vacíos cronológicos, que no hay una cronología asociada a la estatuaria, y que "poco sabemos de sus viviendas, sus cultivos, su cerámica, y aunque se han abierto centenares de tumbas, ni los esqueletos, ni los conjuntos de los ajuares han sido aún publicados". Si se consultan las publicaciones más recientes de San Agustín es fácil comprender que en esta oportunidad no fueron tenidas en cuenta por Reichel Dolmatoff.
Luego, cuando entra a escribir sobre los Quimbayas, recuerda que este es un nombre genérico, hablando en términos arqueológicos, y prefiere hablar del Quindío. Reichel Dolmatoff, a diferencia de lo que hace para los Muiscas y los Taironas, no tiene en cuenta la rica información etnohistórica que existe sobre la provincia de los Quimbayas y grupos vecinos, durante el siglo de la conquista hispánica.
Para la región de Calima, el autor presenta una cronología no actualizada. Aunque PROCALIMA es un programa de investigación que no se ha terminado, sí ha publicado avances de los resultados obtenidos, siendo precisamente una de sus características el haber logrado un completo cuadro cronológico con fechas de C-14.
Al referirse a la región sur del Valle del Cauca, Reichel Dolmatoff retoma los resultados del trabajo de James Ford, publicado en 1944. Teniendo en cuenta que en ese entonces se trataba de un recorrido o prospección por diferentes regiones colombianas, la información arqueológica no es muy abundante, y sin embargo Reichel Dolmatoff interpreta que Río Bolo, Pichindé y Quebrada Seca corresponden a la "Etapa de los Cacicazgos". Pensamos que este tipo de interpretaciones son ligeras, en tanto que ni siquiera para los sitios hay una cronología, excavaciones estratigráficas precisas, y que, para el caso de Pichindé lo que se conoce es la excavación de varias tumbas sencillas. Esto contradice lo que Reichel Dolmatoff en el comienzo de su libro anotaba, cuando hacía una crítica a los arqueólogos que antes de la década del sesenta se habían dedicado a excavar sitios funerarios.
Frente a los trabajos arqueológicos realizados en el río San Jorge, Reichel Dolmatoff los menciona, pero sus resultados son presentados de manera relativa.
Sobre esta importante región se han hecho serias propuestas de interpretación sobre los centenares de hectáreas con obras hidráulicas para la agricultura, los caseríos a lo largo de los caños principales, y la especializada producción regional de alimentos y orfebrería que hacen pensar en un modelo comercial desarrollado.
Por lo anterior, y si se conocen los resultados publicados de la investigación arqueológica del río San Jorge, que han implicado la aplicación de una novedosa metodología en tanto que considera una visión regional y el estudio interdisciplinario de suelos y palinología, no tiene sentido decir que "no se han encontrado aún los basureros que atestiguan largos períodos de ocupación", o que "no hay aldeas grandes" (pág. 161).
El capítulo VIII es el último de la obra y está dedicado a la "Etapa de los estados incipientes", que según el autor es el nivel de desarrollo alcanzado por los Muiscas del altiplano cundiboyacense y los Taironas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Para Reichel Dolmatoff los estados incipientes son "ocasionales federaciones de aldeas, en las cuales un crecido número de aldeas de una misma etnia se reunían bajo el control de un individuo, un gran cacique
que ocasionalmente incorporaba en su persona las funciones de jefe militar, administrador político y sacerdote" (pág. 169).
O sea, el autor mantiene la terminología usada en publicaciones anteriores. Según parece, el término federación es tomado como agrupación bajo una autoridad central, fenómeno político que también se plantea como característica de los cacicazgos. Al respecto el autor sobre éstos dice: "una unidad política autónoma que abarca varias aldeas o comunidades bajo el control permanente de un jefe supremo" (pág. 133) por lo tanto, no se aprecia una diferencia estructural entre las dos etapas evolutivas, pudiendo tratarse de cacicazgos con diferentes niveles de desarrollo político y social, en tanto que hay una gran variedad de cacicazgos.
Sobre los Muiscas y Taironas se ha enfatizado que son las sociedades "más avanzadas" de los territorios colombianos, diferenciándolos del resto de sociedades prehispánicas. Esto es un tema que merece replantearse, si se tienen en cuenta regiones como el río San Jorge o el occidente colombiano, donde los estudios arqueológicos y la información etnohistórica permiten aproximaciones a sistemas sociales y políticos que pueden ser equivalentes a los de aquellos. A no ser que se piense que las obras de ingeniería monumentales de los Taironas significan un modelo social más complejo. En los territorios colombianos se dio una gran variedad de cacicazgos; unos enfatizaron una jerarquía religiosa, otros una jerarquía política y algunos integraron en su sistema jerárquico tanto lo religioso, lo político como lo militar.
En este capítulo Reichel Dolmatoff hace una caracterización arqueológica y etnohistórica de los Muiscas y Taironas. Sobre este último grupo hace valiosas relaciones con las tribus actuales de la Sierra Nevada de Santa Marta, considerados como sus descendientes, lo cual enriquece la interpretación arqueológica.
Al hablar de los Taironas replantea su actitud difusionista de hace algunos años, cuando proponía que tenían un origen costarricense con "un notable componente mesoamericano", y sugiere que "Costa Rica, Panamá y la Costa Caribe de Colombia constituían una sola área cultural coherente, en la cual estos tres componentes formaban núcleos fundamentales, entre los cuales existían estrechos contactos a través de influencias mutuas" (pág. 198).
Este capítulo final es uno de los más atractivos de la obra. Infortunadamente, como ya se señaló anteriormente, su autor considera muy poco los trabajos recientes sobre los Muiscas y Taironas, cuyos contenidos profundizan en el tiempo y el espacio la historia de estas dos importantes regiones arqueológicas.
Finalmente, es bueno destacar la buena presentación del libro, profusamente ilustrado, aspecto fundamental para esta clase de obras, que le da a la arqueología de Colombia una imagen de divulgación con calidad editorial.
Las anotaciones expuestas apenas tocan algunos de los puntos que contiene esta importante obra. Su lectura es indispensable, no sólo para un público general interesado en la arqueología de nuestro país, sino también para estudiantes y antropólogos comprometidos con el desarrollo de la investigación arqueológica nacional.
HECTOR LLANOS VARGAS
Profesor Universidad Nacional de Colombia