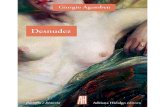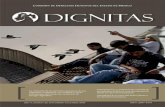Resumen de Estado de Excepción, de G. Agamben
-
Upload
alvaro-layon -
Category
Documents
-
view
73 -
download
1
Transcript of Resumen de Estado de Excepción, de G. Agamben

Álvaro León G.
Resumen de Estado de Excepción
El primer capítulo intenta hacer una definición del concepto “Estado de Excepción” atravesándolo con aquellos elementos que parecen relativos a él, para observar y establecer, después del ataque, los elementos que perduran en él.
Agamben comienza atravesando el Estado de Excepción (de ahora E.E.) con conceptos relativos a “guerra civil”, como “estado de sitio”, o “estado de emergencia”. En este sentido, concluye que éstos no guardan relación con el fenómeno que interesa estudiar (el E.E. como paradigma contemporáneo de gobierno), ya que hacen alusión sólo a un periodo temporal y espacial de guerra ‘explícita’. Aun así, no deja de ser interesante observar cómo por ejemplo para el caso francés, la ‘evolución’ del estado de sitio es la historia de un emanciparse de la situación beligerante para ser utilizado como medida extraordinaria de la policía, deviniendo así de cuestión militar, a cuestión política.
Por otro lado, la expresión ‘plenos poderes’, muy relacionada con los estados de emergencia o de sitio, como se verá luego, tampoco tienen mucho que ver con el E.E. Éste concepto hace mucha alusión a los absolutismos, pero unas líneas antes de “descartar” los ‘plenos poderes’ como concepto afín a los E.E. (como paradigma de gobierno actual, es decir, pseudo-democráticos), afirma que “es importante no olvidar que el estado de excepción moderno es una creación de la tradición democrático-revolucionaria, y no de la tradición absolutista”. Justamente, una primera aproximación teórica en este sentido aparece entre los años 1934 y 1948, a propósito del colapso de las democracias europeas. En éstas, se “registra por primera vez la transformación de los regímenes democráticos como consecuencia de la progresiva expansión de los poderes del ejecutivo durante las dos guerras mundiales”, que terminan consolidándose no como una medida excepcional sino como una técnica de gobierno, en base a una eternización (¿ficticia?) de la situación de crisis.
En largas páginas (considerando la extensión de cada sub-apartado), Agamben se dedica a hacer una breve historia del E.E., en los principales países europeos: es la historia del momento en que se le otorgó plenos poderes al gobernante. El caso más paradigmático es quizás Suiza, el cual muestra cómo las teorías respecto al estado de excepción no son de manera alguna patrimonio exclusivo de las tradiciones antidemocráticas. Otra cuestión que resalta de dicha historia es que las tradiciones jurídicas de estos países se separan entre quienes buscan incluir el E.E. en el ordenamiento jurídico, y quienes lo consideran externo a él. Pero esta dicotomía es, según Agamben, espuria, ya que el E.E. no es externo ni interno al ordenamiento jurídico, “y el problema de su definición concierne precisamente a un umbral, o a una zona de indiferenciación, en el cual dentro y fuera no se excluyen sino que se indeterminan.”

Finalmente, y tal vez la cuestión más central del primer capítulo, es problematizar el fundamento del E.E. respecto al concepto de necesidad: necessitas legem non habet. La premisa a criticar es la siguiente: “La teoría de la necesidad no es otra cosa que una teoría de la excepción (dispensatio), en virtud de la cual un caso singular es sustraído a la obligación de observar la ley”. Ahora bien, si en un inicio (hablamos de Graciano) el concepto no se refería a volver lícito lo ilícito, sino que la necesidad actuaba como una justificación a una trasgresión contingente, posteriormente, con los modernos el estado de necesidad tiende a ser incluido en el ordenamiento jurídico y a presentarse como un verdadero y propio ‘estado’ de la ley: la necesidad constituye, por así decir, el fundamento último y la surgente de la ley. Pero a la luz del estudio de los textos de Santi Romano, Agamben concluye que “el status necessitatis se presenta (…) como una zona ambigua e incierta en la cual los procedimientos de facto, en sí mismos extra o antijurídicos, pasan a ser derecho, y las normas jurídicas se indeterminan en mero facto; un umbral, por lo tanto, en el cual hecho y derecho se vuelven indecibles”, es decir, “lo esencial es, en todo caso, la producción de un umbral de indecibilidad en el cual ius y factum se confunden el uno con el otro”. Agamben también muestra que definir cuál es la necesidad, contrariamente a lo que por omisión se ha asumido, no es una cuestión clara sino que totalmente subjetiva, “relativa al objeto que se quiere alcanzar”. Es decir, en cualquier caso, la decisión es una cuestión política o moral, en la cual se juzga si el orden jurídico es válido o no de defender. Ahora bien, se supone que se recurre al estado de necesidad por una laguna en el derecho, que debe ser solucionada por el poder ejecutivo. Lo cierto es que contrariamente, el E.E. origina una suspensión del ordenamiento vigente para generar una laguna ficticia con el objeto de salvaguardar la existencia de la norma y su aplicabilidad a la situación normal. Así, la necesidad como fundamento del E.E. queda en ascuas.
El segundo capítulo, ‘Fuerza-de-ley’, Agamben parte mostrando cómo es que Schmitt logra introducir el estado de excepción en el ordenamiento jurídico. Lo hace incorporando la distinción ‘norma’ y ‘decisión’: el soberano es quien decide sobre la norma, pero además, decide subjetivamente (como quedo claro al final del cap. anterior) respecto a la necesidad de incluir la anomia en la norma. Así, el E.E. en la doctrina schmittiana es un campo de tensiones jurídicas en el cual un mínimo de vigencia formal coincide con un máximo de aplicación real, y viceversa (la oposición entre la norma y su actuación alcanza la máxima intensidad). La ‘fuerza-de-ley’ es así el dispositivo de oposición a través del cual potencia y acto son separados radicalmente, y que busca místicamente anexar la anomia a sí.
Iustitium es la herramienta que se utiliza en el tercer capitulo para desanudar algunas de las aporías de las cuales la teoría moderna del E.E. no termina de deshacerse, principalmente por haber confundido a éste con el fenómeno de la ‘dictadura’ (como hace Schmitt, Rossiter y Friedrich). El término significa literalmente “interrupción, suspensión del derecho”. Nissen afirma que el iustitium “suspende el derecho y, de este modo, todas las prescripciones jurídicas son puestas fuera de juego”, son suspendidos “poderes o deberes”. Cuando el derecho ya no cumple su deber supremo, que es garantizar el bien común, en lugar de transgredir, se trata de sacarlo del medio a través de iustitium. Así, según Agamben, el E.E. no se define de acuerdo al modelo

dictatorial (romano), como una plenitud de poderes por la eliminación del derecho a fin de instaurar otro, sino como un estado vacío por la interrupción del derecho. Lo que este vacío jurídico pone en evidencia es la “dificultad o la imposibilidad de pensar (…) en la naturaleza de los actos cometidos durante el iustitium”; pero según el autor, aunque en última instancia podamos referirnos a ellos como de naturaleza humana, animal o divina, lo cierto es que en el ámbito del derecho, son absolutamente indecibles. Así, aquel que actúa durante el iustitium no ejecuta ni trasgrede, sino que inejecuta el derecho.
De este modo, se pueden concluir algunas cosas: (i) como el E.E. es un espacio vacío de derecho por su desactivación, son falsas las doctrinas que buscan anexarlo al derecho o el orden jurídico (teorías de la necesidad o de la defensa propia); (ii) el orden jurídico trata por todos los medios de asegurar su proximidad con el espacio anómico de la excepción; (iii) los actos cometidos durante iustitium se encuentran en un no-lugar jurídico; y (iv) la idea de fuerza-de-ley responde precisamente a la necesidad de mantener una relación con el espacio anómico, a través de la inclusión de la ausencia (respecto al derecho) o del estado de excepción.
El capítulo cuarto aborda el debate entre Benjamin y Schmitt desde una clave inédita. Se trata de “leer la teoría schmittiana de la soberanía como una respuesta a la crítica benjaminiana de la violencia”. Este dossier comenzaría con el ensayo de Benjamin Para una crítica de la violencia, el cual tendría por objeto “asegurar la posibilidad de una violencia absolutamente ‘por fuera’ y ‘más allá’ del derecho, que, como tal, podría desplazar la dialéctica entre violencia que instala el derecho y violencia que lo conserva”. El carácter de esta violencia es que ni instala ni conserva el derecho (poder constituyente y poder constituido, según los términos de Schmitt), sino que lo depone. Como se vio en los capítulos precedentes, Schmitt trata de absorber el estado de excepción en el ordenamiento jurídico; en términos de la violencia, el estado de excepción es el espacio en que intenta capturar la violencia benjaminiana, e inscribirla en el nomos (es la idea de ‘violencia soberana’ en Schmitt). Cuando Schmitt –bajo esta lectura que hace Agamben del debate– intenta resolver la aporía que Benjamin muestra en su dialéctica del poder, éste acude al concepto de decisión; pero Benjamin no tarde en mostrar que el soberano (que es quién decid) esta completamente imposibilitado de hacerlo, ya que entre el poder y el ejercicio de éste se abre una brecha que ninguna decisión es capaz de satisfacer. Así, Benjamin muestra la ficción de todo nexo entre violencia y derecho: lo que existe verdaderamente es “una zona de anomia, en la cual actúa una violencia sin ropaje jurídico alguno. El intento del poder estatal por anexarse la anomia a través del estado de excepción (…) es revelado como lo que es: una fictio iuris por excelencia, que pretende mantener el derecho en su misma suspensión como fuerza-de-ley. En su lugar, aparece entonces guerra civil y violencia revolucionaria, esto es, una acción humana que ha abandonado toda relación con el derecho”. Finalmente habría que hacer algunas observaciones respecto a qué significa una violencia ‘pura’. La violencia pura no es un estado originario del actuar del humano, sino que más bien es la puesta en juego del estado de excepción, el resultado de ese juego, y por ello, pre-supuesto al derecho. La violencia no mide su valor en relación a los fines que persigue, sino que busca su criterio en su propia medialidad.

El capítulo quinto intenta responder a la pregunta “¿cómo fue que un término del derecho público (iustitium), que designaba la suspensión del derecho en la situación de la más extrema necesidad política, llegó a asumir el significado más anodino de ceremonia fúnebre por el luto de familia?”. La indagación tiene como texto base el trabajo de Varsnel, quien procedió a través de la analogía entre el fenómeno del luto, y los periodos de crisis política (semejanza entre manifestaciones de luto, y manifestaciones de anomia), a través de la idea de ‘terror anómico’. La crítica de Agamben a esta método es la reducción psicologisista que implica –Versnel afirma: “Los sentimiento de dolor y de desorientación y s expresión individual y colectiva no se reducen a una cultura particular o a n determinado modelo cultural. Parecería que éstos son rasgos intrínsecos de la humanidad y de la condición humana que encentra expresión sobre todo en las situaciones marginales o liminares”. Por otro lado, un acierto es el de Fraschetti, quien pone una luz sobre la relación entre las dos acepciones del iustitium señalando el tumulto al que puede dar lugar el funeral del soberano. Así, los soberanos procedieron proclamando un iustitium cada vez que esto sucedía, lo cual puede ser interpretado como un intento de apropiación del estado de excepción. Pero la cuestión es más compleja. A través de la descripción que Suetonio hace de la muerte de Augusto (el año 14 d. C.), se trae a la luz una nueva conexión entre la muerte del soberano y el E.E: el soberano, que por decirlo de alguna forma, se había vuelto un iustitium viviente (por su plena potestad sobre poderes excepcionales) ve en su muerte la ‘liberación’ del tumulto y la anomia que se reducían en su persona. Con esta ‘liberación’, “las medidas excepcionales” desaparecen porque se ‘esparcen’ en la ciudad, volviéndose la regla. Pero esta ‘anarquía’ debe ser ritualizada y controlada, y por ello se transforma el luto público en iustitium. La clave de la conexión es entonces la figura del soberano como “ley viviente”. Pero esta conexión muestra lo paradigmático que resulta el campo del derecho: por un lado tiende a la normatividad en sentido estricto (cristalizar un sistema rígido de normas); pero por otro tiende a la anomia (E.E.) con el fin de incorporar a pura fuerza-de-ley a la vida en ella. Las fiestas anómicas reflejan esta ambigüedad de los sistemas jurídicos.
El capítulo seis, último de la publicación, se pregunta por el “fundamento del poder del senado para suspender el derecho a través del senatus consultum ultimum y la consecuente proclamación del iustitium”. A primeras luces, este poder reside en la función esencial del senado: la auctoritas patrum. (como contraposición a la potestas). Lo cierto es que en la tradición teórica moderna, no hay un claro esclarecimiento, sino que todo lo contrario, entre auctoritas y potestas. El capítulo intenta seguir el devenir de esta “‘confusión’ inscripta en la reflexión y en la praxis política de Occidente”. Dion Casio es quien da una primera pista de esta confusión al afirmar que el concepto es imposible de fijar, en términos de una definición, de una vez y para siempre; si no que más bien debe ser entendido cada vez, de acuerdo al contexto. El fenómeno tiene que ver tanto con el derecho privado como con el derecho público. Respecto al primero, la auctoritas es “la propiedad del auctor (propio del derecho privado) para conferir validez jurídica al acto de un sujeto que por sí solo no puede llevar a cabo un acto jurídico” (proviene de augeo: “aquel que aumenta, acrecienta o perfecciona el acto o la situación jurídica de otro”). Beneviste a tratado de mostrar que, más que ‘aumentar’, la auctoritas significa “producir algo desde el propio seno, hacer existir”. En cualquier caso, Magdelain lo pone

en la mejor situación: “la auctoritas no se basta a sí misma: ya sea que autorice, ya sea que ratifique, supone una actividad extraña que ella valida”; es decir, en el derecho (del cual la auctoritas es parte) es necesariamente la relación de dos elementos (o sujetos). Esa actividad que la auctoritas valida es potestas. Es decir, existe un sistema binario auctoritas-potestas en el derecho privado.
Por otro lado, en el derecho público, la auctoritas es la prerrogativa más propia del senado. Sin embargo, han existido serias dificultades para definir esta función, debido –como Mommsen ha mostrado– al limitado ‘campo de acción’ en el cual se desenvolvía el senado, el cual se caracteriza más por generar ‘consejo’ que ‘una orden’. Aun así, la auctoritas patrum (propia del derecho público) es el poder que valida los comicios populares (es decir, la potestas). Esto quiere decir que también hay un sistema binario entre auctoritas y potestas en el derecho público.
La auctoritas, según hemos visto –y utilizando las palabras de Magdelain–, es el instituto que entrega validez (jurídica) a las acciones humanas (tanto a través de auctoritas patrum del derecho público, como auctor del derecho privado. Lo importante, señala Agamben, no son las figuras singulares, sino la estructura misma de la relación auctoritas-potestas). Ahora bien, esto ocurre a través de una potencia que acuerda la legitimidad de dichas acciones. En su naturaleza (en su caso más extremo) la potencia actúa como “una fuerza que suspende la potestas donde ésta tenía lugar y la reactiva allí donde ésta ya no estaba en vigor”; es decir, la auctoritas puede suspender la potestas, y a la vez, asegurar en circunstancias excepcionales (de interrupción de potestas) el funcionamiento de “La República” (del orden, del Estado, etc.). Dos institutos más que muestran esta función de la auctoritas son el interregnum y la hostis iudicatio.
“Reflexión”
Simplemente quisiera explorar algunas ideas respecto a la relación entre el estado de excepción, y el desarrollo, visto como un dispositivo que permite la apropiación de la anomia. Así, una posible definición de lo que es el desarrollo, visto desde esta perspectiva, tendría que afirmar que el concepto reviste la idea de unidad, es decir, de homogeneidad en torno a un equilibrio. Este equilibrio ha sido llamado también eje central, sobre el cual fundaría una estructura de legitimidad minúscula, de acuerdo a la relación mínima entre desarrollo y democracia. Lo más relevante es que esa idea de unidad (legítima o no, criticada o no) proyecta tanto un horizonte de progreso –casi siempre material– como también un marco de decibilidad respecto a la definición de quienes son aptos de participar en los beneficios de dicho desarrollo. Además, si bien un modelo de desarrollo no siempre se proyecta como un horizonte de expansión material, si se configura inevitablemente sobre la base de condiciones materiales pre-existentes. También, el desarrollo es un concepto de carácter híbrido, y en dos sentidos: como negociador, y como depredador. Lo primero quiere decir que el desarrollo es un dispositivo que está abierto a ceder frente a presiones que

busquen imprimir una expansión de la base de participación, por ejemplo. Pero también, y en segundo lugar, el dispositivo ‘desarrollo’ es uno que le fascina devorar la anomia: la lectura presente de lo que entendemos por desarrollo, puede ser modificada (actualizada) en razón de re-definir los límites fijados en el pasado respecto al reconocimiento del nosotros, a fin de incorporar cualquier elemento que pudiese resultar una amenaza para el modelo de desarrollo. Puede suceder que en verdad ambas ocurran simultáneamente.