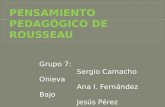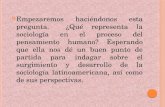Resumen Pensamiento Pedagógico Latinoamericano - Clase 02 parte 1
-
Upload
facundo-moyano -
Category
Documents
-
view
235 -
download
0
description
Transcript of Resumen Pensamiento Pedagógico Latinoamericano - Clase 02 parte 1

El origen del pensamiento pedagógico latinoamericano – Clase 02 Parte 01
Trataremos tres referentes sumamente importantes en la pedagogía latinoamericana: Domingo F. Sarmiento (Argentina), Simón Rodríguez (Venezuela) y José Pedro Varela (Uruguay). Los tres fueron determinantes para la pedagogía de su tiempo y tuvieron un papel destacado en la organización de la educación de sus países. En la cita que sigue presten atención a la idea de hegemonía y contrahegemonía:
“En los sistemas educativos latinoamericanos y en particular en el argentino, primó la ‘instrucción pública’ sobre otras formas de sujeto pedagógico, desde su fundación. Fue necesario, sin embargo, que los sujetos políticos y sociales dominantes (las oligarquías y burguesías subordinadas al capital extranjero; los hombres; los adultos; los blancos; los hispanoparlantes; etc.) lucharan cada día por la reproducción de las relaciones de dominación. La presencia de estrategias diferentes o antagónicas, solamente contrahegemónicas o también alternativas, desde los momentos que precedieron a la legalización y legitimación del sistema escolar moderno en la Argentina, denuncia el permanente conflicto de los sujetos con su condición de tales” (Puiggrós, 1990:32,33)
Veremos como estos tres pensadores se proponían procesar estos elementos de conflicto.
De la Educación Popular de Domingo Faustino Sarmiento
Sarmiento fue uno de los principales referentes en el período de organización nacional y el hacedor indiscutido de la organización del sistema educativo argentino. Su principal preocupación estuvo en “civilizar” y encontró en la escuela moderna el dispositivo indicado para lograr ese objetivo y eliminar la “barbarie”, entendida como el factor de atraso y obstáculo para el progreso que la nación se merecía. La educación debía ser laica, obligatoria y gratuita. Los maestros debían ser apropiadamente formados. Tenían una misión que cumplir: educar al soberano. En sus referencias, mudó el horizonte europeo por el norteamericano e importó las Escuelas Normales y la estructura escolar normalista para organizar el sistema educativo nacional. Con el transcurso del tiempo, el normalismo dejó una huella imborrable en la trayectoria formativa argentina.
Sarmiento perteneció a la generación del 37, que “se proponían como un círculo de pensamiento: un ámbito de lecturas, discusiones y sociabilidad donde se elaboraban interpretaciones y proyectos sobre la nación argentina con la expectativa de ser escuchados por los hombres del poder."(Terán, 2007:17)
De ellos, Alberdi y Echeverría se exiliaron en Montevideo y Sarmiento en Chile. Desde allí, empezó su recorrido para darle forma a lo que fue su pensamiento pedagógico. Se sentían los herederos de los días de Mayo. Querían hacer una revolución moral. “Mayo, progreso, democracia. Retomar la tradición democrática de la Revolución de Mayo, Mayo es democracia como principio: fraternidad, igualdad y libertad”. (Puiggrós, 2002:64)
Sarmiento fue el defensor de la Instrucción Pública solventada por el Estado, su laicidad, obligatoriedad y gratuidad. De allí que quedó en la historia como “el padre de la escuela pública”.
“El poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral, e intelectual de los individuos que la componen; y la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar estas fuerzas de producción, de acción y de dirección.” (Sarmiento, Educación Popular, 1849:50 y 51)
Sarmiento organizó sus ideas pedagógicas en lo que llamó “Educación Popular”, lo que asociamos con las mayorías menos favorecidas, pero la apertura cultural tenía sus límites. Ya en Facundo. Civilización y barbarie, se sentó las bases de nuestra organización social como nación. Los mayores problemas para organizar el Estado, según Sarmiento, son su extensión territorial y su población. Los indios, los gauchos, entre otros, eran una masa ineducable y era un desperdicio poner a su disposición la educación moderna. Con la “barbarie”, sólo era posible el exterminio.
La organización de la educación argentina: el normalismo sarmientino
1

Este es el dispositivo con el que el proyecto pedagógico sarmientino se volvió una política educativa efectivamente implementada en la nación (y es ejemplo de lo hegemónico). El proyecto pedagógico sarmientino articuló la demanda vigente en su momento de producción y organizó una respuesta.El normalismo argentino fue la forma en la que se organizó, a fines del siglo XIX, la formación de los maestros a partir de la creación de la Escuela Normal de Paraná en 1870 y, desde allí, la educación básica y común. Hasta entonces, personal con escasa formación -como capataces de estancia, dependientes de pulpería, procuradores o extranjeros sin profesión- se ocupaba de la enseñanza elemental. Era necesario luchar contra el “maestro espontáneo”, los curas, los educadores influidos por ideas anarquistas, los maestros extranjeros. Había que imponer una lengua, una forma de relación con la religión, con el Estado y con el aparato productivo. Así, los docentes ocupan el lugar de agentes del Estado, encargados de implementar la política educativa con los niños que formaban.
Civilización y barbarie son los dos componentes de la estructura social argentina, según Sarmiento:
"…el primer término articula lo europeo y el desprecio por lo americano, pero también se refiere a la democracia, la alfabetización, el antidogmatismo y el minifundio. La barbarie condensa lo americano y lo autóctono, así como el analfabetismo, el dogmatismo, el autoritarismo y el latifundio." (Pineau, 1997:27)
El proyecto sarmientino tuvo sus herederos, pero no todos lo entendieron de la misma manera.
Normalistas normalizadores: sostuvieron la educación laica y estatal como una forma de controlar la irrupción de inmigrantes y la posibilidad de surgimiento de discursos pedagógicos provenientes de la “barbarie”. El aparato escolarizado debía formar al ciudadano, siguiendo la concepción sarmientina de sujeto pedagógico. El vínculo pedagógico tendría la forma de la instrucción pública. Para los normalizadores el educador era portador de una cultura que debía imponer al sujeto negado, socialmente inepto e ideológicamente peligroso. Eran esencialmente positivistas, y fue la tendencia que hegemonizó la organización educativa a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en la Argentina y también en los otros países de Latinoamérica.
Democráticos radicalizados: habilitó una posición crítica con algunos de los postulados pero nunca puso en cuestión el fondo del pensamiento normalista. Algunos intentaron articular sus propuestas con el discurso político radical o socialista, e incluso con el anarquismo. Fueron liderados por figuras como Vergara, Zubiaur, Berruti, etc. Todos normalistas y discípulos de Pedro Scalabrini y José María Torres. Consideraban a la educación como el medio más idóneo para producir una “revolución pacífica” y al sistema educativo escolarizado la vía para esto. Reclamaban una mayor participación democrática de los sectores de la comunidad educativa, la promoción del papel docente de los sectores populares y experimentaron formas de cogestión. Se opusieron a cualquier opción que transformase la educación en una empresa económica o en una forma de manipulación política o ideológica. Rechazaron la acumulación de poder por parte de la burocracia educacional. Consideraron que la escuela pública debía integrar a los inmigrantes respetándolos. Otorgaron gran importancia a la metodología de enseñanza para democratizar la relación docente–alumno y para transformar el proceso de enseñanza–aprendizaje en un vínculo más igualitario.
La lucha fue desigual porque los normalizadores estaban insertos en la base del poder, negaron sus enunciados que consideraban “caducos” o “adelantados en el tiempo”, otros los incorporaron pero los subordinaban a su lógica.
Simón Rodríguez y la educación de los olvidados
Simón Rodríguez decía de sí mismo que era tratado de loco por sus ideas. Fue un pedagogo que estuvo fuera de su tiempo. Tanto revolucionaba e incomodaba su pensamiento que no será hasta los últimos años que empezará a recuperar su legado intelectual en América Latina.
2

Para Rodríguez, la educación debía estar destinada a la población pobre y marginada y en su pensamiento no había lugar para considerarlos diferentes, en cuanto a capacidad intelectual y a los derechos de acceso a la educación, al resto de la población.
Rodríguez reclamaba por el conjunto de lo que hoy llamamos “minorías”, los quería todos juntos para trabajar con ellos, para educarlos y compartir con ellos la experiencia de aprender. Los llamaba “los desarrapados”.
A diferencia de Sarmiento, la base pedagógica de Rodríguez estaba en los pobres, en los olvidados, en los marginados. Inventamos o erramos, es la síntesis de su proyecto. “Nuestra gente, nuestra sangre, nuestras ideas, nuestra educación” parecía plantear Rodríguez. Sarmiento, en cambio, viajó por el mundo buscando el mejor proyecto pedagógico, denostó por donde pudo a nuestra sangre y puso los límites de la civilización en la inmigración europea.
En tiempos de Simón Rodríguez, se expandía con gran éxito por América Latina el “método lancasteriano”. Importado de Inglaterra, representaba la mayor economía de esfuerzos en la educación masiva de los niños y jóvenes que la revolución industrial necesitaba. Un maestro y alumnos destacados ocupando el lugar de “monitores” permitían educar a cientos de niños en un mismo momento. Era efectivo, veloz y fundamentalmente barato.
Rodríguez denostaba ese método de enseñanza. Se oponía a cualquier abordaje pedagógico que tuviera como base la repetición memorística y defendía el co-aprendizaje, aprender de los otros y con ellos y también estimulaba permanentemente la pregunta, la curiosidad, el deseo de saber y conocer. La pedagogía de la pregunta, que mucho tiempo después reaparecerá en Paulo Freire, fue uno de los pilares planteados por Simón Rodríguez.
Para Rodríguez la educación no debía ser teorizante, memorística, repetitiva. Creía en la vinculación con el trabajo, con el hacer, con la experiencia. A sus desarrapados les enseñaría a trabajar para que formaran una sociedad próspera e industriosa. Pero ese fue uno de los factores por los cuales fue perseguido y obligado al olvido. Su postura frente a la educación y el trabajo atentaba contra la postura de terratenientes y privilegiados que quería contar con una masa de personas fáciles de dominar y controlar. Para Rodríguez la escuela no era un agente disciplinador y hegemonizador como fue para Sarmiento. Para él la escuela debía propiciar el crecimiento, la promoción de los sectores populares.
Rodríguez “alienta a los iberoamericanos a hacer el futuro con sus propias manos. Y ofrece estrategias (…). La más importante es educar ciudadanos productores y desarrollar la industria y el comercio, motivándolos con políticas proteccionistas." (Puiggrós, 2005:100)
Para cerrar el apartado recuperemos la cuestión de la hegemonía. El proyecto de Rodríguez no fue hegemónico. No logró articular todas las demandas, aunque paradójicamente se dirigía hacia todas las voces. Pero el poder no se reparte en todas las manos sino en pocas, y esas pocas fueron las que eligieron una educación centralizada.
Instituto Nacional de Formación Docente (2014). Clase 02 Parte 01. El origen del pensamiento pedagógico latinoamericano. Pensamiento Pedagógico Latinoamericano. Especialización Docente en Políticas Socioeducativas. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
3