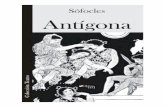Revista-Antígona-N°9
-
Upload
andrea-carolina-sierra-morales -
Category
Documents
-
view
22 -
download
1
description
Transcript of Revista-Antígona-N°9
-
Algunas reexiones en torno a los dilogos de La Habana
Proceso de paz en Colombia #9II-2014 | Nmero 9 | Bogot,Colombia ISS 2027-3231
-
Revista AntgonaII - 2014 | Nmero 9 | ISSN 2027-3231
Universidad Nacional de Colombia sede BogotFacultad de Derecho y Ciencia Poltica y Sociales
[email protected] Antgona@ColectivoAntigo
Rector:Ignacio Mantilla Prada
Vicerrector:Diego Fernando Hernndez
Director de Bienestar sede Bogot:
Coordinadora programagestin de proyectos:
Decano Facultad de Derecho, Ciencia Poltica y Sociales:Genaro Alfonso Sanchez MoncaleanoDirector de Bienestar facultad de Derecho, Ciencia Poltica y Sociales:Gustavo Puyo
Comit editorial
Direccin:Diana Sofa Rincn Becerra
Consejo editorial: Colectivo Antgona
Correctora de estilo:Albalucia Del Pilar Gutierrez Garcia
Diseo y diagramacinFabian Bustos RojasCarolina Sierra Morales
Agradecimientos a:
Jos Honorio Profesor de la Facultad de Derecho, Ciencia Poltica y Sociales
Bienestar de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogot
Contenido
HORIZONTE TERICO
Colombia y su relacin con la violencia polticaJuan David Garca Rueda
CONFLICTO Y SOCIEDAD
La lucha contra las drogas una poltica internacionalDiana Sofa Rincn Becerra
Algunas lecciones para Colombia del proceso de paz en El Salvador y Guatemala
Wendy Johana Rodrguez
TIERRA Y TERRITORIO
Paradojas de la ley de vctimas en medio de los dilogos de paz
Diana Sofa Rincn Becerra
INTERNACIONAL
Solidaridad internacional con Cajamarca (Per)Elmer Mahecha
OPININ
El poder constituyente es el pueblo en rebelda y su herramienta es la participacin poltica
Shameel Thahir Silva
Movilizacin campesina en Colombia hoyViviana Vargas
Rozzo, Guerrilla liberal de Zipaquir durante la Guerra de los Mil Das, h. 1901. Fotografa
Colombiana contempornea. Bogot: Taller la Huella Editores
6
pg
18
26
38
42
46
50
-
Editorial
l actual momento poltico que atraviesa Colombia es crucial para redefinir el rumbo por el que el pas puede transitar en los prximos aos, el proceso de paz que se est llevando a cabo
en La Habana entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno Na-cional y el posible acuerdo que pueda comenzarse a discutir con el ELN, constituyen dos aspectos transversales para comprender las dinmicas en trminos sociales, polticos, econmicos y militares que conforman la realidad colombiana en la actualidad.
Teniendo en cuenta que las discusiones llevadas a cabo en la mesa de La Habana han avanzado considerablemente en cuanto a los acuerdos construidos en tres de los cinco puntos propuestos desde uninicio rela-cionados con reforma rural integral, participacin poltica y cultivos de uso ilcito; junto a la presente discusin relativa al tema de vctimas del conflicto armado y el ltimo punto que se espera discutir sobre el fin del conflicto armado y la refrendacin de los acuerdos, ponen de manifiesto la necesidad de conocer las propuestas construidas como tambin la ne-cesidad de exigir la participacin del pueblo colombiano en la construc-cin y aprobacin de dichos acuerdos.
Por este motivo, desde el Colectivo Antgona creemos en la necesidad de que desde los y las estudiantes discutamos, opinemos y propongamos elementos que puedan contribuir al anlisis del proceso de paz que est por cumplir dos aos desde los acercamientos entre el gobierno encabe-zado por el presidente Juan Manuel Santos y la insurgencia armada de las FARC-EP.
Consideramos vital que desde los espacios acadmicos y desde el movi-miento estudiantil evidenciemos los avances del proceso de paz, ana-licemos las maneras en que se est desarrollando y comprendamos las contradicciones necesarias de transformar entre lo que se presenta en la mesa de La Habana y lo que sucede en los distintos territorios del pas, teniendo en cuenta el renombramiento de Juan Manuel Santos en la pre-sidencia de Colombia.
E
http
://i0
.wp.
com
/ww
w.se
man
ario
voz.
com
/wp-
cont
ent/u
ploa
ds/2
013/
09/1
1/C
ampe
sino
s.jpg
-
E l estudio de la violencia y el conflicto armado en Co-lombia presenta una parti-cularidad a tener en cuen-ta, en especial si se pretende realizar un anlisis histrico, y es que el tema se complica en la medida en que el conflicto contina cambiante en su dinmica. En la actualidad, se ha hecho especial nfasis a un posible escenario de postconflicto que nos remite a un posible arreglo institu-cional que permita emprender el pro-ceso de transicin, mediante meca-nismos como la justicia transicional y elementos importantes como des-movilizacin, desarme, reinsercin y la reparacin a las vctimas. En este sentido, la memoria histrica se ubi-ca como un elemento indispensable para develar las huellas amnsicas con el tiempo y la representacin del pasado (Andrade, 2012, pg. 16).
La nocin de memoria genera una concepcin global del pasado que permite la rememoracin indivi-dual y colectiva. En este punto, es fundamental hacer una aclaracin al lector, si bien este documento plantea una revisin del pasado que pretende servir como herramienta
a partir de la produccin desde un rea del conocimiento para promo-ver el debate y la reflexin sobre el pasado, el presente y el futuro de la sociedad; este no es un ejercicio de memoria, al menos no en su defini-cin ms exacta:
Esta categora transmite la idea de un pasado construido mediante la in-teraccin y superposicin de memorias compartidas encuadradas en marcos sociales y relaciones de poder. Lo co-lectivo de estas memorias lo constitu-yen el entretejido y el dilogo de tradi-ciones y memorias individuales, cuyo flujo transcurre en el marco de cierta organizacin social y una estructura dada por cdigos culturales comparti-dos (Andrade, 2012, pg. 17).
La indagacin histrica que se pre-senta a continuacin pretende dar cuenta de las variaciones del conflic-to social, poltico y armado siguien-do estudios regionales y locales so-bre el conflicto y la relacin con el problema agrario. No obstante, tiene las limitaciones de una perspectiva histrica que centra su atencin en una verdad basada en documentos (caracterizados por su impersonali-dad y su naturaleza indiciaria).
A pesar de esto, la historiografa es
una herramienta metodolgica que sirve como base en un momento en el que cada uno de los actores involu-crados pretende instaurar su exgesis del pasado como verdades absolutas y presentar sus intereses particulares como demandas sociales generales (Andrade, 2012, pg. 24). En tanto se consolida una poltica de Estado en este sentido, en el afn de controlar la memoria y manipular las versiones sobre lo ocurrido, se pueden ocultar graves violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario1. Por lo tanto, se justi-fican las herramientas epistemolgi-cas, conceptuales y metodolgicas de la historia y otras ciencias sociales, junto a su pertinencia.
Es importante emprender este reco-rrido histrico teniendo como referen-te el trasfondo de un problema agrario no solucionado; que en buena medida, ha estado presente en las propuestas de gobierno de los presidentes de los ltimos sesenta aos, con continui-dades y rupturas en algunos temas referentes al agro colombiano.1 En efecto, toda narrativa, sobre el pasado implica necesariamente una seleccin bajo la cual se elige recordar determinados contextos, hechos datos, relegar algunos y olvidar otros.
ConfliCto, Cuestin agraria y frente naCional
Una de las caractersticas del sector agrario en Colombia es su estructura bimodal, es decir, la presencia simult-nea de la agricultura comercial con la
agricultura campesina (Velsquez, 2011, pg. 391). Este tipo de estructura agraria est determinada, en buena medida, por la desigualdad en la posesin de la tierra.
De un lado, la agricultura comer-cial que cuenta con grandes extensio-nes de tierras de buena calidad, uso de tecnologa moderna, contratacin formal de mano de obra y comercia- H
OR
IZO
NTE
TE
RIC
O
Por: Juan David Garca Rueda
-
lizacin en los mercados formales. Y del otro lado, si se quiere opuesto, es-tn los pequeos propietarios, cuyas posesiones se sitan en las zonas de ladera, en tierras de baja fertilidad, por fuera o alejadas del sistema vial ms integrado, aplica tecnologas atrasadas y cuya mayor parte de pro-duccin est dedicada al auto consu-mo familiar o a su venta en mercados informales (Velsquez, 2011, pg. 391).
Segn el texto Violencia poltica en Colombia: de la nacin fragmentada a la construccin del Estado, la dua-lidad en la estructura agraria permite establecer una relacin con la expan-sin de los grupos armados, en don-de cada expresin del conflicto es el intento de imponer uno de los lados en la estructura agraria (Gonzlez, Bolvar y Vsquez, 2003, pg. 64-71).
Con base en lo anterior, el uso de la tierra constituye un activo de poder en los mbitos regional y local, que genera diversas divisiones al interior del territorio que se expresan en for-mas de violencia; por eso, la estruc-tura del sector rural en Colombia es uno de los factores ms importantes a la hora de estudiar el conflicto ar-mado y social.
Los intereses del campo colombiano estn matizados por un inters medio de las lites rurales que han apro-vechado su posicin para influir en la esfera pblica. As, en Colombia se ha asistido, paulatinamente, a un capitalismo agrario que se sostiene bajo arreglos polticos que favorecen los intereses de las lites polticas ru-rales, en detrimento de los intereses del pequeo propietario y el campesino.
Otra respuesta importante frente a la estructura agraria en Colombia nos la ofrece Kalmanovitz. Segn este autor, durante el siglo XX en Colom-bia, la poltica econmica toma dos caminos frente a la cuestin agraria, orientados por la visin de desarro-llo que los dos partidos tradicionales quisieron imprimir al Pas:
El Estado Colombiano, durante
mucho tiempo, fue una combinacin de proteccionismo, crdito subsidia-do y muy bajos impuestos. Este mo-delo corporativo conservador de tipo proteccionista no hizo otra cosa que aumentar las utilidades de los empre-sarios agrcolas y aumentar artificial-mente la rente del suelo (Kalmanovitz y Lpez, 2006).
Para complementar esta tesis, me permito a continuacin, incluir algu-nas lneas del texto La crisis perma-nente del sector rural en Colombia: estructura bimodal y factores insti-tucionales:
Debido al estilo indirecto de domi-nio del Estado, que refleja una articu-lacin compleja de instancias locales, regionales y nacionales de poder, ha sido muy frecuente que en las mismas materias los gobiernos locales favore-cieran sistemticamente a los grandes poseedores o aspirantes a propietarios, mientras que los gobiernos nacionales adoptaran a veces una amplia gama de posiciones dependiendo del partido en el poder () El Estado Colombia-no, no ha podido lograr xito en sus intentos de reforma de la estructura agraria , porque precisamente esa es-tructura agraria es la base del poder poltico (Vsquez, 2011, pg. 394)
Como vemos, la concentracin de la tierra y el poder poltico en los niveles locales y regionales ha impedido que, an en pocas tempranas, se pudiera abordar ejes como la tributacin, la distribucin y la titulacin de tierras para superar el problema agrario en Colombia. Frente a este escenario, y frente a la desigual propiedad de la tierra respaldada muchas veces por aparatos institucionales del Estado, el campesino se constituye como su-jeto poltico que enfrenta mediante la movilizacin social, contra la accin violenta y la insercin de grupos ar-mados, el problema agrario en Co-lombia bajo la consigna reconocida de la tierra para quien la trabaja.
A principios del siglo XX, durante la hegemona conservadora, se daran los primeros antagonismos entre el trabajador-patrn y campesino-terra-
teniente. El surgimiento del sindica-lismo y el ideario socialista sirvi, en buena manera, de apoyo a estas rias que se dieron a lo largo y ancho del pas. Quiz el caso ms conocido y recordado constituye la masacre de las bananeras ocurrida en 1928.
De este periodo vale destacar que distintos actores como artesanos, es-tudiantes y campesinos emprenden un importante proceso de moviliza-cin y marcha contra un Estado que estaba marcado por los intereses de una lite poltica. En otras palabras:
El Estado colombiano no logr consolidarse como el gran espacio de lo pblico para la resolucin de las diferencias sociales (patronos y traba-jadores, terratenientes y campesinos) sino que se convirti en el espacio predilecto de las lites para lograr acuerdos de los intereses del sector privado (Jimnez, 2003, pg. 70).
En 1948, inicia, bajo el nombre de La Violencia, un proceso de derra-mamiento de sangre en la naciente sociedad colombiana dividida entre el liberalismo y el conservatismo. Un estado de naturaleza y guerra en proporciones alarmantes en buena parte del territorio Nacional. Los he-chos de violencia llegaron a enfren-tar individuos y en algunos casos se enfrentaron poblaciones enteras que combatan entre s (Reyes, 1989, pg. 19). La Violencia se present en gran proporcin en el campo colom-biano, situacin que llev a un buen nmero de campesinos a sus prime-ras formas de organizacin armada para la defensa de su vida. No obs-tante, como seala Absaln Jimnez, a medida que la contienda se fue desarrollando, se lleg a propuestas que caracterizaron una lucha agraria de tipo reformista y de posiciones re-volucionarias frente al Estado (Jim-nez, 2003, pg. 73)
Es significativo rescatar que el periodo de La Violencia permite la figuracin del campesino como un actor social y poltico que empieza a reivindicar
sus demandas particulares, que en principio pasaban por el acceso a la tierra, pero fue desplazndose a toda una serie de derechos civiles y so-ciales como el derecho a la vida, al trabajo y el derecho a la lucha colec-tiva. Ya para este entonces, es clara una relacin entre el problema de la estructura agraria y la violencia. Un buen ejemplo argumentativo que nos permite comprender esta relacin es el siguiente:
La resistencia de importantes n-cleos del campesinado, concebida no solo como lucha democrtica, sino por sus derechos, se facilit en regiones donde anteriormente se haban pre-sentado conflictos con los terratenien-tes: zonas de frontera cerrada, como el Tequendama; zonas de reciente co-lonizacin, como el Sumapaz y el sur del Tolima y zonas de frontera abierta con tendencia liberal como los Llanos Orientales. En General, donde exista una estructura agraria que poda sos-tener a una cuadrilla de hombres ar-mados, con condiciones topogrficas favorables y con relativo aislamien-to de los centros de poder. (Jimnez, 2003, pg. 82-83)
Los campesinos, alzados en armas, se constituyeron en clase opuesta o
en contradiccin con las lites po-lticas dirigentes. Ya no se trataba solo de la conservacin de la vida, en medio de la competencia y lu-cha interpartidista entre liberales y conservadores. La propia dinmica de la guerra permiti la reunin de los campesinos como fuerza unida en oposicin a las formas de pro-duccin material y de vida que se adelantaba desde el Estado. Esto se expresa bien en las guerrillas del lla-no, en especial en la promulgacin de Vega Perdida o Segunda Ley del llano.
Vamos a encontrar, ya para los aos cincuenta, que la accin estatal fren-te a los alzados en armas (que per-siste hoy en da) se orienta en dos sentidos: primero el de negociar una salida poltica o, en paralelo, una agudizacin del enfrentamiento ar-mado. No obstante, la falta de una visin aglutinante mantiene intactos los pilares que llevaron a que el cam-po colombiano resultase en el centro de la disputa por la distribucin y propiedad de la tierra.
Para el caso del proceso inicial, que posteriormente a mediados de los
aos sesenta dara origen a las Fuer-zas Amadas Revolucionarias de Co-lombia- Ejrcito del Pueblo (FARC-EP), Hay que decir que, de la etapa de autodefensa campesina en las zo-nas del Sumapaz y el sur del Tolima, se dio el trnsito hacia una guerrilla que tuvo de trasfondo una ideologa comunista. Por parte de estos se pro-puso instaurar un gobierno popular democrtico fundamentado en la formacin de consejos populares, en agosto de 1952 el Movimiento Popu-lar de Liberacin Nacional propuso:
Reforma Agraria democrtica que-ponga en prctica el principio de la tie-rra para quien la trabaja y que termine con las relaciones semifeudales en el campo. El Movimiento Nacional de Liberacin confiscar enrgicamente y sin indemnizacin de manera inmedia-ta, las tierras y bienes de los hacenda-dos y terratenientes enemigos del pue-blo y amigos de la dictadura () Lucha por el mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de los trabajadores agrcolas, por la jornada de ocho horas en el campo, nacionalizacin de las mi-nas, concesiones y plantaciones explo-tadas por los monopolios extranjeros
(Jimnez, 2003, pg. 100-106).
HO
RIZ
ON
TE T
ER
ICO
HO
RIZ
ON
TE T
ER
ICO
-
A mediados de 1953, el ambiente po-ltico en Colombia segua enrarecido; incluso los partidos polticos, princi-pales fuerzas unificadas, sufran de agudas divisiones en su interior, se suma la situacin del pueblo fatigado por la violencia. Bajo estas circuns-tancias, el General Gustavo Rojas Pinilla aprovecha la particin y fra-gilidad de las principales fuerzas po-lticas y de poder para crear una ima-gen de alternativa a los problemas y tomar la jefatura de Estado. En acto legislativo se nombra al General Ro-jas Pinilla presidente en 1953, para que terminara el periodo hasta el ao siguiente; en un acto que dejaba en claro la pretensin de los principales centros de poder y la intencin de preparar el ambiente poltico para la creacin de la solucin bajo el diseo institucional de un pacto.
En diciembre de 1957 se llegara al plebiscito que dara fundamento constitucional al nuevo rgimen. El frente nacional fue un pacto, el re-sultado de la unin de los dos par-tidos tradicionales en representacin de las voluntades del pueblo. Fue un cambio de rgimen poltico en el cual, por la va pactada, se dio vida a un rgimen democrtico limitado y excluyente de las fuerzas polticas no bipartidistas (Dvila, 2002, pg. 3).
Las lites colombianas, con la repar-ticin paritaria del poder, enmarcan el Estado colombiano en la moderniza-cin econmica y un modelo liberal de desarrollo con el impulso del for-talecimiento de las clases medias2, asentando el predominio de las rela-ciones capitalistas. Se estableci un rgimen excluyente que, en opinin, fue intencional; asegurando el poder para las fuerzas polticas tradiciona-les mediante formas rgidas de parti-cipacin, cobijadas por el orden legal 2 Con mayor acceso a la educacin en niveles secundarios y universitarios () fue en estos aos que se consolido la mo-dernizacin de la economa colombiana y se asent definitivamente el predominio de las relaciones capitalistas. (Dvila, 2002, p.50)
que desincentivaron la participacin; logrando un terreno autnomo y ais-lado de la poltica frente a la sociedad civil.
El Frente Nacional se conoce por el intento de aplacar o dar soluciones a los problemas del agro, esto en el marco de un desarrollo capitalista agrario y la lucha contra el comunis-mo en Amrica Latina. Sin embargo, se reconoce el primordial objetivo de resolver de alguna u otra forma las tensiones sociales y polticas que se venan dando en el campo. Esto explica el reformismo que caracte-rizo el frente nacional. Aunque al-gunos textos historiogrficos como Lleras Camargo y Valencia: entre el reformismo y la represin de Gabriel Silva Lujan atribuyan el reformismo a las sanas intenciones de los parti-dos de atender las cau-sas de agravamiento de los problemas sociales.
La reforma agraria que sera tramitada por ini-ciativa de Carlos Lleras Restrepo en el congre-so en 1959, y que se-ra aprobada dos aos despus en el contexto de la Revolucin Cuba-na y de la alianza para el progreso (Dvila, 2002, pg. 86), busc consolidar el modelo de desarrollo capitalista y de acumula-cin de ca-pital. Pues en ningn momento hubo una intencin de impulsar di-cha reforma con el acompaamiento de los sectores campesinos. De ah, que fuera el partido liberal, la iglesia catlica y algunos gremios de traba-jadores quienes apoyaron la iniciati-va.
Encontramos que las disposiciones que permitan la apropiacin de tie-rra eran en situaciones muy limitadas. Adems el procedimiento jurdico y
burocrtico condujo necesariamente a una aplicacin muy lenta y que, de manera tendencial, se limit a la ad-judicacin de baldos, sin afectar en realidad a los grandes propietarios ni a las tierras explotadas por estos (Dvila, 2002, pg. 87).
Un acercamiento crtico nos permi-te encontrar que la reforma agraria permiti enfocar la atencin de la economa poltica en fortalecer la in-sercin de la sociedad agraria al sis-tema de produccin capitalista. Si se quiere, con la titulacin de predios se permite avanzar hacia la institucin de la propiedaa monetizacin.
En consecuencia, el Frente Nacional no favoreci una solucin al problema agrario en Colombia. En contrava con la convergencia del proceso de acumulacin de capital y la poltica
estructural del Estado, que se identi-fica con los intereses de la sociedad burguesa y el capitalismo, asintiendo la dominacin y marginalizacin del campesino.
Las guerrillas como las FARC-EP, el ELN (Ejrcito de Liberacin Na-cional) y la EPL (Ejrcito Popular de Liberacin) entraron en una confron-tacin total con el Estado colombia-no y el rgimen poltico. Su origen responde, segn Alejo Vargas, a fac-tores externos (Revolucin Cubana,
conflicto este/oeste, ruptura entre partidos comunista sovitico y chi-no) y factores internos (surgimiento de nuevas organizaciones polticas de izquierda, persistencia de rema-nentes de la guerrilla liberal y estre-ches del rgimen poltico) (Vargas, 1996, pg. 22).Es importante anotar que una tesis como la de Alejo Vargas no relacio-na el trmite de conflictos sociales de diversas ndoles como la tenencia y distribucin de la tierra y la tierra como herramienta para acceder a la esfera pblica que tienen origen en el campo colombiano. Relacin que se ha sostenido a lo largo de este traba-jo, siguiendo las trayectorias de vio-lencia y el campesinado como actor que ha resistido, organizado poltica e ideolgicamente bajo luchas socia-les de emancipacin.
El 20 de Julio de 1964, la autode-fensa campesina que dara origen a la guerrilla FARC-EP produjo un programa agrario, elevado por la conferencia guerrillera nmero ocho a programa agrario de las FARC-EP en abril de 1993.
Nosotros somos nervio de un mo-vimiento revolucionario que viene de 1948. Contra nosotros, campesinos del Sur de Tolima, Huila y Cauca, desde 1948 se ha lanzado la fuerza del gran latifundio, de los grandes ganaderos, del gran comercio, de los gamonales de la poltica oficial y de los comer-ciantes de la violencia. Nosotros he-mos sido vctimas de la poltica de a sangre y fuego preconizada y lleva-da a la prctica por la oligarqua que detenta el poder. (Programa Agrario FARC, pg. 1)
Volviendo a los intentos de reforma agraria durante el Frente Nacional. En los aos setenta, adems del fra-caso del pacto de Chicoral, que no tuvo mayores implicaciones prc-ticas pues fue el resultado de una comisin de familias terratenientes; junto a la represin del movimiento campesino, durante el plan de gobier-no de Alfonso Lpez, se desarroll el DRI (Desarrollo Rural Integrado):
El DRI se constitua entonces en una estrategia productiva para mo-dernizar y hacer ms eficiente la pro-duccin de alimentos en las zonas de
economa campesina, en especial en las del minifundio andino. Esta etapa tendra como nfasis la creacin de la condiciones institucionales para la in-sercin de las economas campesinas en el mercado y adems: se dirigi hacia ncleos campesinos del interior de la frontera agrcola cercanos a cen-tros urbanos (Vsquez, 2011, pg. 398).
La bsqueda de una reforma agraria, posterior al Frente Nacional se aban-donar y en su lugar se tratar de im-pulsar una poltica agraria orientada hacia la capitalizacin, la moderni-zacin tecnolgica y la incorpora-cin de nuevas tierras a la produc-cin (Vsquez, 2011, pg. 398). Los ochenta se caracterizarn por una acentuacin de la estructura agraria bimodal y el agravamiento del con-flicto armado:
En relacin con los escenarios, se ve claramente que las regiones ms prosperas, los valles interandinos y la zona cafetera, fueron menos afectadas por la protesta. La agitacin se con-centr en otras zonas andinas, la costa atlntica y reas marginales y de co-lonizacin (Vsquez, 2011, pg. 400).
ConfliCto, neoliberalismo, paramilitarismo... y paz
Para 1984, en la Uribe (Meta), una comisin de paz del gobierno de Be-lisario Betancur y las FARC sellan un acuerdo para el cese al fuego y la terminacin del conflicto armado. Durante esta negociacin se plantea-ron como novedad, el secuestro, la extorcin, el terrorismo y la bsque-da para la terminacin de estas prc-ticas. Los acuerdos firmados entre el Gobierno y las organizaciones gue-rrilleras tocaban la crisis poltica del rgimen bipartidista heredado. En este sentido, se inici una apertura democrtica como una estrategia ne-cesaria para la paz. La necesidad de una reforma poltica, no obstante, no se acompa de una reforma a la es-tructura agraria; la razn est en que la coyuntura hacia incidir ms en el debate la necesidad de una apertura poltica. Dentro de las reformas pol-
ticas se propuso una modernizacin y democratizacin del rgimen pol-tico mediante la eleccin de alcaldes. La oposicin a este proyecto estuvo liderada por las lites regionales y locales que teman perder el control sobre las diversas localidades.
La cuestin agraria queda relegada, no se aborda ninguna de las proble-mticas que haban originado el con-flicto armado y su agudizacin en el campo; sin embargo, aparecieron nuevos fenmenos que haran ms complejo el escenario. As como el latifundio ganadero, el despojo de poblaciones para aprovechar la valo-rizacin predial y los beneficios futu-ros de proyectos de inversin pblica y privada, o con la extraccin de re-cursos a grupos locales importantes por parte de la guerrilla.
El fenmeno del paramilitarismo surgi all donde las lites locales re-gionales rechazaron el reformismo y las polticas de paz del gobierno cen-tral, aunque este fenmeno no ocupa el inters de esta investigacin, hay que mencionar que este es de origen rural. Toda vez que propietarios ru-rales; como ganaderos, empresarios rurales y narcotraficantes; estuvie-ron en el centro de este fenmeno y promovieron grupos de vigilancia privada que atacaron la poblacin civil y a cualquiera que pudiera ser acusado de auxiliador de la guerrilla.
Ms reciente, el proceso de apertura econmica iniciado en los noventa trae un balance negativo para el cam-pesinado, hondando la estructura bi-modal en el campo que se agrava por las presiones por parte de intereses econmicos capitalistas de hacer una H
OR
IZO
NTE
TE
RIC
O
HO
RIZ
ON
TE T
ER
ICO
-
rpida inclusin de las zonas que an no se han adherido por completo a la economa de mercado, an me-diante mecanismos de acumulacin por desposesin. Esta dcada trajo adems la transformacin del con-flicto armado, que pasa por un dis-tanciamiento del campesino como actor social primordial en la lucha emancipadora revolucionaria de las guerrillas y el asumir la subjetividad de vctima del conflicto armado, y rechazo a todo tipo de violencia.
As, por el ejemplo, se establece una relacin entre la protesta campesina y la demanda por la paz y en rechazo a la violencia, esto conlleva a que las protestas por motivos econmicos comiencen a tener menos peso. Aun-que tambin se reconocen nuevas di-nmicas de relacionamiento como es el caso de la economa cocalera:
El estrecho relacionamiento entra la economa cocalera y la dinmica del conflicto armado ha repercutido en im-portantes modificaciones de la interac-cin entre los campesinos y las FARC: no se trata de la colonizacin armada de los aos sesenta setenta, sino que el creciente desempleo rural y descom-posicin campesina, acelerada por la apertura del Gobierno Gaviria, tuvie-ron una vlvula de escape en los cul-tivos ilcitos (Vsquez, 2011, pg. 415).
Por otro lado, la liberacin econ-mica, que consiste en el desmonte gradual del lugar del Estado como agente en el mercado, ha trado el empobrecimiento del campo, el alza en los precios y la baja comerciali-zacin de los productos nacionales como consecuencia de la importa-cin de productos agrcolas a menor precio que los nacionales. Dentro del
marco legal se destacan algunas me-didas como la Ley 160 de 1994 que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesi-no y la Ley 70 de 1993 que reconoce el derecho colectivo de propiedad a las comunidades negras del pacifico (Vsquez, 2011, pg. 400-403).
A finales de los noventa, el presidente electo Andrs Pastrana inicia un pro-ceso de acercamiento con el lder y fundador de las FARC, Manuel Ma-rulanda Vlez (alias Tirofijo). Estos acuerdan un primer despeje de cin-co municipios (San Vicente del Ca-gun, La Macarena, Uribe, Mesetas y Vista Hermosa) como condicin para el establecimiento del dilogo. Este proceso estuvo atravesado por la desconfianza mutua lo que llev, en repetidas ocasiones, al congela-miento de las negociaciones hasta el 20 de febrero de 2002, momento en que el Gobierno da por terminada la
Zona de Distencin (El Colombia-no, 2012).
Durante la fase de negociacin en el Cagun se defini la agenda co-mn por el cambio hacia una nueva Colombia, que incluy temas como el empleo, los Derechos Huma-nos, la poltica agraria, los recursos naturales, el modelo de desarrollo econmico y social, la reforma a la Justicia y al Estado, las relaciones internacionales, entre otros. Sin em-bargo, esta agenda de negociacin avanz de manera muy lenta hacien-do difcil llegar a acuerdos entre las partes. Asimismo3, se rescatan las 3 Foros agrarios regionales, una alternativa urgente: Las FARC-EP propo-nemos a todos los colombianos y al gobier-no nacional que se programen y celebren
discusiones dentro de las comisiones temticas y audiencias pblicas que se efectuaron durante la negociacin. Ac se trae un fragmento referente al programa agrario de los guerrilleros de 1964, con algunas ampliaciones para el ao 2000:
Territorialidad y cultura, formas de propiedad colectiva campesina con apoyo a sus organizaciones, re-paracin integral para las vctimas del desplazamiento forzado, defensa de la propiedad soberana sobre los recursos genticos y la biodiversidad, planes de reforestacin y proteccin de las cuencas hidrogrficas, plan de desarrollo econmico aprobado de-mocrticamente que proteja y ample nuestros bosques, selvas y humedales. Las FARC-EP proponemos tambin el estmulo a la industria y la produccin agropecuarias, implementando for-mas de proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional. Y ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional. Hablamos de respetar la propiedad de los campe-sinos ricos que trabajen personalmen-te sus tierras.(Por una reforma agraria que exprese los intereses de los cam-pesinos y las regiones, p. 3)
unos foros regionales sobre el problema agrario en nuestro pas, con el propsito de que tanto los campesinos como sus organizaciones y dems personas con intereses en el agro, expresen de manera ms detallada y precisa la naturaleza de los problemas que viven en sus regiones, y propongan las soluciones particulares que ataen a su situacin concreta. Dichos foros se realizaran en el marco de las au-diencias pblicas que se cumplen en Villa Nueva Colombia en desarrollo del proceso de paz, y significaran una nueva etapa de estas, para dar un paso ms adelante en el campo de las propuestas especficas de solucin a su problemtica. (Por una reforma agraria que exprese los intereses de los campesinos y las regiones, p. 3).
uribe, la seguridad demoCrtiCa? y la Confianza inversionista
La seguridad democrtica del presi-dente Uribe no solo fue una poltica que vincul a militares y polticos, sino tambin tiene un correlato eco-
nmico que implica: el afianzamien-to del sector exportador representado por hidrocarburos y otros minerales, agro combustibles, productos a partir
de palma africana y caa de azcar (Vsquez, 2011, pg. 403). Esta din-mica en el sector rural, que si bien no es nueva, s se vigoriza durante el go-
bierno de lvaro Uribe; de la mano con un modelo econmico que sirve a los intereses de acumulacin de grandes terratenientes, paramilita-res y empresas extranjeras. En estas condiciones, se abren nuevas tensio-nes dentro del sector rural colom-biano, que apenas hoy empezamos a conocer en su complejidad. Con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se radic, en septiembre de 2010, un proyecto de ley denomina-do vctimas; el cual fue acumulado con otro proyecto que tambin se esta-ba tramitando y que tena por objetivo el restituir las tierras a aquellos que haban sido despojados de sus predios con mo-tivo del conflicto ar-mado (Surez, 2012, pg. 66).
De esta manera se dio paso a la Ley 1448 de 2011 o pro-yecto de ley de vc-timas y restitucin de tierras. Si bien de manera previa du-rante el gobierno del presidente Uribe en el ao 2005 se dio la promulgacin de la Ley de Justicia y Paz, que tiene competencia en materia de atencin, restitucin y empleo de proyectos productivos en el campo en la reparacin de las vc-timas del paramilitarismo, no hubo xito tras su emisin (Surez, 2012, pg. 67).
La Ley 1448 de 2011, de entrada, presenta serias dificultades, aunque significa un avance en trminos de la restitucin y titulacin de tierra. La propia Ley se plantea entorno al concepto de vctima del conflicto y solo quienes se consideren vctimas por la ley pueden acceder a los be-neficios de la misma. Esto excluye al campesinado y pequeo propietario que tiene una porcin reducida de
tierra, que no ha sido titulada y que se da en el proceso de ampliacin de la frontera agrcola; as como la vc-tima del desplazamiento por otros actores del conflicto, tanto mediante mecanismos ilegales como legales como es el caso del neoparamilita-rismo, la minera y empresas trans-nacionales. Se excluye toda una se-rie de elementos que tendran que ser abordados para la solucin del problema agrario como la concen-tracin de la tierra, la titulacin, in-
fraestructura vial, jornada laboral de 8 horas, tecnificacin, subsidios a la produccin campesina, legalizacin de tenencia irregular, entre otros.
El proceso de restitucin de tierra se inserta en el marco de la reparacin, es decir de atencin a las vctimas mediante mecanismos de justicia transicional. Segn esto, la restitu-cin se incluye como una medida para desaparecer los efectos que ge-neraron el dao y la violacin de derechos. No estamos hablando de una reforma o una restructuracin del campo colombiano; todo lo con-trario, durante la administracin del presidente Santos encontramos una
concentracin de la propiedad desti-nada hacia la minera y la agro indus-tria, con una legislacin que juega a favor de los intereses de las grandes empresas y terratenientes. No se ha dado un avance en el gravamen para la gran propiedad y la firma de los TLCs ha desprotegido la produccin agraria que ha estado caracterizada por condiciones de pobreza y margi-nalizacin.
La Ley 1448 de 2011 dista de ser un proyecto de ley en que se recogen las expre-siones y demandas de los distintos sectores sociales y del campo colombiano. Su trmite en el congreso de la re-pblica fue promovido por el Gobierno mien-tras que otro proyecto se presentaba y discuta por las organizaciones campesinas de la mesa de unidad agraria .
El proyecto del gobier-no da validez a escrituras fabricadas hasta 1974 y lo que es ms grave, man-tiene el saneamiento de
la falsa tradicin, que puede pres-tarse a legalizar despojos. Insiste tambin en la fi-
gura del derecho de superficie, que podra servir para que los desplaza-dos cedan por dcadas sus tierras y las mismas puedan comerciarse en el mercado financiero. El gobierno en total contradiccin con el diagnstico oficial sobre el gigantesco desperdi-cio de tierras apta para la agricultura, quiere aumentar de 3 a 5 aos el plazo para que un predio grande permanez-ca sin uso sin que haya fuerza mayor (Diferencias claves entre dos proyec-tos de ley de tierras y desarrollo rural, pg. 1).
Un ejercicio comparativo de la es-tructura agraria en Colombia du-rante el siglo veinte hasta hoy nos permite reconocer que en los dife- H
OR
IZO
NTE
TE
RIC
O
HO
RIZ
ON
TE T
ER
ICO
-
rentes periodos se ha determinado la estructura agraria en Colombia, de acuerdo a unas condiciones materia-les de poder en manos de unas li-
tes polticas que han hecho valer su inters medio, ya sea adecuando el campo colombiano al capitalismo de mercado de mediados de siglo o al
neoliberalismo econmico de finales de los ochenta hasta hoy.
los dilogos de la Habana
Las actuales conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, en La Habana Cuba, ha conve-nido como primer punto dentro del acuerdo general para la termina-cin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera. La construccin de una poltica de de-sarrollo agrario integral que debe ser determinante para la integracin de las regiones y el desarrollo social y econmico del pas. La agenda plan-tea: el acceso y uso de la tierra, for-malizacin de la propiedad; la fron-tera agrcola y proteccin de zonas de reserva; programas de desarrollo con enfoque territorial; infraestruc-tura y adecuacin de tierras; desa-rrollo social; el estmulo a la produc-cin agropecuaria y a la economa solidaria y cooperativa; la asistencia tcnica; subsidios; crditos; genera-cin de ingresos y un sistema de se-guridad alimentaria (Indepaz, 2012, pg. 2).
Los elementos que hacen parte de la agenda agraria de La Habana, aun-que amplios, son cercanos a una so-lucin integral al problema agrario en Colombia. En este orden de ideas, tras ms de seis meses de negociacin, los dele-gados del Gobierno Nacional y las FARC-EP, el pasado 26 de mayo del ao 2013, anunciaron haber
llegado a un pri-
mer acuerdo sobre el primer punto de la agenda contenida en el Acuer-do General para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera. Este acuerdo se ha denominado hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral y aborda cada uno de los te-mas propuestos al inicio del acuerdo.
En este acuerdo se crean mecanis-mos para la solucin de conflictos por el uso de la tierra y se crea una jurisdiccin agraria para la protec-cin de los derechos de la propiedad con prevalencia del bien comn. Esta acompaado de planes de vivienda, agua potable, asistencia tcnica, ca-pacitacin, educacin, adecuacin de tierras, infraestructuras y recupe-racin de suelos.
El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se resti-tuyan las vctimas del despojo y del desplazamiento forzado. Incluye la formacin y actualizacin de la in-formacin rural para la actualiza-cin del respectivo catastro; buscan-do seguridad jurdica y mejor, y ms eficiente, informacin. Pensando en las futuras generaciones de colom-bianos, el acuerdo delimita la fronte-ra agrcola, protegiendo las reas de
especial inters ambiental, buscan-do un campo con proteccin
social, erradicar el hambre a travs de un sistema de
alimentacin y nutricin (Caracol, 26 de Mayo de 2013).
Esta declaracin sienta las bases para un nuevo campo colombiano, pone fin, al menos en teora, a los elemen-tos histricos que han constituido el problema agrario en Colombia y dis-tintas problemticas que han condu-cido al campo a su actual crisis. Se comprueba que las partes llegaron a la mesa sin grandes divergencias conceptuales, coincidiendo en el punto trascendental de la necesidad de realizar la reforma agraria en Co-lombia, proyecto inconcluso que ha significado largas trayectorias de violencia en el campo. Tratar el tema de desarrollo rural es abrir el cami-no hacia la solucin de los orgenes de la violencia y romper la falta de continuidad de una poltica estatal que deba haber sido planteada hace mucho tiempo. En el centro, por pri-mera vez, se coloca al campesinado y la dignidad de la familia campesina como piedra angular.
Y queda avanzar en temas logsti-cos que deben ser tenidos en cuenta como conocer la tierra, la calidad, la extensin. Es decir, el inventario de lo que se va a distribuir, lo que implica un desafo para las agencias del Estado: La actuacin coordinada del Estado, introducir bases de da-tos, sistemas de informacin, nuevas
HO
RIZ
ON
TE T
ER
ICO
HO
RIZ
ON
TE T
ER
ICO
tecnologas de georeferenciacin, organizacin de archivos. Y final-mente la voluntad poltica
Este es apenas el primer acuerdo que est sujeto a la determinacin de que nada est acordado hasta que se acuerde cada punto de la nego-ciacin. Sin embargo, es una buena
seal en trminos de lo que se est avanzando, an con las dificultades que representa llevar a cabo una ne-gociacin sin un cese al fuego bilate-ral. Finalmente, sea con la guerrilla de las FARC-EP o sin esta, el Go-bierno ya se plantea la necesidad de una poltica de desarrollo rural.
Juan David Garca Rueda Estudiante de Ciencia Poltica, investigador UNIJUS-GISDE. Universidad Nacional de Colombia Estudiante de Ciencia Poltica, investigador UNIJUS-GISDE. Universidad Nacional de Colombia.
bibliografa
Andrade, D. O. (2012). Memoria y construccin de paz. En: vctimas: miradas para la construccin de paz. Serie Do-cumentos para La Paz. Bogot: Universidad de Bogot Jorge Tadeo Lozano Aramburo, C. I. (editora) (2011). Geografas de la guerra, el poder y la resistencia, Oriente y Urab antioqueo 1990-2008. Bogot: Pontificia Universidad Javeriana. pg. 15-45. Caracol (26-Mayo- 2013). Este es el comunicado com-pleto ledo en La Habana sobre el acuerdo en el tema Agrario. En: Caracol.com.co. Recuperado de: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/este-es-el-comunicado-completo-leido-en-la-habana-sobre-el-acuerdo-en-el-tema-agrario/20130526/nota/1905163.aspx Collier, P. & Hoeffler, A. (2005) Rents, governance, and conflict. En The journal of Conflict Resolution. Vol. 49, No.4. Collier, P. (2001). Causas econmicas de las guerras civi-les y sus implicaciones para el diseo de polticas pblicas. En El Malpensante. No. 30. Centro de Memora (2012). Diferencias clave entre dos proyectos de ley de tierras y desarrollo territorial. Recupe-rado de: http://centrodememoria.com/aulavirtual/file.php?fi-le=%2F3%2FComparacion_Gobierno_Alternativo-1.pdf Diferencias claves entre dos proyectos de ley de tierra y desarrollo rural (23-Jun-2013). Dvila A. (2002), Democracia Pactada: El frente Nacional y el proceso constituyente del 91. Bogot: IFEA. Alfaomega. Definicin. DE (s.f) Definicin de Reforma Agraria. To-mado de http://definicion.de/reforma-agraria/ El Colombiano (27- Ago-2012). Cronologa: as fueron los dilogos de San Vicente del Cagun. En: Elcolombiano.com. Re-cuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimien-to/D/dialogos_en_san_vicente_del_caguan_cronologia/dialogos_en_san_vicente_del_caguan_cronologia.asp Garay, L. J.; Salcedo, E.; Len, I & Guerrero, B (2009). La reconfiguracin cooptada del Estado: ms all de la concep-cin tradicional de captura econmica del Estado. Gonzlez, F; Bolvar, I & Vsquez, T. (2003). Violencia Poltica en Colombia: de la Nacin fragmentada a la cons-
truccin del Estado. Bogot: Cinep. Gutirrez, F. & Barn, M. (2006). Estado, control territo-rial paramilitar y orden poltico en Colombia. Notas para una economa poltica de paramilitarismo, 1978-2004. En: Guti-rrez, F (coord.). Nueva guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. Bogot: Universidad Nacional de Colombia, Iepri, Grupo Editorial Norma. Harvey, D. (2003). La acumulacin por desposesin. En el nuevo imperialismo, Madrid: Akal. INCODER. (2012). Fondo de tierras y desarrollo rural. Recuperado de: http://centrodememoria.com/aulavirtual/file.php?file=%2F3%2FPROYECTO_RECUPERACION_TRES_MILLONES_1_.pdf INDEPAZ. (2012). Acuerdo general para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera. Recupe-rado de: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/09/Acuerdo-general-para-la-terminaci%C3%B3n-del-conflic-to-y-la-construcci%C3%B3n-de-una-paz-estable-y-duradera1.pdf Jimnez, A. (2003). Campesinado, Violencia y Ciudadana, 1949-1957 En: Democracia en tiempos de crisis 1949-1994. Bo-got. Iepri. Kalmanovitz, S & Lpez Enciso, E. (2006). La agricultura colombiana en el siglo XX. Bogot: Fondo de Cultura Econmi-ca, Banco de la Republica. Kalyvas, S. y Arjona, A. (2005). Paramilitarismo: una pers-pectiva terica. En: Rangel, A (ed), El poder paramilitar. Bogot: Fundacin seguridad y democracia. Planeta editor Kalyvas, S. (2004) La ontologa de la violencia poltica: accin e identidad en las guerras civiles. En Anlisis Poltico, No 52. Bogot: Universidad Nacional de Colombia- IEPRI. Lombana, M. (2012) La configuracin espacial de Urab en cinco dcadas. En Ciencia poltica. Espacialidad, poltica y acu-mulacin de capital. Enero junio 2012. No 13 Machado, A (2002). De la estructura agraria al sistema agroindustria. Bogot: Universidad Nacional de Colombia. Montaez, G.; Franco, M.; Flrez, A.; Rodrguez, A. & To-rres, R. (1997) Geografa y Ambiente: Enfoques y perspectivas.
-
HO
RIZ
ON
TE T
ER
ICO
HO
RIZ
ON
TE T
ER
ICO
Bogot: Universidad de la Sabana. Montaez y Delgado (1998) Cuadernos de geografa. En: Revista del departamento de geografa de la universidad Na-cional de Colombia. Vol. VII. No. 1-2. Recuperado de: http://pis.unicauca.edu.co/moodle-2.1.2/pluginfile.php/26563/mod_resource/content/0/Montanez_y_Delgado._1998.pdf Programa Agrario de los Guerrilleros de las FARC-EP. (1964) Agencia Digital Bolivariana de prensa ABP. Rodrguez, Mario, T. (1982) La ocupacin del territorio en Colombia. Bogot: Editextos Ltda. Reyes, Posada, A. (s/f) Compra de tierras por narcotrafican-tes. En F thoumi et al., Drogas ilcitas en Colombia. Su impac-to econmico, poltico y social. Bogot: PNUD, Ministerio de justicia y del Derecho, Direccin Nacional de Estupefacientes, Planeta. Snchez, G. (1989) La violencia: De Rojas al Frente Na-cional En: Tirado, A. Nueva Historia de Colombia. Bogot: Planeta colombiana editorial s.a. pg. 127-153. Serje, M. (2005) El revs de la nacin. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. Bogot: Facultad de Ciencias Socia-les, Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales, CESO
- Universidad de los Andes. Silva, G. (1989) Lleras Camargo y Valencia, entre el re-formismo y la represin. En: Tirado, A. Nueva Historia de Colombia. Bogot: Planeta colombiana editorial s.a. pg. 211-237. Silva, G. (1989) El origen del frente nacional y el gobierno de la junta militar. En: Tirado, A. Nueva Historia de Colom-bia. Bogot: Planeta colombiana editorial s.a. pg. 179-211. Suarez, B. E. (2012) Los derechos a la verdad, justicia y reparacin en la ley de Vctimas y Restitucin de Tierras. Descripcin, alcances y parmetros internacionales. En: vc-timas: miradas para la construccin de paz. Serie Documen-
tos para La Paz. Bogot: Universidad de Bogot Jorge Tadeo Lozano. Tirado, A. (1989) El gobierno de Laureano Gmez. De la dictadura civil a la dictadura militar. En: Tirado, A. Nueva Historia de Colombia. Bogot: Planeta colombiana editorial s.a. pp. 81-105. Uribe, M.T. (2001) Nacin, ciudadano y soberano. Mede-lln, Corporacin Regin. UPTC Educacin virtual (s.f) Historia y evolucin de la estructura agraria en Colombia. Recuperado de: http://virtual.uptc.edu.co/drupal/files/205/contenido/pdf.pdf Vsquez, T. & Vargas, A. (2011) Territorialidades y conflicto: hacia un marco interpretativo de las trayectorias subregionales y Diferencias Subregionales y conflicto armado desde la perspec-tiva centro. Periferia. En: Vsquez, T. & Vargas, A. Una vieja guerra en un nuevo contexto, conflicto y territorio en El sur de Colombia. Bogot: Pontificia Universidad Javeriana. Vsquez, T. (2011) Recursos, poltica, territorios y conflicto armado. En: Vsquez, T. & Vargas, A. Una vieja guerra en un nuevo contexto, conflicto y territorio en El sur de Colombia. Bo-got: Pontificia Universidad Javeriana. Vsquez, T. (2011) La crisis permanente del sector rural en Colombia: estructura bimodal y factores institucionales. Re-cursos, poltica territorios y conflicto armado. En: Vsquez, T. & Vargas, A. Una vieja guerra en un nuevo contexto, conflicto y territorio en El sur de Colombia. Bogot: Pontificia Univer-sidad Javeriana. Vargas, A. (2002) Las Fuerzas Armadas en el conflicto Co-lombiano: antecedentes y perspectivas. Bogot: Intermedio Edi-tores, Crculo de lectores. Vargas, A. (1996) Polticas y armas al inicio del frente na-cional. Bogot: Editorial Universidad Nacional de Colombia. pg. 17- 88
Hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar, por la va que nos dejen las oligarquas. Vamos a ver cul es, si es la va poltica o es la otra.
(Pedro Antonio Marn) Mximo comandante de las Farc-EP Tiro Fijo
-
CO
NFL
ICTO
Y S
OC
IED
AD
l artculo nace de la in-vestigacin realizada por Xiomara Torres, Hernn Guerrero y Sofa Rincn
para la asignatura Gobierno y Pol-ticas Pblicas del primer semestre de 2014: " La Poltica de Drogas en Colombia y Uruguay", el cual tiene como intereses identificar la influen-cia prohibicionista internacional que histricamente va a tener Colombia y los pases latinoamericanos en la poltica de drogas, cada uno de es-tos pases respondern de diferente
manera a los acuerdos internaciona-les, por lo que se ir a mostrar los casos de dos pases latinoamerica-nos por un lado Colombia como uno de los pases mas obedientes a estos acuerdos y por el otro Uruguay, que es un pas con una mirada ms pro-gresista en el tema.
El presente artculo mostrara algu-nas conclusiones de la investigacin con el fin de hacer un anlisis sobre las polticas de Drogas y as enfo-carlo a los dilogos de paz, el cual
es el cuarto punto de la agenda del proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos "Solucin al problema de las dro-gas ilcitas", el cual fue concluido el 16 de mayo del presente ao. Con el fin de mostrar cmo la poltica prohibicionista internacional ha in-fluenciado directamente en el con-flicto armado colombiano, ya que en nombre de la lucha contra las drogas se ha dado una gran militarizacin del pas.
aCuerdos internaCionales
En Amrica Latina las polticas de drogas estarn impulsadas y de-terminadas por los paradigmas in-ternacionales hegemnicos y en la regin especficamente estar a la cabeza de Estados Unidos que des-de su poltica conservadora, impuso acciones prohibicionistas conde-nando la produccin, el trfico y el consumo de estupefacientes, pero con una desigualdad entre los pases productores tendiendo que soportar polticas militaristas que traern consecuencias polticas, econmi-cas y sociales, y los pases consumi-dores que no van a realizar acciones contundentes para disminuir la de-manda pero si condenan y crimina-lizan a los dems pases.
Los diferentes enfoques con los que se ha considerado el problema que conlleva el esquema de produccin,
comercio y consumo de las sus-tancias consideradas como estupe-facientes, en la convencin nica sobre estupefacientes de 1961, se han caracterizado por dos concep-ciones diferentes del problema, por un lado est la que se desprende de la convencin y que consiste en la lucha frontal, militar y punitiva, que ha sido la imperante desde su formulacin hasta bien entrado el siglo XXI, su tratamiento, bajo las premisas de la convencin, est jus-tificada en razn a que el esquema de produccin de los estupefacien-tes genera la financiacin de grupos subversivos ilegales y por lo tanto es considerado un problema de seguri-dad nacional que puede conllevar a la inestabilidad de la comunidad internacional, Su utilizacin slo es permitida en casos con prescrip-
cin mdica y con fines curativos. Otro de los problemas de este en-foque enmarcado en la convencin de 1961 de la ONU es que se casti-ga la produccin, comercio y porte de grandes cantidades sin tener en cuenta que no todas las substancias generan los mismos problemas.
Por otro lado, tenemos el enfoque que considera la produccin, comer-cio y consumo de estupefacientes como un problema que genera efec-tos sociales y debe ser tratado como un problema de salud pblica con una regulacin del comercio y la produccin, ya que el problema no es nicamente de los pases produc-tores sino tambin de los pases con-sumidores como qued estipulado en la 44 asamblea de la ONU, que rige lo contenido en la Convencin contra el Trfico Ilcito de Estupe-
E Por: Diana Sofa Rincn Becerra
-
facientes y Sustancias Psicotrpicas de Viena de 1988, y que tiene como debate ltimo lo enunciado por di-ferentes presidentes del continente americano en la VI Cumbre de las Amricas de la OEA en el 2012; de all se desprenden estrategias con-juntas, como tambin el llamado a un nuevo debate para el replantea-miento y tratamiento del problema. Este tipo de tratamiento al problema va acompaado de una fuerte car-ga educativa para la prevencin del consumo.
Es de aclarar que el problema de dro-gas incluye la produccin, el consu-mo y el lavado de activos procesos que tienen un mapa mundial claro, por un lado hay pases producto-res como Colombia, consumidores como Estados unidos y Europa y pases con polticas flexibles que permiten el lavado de activos como Uruguay. es necesario para entender el problema de las drogas hacer una mirada internacional ya que este se va a plantear y combatir desde lo in-ternacional. Para entender esto de mejor manera a continuacin se ha-blara sobre los principales acuerdos internacionales que se han firmado sobre el tema para as adentrarnos en como Uruguay y Colombia harn sus polticas nacionales de drogas.
- Convencin nica de Estupe-facientes de las Naciones Unidas de 1961: Participan 73 pases de la conferencia en la ciudad de Nueva York y entra en vigor en diciembre de 1964, en el momento en que fue firmado por 40 pases. Su propsito era el control del uso de estupefa-cientes los cuales afectaban la salud fsica y moral de la humanidad, por lo que limitaba sus usos a solo fines mdicos y cientficos. (Naciones Unidas, 1961)
La influencia que trajo esta con-vencin al mundo fue un cambio de poltica y de manejo al tema de estupefacientes, que antes se ma-nejaban tratados de fiscalizacin de
estupefacientes que principalmente eran acuerdos sobre el control de materias primas pero con esta se va a empezar a tratar con medidas prohibicionistas ms que todo a tres sustancias derivadas de plantas: el cannabis, el opio y la hoja de coca, se introdujeron castigos penales y a los pases en desarrollo a adoptar medidas estrictas respecto a los usos no mdicos ni cientficos de estas plantas, ya que el enfoque que se va a plantear es solucionar el problema desde la oferta, pero no se toco en ningn momento el del consumidor (Jelsma D. b.-T., 2011).
- Convenio sobre Sustancias Psico-trpicas de 1971 (Naciones Unidas, 1971): Este convenio nace en Viena el 21 de febrero de 1971 y entra en vigencia en Agosto de 1976, como consecuencia de la diversificacin de las drogas que eran libremen-te accesibles para esta poca, por lo que va a implementar controles sobre el uso ilcito de ms de 100 drogas psicotrpicas (mas que todo sintticas). no se va a caracterizar por tener medidas fuertes de control ya que las farmacuticas europeas y norteamericanas van a ser un gru-po de inters muy fuerte. Por lo que ms que todo se va a concentrar es en establecer medidas que contro-len el desarrollo de drogas con fines cientficos y mdicos, y en la pre-vencin de sus usos ilcitos.
- Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrpicos de 1973 (ASEP) (Mxico diplomtico, 1973): teniendo en cuenta que el uso indebido de las drogas es un proble-ma que los pases latinoamericanos deben afrontar conjuntamente, se da una reunin en la ciudad de Buenos Aires los das 25 y 27 de abril de 1973, en donde participan, Argenti-na, Brasil, Bolivia, Colombia, Per, Chile, Paraguay, Uruguay, Vene-zuela y Ecuador. Sus propsitos sern: -(i) fortalecer la colaboracin e intercambio de informacin res-pecto a la lucha contra el uso indebi-
do de estupefacientes y sicotrpicos (control de trfico licito, represin de trfico ilcito, prevencin de dro-gadiccin, armonizacin de normas penales y civiles...), (ii) crear orga-nismos especializados de control nacionales sobre el uso indebido de estupefacientes y psicotrpicos, que mutuamente se apoyen y brinden informacin. (iii) fomentar planes de educacin a la comunidad sobre todo en nios y jvenes (iv) brin-darse apoyo en las investigaciones y conocimiento cientfico que ayu-de a combatir la drogadiccin o a mejorar los mtodos ya existentes. (v) Fortalecer la coordinacin de los organismos de seguridad y policial especializados de cada pas, su en-trenamiento y operaciones conjun-tas en trfico ilcito e intercambio de informacin. (vi) intensificar las medidas en la erradicacin de las plantaciones de cannabis y de coca, y el control de su estudio cientfico.
Este convenio acepta las listas que en la convencin de 1961 y el con-venio sobre sustancias psicotrpi-cas de 1971 establecen para guiar la legislacin penal, que sigue en la misma dinmica prohibitiva de la produccin, comercializacin, su-ministro, tenencia ilegitima de las substancias o elementos destinados para su elaboracin y la facilitacin de bienes muebles o inmuebles para hacer estos delitos. Pero tambin es-tablece que se deben dictar normas que protejan al toxicmano en su sa-lud, patrimonio y a su familia.
- Convencin contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sus-tancias Psicotrpicas de 1988 (Na-ciones Unidas, 1988): en medio del auge que se da en las dcadas de los 70s y 80s del consumo de drogas y de narcotrfico, se realiz en Viena del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 1988, participaron 106 pases, cabe anotar que tambin se invitaron or-ganizaciones intergubernamentales en donde estar presente el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacien- C
ON
FLIC
TO Y
SO
CIE
DAD
tes y Psicotrpicos. Su objetivo en la misma dinmica prohibitiva de los acuerdos anteriores, es promo-ver la cooperacin entre las partes a fin de que puedan hacer frente con
m a y o r eficacia a los diversos as-pectos del trfico ilcito de estupe-facientes y sustancias psicotrpicas que tengan una dimensin interna-cional (artculo 4) y obliga a los pases a la tipificacin de delitos pe-nales a: la produccin, cultivo (coca o cannabis), posesin y adquisicin, la fabricacin, la organizacin, ges-tin o financiacin, ocultacin o en-cubrimiento de drogas.
- Declaracin de Cartagena 1990 (Declaracin de Cartagena, 1990)En Cartagena el 15 de febrero de 1990 se reunieron los presidentes de Bolivia, Colombia, Estados Unidos
y Per. Su propsito es consolidar un programa conjunto para la lucha contra las drogas ilcitas, reducien-do la demanda, el consumo y la oferta, adems de proponer coope-racin econmica y de desarrollo alternativo para disminuir las con-secuencias de la guerra contra las drogas e incentivar la sustitucin econmica en los sectores que ms afectados estn por el narcotrfico. Este programa sobre todo hace n-
fasis en la ayuda econmica y pol-tica de Estados Unidos a los pases latinos que participan con polticas integrales, sin dejar de lado en nin-gn momento, sino ms bien como condicionante de la ayuda, la guerra contra las drogas ilcitas.
VI Cumbre de las Amricas 2012La cumbre reunin 30 pases de los 34 que hay en el continente ameri-cano, se realizo en Cartagena entre los das 12 y 15 de abril de 2012. La cumbre se ha caracterizado en sus anteriores versiones por tocar solo temas econmicos pero en esta versin en la agenda haba nuevos temas como la poltica de drogas, la seguridad, la lucha contra la pobre-za, infraestructura entre otros. Lo que se presento fue que se dio un fuerte debate a EEUU, respuesta a temas como la participacin de Cuba y el tema de drogas que en Amrica Latina no haba un deba-te serio respecto a este. Mientras Abana segua defendiendo el pro-hibicionismo y la guerra contra el narcotrfico, la propuesta surame-ricana impulsada por Juan Manuel Santos y su homologo guatemalteco abrieron el debate en al cubre sobre la legalizacin y otras alternativas para tocar este tema. Se propuso igualmente que la OEA realizara un anlisis sobre los resultados de la poltica de drogas y de poner sobre la mesa nuevas estrategias (Youn-gers, 2012).
prinCipales eventos poltiCos y jurdiCos, e influenCia de los tratados y Convenios internaCionales
uruguay
Uruguay en materia de polticas antidrogas se ha caracterizado por tener tolerancia social y una poltica con nfasis en minimizar los ries-gos y reducir los daos del consu-mo de drogas (TNI). Las leyes que actualmente tienen vigencia son: la Ley 14.294 de 31 de octubre de 1971, la ley 17.016 de 1988 que mo-difica la de 1974 y la ms reciente de
la ley 17.016 de Diciembre de 2013, Uruguay como en todos los pases latinoamericanos va a cristalizar en sus leyes los acuerdos internaciona-les, aunque este se ha caracterizado por no seguirlos al pie de la letra, y dejar un poco de lado la poltica prohibicionista que caracteriza es-tos acuerdos.
La Ley 14.294 de 1974, va a recono-cer desde su artculo I las listas de las sustancias que en los acuerdos de 1961 y 1971 (tratados anterior-mente) se estipularon y el monopo-lio del Estado en su importacin y exportacin. Desde un principio se presenta que el manejo de las sus-tancia ser autorizado por el Mi-nisterio de Salud Pblica, como la
-
CO
NFL
ICTO
Y S
OC
IED
AD
asistencia y rehabilitacin de los drogadictos. La nica utiliza-cin autorizada es como los mismos convenios lo establecen con fines de investigacin cientfica o para uso mdico, lo cual debe ser autorizado por el ministerio. Algo de resaltar es que las farmacuticas autoriza-das pueden vender y suministrar las sustancias con su respectiva receta, adems se mantienen los acuerdos y va a seguir la misma lnea de la ile-galidad de la produccin de las ma-terias primas o sustancias capaces de producir dependencia psquica o fsica (...) ser castigado con pena de veinte meses de prisin a diez aos de penitenciara. Esto se ha criticado en diferentes momentos, ya que se da una contradiccin en la medida en que no se penaliza a quien tiene una cantidad permitida si la consume o la compro, pero si a quien la produjo. Esto tambin se puede ver como influencia de la po-ltica internacional que se castiga y criminaliza a los pases productores pero a los consumidores sobre todo para esa poca, no se les critica ni se les pone un verdadero control.
La Ley 17016 de 1998 que modifica la de 1974 e introduce nuevos cap-tulos, va adems a incluir los "pre-
cursores qumicos y otros produc-tos qumicos" y mantendr las listas de las sustancias contenidas en los acuerdos de 1971 y 1961. adems va a tener adiciones en el 2006, 2004 y 2009 que normalizan otros temas no tratados como los bienes confis-cados, lavado de dinero, problema-tizando no solo como un problema de salud pblica, como se tocaba en 1974, sino tambin la proteccin del orden econmico del Estado, res-pecto al tema de lavado de dinero (TNI). Esta ley tambin va a con-tener la contradiccin entre la cri-minalizacin de la produccin y la aceptacin del consumo, adems de que la decisin va a estar ligada a la conviccin moral del juez (como se ha nombrado anteriormente). se creara la Comisin Nacional de Lu-cha Contra las Toxicomanas, que a diferencia de Colombia la ha con-trolar el Ministerio de Salud Pbli-ca, que se encargar de programas de prevencin, del tratamiento y reha-bilitacin del drogadicto, de policl-nicas especializadas para su trata-miento y de coordinar su labor con la Direccin General de Represin del Trfico Ilcito de Drogas del Mi-nisterio del Interior, el Ministerio
de Educa-cin y cultura, el Consejo del Nio ya la Direccin de Aduanas (Articu-lo 19). Por otro lado, el Ministerio del Interior va a tener la funcin de prevencin, control y represin de todas aquellas acciones que cons-tituyan una importacin, exporta-cin, produccin, fabricacin trfico comercializacin o uso ilegal de las sustancias reguladas por la presente ley (artculo 24).
Es de aclarar que en Uruguay du-rante muchos aos varios sectores polticos han propuesto la legaliza-cin o regulacin de la cannabis, un ejemplo es que el ex presidente Jorge Batlle en 1999 declar su apo-yo a la legalizacin de las drogas blandas. Para esa poca, el Frente Amplio estaba desarrollando pla-nes para prevenir y controlar a los consumidores de sustancias ms pe-ligrosas como la pasta de coca, con la marihuana.
Para el 2010, el parlamento va a abrir el debate sobre el tema con los reclamos y propuestas que organi-zaciones de usuarios y cultivado-res van a presentar, que criticaban como se acepta el consumo pero no C
ON
FLIC
TO Y
SO
CIE
DAD
se facilita al criminalizar su produc-cin la abstencin de marihuana. Se va a sumar la presentacin de un proyecto de ley para la legalizacin del cultivo personal para as ale-jar al consumidor del narcotrfico, aunque aumenta las penas al nar-cotrfico lo cual fue criticado por las organizaciones al no diferenciar entre minoritas y grandes produc-tores. Desde ese momento se van a impulsar desde los diferentes parti-dos polticos de Uruguay propuestas respecto al tema. Para el 2011 se van a presentar grandes propuestas por parte de cultivadores que exigan la despenalizacin del auto cultivo. En medio de discusiones entre la so-ciedad civil y diputados se concreta un proyecto de ley en mayo de ese ao que despenaliza la plantacin y cosecha de 8 plantas y la dosis mni-ma ser de 25 gramos. Para el 2012
el gobierno de Mujica dijo que iba a presentar al parlamento un proyecto de ley que busca la legalizacin de la produccin, distribucin y venta de la marihuana, y quien concen-trara estas acciones ser el Estado. Como medida de seguridad para combatir la paste base. Respecto a este proyecto de ley en un primer momento se realizo una encuesta en que la mayora voto en contra de la legalizacin y venta de marihuana, por lo que quedo congelada su pre-sentacin, pero durante el transcur-so del 2012 y 2013 se van a dar va-rios debates respecto a la ley, sobre todo por el lado del Frente Amplio. Por el lado de la presidencia desa-rrollo diferentes debates por el pas sobre el proyecto. (TNI)
La Ley 19172 de diciembre de 2013 se va a aprobar el 10 de diciembre
con mayora en el parlamento. Es de gran importancia para el pas y para el mundo, al ser el pas piloto en realizar una poltica legal para la re-gularizacin y control del cannabis. Antes la produccin era castigada, pero en la nueva ley se va a referir de otra manera: Tratndose espe-cficamente de cannabis, las planta-ciones o cultivos debern ser auto-rizados previamente por el Instituto de Regulacin y Control de Canna-bis (IRCCA). Se va a establecer como dosis mnima 40 gramos y se podr tener en el poder una cosecha de 6 plantas mximo. (Artculo 7) otro cambio importante a resaltar es la posibilidad de penas excarcela-bles con libertad provisional en las condenas mnimas (menores de 24 meses), lo cual no estaba contenido en la ley de 1974.
Colombia
A principios del siglo XX cuando se habl del caso colombiano, se evidenci de una tendencia de regu-lacin con nfasis en prevencin y tratamiento mdico, pero para me-diados del Siglo y con las conven-ciones internacionales del 61 y 71, que internacionalmente se exiga el mecanismo prohibicionista de la poltica de drogas, Colombia se va a caracterizar por seguir esa nor-matividad casi al pie de la letra, que se concentrara en la penalizacin y control de la produccin, comercia-lizacin, trfico y consumo. Con una gran influencia militarista so-bre todo a finales del siglo XX, si-guiendo los parmetros de la guerra contra las drogas, que se basa en atacar la oferta, impulsada por Esta-dos Unidos, como se evidencia en la Declaracin de Cartagena o el plan Colombia. Este tipo de polticas a la hora de hacer una evaluacin no ha logrado efectivamente acabar con el crimen organizado y si ha logrado traer grandes consecuencias econ-micas, polticas y sobre todo socia-
les al pas, un ejemplo de esto es el tema controversial de las bases mili-tares de EEUU en Colombia, lo que cual el pas justifica en acuerdos que se han dando en poltica anti drogas como la Declaracin de Cartagena, en donde se habla de la cooperacin en la produccin, trfico y deman-da, como tambin el convenio ge-neral para ayuda econmica tcnica y afn entre el gobierno de la rep-blica de Colombia y los EEUU en el 2004 que establece un programa de control de narcticos, de narco-trfico y de actividades terroristas (Montaa, 2010) y dems acuerdos que se han dado continuamente con USA para atacar el trafico y produc-cin de drogas ilcitas.
La Ley 30 de 1986 por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estu-pefacientes y se dictan otras disposi-ciones tiene un enfoque claramente prohibicionista y represivo sobre el tema de las drogas ilcitas, lo que da evidencia de los acuerdos interna-cionales anteriormente hablados, ya que cumple con la misin de crimi-
nalizar la produccin, distribucin y consumo, aunque tambin toca el tema de prevencin.
En 1994 se va a dar una modificacin con una sentencia de la Corte Consti-tucional que acepta la dosis personal y la despenaliza en 1994, argumen-tando que el porte de la dosis mni-ma (20 gramos) es lcito y el uso de drogas es una decisin personal, lo cual se debe solucionar con un trata-miento mdico y no desde lo penal lo cual pondr al pas como pionero en este punto, aunque en el 2002 la Ley 745 de ese mismo ao buscaba dar sanciones al porte y consumo de la dosis mnima la corte constitucional en la sentencia C101 de 2004 lo vol-ver inexequible, como tambin en el 2009 se presenta un proyecto que busca volver a penalizar el consumo, la Corte Suprema ratifica la decisin de 1994. Para el 2003 en la presiden-cia de lvaro Uribe se da un refe-rendo que busca la prohibicin del consumo y porte, pero va a fracasar. Para el 2009 los partidarios de Uribe aprobaron el Acto Legislativo 002 de
-
2009 que prohbe la dosis mnima, transformando el artculo 16 de la Constitucin que habla sobre el porte y consumo de la dosis mnima. (TNI)
Tambin se van a desarrollar algu-nos cambios para el 2011 en la Ley 1453 o Ley de Seguridad Ciudadana que afirma la penalizacin del con-sumo personal, pero la Corte Cons-titucional nuevamente indica que la dosis personal es legal. A pesar de esto no se tiene claro qu medidas se deben tener en cuenta con quien encuentren consumiendo, ya que la ley s establece que puede ser dete-nida pero no se sabe qu procedi-miento se debe tomar, ni tampoco se hace una diferencia entre portado-res y consumidores y quienes lo dis-tribuyen, lo que da la posibilidad de abrirle procesos penales a quienes portan la dosis mnima. Ese mismo ao la Corte Constitucional ratifica y aclara con la Sentencia de C-574 del 22 de Julio de 2011 que prime-ro, aunque el porte y consumo de drogas est prohibido, las nicas medidas que se pueden tomar con-tra quienes incumplan esta norma sern de carcter administrativo y debern tener una orientacin te-raputica. Es decir, nadie puede ser enviado a la crcel por usar sustan-cias prohibidas. Segundo, cualquie-ra de estas medidas debe contar con el consentimiento informado de la persona. Es decir, que incluso si
se trata de un adic-
to, no podr ser obligado a dejar de usar droga (TNI).
Durante el 2011 y 2012 se van a dar diferentes propuestas y debates so-bre la penalizacin de la droga, en contra y a favor, para el 2011 nue-vamente partidarios de Uribe van a presentar un proyecto que busca reglamentar el porte y consumo de la dosis mnima, donde se obliga a que todo lo que sea encontrado con la dosis sea evaluado por la poli-ca para establecer si el portador es drogadicto o no, y obligarlo, si lo es, a un tratamiento mdico que es dado por el Estado, pero esto no fue aprobado. Para el mismo ao se presenta una propuesta que defien-de la despenalizacin y quien porte o consuma la dosis mnima no tu-viera castigo, y busca junto a otras propuestas determinar en la Ley de Seguridad Ciudadana la excepcin de la dosis personal. Para el 2012, sigue el debate y se presentan otras propuestas sobre la despenalizacin y sobre todo el trato del consumidor de drogas como un problema de sa-lud incentivando el tratamiento y la prevencin del consumo. Tambin la Corte se sigui pronunciando so-bre el tema, lo cual tuvo una fuerte oposicin por parte del actual pro-curador Alejandro Ordez.
Para el 2012, tambin se va a pre-sentar un nuevo modelo en la ciudad de Bogot, con el alcalde Gustavo Petro, pionero en el pas al brindar
tratamiento mdico a los adictos to-mndose como un problema de salud y de seguridad. Los CAMAD (Cen-tro de Atencin Mdica de Drogadic-tos) son centros mviles que estn en diferentes partes de la ciudad y que proporcionan atencin profesional mdica y social a los adictos.
Actualmente, el gobierno de Juan Manuel Santos, que desde el princi-pio no ha negado la posibilidad de una legalizacin de la marihuana, como lo afirm en una entrevista de Per Mika el Jesen en el peridico Publimetro al afirmar que una al-ternativa para solucionar el proble-ma de las drogas es la legalizacin pero que Colombia no puede dar el primer paso... porque para Colombia esto es un asunto de seguridad na-cional. El trfico de drogas es lo que financia la violencia y la corrupcin en nuestros pases. En el mo, sera crucificado si es que me toca a m dar el primer paso. Esta intencin del presidente y su gobierno tam-bin se puede evidenciar en el Nue-vo Estatuto de Estupefacientes que desde el 2013 quiere consolidarse como el "Estatuto Nacional de Dro-gas y sustancias Psicoactivas", esto con el fin de actualizar la normativa del control de drogas, proponien-do el trato de este tema como un problema de salud pblica. En este nuevo estatuto se definirn las dosis mnimas de drogas sintticas (200 miligramos), cocana (1g) y mari-huana (20g), adems se impulsarn programas descentralizados desde los municipios para el tratamiento de adictos y para la prevencin del consumo, adems de romper con la criminalizacin de los cultivos de coca, para apoyar sin problemas penales a quienes hagan parte de la sustitucin de cultivos ilcitos.
Por ltimo, para la fecha se est llevando a cabo en la mesa de los dilogos de paz en La Habana, entre el gobierno de Santos y las Farc-ep, el tema cuarto de la agenda, el pro-blema de las drogas ilcitas, es im- C
ON
FLIC
TO Y
SO
CIE
DAD
portante tocarlo en la medida en que el conflicto armado y la violencia en Colombia han estado ligadas al problema de la produccin y trfico de las drogas ilcitas. Los temas que atraviesan la discusin son la mili-tarizacin, el abandono del campo, el narcotrfico, la erradicacin y la sustitucin de cultivos (temas que las organizaciones sociales y cam-pesinas han discutido frecuente-
mente por las consecuencias adver-sas de la fumigacin en sus cultivos y en la salud de la comunidad).
Tambin como insumo para la mesa se realiz un foro sobre este tema junto a la Universidad Nacional para llevar a la mesa las propuestas y cr-ticas de la sociedad civil. Adems de presentarse propuestas por parte de las FARC - EP una comisin de la verdad especializado en el trfi-
co de drogas y su consecuencia en la economa del pas, lo que impli-ca que los recursos del narcotrfico que sean expropiados financien pla-nes de desarrollo alternativo de las comunidades campesinas en temas como la sustitucin de cultivos y el consumo de drogas como problema de salud pblica.
bibliografa
Declaracion de Cartagena. (15 de febrero de 1990). De-claracion de Cartagena 1990. Recuperado el abril de 2014, de INDEPAZ: http://www.setianworks.net/indepazHome/index.php?view=article&id=220%3Adeclaracion-de-carta-gena&option=com_content&Itemid=86
Jelsma, M., Bewley, D., & Taylor. (Marzo de 2011). Cin-cuenta aos de la Convencion nica de 1961 sobre Estupefa-cientes: una relectura crtica. Recuperado el Abril de 2014, de Trasnational institute Drugs and Democracy: http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/dlr12s.pdf
Mxico diplomtico. (abril de 1973). Acuerdo sudameri-cano sobre Estupefacientes y psicotrpicos de 1973. pag 121. Recuperado el abril de 2014, de www.mexicodiplomatico.org.
Montaa, A. B. (2010). Las politicas contra las drogas ilici-tas en Colombia y su efecto socioeconomico. Bogot: Mama Coca.
Naciones Unidas. (1961). Convencion nica de 1961 sobre Estupefacientes. Recuperado el Abril de 2014, de Interna-tional Narcotics Control Board: https://www.incb.org/docu-ments/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_es.pdf
Naciones Unidas. (1961). Convencin nica sobre Estupe-facientes enmendada por el protocolo de 1972. Recuperado el Abril de 2014, de https://www.incb.org/documents/Narco-tic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_es.pdf
Naciones Unidas. (Febrero de 1971). Convenio sobre Su-tancias Sicotrpicas de 1971. Recuperado el Abril de 2014, de International Narcotics Control Board: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/conventions/convention_1971_es.pdf
Naciones Unidas. (Diciembre de 1988). Convencion de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilicito de Estupefacientes
y Sustancias Sicotrpicas.Recuperado el 2014, de United Na-tions Office on Drugs and Crime: http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
Naciones Unidas. (Diciembre de 1988). Convencion de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas.Recuperado el 2014, de United Na-tions Office on Drugs and Crime: http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
Organizacin de los Estados Amricanos. (2008). Organi-zacin de los Estados Amricanos. Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo. Recuperado el 20 de Abril de 2014, de http://www.cicad.oas.org/
TNI Transnational Institute Drugs and Democracy . (2014). Reformas a las leyes de drogas en Amrica Latina. Recupe-rado el Abril de 2014, de Transnational Institute Drugs and Democracy: http://www.druglawreform.info/es/inicio
TNI Transnational Institute Drugs and Democracy TNI. (s.f.). Reforma a las leyes de drogas en America Latina- Uru-guay. Recuperado el abril de 2014, de Transnational Institute Drugs and Democracy TNI: http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/uruguay/item/252-uruguay
TNI Transnational Institute Drugs and Democracy TNI. (s.f.). Reformas a las leyes de drogas en America Latina- Co-lombia. Recuperado el abril de 2014, de Transnational Insti-tute Drugs and Democracy TNI: http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/colombia/item/245-colombia
Youngers, C. A. (30 de Abril de 2012). El verdadero legado de la Cumbre: imponer el debate regional para reformar la politica de drogas. Recuperado el Abril de 2014, de Razon Publica: http://ra-zonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/2920-el-ver-dadero-legado-de-la-cumbre-imponer-el-debate-regional-pa-ra-reformar-la-politica-de-drogas.html
-
Algunas lecciones para Colombia del proceso de paz en
El Salvador y Guatemala
CO
NFL
ICTO
Y S
OC
IED
AD
a historia de Latinoamri-ca est marcada por cons-tantes conflictos sociales y
armados, con consecuencias lesivas que recaen directamente sobre la poblacin, estas se manifiestan me-diante diferentes modalidades como lo son: las masacres, asesinatos se-lectivos, amenazas, desplazamien-tos forzados, violaciones y acoso se-xual; etc. Hechos que en su conjunto responden a un contexto geopoltico donde priman las dictaduras mili-tares representando una violacin masiva y sistemtica a los Derechos Humanos.
El presente artculo tiene como ta-rea analizar algunos elementos de los procesos de paz de El Salvador y Guatemala, con la intencin de comparar y rescatar algunas leccio-nes para el actual proceso de paz co-lombiano. Aunque sabemos que los dos escenarios de anlisis obedecen a contextos histricos diferentes, consideramos que estos nos pueden proporcionar diferentes miradas, cuestionamientos y caminos sobre un fenmeno concreto y en la me-dida de lo posible pueda llevarnos a encontrar una solucin poltica al conflicto social y armado que vive nuestro pas.
Para Colombia el fenmeno del con-
flicto social y armado se ha prolon-gado por ms de 60 aos. La oleada de violencia iniciada tras la muerte de Jorge Elicer Gaitn en 1948 ha configurado la guerra ya sea como un mecanismo que busca garantizar la participacin poltica de la po-blacin; o como una estrategia de represin que intenta mantener el statu quo. Histricamente las con-quistas sociales y los grandes logros en trminos de derechos se han ob-tenido a partir de la movilizacin, la organizacin social y la protesta social. Lo que nos lleva a reconocer, en su carcter reivindicativo, la ne-cesidad de la lucha social.
Amrica Latina ha tratado de me-diar con estos fenmenos de ml-tiples formas, por ejemplo, recu-rriendo en algunos casos a la ayuda extranjera, tratados de paz, mani-festaciones culturales, sociales y polticas por parte de la poblacin. Sin embargo, estas opciones han obtenido como respuesta represin por parte del Gobierno. A pesar de lo anterior, la gran mayora de los pases latinoamericanos se han dado a la tarea de discutir la paz bajo di-versos intereses.
Los procesos de paz en nuestro con-tinente han tenido distintos matices, son variadas las formas, los actores
y contextos geopolticos en los que ha tenido lugar cada uno de ellos. Llama la atencin el caso de El Sal-vador y Guatemala, dos procesos de gran valor por su alcance y que an en medio de las contradicciones continan forjando la paz.
De esta manera, retomamos di-chos procesos por su relevancia en el entendido de que su estudio nos proporciona ciertas reflexiones que permiten ampliar el panorama sobre la consecucin de la paz en nuestro pas. Tema de gran importancia para Colombia despus del fracaso de varios intentos de negociacin en el pasado. As se consolida nuevamen-te una mesa de interlocucin para dialogar y llegar a algunos acuer-dos que materialicen la terminacin del conflicto entre FARCEP y el Gobierno nacional. Cabe resaltar que otros grupos alzados en armas como el ELN y el EPL, del mismo modo, han manifestado su inters por hacer parte de los dilogos.
En primera instancia se realiza un rastreo histrico sobre algunas ac-ciones antes, durante y despus de los procesos de paz en Guatemala y El Salvador, se resalta cada proce-so de paz con el fin de extrapolar de all algunas reflexiones para nuestro pas.
L Wendy Johanna Rodrguez
-
GuatemalaEste pas se caracteriza por una gran variedad de culturas tnicas an so-brevivientes. La conformacin del conflicto armado tiene sus orgenes desde 1954 cuando la constitucin de regmenes militares dio paso a un Estado represor que arras con todo tipo de organizacin poltica que difiriera de sus intereses. Adi-cionalmente, se identifican intere-ses extranjeros provenientes en su mayora de Estados Unidos. La ex-clusin, la pobreza y la redistribu-cin de la tierra para campesinos e indgenas emergen como clima del conflicto: Guatemala se ha visto inmerso por casi cuatro dcadas en un cruento conflicto armado interno durante el cual habran desapareci-do 200.000 personas aproximada-mente (Torres, 2007).
En el ao de 1954 el presidente Jacobo Arbenez Guzmn intenta nacionalizar UFCO (United Fruit Company), compaa estadouni-dense que controlaba la mayora de la agricultura del pas, razn por la cual la CIA patrocin un golpe de Estado, para posteriormente impo-ner una dictadura militar. La CIA declar al presidente comunista, acusndolo de ser una vctima fcil para la toma del poder socialista en un contexto de Guerra Fra, es el presidente Eisenhower quien apo-ya para dar un el golpe de Estado en este pas. A partir de este golpe se conform una dictadura bajo el poder del Coronel Carlos Castillo Armas, posteriormente asesinado en 1957. En 1958 se llama a elec-ciones, es elegido el presidente Mi-guel Ydidoras Fuentes, este el punto de inicio del conflicto armado en Guatemala.
En respuesta a estas circunstancias la poblacin se organiza y a partir de 1960 constituye el M-13 (Movi-miento trece de noviembre) con el
fin de derrocar al nuevo Gobierno, en este mismo periodo surgen otros movimientos de carcter insurrec-cional, el Movimiento 12 de abril compuesto especialmente por estudiantes, Movimiento 20 de abril y el PGT (Partido Guatemal-teco Trabajador) de carcter comu-nista, aunque este nace en 1931 jug un papel decisivo al momento de la conformacin de un amplio mo-vimiento guerrillero que se fund hasta 1962, ao en el que surgen las FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes).
En 1963 acontece un nuevo golpe de Estado en Guatemala, esta vez por parte de Enrique Peralta Azurdia, quien suprimi la prensa y declar
al partido comunista ilegal. Mien-tras tanto las FAR realizan opera-ciones bajo tres frentes guerrilleros. Para el ao 1968 el presidente Julio Csar Mendes inicia una ofensiva a los grupos guerrilleros desencade-nando un clima de terror y represin
por todo el pas. Posteriormente, en el periodo que comprende entre 1966 y 1982, Guatemala se sumi en una serie de gobiernos militares escogidos por militares.
Para el ao 1970 el Coronel Carlos Manuel Arana quien diriga las ope-raciones antisubversivas es electo presidente, bajo la alianza del Movi-miento Liberacin Nacional de ten-dencia de extrema derecha, a la par en que se dan estos gobiernos mi-litares crece la lucha subversiva, y aparecen nuevos actores tales como el EGP (Ejrcito Guerrillero de los Pobres y el ORPA (Organizacin del Pueblo en Armas).
Para los aos 70 y 80 la represin
sigue, aparecen nuevos actores de sectores religiosos, estudianti-les, sindicalistas como tambin y es en esta poca que por primera vez aparece en la escena poltica los campesinos y los indgenas como un movimiento fuerte, mientras
CO
NFL
ICTO
Y S
OC
IED
ADesta demanda social crece , se crean aparecen organismos clandestinos paramilitares, en esta poca cabe resaltar las influencias de que en diferentes movimientos como por ejemplo los sandinistas y el derro-camiento del poder por de este mo-vimiento alentando o a otros pases de Centroamrica y conquistar el poder a travs de las armas.
Para el ao 1978 el Gobierno des-cubri fraude en las elecciones y le dio la presidencia al General Rome-ro Lucas Garca, este mandato se caracteriz por la corrupcin y la extrema violencia. Los Estados de Unidos condicionaron su ayuda, a fin de que tomara medidas en mate-ria de Derechos Humanos. Durante este periodo se asesinaron dos lde-res polticos de la oposicin: Manuel Colon Argueta y Alberto Fuentes.Ya en esta etapa se incrementaron los enfrentamientos entre los go-biernos y los grupos subversivos, las acciones por parte de estos gru-pos fueron ganando adeptos en la poblacin ya que haba un descon-tento general para derrocar al rgi-men. Adems, estos grupos toma-ron como insignia el derrocamiento del mismo. Algunos frentes gue-rrilleros fueron derrotados muchas veces por el Gobierno, pero tambin hubo enfrentamiento entre ellos, por lo cual muchos fueron derrotados
con mayor facilidad por el ejrcito. A pesar de que el movimiento sub-versivo ganaba adeptos, muchos de los pobladores servan al Ejrcito y al Gobierno.
En 1982 se dieron de nuevo eleccio-nes, estas resultaron fraudulentas y por tal motivo el Ejrcito da otro golpe de Estado e instala un nue-vo poder militar encabezado por el General Efram Ros Monnt, este rgimen procedi a dividir los te-rritorios y a crear patrullas civiles. Para el ao 1983, varios frentes gue-rrilleros se unifican en la llamada UNGR (Unidad Revolucionaria Na-cional Guatemalteca), los gobiernos de Efram Ros tratan de quitar todo el apoyo de la poblacin al grupo guerrillero y crean las patrullas de Autodefensa Civil, lo que prolon-ga la matanza tnica sin sentido y obliga a cientos de campesinos a co-laborar con la lucha en contra de la guerrilla, debido a esto