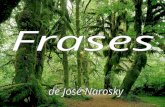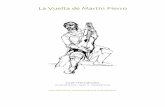REVISTA DE CIENCIAS PENALES Número 4 Cuarta Época · y Presidente de la H. Junta de Gobierno del...
Transcript of REVISTA DE CIENCIAS PENALES Número 4 Cuarta Época · y Presidente de la H. Junta de Gobierno del...

REVISTA DE CIENCIAS PENALES
Número 4 Cuarta Época
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
1 Legales y contenido.qxp 24/06/2008 10:37 a.m. PÆgina 3

DIRECTORIO
H. Junta de Gobierno
EDUARDO MEDINA MORA ICAZA
Procurador General de la Repúblicay Presidente de la H. Junta de Gobierno del INACIPE
JOSÉ LUIS SANTIAGO VASCONCELOS
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGRy Secretario Técnico de la H. Junta de Gobierno del INACIPE
JUAN CAMILO MOURIÑO TERRAZO
Secretario de Gobernación
AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS
Secretario de Hacienda y Crédito Público
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA
Secretaria de Educación Pública
RODOLFO FÉLIX CÁRDENAS
Procurador General de Justicia del Distrito Federal
JOSÉ NARRO ROBLES
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
JOSÉ LEMA LABADIE
Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana
MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ
Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales
GUILLERMO HUERTA LING
Comisario Público y Delegadode la Secretaría de la Función Pública
1 Legales y contenido.qxp 24/06/2008 10:37 a.m. PÆgina 4

REVISTA DE CIENCIAS PENALES
DIRECTORIO
GERARDO LAVEAGA
Director Generaldel Instituto Nacional de Ciencias Penales
y editor responsable de la Revista Iter Criminis
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
Secretario General Académico
RAFAEL RUIZ MENA
Secretario General de Profesionalización y Extensión
CITLALI MARROQUÍN
Directora de Publicaciones
JUAN CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ
Coordinador de la Revista Iter Criminis
1 Legales y contenido.qxp 24/06/2008 10:37 a.m. PÆgina 5

Revista de Ciencias Penales
Publicada por el Instituto Nacional de Ciencias PenalesMagisterio Nacional núm. 113, col. TlalpanDelegación TlalpanC.P. 14000, México, D.F.
ISSN 1665-146-4
Número de Reserva al Título en Derecho de Autor: 04-2004-011914355300-102Certificado de Licitud de Título: 10735 Expediente: 1/432“99”/14582Certificado de Licitud de Contenido: 9693 Expediente: 1/432“99”/14582
Distribución: Instituto Nacional de Ciencias Penales
Editor responsable: Gerardo Laveaga
D.R. © 2008 INACIPE
Prohibida, por cualquier medio, la reproducción parcial o total de cualquier artículoo información publicados sin previa autorización del Instituto Nacional de CienciasPenales, titular de todos los derechos.
Las opiniones expresadas en cada uno de los artículos son de la responsabilidad exclu-siva de los autores y, por tanto, no reflejan la posición del INACIPE sobre los temasabordados en ellos.
Impreso en MéxicoPrint in Mexico
www.inacipe.gob.mxe mail: [email protected]
1 Legales y contenido.qxp 24/06/2008 10:37 a.m. PÆgina 6

CONTENIDO
DOCTRINA
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY
Sistema acusatorio: capacitación como en el fútbol ................... 11
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES
El principio de jurisdicción territorial en materia penal ............. 37
FRANCISCO COX
Sistema acusatorio y litigio.......................................................... 71
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
Naturaleza policial de la investigación procesalpor delito ...................................................................................... 93
GUSTAVO MORALES MARÍN
Sistema acusatorio y Psicología Forense .............................. 121
ELBA ROJAS BRUSCHETTA
El procedimiento sumario penal en Puebla ......................... 133
POLÍTICA CRIMINAL
JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE
La negociación del secuestro ....................................................... 147
ANÁLISIS JUDICIAL
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
Posesión de cartuchos: un genuino problemainterpretativo. Voto particular ..................................................... 163
7
1 Legales y contenido.qxp 24/06/2008 10:37 a.m. PÆgina 7

REFLEXIONES Y TESTIMONIOS
CONSTANCIO CARRASCO DAZA
La reforma penal en México........................................................ 181
GERARDO LAVEAGA
El difícil arte de recurrir a la fuerza ............................................ 195
1 Legales y contenido.qxp 24/06/2008 10:37 a.m. PÆgina 8

Doctrina
1 Legales y contenido.qxp 24/06/2008 10:37 a.m. PÆgina 9

1 Legales y contenido.qxp 24/06/2008 10:37 a.m. PÆgina 10

SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓNCOMO EN EL FÚTBOL
Andrés Baytelman Aronowsky
Durante muchas décadas en Latinoamérica, la enseñanza de laciencia del Derecho estuvo impregnada de un carácter pura-mente conceptual y memorístico, mientras la práctica del mismose caracterizó por ser oscura y tener una naturaleza más bien detipo artesanal, lo que históricamente generó escasos incentivosen los abogados para que invirtiertan en su propia superaciónacadémica y profesional. Sin embargo, el paso del sistema inqui-sitivo a uno de tipo acusatorio —tal y como sucedió en Chile de2000 a 2003—, tiende a provocar sacudidas que van más allá de loestrictamente procesal, para llegar incluso a lo cultural. Para estecatedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad DiegoPortales y Director Ejecutivo de la Fundación “Paz Ciudadana”,ambas en Chile, la mejor forma de impregnar en los abogados losprincipios que subyacen en la filosofía del sistema adversarial escapacitarlos como si éste fuera fútbol, o sea aprender jugando...o mejor dicho practicando.
I. INTRODUCCIÓN
Al igual que el resto de América Latina, Chile estuvo inmerso enla reforma de su sistema de justicia criminal. Dicha reforma tie-ne componentes muy similares a los que configuran el cambio
en el resto de la región: la sustitución del sistema inquisitivo por unode raigambre acusatoria, la separación de funciones entre la investi-gación y el juzgamiento, la radicación de la investigación en un Minis-terio Público, la creación de tribunales de control de la investigacióncomo cosa distinta de los tribunales de juzgamiento y la instauración de
11
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 01/07/2008 09:49 a.m. PÆgina 11

juicios orales. Tras varios años de discusión parlamentaria, el Mi-nisterio Público chileno fue creado en el año 1999.
En diciembre del año 2000, la reforma entró en vigencia en la pri-mera zona de implementación, compuesta por dos de las trece regionesde Chile. En el resto del país se implementó la reforma de acuerdocon un plan gradual que operó en fases anuales, en los siguientes tresaños.
La reforma procesal penal en Chile tuvo un efecto secundarioimprevisto en sus orígenes, que comenzó sin embargo a presentarsecomo una importante transformación adicional de nuestra culturajurídica: las exigencias de la reforma en materia de capacitación desa-rrollaron un nuevo paradigma de enseñanza legal, que amenazabalentamente con empezar a desplazar al tradicional sistema de ense-ñanza del Derecho en nuestro país, al menos en el área procesal-penal.1 Este texto trata sobre este resultado colateral, en la convicciónde que la cultura jurídica2 chilena y el sistema de enseñanza legal quela origina comparten ampliamente características con el resto deAmérica Latina.
II. CAPACITACIÓN E INCENTIVOS
Tradicionalmente, la preparación de nuestros operadores de justiciacriminal tras la enseñanza de pregrado ha estado entregada a un siste-ma más o menos artesanal, que, puesto en relación con las evidentes
12 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
1 Hay diferencias de las que hacerse cargo entre la enseñanza del Derecho de pre-grado y la capacitación de operadores del sistema, pero me parece que las ideas quevoy a exponer a continuación son igualmente aplicables en ambos casos y, conside-rando que nuestra cultura jurídica no se ha hecho cargo de esa distinción —en otraspalabras, que en América Latina no ha habido tradicionalmente algo así como capa-citación sistemática de los operadores jurídicos sino desde muy recientemente— voya referirme, en general, al modo en que transmitimos nuestros conocimientos jurídi-cos, indistintamente del nivel en que ello ocurre.
2 En las siguientes páginas voy a utilizar repetidamente la expresión “cultura jurí-dica”, queriendo aludir con ella al conjunto compuesto por las normas positivas, laactividad interpretativa en torno a éstas, el modo en que ellas se aplican en la prácti-ca, la percepción de roles que cada actor de la vida jurídica tiene sobre sí mismo ysobre los demás al interior del sistema, los valores políticos —explícitos e implícitos—que subyacen a él, la forma de comprender y asumir la enseñanza del Derecho y, enfin, la visión global del sistema de justicia criminal en su conjunto como algo más quela mera sumatoria de las normas que lo integran.
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 12

y superabundantes necesidades de capacitación de la justicia criminalen nuestra región, equivale bastante a afirmar que nuestra culturajurídica no se ha tomado realmente en serio la capacitación de losoperadores de dicho sistema.
En el caso de los jueces, la capacitación sistemática o ha empezadosólo recientemente con la creación de Academias Judiciales en cier-tos países,3 o no existe del todo. La defensa penal pública y el Minis-terio Público, a su turno, integran con frecuencia el Poder Judicial ycomparten por lo mismo las características de su capacitación, o bientienen una existencia que no permite ningún esfuerzo de capacita-ción adicional (por ejemplo en Chile, la Defensa Penal Pública estámayoritariamente a cargo de estudiantes de Derecho recién egresa-dos, que transitan en práctica por seis meses y luego abandonan la ins-titución) o, por último, no existen del todo (como el caso del Ministe-rio Público chileno, que desapareció del juicio penal hace ya décadas).Los abogados penalistas, a su turno, no han contado más que con unmuy precario, desarticulado y reciente mercado de capacitación deposgrado en el área, en los países que de hecho cuentan con alguno.
A mi juicio, tal vez el elemento que más contribuya a entender esteestado de las cosas, sea la idea de que en un sistema de justicia crimi-nal de corte inquisitivo hay pocas razones —si es que hay alguna—para tomarse en serio la preparación tanto de jueces como de aboga-dos, al menos en el sentido más consistente, con la imagen que tene-mos de la profesión jurídica.4 Los incentivos simplemente no apuntanen esa dirección, y todo más bien parece invitar a que el sistema secomporte exactamente del modo en que nuestra región tradicional-mente lo ha hecho respecto de este tema. Permítanme sugerir quehay tres buenas razones por las cuales un profesional —digamos unjuez o un abogado— quiere, en lugar de volver temprano a su casa y
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 13
3 En Chile, la capacitación sistemática de la judicatura se remonta sólo a la crea-ción de la Academia Judicial en el año 1996.
4 Digamos, la de profesionales en quienes las personas confían sus más preciadosbienes y derechos, que actúan bajo pautas más o menos rigurosas de desempeño pro-fesional, capaces de responder a controles más o menos estrictos respecto de la dedi-cación que le confieren a los casos de los que se hacen cargo, del tiempo que le desti-nan a prepararlos y del grado de improvisación con que actúan en ellos; profesionalesresponsables ante el cliente y la sociedad por sus fracasos y errores; razonablementeal día en su dominio de la ley penal y de su procedimiento, entrenados en un conjun-to de destrezas analíticas y argumentativas para presentar su caso con efectividad enlos tribunales o resolverlos, según se trate de abogados o jueces.
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 13

disfrutar de su familia o gozar de una buena obra de teatro, invertir encambio esfuerzo, tiempo y energía —y a veces dinero— para adquirirnuevos conocimientos, nuevas destrezas y, en general, para estar en lapunta de su disciplina.
Esas tres buenas razones son: ingresos, ascenso y prestigio. La gen-te se perfecciona porque cree que de este modo va a poder aumentarsus ingresos, avanzar en su carrera obteniendo ascensos o promocio-nes, o bien porque su prestigio se vería en jaque si no lo hace, allí don-de su prestigio es también una herramienta de trabajo y, por ende,incide en su carrera y en sus ingresos.5 Por ende, si dicha relación noexiste —es decir, si mi perfeccionamiento profesional no tiene mayorrelevancia respecto de mi carrera, mis ingresos o mi prestigio— es per-fectamente natural que prefiera conformarme con los conocimientosque actualmente domino, volver a mi casa tan temprano como pue-da, disfrutar de mi familia y gozar del teatro.
El sistema inquisitivo, me parece, provee un buen ejemplo de unentorno profesional en donde una mayor perfección profesional no esrealmente “rentable”, o lo es muy marginalmente. Nuestro actual sis-tema procesal penal no premia una mayor preparación de los opera-dores —jueces y abogados—, ni castiga su ausencia. Lo que un abo-gado necesita para ganar un caso y lo que un juez necesita pararesolverlo, corren por cuerdas muy separadas de lo que uno pudierasuponer es la mayor preparación profesional que ambos oficios supo-nen. La mayor perfección profesional en ambos casos, probablemen-te, agregue de manera tan marginal al éxito o competitividad de cadacual, que sea del todo razonable que ni uno ni otro derrochen recur-sos, tiempo y energía en perfeccionarse.
Al contrario. El sistema inquisitivo es sobrecogedoramente indul-gente con la ineptitud, la ignorancia y la falta de destreza de abogadosy jueces. Principalmente favorecido esto por la escrituración y elsecreto, un abogado puede perfectamente encontrarse en el tribunalcon resoluciones que no entiende, pero que puede responder en la
14 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
5 Espero no ser considerado egoísta o cínico por enunciar sólo razones egoístas. Nose trata de que no haya razones más nobles que éstas para querer perfeccionarse.Pero, desde el punto de vista del sistema en su conjunto y del modo en que se mode-la la conducta de la generalidad de las personas al interior de él, lo cual equivale adecir el modo en que se diseñan políticas públicas, éstas son, creo, las razones queconfiguran la estructura de incentivos dentro del mundo profesional para capaci-tarse.
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 14

calma de su oficina tras consultar un manual o conferenciar con uncolega (ni hablar de la racionalidad de la conclusión de que probable-mente la destreza que más competitividad le otorgue, sea desarrollarsu habilidad para establecer buenas “redes” de funcionarios en los tri-bunales —y de policías fuera de ellos—, antes que privilegiar su capa-cidad de análisis jurídico o su conocimiento de la ley).
Los jueces, por su parte, gozan del refugio de su despacho y escasa-mente deben rendir cuenta por sus decisiones. Así, pueden con totalimpunidad rechazar el más perfecto argumento jurídico sin haberjamás llegado a entenderlo, simplemente poniendo “no ha lugar” alfinal de la página o —como ocurre en prácticamente todas las resolu-ciones de sometimiento a proceso y de acusación— ofreciendo fun-damentaciones puramente formales que no se hacen cargo realmen-te de los argumentos presentados. Por supuesto que —no se ofendanmis colegas— no estoy diciendo que los abogados y los jueces seanineptos, poco profesionales o ignorantes, sino sólo que en el entornode incentivos construido por el sistema inquisitivo, un abogado o unjuez puede ser inepto, poco profesional o ignorante, y aún así ser per-fectamente exitoso y competitivo. A su turno, un abogado o un juezinteligente, instruido o hábil —amén de honesto— no tiene para nadaasegurada una mayor competitividad o éxito dentro del sistema.
Al contrario, muchas veces, una o algunas de estas cualidades pue-de perfectamente —aunque, por supuesto, no necesariamente—jugar en contra del éxito profesional de jueces y abogados: jueces conmayor conocimiento del Derecho que los ministros de su respectivaCorte de Apelaciones, que ven sus decisiones frecuentemente revo-cadas; abogados que confían ingenuamente en sus conocimientosjurídicos litigando contra los actuarios del tribunal sobornados por lacontraparte. El punto es: en el entorno de incentivos del sistemainquisitivo, la mayor preparación profesional no parece hacer grandiferencia. No parece ser lo suficientemente rentable como para quevalga la pena, desde el punto de vista de los actores, invertir en ella,en desmedro de, más bien, ocupar tiempo, energía y recursos en lasotras destrezas que el sistema sí parece recompensar (pero que nonecesariamente pertenecen a nuestro imaginario colectivo acerca deen qué consiste la profesión jurídica).
El sistema acusatorio que contempló la reforma procesal penal enChile —al igual que en el resto de los países latinoamericanos queestán llevando adelante similares reformas— puede cambiar este
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 15
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 15

entorno de incentivos radicalmente. Yo diría que hay tres elementosadosados al sistema acusatorio que tienen el poder de producir estecambio: en primer lugar, la publicidad de los procedimientos, espe-cialmente del juicio oral. La apertura de los tribunales a la ciudadanía(y a la prensa), suele producir un fenómeno que supera la mera publi-cidad: los procesos judiciales —especialmente los juicios penales—capturan la atención de la comunidad, catalizan la discusión social,moral y política, se convierten en una vía de comunicación entre elEstado y los ciudadanos a través del cual se afirman valores, se insta-lan simbologías y se envían y reciben mensajes entre la comunidad yel Estado.
En una frase: la publicidad de los procedimientos judiciales instalala vida de los tribunales dentro de la convivencia social. Una vez allí,los abogados y jueces se encuentran con que su trabajo pasa a estarbajo el escrutinio público, en todos los niveles. Las discusiones tienenlugar en salas repletas de abogados y fiscales esperando su propio tur-no, ante miembros de la comunidad que están esperando la audien-cia de algún familiar detenido el día anterior (por ejemplo en una salade prisión preventiva), en ocasiones con prensa presente si algún casoimportante está en la agenda; los abogados tendrán que argumentar—y los jueces tendrán que tomar decisiones y justificarlas— instantá-neamente y en público, en un contexto en que toda la comunidadestará al tanto de —y dispuesta a— discutir los pormenores de uncaso que convoque su atención. Este contexto, como salta a la vista,ofrece bastante menos misericordia para con la falta de preparaciónde jueces y abogados. Todo ocurre vertiginosamente, y no hay dema-siado espacio para abogados y jueces que no sepan exactamente quéhacer y cómo hacerlo con efectividad.
El segundo elemento a través del cual el sistema acusatorio puedealterar importantemente la estructura de incentivos de los operadoresjurídicos respecto de la capacitación, es la lógica competitiva. El sis-tema acusatorio —particularmente en la versión chilena— está dise-ñado sobre la base de una importante confianza en la competenciaadversarial, esto es, en la idea de que el proceso —y especialmente eljuicio— promueve el enfrentamiento intenso entre las partes y apues-ta a que dicho enfrentamiento arrojará la mayor cantidad de informa-ción sobre el caso, a la vez que depurará la calidad de dicha infor-mación. Este modelo —en el que entraremos más adelante con mayorprofundidad— ha desarrollado toda una nueva metodología de ense-
16 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 16

ñanza, y es probable que exija a los estudios jurídicos alterar sustan-cialmente la organización de su trabajo penal.
Lo que interesa aquí, sin embargo, es que la situación pública en laque se encontrarán abogados y jueces será una que incentivará la con-frontación: el sistema incentiva que, en un entorno de juego justo, losabogados exploren todas las armas legales disponibles, investiguentodos los hechos, desconfíen de toda la información (y por lo tanto laverifiquen), detecten todas y cada una de las debilidades en el caso dela contraparte (argumentación y prueba), construyan su propio casosobre la base de que la contraparte hará lo mismo, y que, en conse-cuencia, cada defecto del caso propio implicará un mayor riesgo deperder. Esto es lo que abogados y jueces harán en público.
Por cierto, esto no quiere decir que necesariamente todos los casossean trabajados por todos los operadores con todo este rigor, pero éstaes la manera de trabajar un caso penal en un sistema acusatorio, yesto es lo que el sistema necesita y exigirá de los abogados, no comoactos de buena voluntad profesional o de filantropía gremial, sino enel más crudo sentido de mercado: litigar juicios orales —y dirigirlos—es un arte complejo y exigente, y no hay demasiado espacio —por nodecir ninguno— para la improvisación o el “chamullo”. Si los abogadosno están preparados, los casos se pierden y se pierden ante los ojos detodo el mundo. Si los jueces no están preparados, las injusticias queello genera se cometen ante los ojos de todo el mundo.
El tercer elemento que jugará, me parece, a favor de la transfor-mación de la cultura de capacitación de los operadores jurídicos delsistema penal, es menos tangible y acaso menos “técnico” pero, creo,poderoso a su turno: el sistema de juicios orales hace el ejercicio dela profesión de abogado y de juez algo extraordinariamente atrac-tivo, profesionalmente más digno y más estimulante, allí donde elsistema inquisitivo, me parece, ha hecho de la profesión algo mástedioso e indigno. El sistema inquisitivo ha convertido en una medi-da importante, el ejercicio de la profesión en un trabajo de papele-ría y en el abandono de mayores pretensiones de excelencia jurídicaen la litigación penal, ante el hecho, por una parte, de que los escri-tos que se apartan de las formas estandarizadas e intentan profundi-zar en la argumentación, el análisis o el conocimiento, tienen altasposibilidades de no ser siquiera leídos por los tribunales, muchomenos asumidos por éste en la argumentación judicial y, por la otra,ante el hecho de que mucho más valioso que la excelencia profesional
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 17
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 17

parece ser la capacidad para desarrollar redes y contactos —muchasveces a través de la pleitesía y el soborno— con actuarios de baja for-mación que detentan, sin embargo, un poder de facto sobre los abo-gados y los casos.
Si a esto se le suma la rigidez y la formulación ritual del sistema, elresultado es un entorno profesional poco atractivo, tedioso, poco esti-mulante y de bastante menos dignidad que el que seguramente for-mó alguna vez la fantasía vocacional del abogado penalista. A los jue-ces no les va mejor, también su trabajo los aparta de las personas queconforman las causas que están llamados a juzgar; sus casos sonresueltos sin que ellos hayan visto realmente toda la prueba, muchasveces sin siquiera conocer al imputado o a la víctima; dependen de unsistema de actuarios que ha demostrado tener cuotas importantes decorrupción, muchas veces a espaldas del juez con abuso de cuyo nom-bre están corrompiendo la administración de justicia. El trabajo dejuez consiste, en buena medida, en leer lo que estos actuarios hanescrito y sancionar ese trabajo con pocas posibilidades de control. Losjueces —llamados a investigar y resolver— casi nunca investigan real-mente y casi siempre resuelven en condiciones precarias respecto dela información que necesitarían para tomar el tipo de decisiones quese les ha confiado. Si a todo esto le agregamos un entorno laboral alta-mente jerarquizado, al interior del cual el juez de rango inferior debepleitesía a sus superiores y puede en cualquier momento ser perjudi-cado por cualquiera de éstos a voluntad, contando de esta manera contanta independencia (y futuro) como sus superiores quieran graciosa-mente concederle, la situación de los jueces está todavía más cerca dela indignidad que la de los abogados.
En este escenario —puede decirse un escenario que apuesta a quelos elementos recién descritos, especialmente la introducción de unalógica competitiva, tiene poder para cambiar las cosas—, siempreestuvo claro que la capacitación jugaría un rol clave en la implemen-tación y en el éxito de la reforma. El modelo competitivo descrito másarriba requiere que los operadores sean capaces de competir. Opera-dores mal preparados inevitablemente vician el modelo, no sólo en elsentido más obvio (en cualquier trabajo se requiere que los trabajado-res sepan cómo trabajar), sino de un modo más estructural y queapunta al modelo mismo: el sistema apuesta por la competencia enun entorno de juego justo y por la estricta distribución de roles. La
18 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 18

justicia del sistema está confiada en que cada cual cumpla su rol den-tro de este procedimiento de competencia.
Si uno de los actores no está en condiciones de cumplir su rol den-tro del juego, los equilibrios se rompen y la justicia del modelo cae.Por lo general, la deficiencia de alguno de los actores tiende a quererser corregida por alguno de los otros, lo cual desvirtúa el sistema aldiluir la estricta distribución de roles y la lógica competitiva sobre laque el modelo descansa. Ejemplo clásico de esto, observado frecuen-temente en América Latina, lo proveen sistemas en que los juecescomienzan a intervenir activamente en la producción de la pruebadurante el juicio para suplir los defectos de los abogados defensores ode los fiscales.
La implementación de la reforma requiere, en consecuencia, unaatención seria sobre el sistema de capacitación de los operadores yesto estuvo claro tempranamente en el diseño del proceso de imple-mentación de la reforma en Chile (lo cual, por supuesto, no equivalenecesariamente a decir que en Chile de hecho se haya capacitadoseriamente a todos los actores de la reforma).
III. CAMBIO CULTURAL, CAPACITACIÓN CULTURAL
Lo que sí representó una novedad descubierta sobre la marcha fue elhecho de que la capacitación jurídica tradicional —es decir, el modode enseñanza clásico en nuestras escuelas de Derecho— se revelómuy ineficiente para formar a los operadores jurídicos que la reformanecesitaba. La reforma representa, acaso más que ninguna otra cosa,un cambio de paradigma cultural respecto del Derecho en general ydel Derecho Procesal Penal en particular. La capacitación de sus acto-res no consiste tanto en una cuestión de información, sino en unamodificación del paradigma, de la cultura, una específica forma deaproximarse al Derecho en general y al proceso penal en particular,de interpretar sus normas y de aplicarlas. Más que sobre “informa-ción”, si se quiere, la reforma era y es —y la capacitación debe en con-secuencia serlo— acerca del método. Ese método, por cierto, requie-re información, pero la transmisión de esa información es el menor delos problemas que enfrenta la capacitación.
Lo que realmente representa una barrera difícil de superar es que,por primera vez, se requiere una capacitación “cultural” más que unacapacitación “legal”. El sistema de capacitación tiene que remover
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 19
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 19

una cultura y construir otra, tiene que destruir instituciones e ideasprofundamente arraigadas en nuestra cultura jurídica y, en cambio,sustituirlas con otras que sólo en la medida en que se institucionali-cen y se instalen dentro de nuestra cultura jurídica, lograrán realmen-te realizarse. Los ejemplos son casi tan vastos como la reforma misma.Consideremos la prisión preventiva, una institución profundamentearraigada en nuestra cultura jurídica. Sin embargo, el modelo acusa-torio —cuya instalación expresamente persigue, a la par con otrosobjetivos, consolidar ciertas exigencias que el debido proceso y lademocracia hacen al procedimiento penal— es mucho más restricti-vo en el uso de esta institución. Los nuevos códigos procesal-penalesdesarrollados por las distintas reformas a lo largo del continente con-tienen, invariablemente, nuevas normas relativas a la prisión preven-tiva que, en un nivel o en otro, dan cuenta de esta reticencia a la utili-zación amplia de esta institución. No obstante, en este nivel laregeneración cultural es sustantiva y marcadamente política: se tratade las ideas políticas y de los valores sociales de nuestra comunidad alos que queremos que nuestro proceso penal responda (por ejemplo,en el caso de la prisión preventiva, el valor de que los ciudadanos nopuedan, salvo en muy contadas ocasiones, ser encarcelados sin un jui-cio previo).
El verdadero problema de la capacitación no consiste en que losoperadores aprendan las nuevas normas, sino que abandonen la ideatan culturalmente arraigada en nuestras conciencias de que (al menosen una amplísima franja de la criminalidad) estar acusado de un deli-to y estar en prisión preventiva períodos prolongados de tiempo sonequivalentes. En cambio, la capacitación debe ser capaz de instalarnuevas ideas culturales respecto de esto: por ejemplo, que el castigo,si es debido, llegará una vez que nos hayamos asegurado a través deljuicio o de otro mecanismo autorizado que en verdad estamos lidian-do con el culpable, y no con un ciudadano injustamente incriminado.Esta pregunta es, entonces, el verdadero núcleo del problema de lacapacitación para la reforma procesal penal, y casi me atrevería a decirpara cualquier reforma en el sector justicia en América Latina: ¿cómose construye cultura?, ¿cómo se amanece un día y se abandonan aque-llas convicciones que —conscientemente o no, por convicción o poradoctrinamiento, por fortuna o por aberración— han estado connosotros desde siempre?, ¿cómo se amanece un día haciendo propiasconvicciones que, no importa cuánto complazcan nuestra razón o
20 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 20

nuestra moral, no tienen sino esa pura existencia intelectual en noso-tros, existencia incómoda y en conflicto con las intuiciones que másentrañablemente reconocemos en nuestro interior? (“Vi con mis pro-pios ojos al ladrón cuando estaba robando la radio de mi auto... ¿porqué no lo vamos a poner en la cárcel desde ya? Los delincuentes salenlibres al día siguiente de su detención, con total impunidad...”).
IV. CAPACITACIÓN COMO FILOSOFÍA
¿Cómo generamos cultura? Este es el núcleo del problema de la capa-citación. No obstante, éste es un problema del cual la enseñanza “tra-dicional” del Derecho en Latinoamérica no puede hacerse cargo: laenseñanza “tradicional” del Derecho Procesal en América Latina estádiseñada para perpetuar un conjunto de información y de prácticasconsolidadas desde el eterno ayer, sin ninguna capacidad de superar-se a sí misma. La enseñanza tradicional del Derecho Procesal chilenoes un área profesional que no tiene ninguna capacidad de innovación.Se caracteriza básicamente por poner su énfasis en la transmisión deinformación (de datos, como por ejemplo, qué dice tal norma, o quédice tal persona) al interior de pretensiones más bien enciclopédicasrespecto de toda la enseñanza jurídica (que el alumno domine almenos generalmente todos los temas de casi todas las disciplinas), através de clases más bien discursivas y más o menos abstractas, quedeben ser incorporadas, comúnmente de memoria, y reproducidaspor el estudiante.
Infinitas veces lo que los profesores de Derecho llaman “clases acti-vas” o bien “privilegiar la aplicación por sobre la repetición memorís-tica”, no se traduce sino en la revisión más bien superficial de algunoscasos concretos que —al menos en el caso del Derecho ProcesalPenal— están a años luz de reflejar la profunda complejidad y los ver-daderos problemas que hay detrás de un modelo de justicia criminal.La evidencia está documentada: salvo muy individuales y contadasexcepciones —particularmente en el caso de Argentina— no ha habi-do en Latinoamérica una producción académica realmente innovado-ra en décadas y, de hecho, la literatura procesal-penal que instruye anuestros abogados con frecuencia apenas compila repetitiva y mate-máticamente las normas positivas, desprovistas del contexto socio-político al que ellas responden, de relación fina con el funcionamientoconcreto del sistema en su conjunto y de referencia a los desarrollos
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 21
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 21

comparados. Los manuales de Derecho Procesal apenas dedican unaspocas páginas —a veces unas pocas líneas— a los principios del debi-do proceso, allí donde el Derecho Procesal Penal moderno tiende aser una disciplina marcada por la utilización de estos principios másque de reglas, al menos en sus decisiones más trascendentales. Allídonde el Derecho Procesal Penal moderno ha convertido las principa-les discusiones procesal-penales en temas constitucionales, nuestrosautores siguen entrampados en si el Derecho Procesal Penal y el De-recho Procesal Civil pertenecen o no a una misma “Teoría General delProceso”, en la memorización de plazos, en la distinción entre “proce-so” y “procedimiento” y en descifrar la misteriosa “naturaleza jurídi-ca” de los actos y resoluciones.
Podríamos llamar a este paradigma de enseñanza legal “Derechocomo Filosofía”, para distinguirlo del modelo que quiero exponer lue-go. Supongo que los filósofos podrían ofenderse con toda razón, porla sugerencia de que hay un símil entre esta caracterización del Dere-cho y la Filosofía. Sin duda, la Filosofía ha sido desde siempre un sis-tema de conocimiento en constante evolución y además está lejos derepresentar el paradigma de la repetición memorística desprovistade análisis y profundidad. Lo único que quiero sugerir, sin embargo(y sin duda abusando de la imagen popular sobre los filósofos, másbien cercana al personaje del doctor en las obras de Molière), es queal modo en que la Filosofía frecuentemente lo hace, el sistema tradi-cional de enseñanza del Derecho en Chile es un modelo de transmi-sión de conocimientos de carácter discursivo, enciclopédico, marca-damente conceptual y abstracto, que en el caso al menos de nuestroDerecho Procesal Penal tiene, además, ingrediente que lo deterioran:su falta de vigencia —su aislamiento del resto del mundo y de losdesarrollos no sólo teóricos, sino también empíricos en torno a los sis-temas de justicia criminal comparados—, su tradicional incapacidadde innovar y su renuencia a hacerse cargo del sistema penal en su con-junto, construyendo una “dogmática” aislada del funcionamientoconcreto del sistema, de la información empírica en torno a él y de sucarácter político.
V. CAPACITACIÓN COMO FÚTBOL
Los primeros intentos de capacitación para la reforma procesal penalen Chile también partieron con este modelo de enseñanza, consisten-
22 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 22

te básicamente en la explicación discursiva y abstracta de las institu-ciones de la reforma. Hacia el año 1997, sin embargo, el equipo pro-cesal-penal de la Universidad Diego Portales (Santiago, Chile) empe-zó a incorporar paulatina pero intensamente una disciplina nueva, ala cual nos referimos como “litigación”, a pesar de que el sustantivo(iluminadoramente) jamás ha sido parte de nuestro vocabulario jurí-dico. Se trata de una disciplina tomada fundamentalmente de la expe-riencia norteamericana, y está diseñada para adiestrar a abogados yjueces en el arte de litigar y dirigir juicios orales. Esta disciplina operasobre la base de dos premisas, una sustantiva y una metodológica.
La premisa sustantiva consiste en que litigar y dirigir juicios oraleses, redundancia aparte, una disciplina: no es en absoluto una cuestiónentregada al talento intuitivo de los participantes. Abandonar la liti-gación o la dirección de juicios orales a la pura improvisación artesa-nal de jueces y abogados —por talentosos que sean— no es más queuna total falta de profesionalismo y, desde luego, un riesgo tan extre-mo como absurdo desde el punto de vista del desempeño y del resul-tado de estos profesionales. En cambio, existe una muy sofisticadatecnología que puede aprenderse y entrenarse básicamente por cual-quier persona. Esta disciplina está lejos de consistir en técnicas deoratoria o desarrollos de la capacidad histriónica, como los prejuiciosde nuestra comunidad jurídica suelen creer. La idea que le subyace esque el juicio es un ejercicio profundamente estratégico y que, en con-secuencia, comportarse profesionalmente respecto de él consiste—particularmente para los abogados, pero esta visión altera tambiénradicalmente la actuación de los jueces— en construir una teoría delcaso adecuada y dominar la técnica para ejecutarla con efectividad.
Esta visión del juicio y del trabajo de abogados y jueces en él, esradicalmente distinta al modo en que nuestra actual cultura jurídicapercibe esta instancia. Nuestra actual cultura en torno al juicio seespanta con facilidad ante la idea de que el juicio sea algo “estratégi-co”: “la verdad no es estratégica” —dirían nuestras ideas culturales—“la verdad es la verdad, y los avances estratégicos no son sino un inten-to por distorsionarla... la verdad ‘verdadera’ lo único que requiere esser revelada, tal cual ella es... así, completa y simplemente, sin estra-tegias de por medio...”. Esta idea tan presente en nuestra cultura jurí-dica, sin embargo, no comprende qué quiere decir que el juicio sea unejercicio estratégico. Desde luego, no quiere decir que haya que ense-ñarle a los abogados como distorsionar la realidad de manera de poder
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 23
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 23

engañar a los jueces, ni que éstos últimos tengan que ser siquiera mí-nimamente tolerantes con esta clase de artimañas.
La imagen del juicio como un ejercicio estratégico asume dos ideas,ambas distantes de nuestra actual visión acerca del juicio penal. La pri-mera idea es ésta: la prueba no habla por sí sola. A veces una porciónde su valor es auto-evidente, pero prácticamente nunca lo es en todoel aporte que la prueba puede hacer al caso de una parte. De lado, laprueba siempre consiste en versiones, relatos subjetivos y parciales,compuestos por un conjunto de información heterogénea en cuantoa su origen, amplitud y calidad (de manera que no hay tal cosa comoasumir que la prueba simplemente “revela la verdad”). Por otra parte,la prueba tiene su máximo aporte de información y de peso probato-rio en relación con la totalidad del caso y con el resto de la evidencia,de manera que sólo en la medida que esas relaciones sean relevadas, laprueba aporta al caso toda la extensión —en cantidad y calidad— dela información que posee. Como contracara, no importa qué tan deli-ciosa sea la información que una prueba contiene en relación con elcaso, dicha información puede perfectamente ser entregada de unaforma tan estratégicamente torpe y defectuosa, que su contribucióndisminuya ostensiblemente, allí donde dicha información realmenteayudaba a reconstruir los hechos.
Concebir al juicio como un ejercicio estratégico no consiste en dis-torsionar la realidad, sino en presentar la prueba del modo que ellamás efectivamente contribuya a reconstruir “lo que realmente ocu-rrió”. No es éste el lugar para desarrollar estos temas en detalle. Todala idea que quiero incorporar a estas alturas es que al concebir al jui-cio estratégicamente, importa asumir que la prueba no habla por sísola, sino a través de los litigantes, y estos pueden presentarla demanera que ella revele en toda su plenitud la información que posee,o bien pueden hacerlo de un modo que dicha información naufragueen un mar de detalles insignificantes, pase inadvertida por otras milesde razones, pierda credibilidad, omita información o la entregue deun modo que no convoque adecuadamente la atención del tribunal.Siendo así, la disciplina de litigación provee herramientas para apro-ximarse estratégicamente al juicio: le enseña a los alumnos cómoconstruir una “teoría del caso” adecuada; cómo examinar a los testi-gos propios, extraer de ellos la información que dicha teoría del casorequiere y fortalecer su credibilidad; cómo contraexaminar a los testi-gos de la contraparte y relevar los defectos de su testimonio; cómo
24 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 24

examinar y contraexaminar peritos; cómo utilizar prueba material ydocumental; cómo utilizar el alegato de apertura y el alegato final y,en fin, cómo proveer al tribunal de un “punto de vista” desde el cualanalizar toda la prueba. Lejos de engañar a los jueces, la aproximaciónestratégica al juicio los provee con más y mejor información, situán-dolos en una mejor posición para resolver el caso.
La segunda idea que subyace a la idea del juicio como un ejercicioestratégico está íntimamente vinculada a la anterior: si el juzgamientopenal y la construcción de “lo que realmente ocurrió” es algo comple-jo, lleno de versiones, ángulos, interpretaciones y prejuicios, entoncesla mejor manera de producir la mayor cantidad posible de informa-ción, a la par que depurar “el grano de la paja”, probando la calidad dela información con arreglo a la cual el caso se va a juzgar, es a travésde un modelo que estimule la competencia entre las partes, en unentorno de juego justo garantizado por el tribunal. De la mano conesto y como consecuencia natural, la estricta separación de roles.
Las partes, a través de la competencia, aportarán cada una toda lainformación que la otra haya decidido omitir, a la vez que relevarántodos los defectos de la información contenida en la prueba de la con-traparte a través del contraexamen, las objeciones y los alegatos. Estacomprensión del juicio supone hacerse cargo —como la disciplina delitigación lo hace— de cada rol especifico y de los distintos intereses,poderes y funciones que concurren en cada uno de ellos. La premisametodológica tras la disciplina de litigación, a su turno, consiste endesplazar la imagen de capacitación como “instrucción”, hacia la ima-gen de capacitación como “entrenamiento”. Consistente con esto,todo el curso está estructurado sobre la base de simulaciones. Estemodelo de enseñanza más que a la Filosofía, se parece al fútbol: paraaprender a jugar, hay que jugar. Y hay que jugar mucho. Por supues-to que un jugador de fútbol debe tener cierta información: debeconocer las reglas del juego, debe conocer a sus compañeros de equi-po y sus capacidades, debe conocer las instrucciones del director téc-nico, los acuerdos estratégicos del equipo y las jugadas practicadas enlos entrenamientos.
Pero nadie una persona es realmente un jugador de fútbol, sólo porser capaz de repetir de memoria las reglas de la FIFA. El modelo delitigación se hace cargo de esta idea, y pone a los alumnos a litigarcasos simulados sobre la base de una cierta técnica que el curso ense-ña y que los alumnos —lo mismo que los jugadores respecto de las
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 25
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 25

reglas de la FIFA— deben conocer. Igual que en el fútbol, la técnicaestá escrita y probada, pero no es posible aprender nada de ella —ab-solutamente nada— sino a través de un entrenamiento intenso en suutilización. La pizarra es sin duda útil, pero el verdadero entrenamien-to para el partido se hace en la cancha. Sólo allí el jugador sabe si escapaz de tomar parte en las jugadas que le han asignado en el vestidor.
El módulo básico de litigación utilizado en la Universidad DiegoPortales está estructurado sobre la base de los siguientes contenidos:
11. Teoría del caso;12. Examen directo (de testigos);13. Contraexamen (de testigos);14. Prueba material y declaraciones previas;15. Examen y contraexamen de peritos;16. Objeciones;17. Alegato de apertura;18. Alegato final;19. La función del juez: dirección del debate e incidentes;10. La función del juez: fallo y razonamiento.
Cada clase está dedicada a un tema específico. Cada clase, sinembargo, asume los temas anteriores y, por lo tanto, agrega una com-plejidad adicional a la técnica. Cada clase cuenta con un texto queexplica la técnica del respectivo tema, lo mismo que uno o más casosdiseñados especialmente, y respecto de los cuales los participantestienen cierta información básica con la cual deben simular. Las distin-tas necesidades y restricciones de cada público han generado distin-tos diseños específicos del mismo programa, en modelos que van des-de sesiones de tres horas, dos veces a la semana, hasta compactoscontinuos de varios días simulando un promedio de ocho horas dia-rias. En cuanto a la clase específica, una primera parte —menor—releva y discute los principales elementos del respectivo tema. El res-to del tiempo es utilizado para simular: los participantes conducenexámenes de testigos o peritos, sobre la base de la información delcaso que han estudiado con anticipación. Luego de cada ejercicio losparticipantes reciben retroalimentación de los profesores. Cada claseesta compuesta por un máximo de 20 participantes y un mínimo de 2profesores.
26 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 26

Originalmente el curso de litigación pretendía ser una natural con-traparte de los ramos más teóricos de Derecho Procesal Penal. Sinduda es eso. Pero cuando el modelo fue aplicado a la capacitación deoperadores para la reforma procesal penal, sus implicancias comometodología de enseñanza trascendieron inimaginablemente.
Este modelo de enseñanza fue probado por primera vez con juecesy abogados en ejercicio, durante el primer post-título que la Universi-dad Diego Portales ofreció sobre la reforma en 1997. En este progra-ma, tras una extensa revisión clásica de los distintos aspectos de lareforma procesal penal, se incorporó al final del curso un módulo bási-co de litigación. Esta primera ocasión empezó a delinear lo que laexperiencia subsecuente confirmó: la aproximación a través delmódulo de litigación trascendía el mero entrenamiento de destrezaspara el juicio, produciendo además un impacto sustancial en la com-prensión teórica que los participantes desarrollaban acerca del mis-mo. Los alumnos jamás entienden mejor la teoría que cuando esexperimentada en carne propia a través de las simulaciones. La refor-ma es, más que nada, un cambio de lógica. Esa lógica puede ser expli-cada, pero no necesariamente transmitida con el mero traspaso deinformación.
Sin embargo, el módulo de litigación conseguía precisamente esteefecto en los participantes: instalar la lógica, el método, la culturadetrás de la información, tanto más sorprendentemente consideran-do que los alumnos de post-título eran abogados y jueces con años deejercicio profesional. Uno podía gastar meses enteros discutiendo laimparcialidad del tribunal o el derecho a defensa, pero nunca losalumnos realizaban las ideas detrás de dichos principios tan claramen-te como cuando el juicio en el que estaban participando, ponía a losjueces a intervenir de un modo que una de las partes considerabainjusto o que el defensor estimaba lo dejaba en la indefinición; unopodía gastar meses hablando discursivamente sobre la presunción deinocencia, pero los alumnos jamás realizaban tan claramente el prin-cipio como cuando llegaba el momento de justificar la satisfacción decierto estándar de prueba por parte del fiscal y la justificación de dichoestándar por parte del tribunal. Uno podía gastar meses explicando elhecho de que la investigación del fiscal es estrictamente preparatoriay, aun así, los participantes jamás descubrían el verdadero significadode ello hasta que la contraparte comenzaba a objetar las referenciasdel fiscal a “lo que consta en el expediente”, y a oponerse a las lectu-
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 27
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 27

ras de informes en la audiencia del juicio. Uno podía gastar meses endiscutir teóricamente qué tipo de preguntas están permitidas y cuá-les prohibidas, pero la visión de todos cambiaba al enfrentarse con lapráctica del examen de testigos en la simulación.
A su turno, la aproximación de los alumnos a través de la litigaciónproporcionaba herramientas importantes para dotar de contenido con-creto a las normas e instituciones del juicio mismo, así como de otrosmomentos del proceso. Por ejemplo, si desde la tecnología de litiga-ción resulta claro que el contraexamen prácticamente siempre arrojamayor información sobre una prueba —y muchas veces esa mayorinformación cambia dicha prueba o su credibilidad radicalmente—,¿cómo era posible aceptar la lectura de informes cuando el perito noestá disponible para ser contraexaminado? Y si el Código contempladicha norma, ¿no debía ella ser aplicada con extraordinaria cautela porel tribunal, so riesgo de producir indefensión? Y en los casos en que lalectura de dichos informes fuera permitida, ¿no debía el tribunal preo-cuparse por compensar el daño que la ausencia de contraexamen pro-ducía a la contraparte? ¿Y no conllevaba eso la posibilidad de que el tri-bunal creara medidas de resguardo o excepciones no contempladas enel Código (por ejemplo permitir la incorporación de peritajes de refu-tación no anunciados en la audiencia de preparación del juicio)?
Otro ejemplo: si desde la tecnología de litigación resultaba claroque el fiscal tenía un caso extremadamente débil, y si tampoco pare-cía que pudiera obtener sustancialmente más pruebas, ¿no debía esode alguna manera impactar en la decisión sobre la prisión preventiva?,¿no podía la defensa argumentar —y el juez oír atentamente— algoasí como “su señoría, si fuéramos a juicio hoy mi cliente estaría libremañana, dada la fragilidad del caso que el fiscal tiene contra él, sinembargo, ahora está tratando de reemplazar la pobreza de su caso conla prisión preventiva, que parece no exigirle siquiera demostrar unaseriedad prima facie de su prueba”? Desde luego, esa misma tecnolo-gía de litigación había permitido que los alumnos terminaran de darcontenido a la centralidad del juicio como modo de resolución delcaso y, por lo mismo, que se mostraran igualmente renuentes a exigirevidencia en esta etapa hasta convertir la audiencia de prisión preven-tiva en un prejuicio.
Pero el problema de los equilibrios y de la ponderación de princi-pios, es el gran tema en los sistemas modernos de enjuiciamientocriminal. Un tema más que sustantivo a cuya discusión, para sorpre-
28 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 28

sa de todos, el modelo de litigación comenzó a influir importante-mente.
El modelo de enseñanza provisto por el módulo de litigación sereveló muy eficiente para generar cambios culturales considerables enlos participantes, al menos en cuanto a la instalación de la lógica acu-satoria y a la lógica del juicio oral. Siendo así, la siguiente innovaciónmetodológica consistió en trasladar el módulo de litigación al iniciodel programa: antes de que los participantes hubieran escuchadoprácticamente nada de la reforma misma o del nuevo código procesalpenal —antes de que conocieran una sola de sus normas—, eransometidos a un módulo de entre 30 y 40 horas de litigación que abar-caba más o menos la mitad de todo el programa (fuertemente rebaja-do en cuanto a su contenido más academicista). La idea fue instalarla lógica del juicio oral —que es, en realidad, la lógica de todo el siste-ma— antes que ninguna otra cosa, de modo que toda discusión teóri-ca o positiva se hiciera luego sobre la base de esa lógica ya experimen-talmente instalada.
El juicio oral, entonces, pasó a ocupar aproximadamente la mitaddel programa y, por otra parte, todo el juicio oral era revisado desde lametodología de litigación en lugar de clases expositivas acerca de lasnormas. Una vez que dicha lógica estaba instalada, se discutía desdeallí todo el resto del sistema (inicio del procedimiento, discrecionali-dad del Ministerio Público, los actores del sistema, la investigacióncriminal, salidas alternativas, etapa de preparación del juicio oral,medidas cautelares y recursos), lo cual, a su turno, iba por sí develan-do los demás aspectos de la reforma que antes solían dar lugar a cla-ses independientes y discursivas (por ejemplo, quiénes son los nuevosactores del sistema, sus roles, facultades y controles, los aspectos eco-nómicos y organizacionales de la reforma, u otros principios hastaahora no tratados). Este cambio reveló tener un impacto profundo enlas discusiones dogmáticas: cualquier —y toda— teoría del procesopenal tenía que hacerse cargo de la lógica acusatoria del juicio oral, ala que los participantes ya habían sido expuestos y que en buenamedida ya habían adoptado.
Las implicancias fueron vastas: la disciplina de litigación produjouna nueva manera de aproximarse no sólo al entrenamiento de lasdestrezas requeridas por abogados y jueces, sino a toda la teoría delproceso penal. Ninguna dogmática procesal penal puede a estas altu-ras disertar sobre la etapa de investigación, sin hacerse cargo de la
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 29
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 29

policía y de sus relaciones con el Ministerio Público. A su turno, nin-guna dogmática puede hacerse cargo seriamente de estas relacionessin tener una idea precisa acerca de cómo un fiscal litiga un juicio y,por lo mismo, cómo debe la policía obtener evidencia y contribuir ala teoría del caso del fiscal, a la vez de cómo debe la teoría del caso delfiscal construirse desde la evidencia aportada por la policía. Esto noslleva de vuelta a la construcción estratégica de una teoría del caso, laejecución de esa teoría del caso en el juicio, las reglas de credibilidady, en fin, la tecnología para litigar juicios orales.
Del mismo modo, no es posible hacerse cargo seriamente del modoen que los fiscales seleccionan casos a través de la discrecionalidad,salidas alternativas o procedimientos abreviados, sin tener una ideabastante precisa acerca de “qué cuenta” en términos de prueba en eljuicio oral, qué hace la credibilidad de dicha prueba y, en definitiva,qué tan fuerte o débil es el caso sometido al test del juicio oral y la liti-gación. Desde estas grandes instituciones dentro del proceso, hastapequeñas y concretas normas como la prohibición de preguntas cap-ciosas o sugestivas o las facultades disciplinarias del tribunal, pasandopor aspectos aparentemente tan pedestres como el sistema de regis-tro del juicio, son de una comprensión pobre sin una idea concreta yprecisa acerca de cómo se litigan y cómo se dirigen juicios orales.
La disciplina de litigación ofrece una tecnología lo suficientemen-te concreta y precisa como para, entre otras osas, permitir la explica-ción teórica y la adopción de opciones interpretativas respecto de lasinstituciones y normas en cuestión. Paralelamente, varias experien-cias con jueces —incluyendo el programa de formación general de laAcademia Judicial, y a los propios jueces que atendían el Diplomadosobre la reforma en la UDP— dieron cuenta de que pese a que lacapacitación de jueces para la reforma exige diseñar un programa quese haga cargo de simular el rol especifico de éstos en la función decontrol de garantías y en la de dirección del juicio oral, un conoci-miento cabal del rol de las partes y de la dinámica de litigación revelóser un punto de partida clave para cualquier capacitación más especí-ficamente orientada al mundo judicial. Del mismo modo en que lacomprensión profunda y vivencial del modo de litigación en juiciosorales arroja una luz poderosa, por ejemplo, sobre cómo y en qué gra-do la investigación es estrictamente preparatoria, así también ilu-mina la función del juez tanto en el control de garantías como en eljuicio oral.
30 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 30

Por ejemplo, la exigencia al Ministerio Público de presentar un casoprima facie serio cuando pide la prisión preventiva (cosa, me parece,más que deseable), sólo es posible si el juez tiene una visión suficien-temente cabal del modelo de litigación en juicios orales como parapoder razonablemente especular sobre la admisibilidad y peso proba-torio del caso que el fiscal presenta. Es decir: por grave que sea el deli-to que el fiscal tiene entre manos —por ejemplo, un homicidio—, elfiscal no puede venir a pedirle a un juez que decrete la prisión preven-tiva sobre la base de un rumor o de que la policía “sabe” —por “olfatopolicial”— que detuvo al culpable. Esto ocurre más que frecuente-mente en nuestro continente, en donde muchas veces se decreta laprisión preventiva con el puro mérito del parte policial y diligenciaspoliciales jamás verificadas. No se trata de que el juez de garantíaspueda dirigir la investigación del Ministerio Público, ni de que laaudiencia de prisión preventiva sea un pre-juicio. Pero si el fiscal quie-re prisión preventiva, tiene que ir al tribunal al menos en condicionesde explicarle al juez qué prueba posee, y tiene además que estar dis-puesto a que el juez no necesariamente crea en su pura palabra.
Ahora bien, para poder convertir esta presentación del fiscal en unestándar de seriedad prima facie, el juez tiene que tener el juicio en lacabeza, tiene que poder evaluar al menos inicialmente qué va proba-blemente a ocurrir con esta prueba en el juego adversarial del juicio,al menos para evitar que un acusado soporte los costos de una acusa-ción que no tiene ninguna posibilidad de ser exitosa en juicio. Sólocon el juicio oral en mente es que el juez puede decirle al fiscal que noestá dispuesto a decretar la prisión preventiva en un caso en el que elfiscal, prima facie, no tiene ninguna posibilidad de ganar (ya habráque ver cuál es exactamente el estándar), de manera que si quiere lamedida cautelar tiene que llevar un mejor caso al tribunal.
En el caso de los jueces del juicio, el conocimiento profundo del rolde las partes y de su modo de litigación es todavía más determinantede su propio rol: desde el hecho de que los jueces no saben práctica-mente nada del caso y descansan sobre el trabajo de las partes parainformarse y poder juzgar, hasta la posibilidad de evaluar cuándo unalínea de contraexamen es relevante o prejuiciosa, atendida la teoríadel caso de ambas partes. Así por ejemplo, sólo entendiendo a cabali-dad cómo operan no sólo las reglas del contraexamen de testigos, sinoademás su técnica, es que el juez está en condiciones de decidir lími-tes —y por lo tanto resolver incidentes— acerca de la introducción de
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 31
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 31

registros de la investigación, por lo general prohibida salvo ciertasexcepciones que convocan la ponderación de principios por parte deljuez.
De esta suerte, someter a los jueces al programa básico de litigaciónprobó ser una introducción imprescindible a un módulo que respon-diera a las necesidades más especificas de la labor judicial. A su turno,la primera fase de un módulo más específico está reflejada en los últi-mos dos temas de los contenidos más arriba enumerados, temas queno estaban originalmente incorporados en el programa de litigación.La metodología para los jueces también consistía en la simulación decasos, esta vez para resolver incidentes y fallar juicios.
Ante el impacto de la lógica de litigación y de su metodología, elsiguiente paso fue intentar reproducir la lección del módulo de liti-gación en el resto del programa: aproximarse a los demás temas teó-ricos desde un modelo de enseñanza que pusiera énfasis en la apro-ximación casuística, concreta y práctica más que en la teoría generaly abstracta (hacer que los jugadores jueguen fútbol, en lugar de quehablen acerca de él). De esta suerte, la mitad más “teórica” del pro-grama fue reestructurada: las clases discursivas fueron reducidas ala mitad —aproximadamente un cuarto del total del postítulo—, ydestinadas más bien a discutir algunos temas seleccionados por suparticular importancia, pero sin pretensiones de revisarlos exhausti-vamente. El resto de las clases —otro cuarto del total del postítulo—fue destinado al análisis concreto de casos, a través de los cuales sevan revisando las normas concretas, las ideas políticas subyacentesen ellas y los problemas asociados a su implementación.
De más está decir que esto no significa renunciar a tener pretensio-nes teóricas o dogmáticas respecto del proceso penal. Todo lo contra-rio, este modelo de enseñanza exige más bien tomarse en serio las ide-as teóricas y las posturas políticas respecto del proceso penal,revisando su materialización en la práctica y en los roles concretosque la profesión jurídica y la sociedad generan a partir de dichas teo-rías y valores: cuando el programa de capacitación trata, por ejemplo,las medidas cautelares a través del análisis de casos concretos, la for-mulación de esos casos, los elementos que ellos incorporan, las posi-bles soluciones que el caso admite y las soluciones que el caso prescri-be, sin duda responden a opciones teóricas y políticas que, en suconjunto, conforman una cierta dogmática.
32 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 32

Pero hay un mundo de diferencias entre discutir conceptualmenteel hecho de que la prisión preventiva sea excepcional o cuáles sean lascausales que la autorizan, y discutir qué hechos concretamente justi-fican su utilización (¿es importante que se trate de un homicidio enlugar de un hurto?, ¿es importante que parezca haber un caso pode-roso de legítima defensa?, ¿es importante considerar qué tan fuerte—al menos prima facie— es el caso de la fiscalía?, ¿es importantesaber si el sujeto ha cometido delitos con anterioridad?, ¿es lo mismoque haya sido condenado o sobreseído por esos delitos previos?, ¿es lomismo que los delitos previos sean de la misma especie que el actual,o de una naturaleza completamente distinta?, ¿da lo mismo que esosotros delitos hayan sido cometidos muchos años antes?, ¿cuántosaños antes empieza a tener o perder importancia?, ¿es lo mismo si elimputado lleva ya seis meses en prisión preventiva o si acaba de serdetenido? Y así suma y sigue). Esta cierta “dogmática” responde másbien a la idea de que la única teoría que vale la pena hacer es una quese haga cargo de la realidad, que sea alimentada por ella y que, a lavez, contribuya a resolverla.
La aproximación a la reforma a través del módulo de litigación y elanálisis de casos fuerza, como consecuencia, una clase que se haceinevitablemente cargo del rol concreto de los actores y de sus funcio-nes, en una siempre muy específica y diversificada realidad dentro delproceso penal. Este tipo de aproximación también ha revelado proble-mas desde el punto de vista de nuestra cultura jurídica, para hacersecargo del caso concreto en lugar de formulaciones más bien generalesy abstractas.
El ejemplo de la prisión preventiva sigue sirviendo: la frase “no halugar a la libertad por representar un peligro para la sociedad”, es unaexpresión general y abstracta que no hace sino ajustarse formalmen-te a la norma que contempla dicha causal, pero que no quiere decirabsolutamente nada, desde el punto de vista de la justificación de ladecisión. Los ejemplos se extienden a casi todas las áreas: cuando losparticipantes, jueces y abogados, son expuestos a tener que discernirlos elementos particulares del caso concreto para, por ejemplo, de-cidir sobre ejercicios de la discrecionalidad del Ministerio Público,decidir la aplicación de salidas alternativas o para optar por unas uotras medidas cautelares, la pérdida de la posibilidad de refugiarsebajo la mera formulación abstracta de la norma suele congelar suscapacidades de actuar. En este sentido, la aproximación a través del
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 33
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 33

modelo del fútbol ha probado ser útil para entrenar a los participan-tes en habilidades analíticas, que permitan utilizar la información delcaso como herramientas de argumentación concreta respecto de lanorma abstracta. Esto, a su turno, construye perfiles profesionalesmucho más concretos y diferenciados.
Un último paso en esta evolución fue dado cuando en el año 2000,la reforma en Chile contó con funcionarios designados que debían serformalmente capacitados para el desempeño de sus roles. Como par-te del programa de formación de dichos funcionarios fue montadauna instancia de capacitación interinstitucional para jueces, fiscalesy defensores públicos, todos reunidos. Para efectos de lo que he veni-do describiendo, dicho programa representó un último paso de evolu-ción en este nuevo modelo de capacitación: el sistema de entrena-miento de litigación y casos concretos fue llevado al diseño de unprograma de simulación de las audiencias preliminares. Esta nuevaincorporación metodológica viene a cerrar el círculo: el módulo de liti-gación instala en los participantes la lógica acusatoria, a la vez que losprovee de herramientas analíticas poderosas de cara al juicio oral y lapresentación de la prueba.
Cuando llegó el momento de discutir instituciones como las medi-das cautelares, las salidas alternativas o la etapa de investigación, losparticipantes se aproximaron a ellas a través del caso concreto, y sobrela base de las posibilidades que las particulares circunstancias que loconformaban ofrecían para el juicio oral, dada la tecnología de litiga-ción con la que ya contaban (“tal vez como fiscal no quiera que esteacusado acceda a una suspensión condicional del procedimientopero, sabiendo cómo se litiga en juicios orales, estoy en condicionesde evaluar que mi caso no es particularmente fuerte, por lo que tal vezconvenga obtener al menos las condiciones de la suspensión”). Deeste modo, los participantes quedaron en condiciones de detectar elconjunto de complejidades jurídicas, políticas y prácticas que subya-cían a cada caso particular, todo lo cual se tradujo en recursos de argu-mentación forense —o de fundamentación judicial— cuya ejecuciónse entrena a su turno en la simulación de audiencias preliminares.
Este recorrido no ha estado exento de retrocesos y equívocos. Des-pués de todo, su desarrollo ha sido una constante evolución de ensa-yo y error, en el contexto de una modificación radical. Se trata de unmétodo de capacitación que exige un alto número de profesoresentrenados, trabajando orgánicamente y en total sintonía desde el
34 SISTEMA ACUSATORIO: CAPACITACIÓN...
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 34

punto de vista del discurso (en general, aproximadamente un profesorpor cada diez alumnos para el módulo de litigación, y uno por cadaveinte para el análisis de caso), grupos de trabajo más bien pequeños(nunca superiores a veinte personas, idealmente quince) e infraestruc-tura adecuada. Por otro lado, es una metodología que exige una enor-me inversión de recursos académicos y tiempo en la elaboración demateriales, tanto teóricos como prácticos. Es, en consecuencia, unametodología cara y de difícil implementación masivamente. Pero, almenos en la experiencia chilena, su poder para transformar la aproxi-mación de jueces y abogados al Derecho Procesal Penal y su contri-bución para conseguir lo que hasta hace no mucho era la irrealizablenecesidad de regenerar la cultura jurídica en torno al proceso penales, a estas alturas, innegable.
ANDRÉS BAYTELMAN ARONOWSKY 35
BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 35

BAYTELMAN ARONOWSKY.qxp 24/06/2008 10:39 a.m. PÆgina 36

EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIALEN MATERIA PENAL
Víctor Emilio Corzo Aceves yErnesto Eduardo Corzo Aceves
Cuando alguna persona se pregunta sobre el ámbito espacial devalidez de las normas, de manera inevitable aparece el dilemasobre qué fue primero: el Estado o el Derecho Internacional. Loúnico cierto es que cuando un Estado, como el mexicano, pactadeterminados convenios internacionales, de forma libre y sobe-rana, autolimita su propia expansión territorial. Lo anterior cobrarelevancia tratándose de la materia penal, y muy especialmenteen lo referente al delito de introducción de narcóticos, ya que taly como lo sostienen los autores —el primero, catedrático de lasuniversidades Marista y Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, yel segundo abogado de la firma Foley Hoag LLP en Washington,DC— a diferencia del criterio sostenido por la Suprema Corte deJusticia de la Nación, la modalidad que debe ser considerada esla de tentativa de introducción de narcóticos, puesto que en ladenominada “zona económica exclusiva” el Estado ribereño sóloposee algunos derechos, pero nunca soberanía absoluta.
I. INTRODUCCIÓN
La aplicación del principio de territorialidad parece no tener com-plicación alguna: el Estado aplica su jurisdicción dentro de suterritorio. Es decir, la jurisdicción del Estado es predicado de la
noción de territorio bajo la Constitución de 1917. Al examinar de cer-ca el sistema jurídico mexicano, las decisiones judiciales al igual quela legislación nacional distorsionan esta afirmación. No es claro, porejemplo, si las legaciones diplomáticas, los buques y aeronaves cons-
37
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 37

tituyen “extensiones del territorio”. Los criterios que aseveran estateoría rozan en el absurdo, ya que aluden a la idea de tener mini–paí-ses dentro del territorio nacional, o trozos de territorio flotando alre-dedor del mundo. De ahí la importancia del Derecho Internacional.La falta de claridad en las normas jurídicas hace necesario acudir afactores externos al sistema. Los contornos del territorio mexicano sedesdibujan y, a la vez, se vuelven a trazar bajo esta visión.
El presente ensayo aborda —tal y como se encuentra delimitadopor su título— el análisis del ejercicio de la jurisdicción territorial enmateria penal dentro de México. El estudio del tema se desarrollará ala luz de la normatividad internacional, tomando como punto de par-tida la legislación nacional. Esto, con la finalidad de determinar cuá-les son los alcances de la jurisdicción territorial mexicana y definircuáles son, realmente, las partes integrantes de lo que se conoce comoel territorio nacional de los Estados Unidos Mexicanos.
Este ensayo está dividido en cinco partes. La parte II aborda el con-cepto de jurisdicción, estableciendo de forma clara qué se entiendepor ésta y qué aspectos abarca. La tercera parte explica los tipos dejurisdicción que son reconocidos a nivel internacional, y señala cuá-les de los anteriores son aplicables en México. En la cuarta parte seemprende el análisis de la aplicación del principio de jurisdicción te-rritorial en México, mediante la definición de los tres espacios —aéreo,terrestre y marítimo— que conforman el territorio nacional mexica-no, y el examen de los criterios que ha establecido el Poder Judicial alrespecto. Asimismo, se abordan las ficciones jurídicas (p. ej. legacio-nes diplomáticas, aeronaves y buques) en las que la legislación nacio-nal permite el ejercicio de la jurisdicción territorial en materia penal.Finalmente, en la parte V se presentan conclusiones.
II. CONCEPTO DE JURISDICCIÓN
El término jurisdicción proviene del latín jus o juris y dicere o dictio,que significa “decir el Derecho”.1 Dentro del Derecho Internacional,el término jurisdicción “ha sido equiparado con imperium o sobera-nía, como en la máxima par in parem non habet imperium o non habet
38 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
1 Henzelin, Marc, Le Principe de l’Universalité en Droit Penal International, 12,Bruxelles, Faculté de Droit de Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2000.
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 38

jurisdictionem”.2 Por ejemplo, Ian Brownlie afirma que el término“‘jurisdicción’ se refiere a aspectos particulares de la competenciajurídica de los Estados, a menudo mencionada como ”soberanía”.3
Además, incluye como parte de la jurisdicción del Estado la “compe-tencia judicial, legislativa y administrativa”.4 De esta forma, se puedeentender por jurisdicción —tal y como lo señala Becerra Bautista—el “poder o autoridad que se tiene para gobernar o poner en ejecuciónlas leyes, o para aplicarlas en juicio”.5
Se circunscribe, entonces, el concepto de jurisdicción a tres aspec-tos: el primero, jurisdicción para prescribir u ordenar, que es “la auto-ridad de un Estado para hacer aplicable su ley a personas oactividades”.6 Segundo, jurisdicción para adjudicar, que alude a la“autoridad del Estado para sujetar personas o cosas a sus procedimien-tos judiciales”.7 Y tercero, jurisdicción para ejecutar, que es “la autori-
2 Sucharitkul, Sompong, International Terrorism and the Problem of Jurisdiction,14, Syracuse J. Int'l L. & Com. 141 (1987); Island of Palmas Case (U.S./The Nether-lands), 1928 PCA, RIAA II, 838 (abril 4) [Max Huber, el árbitro de este caso, señaló:"Sovereignty in the relation between States signifies independence. Independencein regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion ofany other State, the functions of a State. The development of the national organiza-tion of States during the last few centuries and, as a corollary, the development ofinternational law, have established this principle of the exclusive competence of theState in regard to its own territory in such a way as to make it the point of departurein settling most questions that concern international relations".].
3 Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 298, USA, Oxford Univer-sity Press, 1990. Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J.Reports 1995, D.O. Skubiszewski, para. 146. "Portugal rightly referred to its 'preroga-tives [of] sovereignty', though on occasions it has avoided the word 'sovereignty' indescribing its position with regard to East Timor. Instead it has used the terms 'juris-diction', and 'authority'. Nonetheless Portugal explains that the: AdministeringPowers are independent States which keep their attributes as such when they act onthe international scene in relation to the non-self-governing territories for whoseadministration they are responsible. It is submitted that these 'attributes' are nothingmore than sovereignty, the exercise of which has been restricted in favour of the self-determination of the people concerned".
4 Idem.5 Flores García, Fernando, Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa-
UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993, p. 1884.6 Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the U.S., (pt. 4, nota introduc-
toria), 1987.17 Idem.
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 39
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 39

dad del Estado para emplear los recursos gubernamentales… [con lafinalidad de] inducir u obligar el cumplimiento de su ley”.8
Aun cuando en la doctrina de algunos Estados haya diferenciasentre los conceptos de jurisdicción y competencia, para el DerechoInternacional la diferencia entre ambos términos raramente se discu-te9 y, por lo general, se utilizan de forma intercambiable.10
III. TIPOS DE JURISDICCIÓN
A escala mundial existen varios principios que sustentan la jurisdic-ción penal del Estado:
a) Territorial. Con su modalidad de efectos, es el principio que leotorga jurisdicción a las cortes nacionales por cualquier delitocometido en o que tenga efectos dentro del territorio del Estado.
b) Extraterritorial. La cual le permite a los Estados ejercer su juris-dicción fuera de su territorio. Se subdivide en:ii Personal —activa y pasiva—: es el principio que permite tener
jurisdicción sobre las conductas delictivas cometidas por o encontra de los nacionales del Estado.
ii Universal: es el principio que permite a las autoridades nacio-nales investigar o juzgar crímenes internacionales (como elgenocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad), sin lanecesidad de contar con un vínculo tradicional, como que eldelito se haya cometido por o en contra de sus nacionales odentro de su territorio.
40 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
18 Idem.19 1981 Implementation of the International Convention on Apartheid. Study on
ways and means of insuring the implementation of international instruments such asthe international convention on the suppression and punishment of the crime of apar-theid, including the establishment of the international jurisdiction envisaged by theconvention. Compilation of United Nations Documents on the Establishment of anICC. Ad Hoc Working Group of Experts (E/CN.4/136) prepared in accordance withCommission on Human Rights resolution 12 (XXXV) and Economic and Social Coun-cil decision 1979/34, en www.npwj.org/iccrome/cdrom/prepcom/prepcom.pdf.
10 Benavides, Luis, “The Universal Jurisdiction Principle: Nature and Scope”, IAnuario Mexicano de Derecho Internacional, 19, 21 (2001).
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 40

iii Protección: utilizada —por países del Common Law— paraaquellos delitos que ponen en riesgo la integridad o seguridadnacional del Estado (ejemplo: espionaje, terrorismo).
iv Cesión o supletoria o representación: las cortes nacionalesasumen la jurisdicción de un caso referido por un tercer Esta-do o tribunal internacional, tal y como ocurre en el Reino delos Países Bajos bajo la hipótesis prevista en el artículo 4 delCódigo Penal holandés.11
c) Internacional. Es la que ejercen los tribunales penales interna-cionales mediante la aceptación de su jurisdicción por parte delos Estados o bajo mandato del Consejo de Seguridad de lasNaciones Unidas. Como por ejemplo, el caso de la Corte PenalInternacional o el de los tribunales ad hoc para Ruanda y Yugos-lavia.
De estos principios, el sistema jurídico mexicano únicamente reco-noce los siguientes para el ejercicio de su jurisdicción en materiapenal:
1. La jurisdicción internacional se encuentra reconocida en elquinto párrafo del artículo 21 constitucional.
2. La jurisdicción territorial y su modalidad por efectos las encon-tramos en los artículos 1 y 2 del Código Penal Federal.
3. La jurisdicción personal —tanto activa como pasiva— está codi-ficada en el artículo 4 del Código Penal Federal.
4. La jurisdicción universal, aunque no se encuentra explícitamen-te regulada por la legislación federal, dependiendo del delito, sepueden utilizar como fundamento jurídico para su ejercicio algu-nos de los tratados suscritos por México.12 Por ejemplo:
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 41
11 "Dutch criminal law is applicable to anyone against whom prosecution has beentransferred from a foreign state to the Netherlands on the basis of a treaty fromwhich the power of the Netherlands to prosecute follows". Véase Amnesty Interna-tional, Universal Jurisdiction: The duty of States to enact and Implement Legislation,Chapter One (International Secretariat Amnesty International, U.K. 2001), p. 7.
12 Hay que señalar que en la mayoría de las convenciones internacionales citadas,el ejercicio de la jurisdicción universal se encuentra ligado al principio aut dedere, autjudicare. Es importante no confundir dichos principios, ya que resultan ser diferen-tes en la práctica. Por un lado, el principio aut dedere, aut judicare conlleva la obliga-
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 41

42 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
6 Piratería, artículo 105 de la Convención de Naciones Uni-das sobre el Derecho del Mar (1982).13
6 Esclavitud, artículo 11 del Convenio para la Represión de laTrata de Personas y de la Explotación de la ProstituciónAjena (1950).14
6 Crímenes de guerra, artículo 49 del Convenio de Ginebrapara Mejorar la Suerte de los Heridos y los Enfermos en lasFuerzas Armadas en Campaña (1949); artículo 49 del Con-venio de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos,Enfermos y de los Náufragos de las Fuerzas Armadas en elMar (1949); artículo 129 del Convenio de Ginebra relativoal Trato de los Prisioneros de Guerra (1949); y artículo 146
ción del Estado de juzgar o extraditar a la persona reclamada; y por el otro, la juris-dicción universal es la base jurídica bajo la cual el Estado investigará o enjuiciará a lapersona que haya cometido un delito internacional. Por lo anterior, se puede afirmarque bajo el escenario antes descrito, donde la jurisdicción universal está vinculada alprincipio aut dedere, aut judicare, ésta solamente se puede invocar para aquellos casosen los que el Estado niegue la extradición de la persona reclamada. De igual forma,es necesario distinguir a la “jurisdicción universal convencional” o “delegada” queemana de estos tratados, de la "jurisdicción universal pura" que es la que —de con-formidad con la costumbre internacional— sólo se puede ejercer sobre aquellas con-ductas universalmente caracterizadas como delitos internacionales (ejemplo:genocidio, tortura, lesa humanidad, discriminación racial y esclavitud) [Véase EastTimor Case (Portugal v. Australia), 1995 ICJ 102; Prosecutor v. Delalic and Others,1998 ICTY para. 454 (noviembre 16), Case IT-96-21-T; Prosecutor v. Kunarac andOthers, 2001 ICTY para. 466 (febrero 22), Case IT-96-23; Jennings, Robert Y., Treaties,154, Martinus Nijhoff Publisher, UNESCO, 1991].
13 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, publicada en elDiario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1983 [Artículo 105. —Apresamientode un buque o aeronave pirata.— “Todo Estado puede apresar, en la alta mar o encualquier lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado, un buque o aerona-ve pirata o un buque o aeronave capturado como consecuencia de actos de pirateríaque esté en poder de piratas, y detener a las personas e incautarse de los bienes quese encuentren a bordo. Los tribunales del Estado que haya efectuado el apresamien-to podrán decidir las penas que deban imponerse y las medidas que deban tomarserespecto de los buques, las aeronaves o los bienes, sin perjuicio de los derechos de losterceros de buena fe”.].
14 Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de laProstitución Ajena, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de1956 [Nothing in the present Convention shall be interpreted as determining the attitu-de of a Party towards the general question of the limits of criminal jurisdiction underinternational law.].
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 42

del Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Perso-nas Civiles en Tiempo de Guerra (1949).15
6 Tortura, artículos 5 y 7(1) de la Convención contra la Torturay otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.16
6 Terrorismo, artículo 6(4) del Convenio Internacional para laRepresión de los Atentados Terroristas cometidos con Bom-bas (1997); artículo 7(4) del Convenio Internacional para laRepresión de la Financiación del Terrorismo (1999);17 artícu-lo 4(2) del Convenio para la Represión del ApoderamientoIlícito de Aeronaves (1970);18 artículo 7 del Convenio para la
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 43
15 Convenio de Ginebra para mejorar la Suerte de los Heridos y los Enfermos enlas Fuerzas Armadas en Campaña; Convenio de Ginebra para Mejorar la Suerte delos Heridos, Enfermos y de los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar; Conve-nio de Ginebra relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra; y Convenio de Ginebrarelativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra, publicados en elDiario Oficial de la Federación el 23 de junio de 1953 [“…cada una de las Partes Con-tratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido,u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlascomparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá tam-bién, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entre-garlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta haformulado contra ellas cargos suficientes”.].
16 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos oDegradantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1986[Artículo 5.- …2. “Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias paraestablecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delin-cuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conce-da la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en elpárrafo 1 del presente artículo. 3. La presente Convención no excluye ninguna juris-dicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales”.] [Artículo 7(1).- “1. ElEstado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual sesupone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hacer referencia en el ar-tículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición,someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento”.].
17 Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometi-dos con Bombas y Convenio Internacional para la Represión de la Financiación delTerrorismo, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2003[“Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su juris-dicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2, en los casos en que el pre-sunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradicióna ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformi-dad con los párrafos 1 ó 2”.].
18 Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, publicadoen el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 1972 [Artículo 4(2).- “Asimis-
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 43

44 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Avia-ción Civil (1971);19 artículo 3(2) de la Convención sobre laPrevención y el Castigo de Delitos contra Personas Interna-cionalmente Protegidas (1973);20 artículo 5(2) de la Conven-ción Internacional contra la Toma de Rehenes (1979).21
IV. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL
EN MÉXICO
La territorialidad es el principio que le otorga jurisdicción a las auto-ridades nacionales para investigar o juzgar cualquier delito cometidoen o que tenga efectos dentro del territorio del Estado. Como se des-prende de su mismo nombre, el territorio es el elemento que sirvecomo conexión o vínculo entre la conducta delictiva y la jurisdiccióndel Estado. Para poder entender sus alcances en México es necesario
mo, cada Estado Contratante tomará las medidas necesarias para establecer su juris-dicción sobre el delito en el caso de que el presunto delincuente se halle en su terri-torio y dicho Estado no conceda l extradición, conforme al artículo 8, a los Estadosprevistos en el párrafo 1 del presente artículo”.].
19 Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la AviaciónCivil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 1975 [Artículo7. - “El Estado contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente sino procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades competen-tes a efectos de enjuiciamiento sin excepción alguna y con independencia de que eldelito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su deci-sión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de caráctergrave, de acuerdo con la legislación de tal Estado”.].
20 Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Inter-nacionalmente Protegidas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 dejunio de 1980 [Artículo 3(2). - “Asimismo, cada Estado parte dispondrá lo que seanecesario para instituir su jurisdicción sobre esos delitos en el caso de que el presun-to culpable se encuentre en su territorio y de que dicho Estado no conceda su extra-dición conforme al artículo 8 a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1del presente artículo”.].
21 Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, publicada en el DiarioOficial de la Federación el 29 de julio de 1987 [Artículo 5(2). - “2. Cada Estado Parteadoptará asimismo las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicciónrespecto de los delitos previstos en el artículo 1 en el caso de que el presunto delin-cuente se encuentre en su territorio y dicho Estado no acceda a conceder su extradi-ción a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo”.].
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 44

VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 45
definir en una primera instancia: ¿qué es el territorio nacional? Y, pos-teriormente, ¿cuáles son los límites territoriales del Estado?
Tal y como lo define Ignacio Burgoa, por “territorio” se debe deentender “el espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal o impe-rium”.22 En otras palabras, “es el espacio terrestre, aéreo y marítimosobre el que se ejerce el imperium o poder público estatal a través delas funciones legislativas, administrativa o ejecutiva y judicial o juris-diccional”.23 Dentro del sistema jurídico mexicano se tiene definido alterritorio nacional en el artículo 42 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, el cual señala:
Artículo 42.– El territorio nacional comprende:III. El de las partes integrantes de la Federación;III. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adya-
centes;III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el
Océano Pacífico;IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas,
cayos y arrecifes;V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que
fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y
modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.
Retomando la división tridimensional (ejemplo:. tierra, mar y aire)del territorio del Estado, a continuación se realizará un análisis decada una de estas zonas para poder dar respuesta a la segunda pregun-ta formulada: ¿cuáles son los límites territoriales del Estado mexica-no? Lo anterior, con la finalidad de determinar los límites de lajurisdicción territorial del Estado mexicano en materia penal.
IV.A DETERMINACIÓN DE LAS FRONTERAS TERRESTRES
La extensión terrestre del territorio nacional mexicano se puede cla-sificar en dos superficies: la continental y la insular. La superficie con-tinental esta compuesta —como lo señala la fracción I del artículo 42
22 Burgoa, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 1997, p.160.
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 45

46 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
constitucional— por “las partes integrantes de la Federación”, las cua-les se encuentran enumeradas en el artículo 43 constitucional:
Artículo 43.– Las partes integrantes de la Federación son los Estados deAguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahui-la, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidal-go, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el DistritoFederal.
La suma de la extensión territorial de todas las entidades federa-tivas da una superficie total de 1,959,248 km², área que constituyela superficie continental de los Estados Unidos Mexicanos y sobre laque el Estado ejerce su jurisdicción territorial. No existe mayor com-plicación en lo que respecta a la aplicación de la jurisdicción territo-rial dentro de la superficie terrestre de México, ya que las fronterasinternacionales se encuentran definidas en los instrumentos inter-nacionales que México ha suscrito con los Estados Unidos de Amé-rica, Guatemala y Belice.
Por un lado, los Estados Unidos Mexicanos comparte con EstadosUnidos de América una frontera terrestre de 3,152 kilómetros, lacual se encuentra demarcada tanto por el Río Grande o Bravo, comopor los 258 monumentos principales, 18 monumentos auxiliares y442 mojoneras que el Tratado de Paz, Amistad y Límites del 2 defebrero de 1848 (Tratado Guadalupe-Hidalgo) y el Tratado de Lími-tes del 30 de diciembre de 1853 (Tratado de la Mesilla) establecen alo largo de las fronteras que comparten las entidades federativas deBaja California, Sonora, Chihuahua, con los estados estadouniden-ses de California, Arizona, Nuevo México y Texas.24
23 Ibidem, p. 162.24 Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos,
Sección Mexicana, http://cila.sre.gob.mx/ [De conformidad con el Instituto Nacio-nal de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) los “monumentos principalesson de piedra o metal y muestran un número en forma visible que los identifica; losauxiliares están cerca de los principales e, incluso, llevan el mismo número peroseguido de las letras A, B o C. Las mojoneras son señales más pequeñas de piedra ycemento”. Vid. http://cuentame.inegi.gob.mx/territorio/vecinos.aspx?tema=T].
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 46

Por otro lado , la frontera terrestre de 956 kilómetros entre México yGuatemala se definió en el Tratado sobre Límites firmado el 27 de sep-tiembre de 1882, se encuentra demarcada tanto por los ríos Suchiate,Usumacinta y Chixoy, el volcán Tacaná, los cerros Buenavista e Ixbul;como por los 107 monumentos principales y más de 1336 auxiliares25
ubicados a lo largo de los límites de las entidades federativas de Chia-pas, Tabasco y Campeche. Por último, la frontera terrestre con Belicetiene una extensión de 193 kilómetros y se pactó en el Tratado sobreLímites entre México y Honduras británica del 8 de julio de 1893, y laConvención Adicional celebrada el 7 de abril de 1897. Se delimita a tra-vés de la Bahía de Chetumal, el Río Hondo, el Arroyo Azul y el meri-diano Garbutt, los cuales se ubican en los límites de las entidadesfederativas de Campeche y Quintana Roo.26
Respecto a la superficie insular mexicana, descrita en las fraccionesII y III del artículo 42 constitucional, hay una extensión de 5,127 km²,la cual se encuentra distribuida en las 277 islas localizadas el OcéanoPacífico y 144 islas en el Golfo de México y Mar Caribe.27 En cuantoal territorio insular, la misma estructura geográfica de las islas estable-ce claramente las limitantes terrestres de la jurisdicción territorial enesas superficies.
En resumen se puede señalar que el Estado mexicano se encuentrafacultado a ejercer su jurisdicción territorial sobre cualquier conduc-ta delictiva cometida o que tenga efectos dentro del territorio —con-tinental e insular—, delimitado por las fronteras antes señaladas.
IV.B DETERMINACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS
“La tierra domina al mar”.28 De acuerdo con esta determinación de laCorte Internacional de Justicia en el caso Delimitation of the Mariti-
25 Informe Conjunto Anual 2006, Comisión Internacional de Límites y Aguasentre México y Guatemala, Sección Mexicana, www.sre.gob.mx/cilasur/Assets/Ima-ges/ActasGuatemala/informe2006.pdf.
26 Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Belice, SecciónMexicana, www.sre.gob.mx/cilasur/belant.htm.
27 Superficie Continental e Insular del Territorio Nacional, Instituto Nacional deEstadística, Geografía e Informática (INEGI), http://mapserver.inegi.gob.mx/geo-grafia/espanol/datosgeogra/extterri/frontera.cfm?s=geo&c=920.
28 Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of MaineArea (Canada vs. EE.UU.), Corte Internacional de Justicia, Fallo, 1984, p. 70.
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 47
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 47

me Boundary in the Gulf of Maine Area, entre Canadá y los EstadosUnidos de América, las zonas marítimas de México se delimitan a par-tir de los 11,122 kilómetros de la extensión total de la costa mexica-na, los cuales se encuentran distribuidos en 7,828 km de costa en elOcéano Pacífico y 3,294 km de costa en el Golfo de México-Mar Cari-be. En comparación con las fronteras terrestres que el territorio mexi-cano comparte con los Estados Unidos de América, Guatemala yBelice, el litoral representa el 72.2% del total del perímetro del terri-torio continental de México.
El Derecho Internacional prevé seis zonas marítimas: mar territo-rial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continen-tal, alta mar y el fondo del mar o la “zona”. Es ampliamentereconocido que los Estados costeros poseen ciertos derechos exclusi-vos sobre el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continen-tal y la zona económica exclusiva.29 “Alta mar” y la “zona” quedanexcluidas, ya que la primera tiene el status jurídico de res nullius ocosa de nadie, y la segunda es considerada como res communis o cosade todos.
No obstante el reconocimiento de ciertos derechos con respecto aalguna de estas divisiones, la delineación de las fronteras marítimasmexicanas permanece desdibujada hasta el momento en que se defi-na cuáles de estas seis zonas pertenecen al territorio nacional. Elcamino, al parecer más fácil, para responder la inquietud anterior esacudir al artículo 42 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, que señala que “[e]l territorio nacional comprende: …[l]aplataforma continental… [y] [l]as aguas de los mares territoriales”.
Sin embargo, no está claro que esto pueda ser aceptado por el Dere-cho Internacional. Es decir, como expresó la Corte Internacional deJusticia en el caso Fisheries entre el Reino Unido y Noruega; el statusjurídico de aquellas zonas reguladas por el Derecho Internacional “nodependen simplemente de la voluntad de los Estados costeros tal y
29 Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaraguaintervening), Corte Internacional de Justicia, Fallo, 1992, pp. 608-609 (Neverthelessthe modern law of the sea has added territorial sea extending from the baseline, i.e., thelow-water mark or the closing line of waters claimed in sovereignty; has recognized con-tinental shelf as extending beyond the territorial sea and belonging ipso jure to the coas-tal State; and confers a right on the coastal State to claim an exclusive economic zoneextending up to 200 miles from the baseline of the territorial sea.).
48 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 48

como es expresado en su Derecho interno”.30 En otras palabras, laconstitución del Estado, en relación con las zonas marítimas, nopodrá declarar a éstas como parte del territorio del Estado si el Dere-cho Internacional no se lo permite.
La regla anterior busca establecer un orden dentro de la comunidadinternacional para evitar caer en un juego de reclamaciones territoria-les unilaterales entre los Estados. De lo contrario, sería imposibletener una uniformidad para determinar los espacios internacionalescomo lo son “alta mar” o la “zona”. En caso de que no se siguiera estesistema, serían tan válidas las reclamaciones territoriales de Méxicocomo las que hacen otros Estados en sus constituciones nacionales.Por ejemplo, a diferencia del artículo 42 de la Constitución mexicana,en el que no se habla de la “zona económica exclusiva” o de la “zonacontigua” como partes del territorio nacional, el artículo 101 de laConstitución de Colombia señala que “[t]ambién son parte de Colom-bia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma con-tinental, [y] la zona económica exclusiva”.
De igual forma el artículo 6 de la Constitución de Costa Rica —aun-que no sigue el ejemplo colombiano en considerar a dicha zona comoparte de su territorio— señala que sobre la “zona económica exclusi-va” el Estado ejerce solamente “una jurisdicción especial sobre losmares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millasa partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar conexclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en lasaguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas”. El ejemplo anterior eviden-cia las diferencias que existen en la regulación de las zonas marítimasen las constituciones nacionales.
Para poder determinar cuáles son las zonas marítimas que formanparte del territorio nacional resulta menester acudir al Derecho Inter-nacional. Una primera fuente del Derecho Internacional que sirvecomo punto de partida son las cuatro Convenciones de Ginebra de1958 (Plataforma Continental; Pesca y Conservación de los RecursosVivos de Alta Mar; Mar Territorial y la Zona Contigua; y Alta Mar)31 y
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 49
30 Anglo Norwegian Fisheries Case (United Kingdom v. Norway), InternationalCourt of Justice, Judgment 1951, p. 20; “cannot be dependent merely upon the will ofthe coastal State as expressed in its municipal law”.
31 Convención sobre la Plataforma Continental, publicada en el Diario Oficial dela Federación el 16 de diciembre de 1966; Convención sobre Pesca y Conservación de
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 49

50 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Monte-go Bay) de 1982.32
En primer lugar, con respecto al mar territorial, la Convención deGinebra sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, en su primer ar-tículo, claramente señala que “[l]a soberanía de un Estado se extien-de, fuera de su territorio y de sus aguas interiores, a una zona de maradyacente a sus costas, designada con el nombre de mar territorial”.33
En otras palabras, según los comentarios de la Comisión de DerechoInternacional de las Naciones Unidas a los artículos concernientes alDerecho del Mar de 1956, “los derechos del Estado costero sobre elmar territorial no difieren en su naturaleza de los derechos de sobera-nía que el Estado ejerce sobre otras partes de su territorio”.34
En segundo lugar, en relación con la zona contigua, el artículo 33de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Marreafirma lo codificado por el artículo 24 de la Convención de Ginebrasobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, al establecer que:
En una zona contigua a su mar territorial, designada con el nombre dezona contigua, el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscaliza-ción necesarias para: a) Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamen-tos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en suterritorio o en su mar territorial; b) Sancionar las infracciones de esas leyesy reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial.35
los Recursos Vivos de la Alta Mar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el22 de octubre de 1966; Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua,publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 1966; Convenciónsobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, publicada en el Diario Oficial de la Fede-ración el 19 de octubre de 1966.
32 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay,Jamaica, 1982), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1983.
33 Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua (Ginebra, 1958), publi-cada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 1966.
34 Articles concerning the Law of the Sea with commentaries, Comisión de DerechoInternacional, Naciones Unidas, Yearbook of the International Law Commission,1956, v. II. p. 265; “[t]he rights of the coastal State over the territorial sea do not dif-fer in nature from the rights of sovereignty which the State exercises over other partsof its territory”.
35 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay,Jamaica, 1982), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1983.
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 50

VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 51
En palabras de la Comisión de Derecho Internacional de las Nacio-nes Unidas, “[e]stas aguas [la zona contigua] son y permanecen siendoparte de alta mar y no están sujetas a la soberanía del Estado costero”.36
Si bien es cierto que bajo el régimen de la Convención de MontegoBay de 1982 ya no se caracteriza al mar continental como parte de altamar, debido a que cae dentro de la “zona económica exclusiva” delEstado, la interpretación de la Comisión de Derecho Internacionalsigue siendo correcta, puesto que el Estado costero —tal y como lareconoce la Convención— solamente tiene ciertos derechos sobredicha zona y no soberanía absoluta.
En tercer lugar, en lo tocante a la zona económica exclusiva, el ar-tículo 56 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derechodel Mar señala que:
En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: a) Derechos desoberanía para los fines de exploración y explotación, conservación yadministración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de lasaguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con res-pecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación econó-micas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, delas corrientes y de los vientos; b) Jurisdicción, con arreglo a las disposicio-nes pertinentes de esta Convención, con respecto a: i) El establecimientoy la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; ii) La inves-tigación científica marina; iii) La protección y preservación del mediomarino.37
Antes de poder determinar la situación jurídica de la “zona econó-mica exclusiva” vis-à-vis el territorio del Estado, es necesario estudiarla regulación de la “plataforma continental”, ya que —tal y como loreconoció la Corte Internacional de Justicia en el caso The Continen-tal Shelf entre Libia y Malta—, “aunque las instituciones de la plata-forma continental y la zona económica exclusiva son diferentes ydistintas, los derechos que la zona económica exclusiva supone sobreel fondo marino de la zona son definidos por referencia al régimen
36 Vid. supra nota 34, p. 294; “[t]hese waters are and remain a part of the high seasand are not subject to the sovereignty of the coastal State”.
37 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay,Jamaica, 1982), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1983.
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 51

establecido para la plataforma continental”.38 Lo anterior, en razón deque “[l]as dos instituciones están estrechamente ligadas en el Derechomoderno”.39
Abordando la situación jurídica de la “plataforma continental”, elartículo 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere-cho del Mar cristaliza lo que señala el artículo 2 de la Convención deGinebra sobre la Plataforma Continental, al señalar que:
El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma con-tinental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursosnaturales. 2. Los derechos a que se refiere el párrafo 1 son exclusivos en elsentido de que, si el Estado ribereño no explora la plataforma continentalo no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá emprender estasactividades sin expreso consentimiento de dicho Estado. 3. Los derechosdel Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientesde su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa.40
La redacción antes transcrita fue elaborada por la Comisión deDerecho Internacional de las Naciones Unidas con la finalidad de:
[E]vitar leguaje que se preste a interpretaciones ajenas a un objeto que laComisión considera de importancia decisiva, tal y como, el salvaguardar elprincipio de libertad completa del mar suprayacente y del espacio aéreoencima de éste. Por lo tanto no estaba dispuesta a aceptar la soberanía delEstado costero sobre el fondo marino y subsuelo de la plataforma conti-nental. Por otro lado, el texto como se encuentra ahora adoptado no dejaduda que los derechos conferidos al Estado costero cubren todos los dere-chos necesarios para y relacionados con la exploración y explotación de losrecursos naturales de la plataforma continental.41
52 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
38 Case Concerning The Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), CorteInternacional de Justicia, Fallo (1982) p. 33. “Although the institutions of the conti-nental shelf and the exclusive economic zone are different and distinct, the rightswhich the exclusive economic zone entails over the sea-bed of the zone are definedby reference to the régime laid down for the continental shelf”.
39 Idem, “The two institutions are linked together in modern law”.40 Vid. supra nota 37.41 Reporte de la Comisión de Derecho Internacional, supra nota 3, p. 297. Avoid lan-
guage lending itself to interpretations alien to an object which the Commission consi-ders to be of decisive importance, namely, the safeguarding of the principle of the full
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 52

A lo largo de los párrafos anteriores, se ha podido apreciar cómo lanorma internacional cita en reiteradas ocasiones los conceptos de“soberanía”, “derechos de soberanía” y “jurisdicción”, los cuales varíandependiendo de la zona marítima de que se hable. Es importanteentender que la anterior distinción entre los conceptos en comento—tal y como lo reconocen los Ministros José Ramón Cossío Díaz yJosé de Jesús Gudiño Pelayo, en su voto de minoría a la decisión de laPrimera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el ampa-ro en revisión 23/2005— tiene “evidentemente el propósito de indi-car una graduación en la intensidad con que se manifiestan losderechos de un Estado ribereño”.42
En otras palabras, aun cuando se hable de “derechos soberanos”éstos nunca se podrán comparar con el concepto de “soberanía”, yaque cuando se utiliza el término “derechos de soberanía” —en el casode la “zona económica exclusiva” y de la “plataforma continental”—este concepto siempre se refiere a los recursos naturales y no a la zonamisma.
Una vez analizada la regulación de las seis zonas marítimas quereconoce el Derecho Internacional, se puede aseverar que la únicazona que forma parte propiamente del territorio del Estado es el marterritorial. Aunque el Derecho Internacional le reconoce al Estadocostero ciertos derechos y jurisdicción sobre la “zona contigua”, la“zona económica exclusiva” y la “plataforma continental”, estos privi-legios son limitados, dejando de esta forma al “mar territorial” comola única zona en la que el Estado costero tiene los mismos derechosde “soberanía territorial” que ejerce sobre el resto de su territorio.
La anterior distinción fue confirmada por la Corte Internacional deJusticia, en el caso Maritime Delimitation and Territorial Questionsentre Qatar y Bahrein, al afirmar en su decisión que la tarea de la Cor-te recaía, por un lado, en “delimitar exclusivamente su mar territorialy, consecuentemente, un área sobre la cual disponen soberanía terri-
freedom of the superjacent sea and the air space above it. Hence it was unwilling toaccept the sovereignty of the coastal State over the seabed and subsoil of the continentalshelf. On the other hand, the text as now adopted leaves no doubt that the rights confe-rred upon the coastal State cover all rights necessary for and connected with the explora-tion and exploitation of the natural resources of the continental shelf.
42 Voto de Minoría que formulan los ministros José Ramón Cossío Díaz y José deJesús Gudiño Pelayo, en relación con el Amparo Directo en Revisión 23/2005, pro-movido por Roberto Julián Oneill Level, Borrel Archibold Level y otros, p. 9.
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 53
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 53

torial”;43 y por otro, “la delimitación a llevar a cabo será una entre laplataforma continental y la zona económica exclusiva pertenecientea cada una de las Partes, áreas en las que los Estados sólo tienen dere-chos soberanos y jurisdicción funcional”.44
Por consiguiente —desde una perspectiva territorial o clásica— lasfronteras marítimas del Estado mexicano se encuentran en el límitedel mar territorial a 12 millas náuticas, o sea, 22,224 metros de la líneade base.45
IV.B.1 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
La regulación de las zonas marítimas encuentra su fundamento jurídi-co en los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos. Una de las características excepcionales dedicha regulación es la aplicación directa del Derecho Internacionalpara la determinación de la extensión de las zonas marítimas mexica-nas. La razón por la cual la Carta Magna permite la aplicación directa
43 Case concerning maritime delimitation and territorial questions between Qatarand Bahrain (Qatar v. Bahrain), Corte Internacional de Justicia, Fallo, febrero 15,1995, p. 91; “delimit exclusively their territorial seas and, consequently, an area overwhich they enjoy territorial sovereignty”.
44 Ibidem, p. 93; “delimitation to be carried out will be one between the continen-tal shelf and exclusive economic zone belonging to each of the Parties, areas in whichStatus have only sovereign rights and functional jurisdiction”.
45 De acuerdo con un enfoque amplio y funcional del Derecho Internacional ytomando en cuenta el sistema sui generis del régimen del mar, los derechos sobera-nos y la jurisdicción -aunque limitada- exclusiva que tiene el Estado costero en la“zona contigua”, la “zona económica exclusiva” y la “plataforma continental”, las fron-teras marítimas mexicanas tienen dos límites: el primero respecto de las zonas mari-nas y el segundo conforme a las zonas submarinas. Por un lado, las zonas marinasmexicanas terminan en el límite de la "zona económica exclusiva", en otras palabras,a 200 millas náuticas o 370,400 metros de la línea de base. Por otro lado, las zonas sub-marinas mexicanas —tal y como lo permite la Convención de Montego Bay— puedenllegar a extenderse más allá del ancho de la "zona económica exclusiva" hasta el bor-de exterior del margen continental. En otras palabras, esta zona incluye el lecho y elsubsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental, hasta el fondo oceáni-co profundo o como comúnmente se le conoce "la zona" o fondo del mar. Bajo estaperspectiva, podemos afirmar que las fronteras marítimas de México colindan en elOcéano Pacífico con las fronteras marítimas de EE.UU. y Guatemala; en el Golfo deMéxico con las fronteras marítimas de EE.UU. y Cuba; y en el Mar Caribe con lasfronteras marítimas de Belice y Honduras.
54 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 54

del Derecho Internacional es que a la evolución de las reclamacionesmarítimas que han realizado los Estados a lo largo de los años, y quehan ido desde controlar su mar adyacente en la extensión delimitadapor el alcance de la bala de un cañón —portée du canon—, hasta elreconocimiento de zonas económicas exclusivas.
En otras palabras, al establecer la Constitución que “[s]on propie-dad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión ytérminos que fije el Derecho Internacional”46 [énfasis añadido], per-mite que el territorio nacional marítimo varíe dependiendo del desa-rrollo de la norma internacional. De esta forma, se establece unrégimen flexible para que el Estado mexicano —protegiendo sus inte-reses— pueda modificar sus fronteras marítimas.
A diferencia del artículo 133 constitucional, que señala que la úni-ca fuente de Derecho Internacional reconocida como ley suprema dela Nación son los tratados “que estén de acuerdo con la… [Constitu-ción], celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,con aprobación del Senado”, los artículos 27 y 42 constitucionalesseñalan que la extensión las zonas marítimas mexicanas estará deter-minada en los términos que fije el “Derecho Internacional”. Estos ar-tículos permiten una aplicación directa del Derecho Internacional—la cual no sólo se limita a los tratados, sino que permite la aplicaciónde cualquiera de las fuentes del Derecho Internacional— dentro delsistema jurídico mexicano.47
Esto significa que el artículo 133 consagra una teoría dualista48 enla interrelación del Derecho Internacional con el sistema doméstico
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 55
46 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 42(V).47 Carta de la Organización de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Interna-
cional de Justicia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de1945. [Aun cuando el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nocontiene una lista exhaustiva de las fuentes del Derecho Internacional, su textorepresenta una guía de las fuentes más representativas del Derecho Internacional: "a.las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglasexpresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacionalcomo prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principiosgenerales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judi-ciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas nacio-nes…"].
48 La teoría monista —tal y como lo explica Max Sonrensen— considera tanto alDerecho del Estado como al Derecho Internacional, “unidos dentro del marco de unordenamiento jurídico global” (Vid. Sorensen, Max, Manual de Derecho Internacional
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 55

mexicano, y los artículos 27 y 42 se encuentran redactados bajo unateoría monista49 en la cual se le reconoce supremacía al DerechoInternacional, ya que las fronteras marítimas quedan supeditadas almismo. En otras palabras, las zonas marítimas mexicanas —paraaquellos casos en los que no existe un tratado bilateral determinandolas fronteras en común— podrán modificarse de conformidad con eldesarrollo del Derecho Internacional, reflejado en cualquiera de lasfuentes señaladas por el artículo 38(1) del Estatuto de la Corte Inter-nacional de Justicia.
IV.B.2 EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO VIS-À-VIS EL DERECHO
INTERNACIONAL
El sistema jurídico mexicano caracteriza de distintas formas el statusde algunas de dichas zonas, vis-à-vis el Derecho Internacional. Porejemplo, por un lado el artículo 42(V) constitucional va más allá de loestablecido por las convenciones pactadas por México, y señala a laplataforma continental como parte integrante del territorio nacional.Por otro lado, la decisión del 15 de junio de 2005 de la Primera Sala de
Público, México, FCE, 1973, p.192). Antonio Cassese explica que la teoría monista—bajo la cual el Derecho nacional siempre se adecua al Derecho Internacional— sefundamenta en tres postulados: “[F[irst, there exists a unitary legal system, embracingall the various legal orders operating at various levels. Second, international law is atthe top of the pyramid and validates or invalidates all the legal acts of any other legalsystem. …Third, …both in municipal law and in international law individuals are theprincipal subjects of law, although in international law individuals are often takeninto account in their position as State officials”. Véase Cassese, Antonio, Internatio-nal Law, Oxford University Press, 2001, p. 164.
49 La teoría dualista —tal y como lo explica Max Sonrensen— “sostiene que los dossistemas [internacional y nacional] son totalmente distintos e incapaces de ningunapenetración mutua" (Véase Sorensen, Max, Manual de Derecho Internacional Públi-co, México, FCE, 1973, p.192). Antonio Cassese señala que esta teoría parte de la pre-misa que el Derecho Internacional y el Derecho nacional constituyen dos categoríasdistintas y formalmente separadas de sistemas legales, ya que se diferencian tanto enlos sujetos que regulan como en sus fuentes y el contenido de sus normas. Añade quepara que el Derecho Internacional sea vinculante para las autoridades nacionales yaplicable a las personas, “it must be ‘transformed’ into national law through thevarious mechanisms for the implementation of international rules freely decidedupon by each sovereign State”. (Véase Cassese, Antonio, International Law, OxfordUniversity Press, 2001, p. 163).
56 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
CORZO ACEVES.qxp 01/07/2008 09:50 a.m. PÆgina 56

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación con elamparo directo en revisión 23/2005, resolvió que el
“DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE INTRO-DUCCIÓN DE NARCÓTICOS, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO194, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SE CONSU-MA CUANDO SE COMETE EN LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSI-VA”.50 La Primera Sala de la SCJN determinó que “se debía considerar adicha Zona [Económica Exclusiva] como territorio nacional, para efectosdel artículo 194, fracción II del Código Penal Federal”.51
IV.B.3 ANÁLISIS DE LA DECISIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
Para ejemplificar cómo el sistema jurídico mexicano puede llegar aconclusiones incompatibles con la normatividad internacional, y parapoder entender de forma mucho más clara los límites del ejercicio dela jurisdicción territorial en México, a continuación se analizarán losargumentos que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nacióna considerar a la zona económica exclusiva como parte del territorionacional para fines de procuración de justicia.
Antecedentes
Los hechos principales se desenvuelven de la siguiente forma:
6 El asunto se originó por la detención —realizada por laArmada de México, el 26 de septiembre de 2001— de cinconacionales colombianos (Roberto Julián Oneill Lever, Bor-tel Archivold Lever, Juan Esteban Posada Montoya, NelsonGabriel Restrepo Sánchez y John Jairo Jiménez Jiménez),quienes en una embarcación menor —a 80 millas náuticas
50 Amparo Directo en Revisión 23/2005, Roberto Julián Oneill Level, Borrel Archi-bold Level y otros; Ponente: Ministro Juan N. Silva Meza, Secretario: Jaime FloresCruz, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallado el 15 dejunio de 2005, mayoría de tres votos.
51 Vid. supra nota 42, p. 2.
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 57
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 57

de la isla Cozumel, Quintana Roo— transportaban 1,050paquetes de cocaína con un peso neto de 1028.77 kilogra-mos cada uno.52
6 Como consecuencia de la comisión de dicha conductadelictiva, los cinco tripulantes colombianos fueron puestosa disposición de la Procuraduría General de la República, lacual a su vez ejercitó acción penal en contra de ellos el 28de septiembre de 2001.
6 “El 23 de marzo de 2004, el Juez Segundo de Distrito ‘A’ enel estado de Quintana Roo condenó a las cinco personas a14 años dos meses de prisión, por intentar introducir al paísla droga, determinación que rechazó el [Ministerio Públicode la Federación]… pues, a su juicio, les correspondía unapena superior, toda vez que la ubicación donde fuerondetenidas forma parte del territorio nacional”.53
6 “Derivado de lo anterior, [el Ministerio Público de la Fede-ración] interpuso el recurso de apelación, del cual conocióel Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyotitular coincidió con los planteamientos formulados porpersonal de la Coordinación General de Apoyo a Procesode la Subprocuraduría de Investigación Especializada enDelincuencia Organizada [de la Procuraduría General de laRepública], y modificó la sentencia de primera instancia,aumentándoles la pena a 21 años tres meses de prisión”.54
6 “En contra de esta sentencia, los inculpados promovieron eljuicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado delVigésimo Séptimo Circuito, quien, por medio de la senten-cia de amparo directo 352/2004, concedió la protección dela justicia para que se les redujera la pena, bajo el argumen-to de que el territorio nacional solamente llega hasta eldenominado “mar territorial”, que tiene una extensión de12 millas náuticas”.55
52 Asegura la Armada de México cerca de una tonelada y media de cocaína en elMar Caribe, Secretaría de Marina, comunicado de prensa 123/01, 26 de septiembrede 2001.
53 La SCJN estableció un precedente para combatir de manera eficaz la introduc-ción de drogas a México vía marítima. Procuraduría General de la República, boletínde prensa 655/05, 19 de junio de 2005.
54 Idem.55 Idem.
58 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 58

6 “Ante ello, a través del recurso de revisión, el MinisterioPúblico de la Federación acudió a la Suprema Corte de Jus-ticia de la Nación (SCJN), por lo que el máximo tribunal delpaís se erigió en la Alzada extraordinaria, en virtud de queexistió una interpretación directa de los artículos 27 y 42 dela Constitución Federal”,56 emitiendo de esta forma la Pri-mera Sala de la SCJN el criterio que ya conocemos.
Análisis
El razonamiento que utilizó la Suprema Corte de Justicia de laNación para concluir que la “zona económica exclusiva” es parte delterritorio nacional para efectos del artículo 194, fracción II del Códi-go Penal Federal fue el siguiente:
[S]i bien la nación mexicana no tiene la propiedad absoluta de la zona eco-nómica exclusiva, en tanto está limitada por el orden normativo correspon-diente, al ejercer derechos de soberanía y jurisdicción así como facultadespara legislar al respecto, que el propio orden normativo le confiere, debeconsiderarse que para efectos de sancionar penalmente el delito conteni-do en el artículo 194, fracción II, del Código Penal Federal, en su modali-dad de introducción de narcóticos a nuestro país, sí puede ejercerjurisdicción penal, en razón de que los elementos del Derecho interno ydel internacional permiten inferir que dicho delito puede considerarseconsumado si se cometió en la zona aludida.57
…[S]i se ejerce jurisdicción en el mar territorial, así como en alta mar, acon-tece lo mismo en la zona económica exclusiva, [lo anterior] tomando encuenta las normas que establecen las medidas y el sistema de cooperaciónentre los Estados para reprimir y eliminar todo tipo de conductas relacio-nadas con el narcotráfico, las cuales se consideran como delitos de carác-ter internacional.58
Al analizar tal decisión surgen dos preguntas, que deben responder-se para afirmar si existe o no compatibilidad entre el criterio de la
56 Idem.57 Vid. supra nota 50.58 Idem.
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 59
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 59

SCJN y las reglas establecidas por el Derecho Internacional.59 La pri-mera de ellas es: ¿puede el Estado mexicano ejercer su jurisdicciónpenal en la zona económica exclusiva?; y la segunda: ¿según lo esta-blecido por el Derecho Internacional puede considerarse a la zonaeconómica exclusiva como parte del territorio nacional y, por ende,perfeccionarse el tipo penal de introducción de narcóticos?
A la luz del Derecho Internacional, la decisión de la Corte Perma-nente de Justicia Internacional (PCIJ) en el caso Lotus representa, enpalabras del Juez Shigeru Oda, la base sobre la cual “el alcance de lajurisdicción penal extraterritorial se ha expandido durante la décadaspasadas”.60 En esta decisión, la Corte concluyó que las “[r]estriccionesa la independencia de los Estados no pueden presumirse”,61 por lo quenada dentro del “Derecho Internacional prohíbe a un Estado ejercersu jurisdicción… en relación a cualquier caso que se relacione conhechos acontecidos en el extranjero”.62 En otras palabras, la Corteseñaló que:
[L]ejos de establecer una prohibición general en el sentido de que los Esta-dos no puedan extender la aplicación de sus leyes y la jurisdicción de sustribunales a personas, propiedades y actos fuera de su territorio, se les dejaa este respecto un amplio margen de discrecionalidad el cual solamente seve limitado en ciertos casos por reglas prohibitivas; en lo que se refiere alos demás casos, cada Estado es libre de adoptar los principios que consi-dere como mejores y más adecuados.63
59 Como crítica al margen, es menester señalar que el narcotráfico no es un delitointernacional, como la Primera Sala de la SCJN lo caracterizó; sino el narcotráfico—al igual que la delincuencia organizada o la corrupción— al no tener una gravidezsimilar a los delitos de guerra, genocidio o lesa humanidad, es considerado como undelito meramente trasnacional. El hecho de que la cooperación internacional en con-tra del narcotráfico encuentre su fundamento legal en varios tratados, esto no signifi-ca que el delito deba de ser caracterizado como “internacional”; lo anterior evidenciala necesidad que existe dentro de la comunidad internacional de abordar dicho pro-blema en forma colectiva y no unilateral.
60 Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (República Democrática delCongo v. Bélgica), 2001, Corte Internacional de Justicia (febrero 14) (opinión separa-da del Juez Oda), p. 5.
61 The Case of the S.S. ‘Lotus’ (Francia v. Turquía), 1927, Corte Permanente deJusticia Internacional, Fallo (septiembre 7), p. 18.
62 Ibidem, p. 19.63 Idem.
60 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 60

Con respecto al Derecho del Mar hay dos marcos normativos con-vencionales que deben consultarse para determinar cuáles son lasprohibiciones que limitarían el efecto de la decisión de la PCIJ en elcaso Lotus. Por un lado, se tienen las cuatro Convenciones de Gine-bra de 1958 y, por el otro, la Convención de las Naciones Unidas sobreel Derecho del Mar de 1982.
Bajo el régimen de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1958no existe lo que en la actualidad conocemos como la “zona econó-mica exclusiva”. Se considera que después del “mar territorial” iniciainmediatamente “alta mar”.64 Bajo este criterio, la “zona económicaexclusiva” es parte de alta mar y, por consecuencia, la regla que limi-taría la aplicación del caso Lotus sería la estipulada por el artículo 6de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, la cual señala que“[l]os buques navegarán con la bandera de un solo Estado y, salvo enlos casos excepcionales previstos de un modo expreso en los Trata-dos internacionales o en los presentes artículos, estarán sometidos,en alta mar, a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado”.
En otras palabras, si en el caso mexicano la embarcación donde setransportaba la tonelada y media de cocaína hubiera navegado bajola bandera de un tercer Estado, las autoridades hubieran estadoimpedidas de ejercer su jurisdicción sobre los cinco nacionalescolombianos. Sin embargo ése no fue el caso, y al navegar dichaembarcación sin bandera, el Estado mexicano sí se encontrabafacultado para ejercer su jurisdicción sobre la misma aun cuandoésta se encontraba en alta mar, de conformidad con la normatividadde la Convención de Ginebra de 1958 o en la zona económica exclu-siva según la Convención de Montego Bay de 1982. Podemos con-cluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciócorrectamente que el Estado mexicano sí puede ejercer su juris-dicción penal en la zona económica exclusiva.
En razón de que invariablemente si la zona económica exclusiva eso no parte del territorio nacional, los hechos antes descritos permitenpresumir que las sustancias psicotrópicas —que eran trasportadas endicha embarcación— iban a ser introducidas a territorio nacional, porlo que aun cuando todavía no hubiesen ingresado, existía la tentativa,
64 Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, publicada en el Diario Oficial de laFederación el 19 de octubre de 1966 [Artículo 1. - “Se entenderá por alta mar la partedel mar no perteneciente al mar territorial ni a las aguas interiores de un Estado”].
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 61
CORZO ACEVES.qxp 01/07/2008 09:50 a.m. PÆgina 61

permitiendo de esta forma que la autoridad mexicana ejercitara sujurisdicción territorial bajo la modalidad de efectos, tal y como loreconoce la fracción I del artículo 2 del Código Penal Federal, el cuala la luz de su texto dice: “[este código] [s]e aplicará, asimismo: I.- Porlos delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuan-do produzcan o se pretenda que tenga efectos en el territorio de laRepública…”.
En lo que respecta a la segunda pregunta formulada, sobre si a laluz de lo establecido por el Derecho Internacional ¿puede considerar-se a la zona económica exclusiva como parte del territorio nacional y,por ende, perfeccionarse el tipo penal de introducción de narcóticos?,debemos de señalar —como ya se demostró anteriormente— que elEstado ribereño sólo tiene ciertos derechos sobre dicha zona, y nosoberanía absoluta. Por lo tanto, la zona económica exclusiva no debeconsiderase como parte del territorio nacional.
Hay que aclarar —como la PCIJ determinó en el caso Lotus— que“la territorialidad del Derecho Penal no es un principio absoluto delDerecho Internacional y de ninguna manera coincide con la sobera-nía territorial”.65 El hecho de que el Estado mexicano se encuentrefacultado por el Derecho Internacional para ejercer su jurisdicciónpenal más allá de sus fronteras nacionales —sobre las conductas delic-tivas cometidas en la zona económica exclusiva—, no significa queestos ilícitos pueden caracterizarse como cometidos dentro del terri-torio nacional. Es decir, esto encuentra sustento, en primer lugar, enla delimitación del territorio nacional, que como ya se analizó no com-prende la franja marítima conocida como “zona económica exclusiva”.
En segundo lugar, expandiendo la definición de “territorio nacional”vis-à-vis la aplicación del principio de jurisdicción territorial, el sistemajurídico mexicano, siguiendo la teoría de exterritorialidad —codificadaen el artículo 5 del Código Penal Federal—, señala que:
[s]e considerarán como ejecutados en territorio de la República:III. Los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar,
a bordo de buques nacionales;III. Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional surto en
puerto o en aguas territoriales de otra nación. Esto se extiende al
62 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
65 The Case of the S.S. ‘Lotus’ (Francia v. Turquía), 1927, Corte Permanente de Jus-ticia Internacional, Fallo (septiembre 7), p.20.
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 62

caso en que el buque sea mercante, si el delincuente no ha sido juz-gado en la nación a que pertenezca el puerto;
III. Los cometidos a bordo de un buque extranjero surto en puertonacional o en aguas territoriales de la República, si se turbare latranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fuerende la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al dere-cho de reciprocidad;
IV. Los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que seencuentren en territorio o en atmósfera o aguas territoriales nacio-nales o extranjeras, en casos análogos a los que señalan para buqueslas fracciones anteriores, y
V. Los cometidos en las embajadas y legaciones mexicanas.
Fuera de los supuestos anteriores, no existe otro fundamento jurí-dico que extienda el concepto de “territorio de la República” o “terri-torio nacional” para fines de procuración de justicia. Por lo que comoya se evidenció tanto por la normativa internacional como nacional,se puede concluir que la SCJN erróneamente consideró a la “zonaeconómica exclusiva” como parte del territorio nacional. Consecuen-temente, el tipo de “introducción de narcóticos” no puede consumar-se, ya que la “zona económica exclusiva” no es parte del territorionacional. La caracterización del delito cometido en el presente casodebió haber sido el de “tentativa de introducción de narcóticos”, tal ycomo fue determinado por el Juez Segundo de Distrito “A” en el esta-do de Quintana Roo, y es reconocido por el segundo párrafo, fracciónII, del artículo 194 del Código Penal Federal, el cual señala que: “[s]ila introducción o extracción… [de narcóticos al país] no llegare a con-sumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que esaera la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos ter-ceras partes de la prevista en el presente artículo”.
IV.C DETERMINACIÓN DE LAS FRONTERAS AÉREAS
La fracción VI del artículo 42 constitucional claramente estableceque forma parte del territorio de los Estados Unidos Mexicanos: “[e]lespacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y moda-lidades que establezca el propio Derecho Internacional”. Es decir,todo el espacio situado sobre el mar territorial y la superficie conti-
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 63
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 63

nental e insular mexicana constituye el espacio aéreo mexicano. Sinembargo, ésta solamente comprende los límites horizontales del espa-cio aéreo mexicano, por lo que la dificultad respecto a esta área yaceen definir la extensión del espacio aéreo en su extensión vertical.66
En lo que respecta al Derecho Internacional, los Estados se haninclinado por poner en práctica la máxima cujus est solum ejus estusque ad coelum et ad inferos (“aquel a quien pertenezca el suelo, tam-bién es dueño de todo lo que está encima y debajo”), la cual se ve refle-jada en el artículo 1 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional(Chicago, 1944), el cual señala que: “[l]os Estados contratantes reco-nocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espa-cio aéreo situado sobre su territorio”.67 El sistema jurídico mexicanoha seguido dicha práctica, que se refleja en la siguiente tesis de laSuprema Corte de Justicia de la Nación:
Los delitos de contrabando e internación ilegal al país son ilícitos de carác-ter instantáneo, cuya consumación se agotó en el momento mismo quepenetraron al espacio aéreo nacional las avionetas que transportaban lasmercancías de procedencia extranjera, sin el permiso de autoridades com-petentes y omitiendo el pago total de los impuestos correspondientes, y abordo de una de las cuales, uno de los procesados se internó ilegalmenteal país.68 [Énfasis añadido].
El problema respecto al espacio aéreo recae en el hecho de que noexiste una determinación sobre dónde termina el mismo y dónde ini-cia el espacio ultraterrestre. Se dice “problema”, porque a diferenciadel espacio aéreo que pertenece exclusivamente al Estado, el espacioultraterrestre —bajo el Derecho Internacional— es cosa de todos altener el status de res communis, tal y como se encuentra reconocido
66 La extensión horizontal del espacio aéreo mexicano comprende todo el espacioque se encuentra situado sobre el territorio nacional (i.e. a lo largo). Y la extensiónvertical es la extensión que tiene el espacio aéreo (i.e. a lo alto) desde el suelo hasta elespacio ultraterrestre.
67 Convenio de Aviación Civil Internacional (Chicago, 7 de diciembre de 1944),publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 1946.
68 "Aeronaves como objeto o instrumento para la comisión de delitos". Competen-cia. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Competencia 198/87.Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tamaulipas y Juez Primero de Distrito en elEstado de San Luis Potosí, 6 de enero de 1988. Unanimidad de cuatro votos. Ponen-te: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa.
64 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 64

en los artículos I y II del Tratado sobre los Principios que deben regirlas actividades de los Estados en la exploración y utilización del espa-cio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de 1967:
Artículo I.- La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso laLuna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interésde todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y cien-tífico, e incumben a toda la humanidad.…Artículo II.- El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos ce-lestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de so-beranía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera69 [Énfasis añadido].
Desafortunadamente, en este sentido no se puede dar una conclu-sión jurídicamente válida —a la luz del Derecho Internacional—sobre la extensión vertical del espacio aéreo estatal. No obstante,dadas las características de las aeronaves comerciales —las cualesnavegan fuera del espacio ultraterrestre, pero dentro del espacioaéreo— se puede afirmar que el Estado puede ejercer su jurisdicciónsobre todos los delitos cometidos en las mismas dentro del espacioaéreo estatal.70 Ante la incertidumbre descrita y la dificultad del Esta-do para perfeccionar sus investigaciones sobre los ilícitos que secometan en aeronaves que simplemente transitan sobre su territorio,la práctica internacional —con la finalidad de favorecer la procura-
69 Tratado sobre los Principios que deben Regir las Actividades de los Estados en laExploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre Incluso la Luna y otros CuerposCelestes (Londres, Moscú y Washington, 27 de enero de 1967), publicado en el Dia-rio Oficial de la Federación el 10 de mayo de 1968.
70 El organismo internacional encargado de buscar una delimitación entre el espa-cio aéreo y el espacio ultraterrestre es el Comité de las Naciones Unidas para la Utili-zación Pacífica del Espacio Ultraterrestre, sin embargo hasta la fecha no ha logradoel consenso suficiente —entre los Estados Partes— para llegar a una delimitaciónfinal. Lo último reportado al respecto por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos fue“que había quedado obsoleta la tendencia a utilizar la órbita de satélite más bajacomo criterio para delimitar el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, porque tantoel avión cohete X-15 como el SpaceShipOne se consideraban naves espaciales y cum-plían las condiciones para calificarlos de suborbitales, lo que, conforme a dicho crite-rio, significaba que el comienzo del espacio ultraterrestre podía hallarse muy pordebajo de la órbita de satélite más baja” (Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídi-cos sobre su 46° periodo de sesiones, celebrado en Viena del 26 de marzo al 5 de abrilde 2007, párrafo 84).
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 65
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 65

ción de justicia— reconoce la concurrencia de jurisdicciones y permi-te que el Estado en el que se encuentre matriculada la aeronave pue-da ejercer su jurisdicción sobre la misma, como se explicará acontinuación.
IV.D LEGACIONES DIPLOMÁTICAS, BUQUES Y AERONAVES
La práctica a escala internacional ha reconocido que los Estados pue-den ejercer su jurisdicción criminal sobre las conductas ilícitas come-tidas en las legaciones diplomáticas, buques y aeronaves.71 Aunqueantiguamente, bajo la teoría de exterritorialidad, se consideraba quelas legaciones diplomáticas, los buques y aeronaves eran —en ciertaforma— una extensión del territorio,72 en la actualidad el principiobajo el cual se justifica la jurisdicción del Estado es el de nacionalidado personal.
71 Por ejemplo, en el artículo 14 de la Convención para la prevención del Terroris-mo del Consejo de Europa se señala que los Estados parte deberán ejercer su juris-dicción cuando las conductas delictivas sean cometidas: (1)(b) “when the offence iscommitted on board a ship flying the flag of that Party, or on board an aircraft registe-red under the laws of that Party”, y (2)(b) “when the offence was directed towards orresulted in the carrying out of an offence referred to in Article 1 of this Convention,against a State or government facility of that Party abroad, including diplomatic orconsular premises of that Party” [Énfasis añadido]. Convenio Internacional para laRepresión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas y Convenio Interna-cional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, publicados en el DiarioOficial de la Federación el 28 de febrero de 2003 (“1. Cada Estado Parte adoptará lasmedidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitosenunciados en el artículo 2 cuando éstos sean cometidos: …[(1)] b) Abordo de unbuque que enarbole el pabellón de ese Estado o de una aeronave matriculada de confor-midad con la legislación de ese Estado en el momento de la comisión del delito; …-[(2)] b) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los apartadosa) ó b) del párrafo 1 del artículo 2 contra una instalación gubernamental de ese Esta-do en el extranjero, incluso un local diplomático o consular de ese Estado, o haya te-nido ese resultado) [Énfasis añadido]. Véase Oxman, Bernard, “Jurisdiction of States”,en la Encyclopedia of Public International Law, Elsevier Science, 1997, pp. 55-60.
72 Draft Articles on Diplomatic Intercourse and Immunities with commentaries,International Law Commission, Naciones Unidas (1958), p. 95 [Among the theoriesthat have exercised an influence on the development of diplomatic privileges and im-munities, the Commission will mention the “exterritoriality” theory, according to whichthe premises of the mission represent a sort of extension of the territory of the sendingState…].
66 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 66

Por un lado, en el caso de las legaciones diplomáticas, a consecuen-cia de la inviolabilidad que le otorga el Derecho Internacional a dichorecintos, surge la confusión sobre su status como “extensión del terri-torio nacional”. Resulta claro que las inmunidades diplomáticas queostentan tanto el personal diplomático como la sede diplomática sederivan de la “necesidad funcional” de las mismas y no de la “extrate-rritorialidad soberana” del Estado acreditante. Dentro del sistemajurídico mexicano, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Tra-bajo del Primer Circuito mantiene vigente la postura errada de la teo-ría de exterritorialidad, como se puede apreciar en la siguiente tesis:
Las misiones diplomáticas denominadas embajadas, son una ficción jurí-dica, constitutivas de una prolongación artificial del territorio del Estadoacreditante, enclavada dentro del ámbito geográfico del Estado receptor,razón por la cual aquellas gozan de inviolabilidad, principio de DerechoInternacional público que México acogió y se comprometió a respetar enlos artículos 20 al 28 de la Convención de Viena, celebrada el 18 de abrilde 1961, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de1965…73 [Énfasis añadido].
En el caso de los buques, el Derecho Internacional —en el artículo92 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho delMar— reconoce que el Estado facultado a ejercer de forma exclusi-va su jurisdicción penal sobre los ilícitos cometidos en los mismos—cuando el buque se localice en alta mar—, es aquel donde lasembarcaciones estén registradas. En el caso de las aeronaves, de for-ma análoga a los buques, el artículo 5 de la Convención de Montrealtambién permite al Estado en el que la aeronave haya sido matricu-lada (de forma concurrente con aquel Estado que tenga una conexiónterritorial o personal con el ilícito) ejercer su jurisdicción penal sobrelos crímenes cometidos en la misma.
En el caso de buques y aeronaves, la confusión por la cual incorrec-tamente se les ha considerado como extensión del territorio es debi-do a que la jurisdicción que ejerce el Estado es similar a la jurisdicción
73 “Embajadas. Acciones laborales ejercitadas contra las”. Amparo directo 6551/92.José Augusto Contreras Hernández. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Traba-jo del Primer Circuito, 25 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: RobertoGómez Argüello. Secretario: Jaime Allier Campuzano.
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 67
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 67

territorial.74 Sin embargo, al final de cuentas lo que establece el víncu-lo para el ejercicio de la jurisdicción sobre la conducta ilícita es lanacionalidad del buque o la aeronave. Por lo tanto, al igual que laslegaciones diplomáticas, los buques y aeronaves han sido considera-dos erradamente por el sistema jurídico mexicano como extensión delterritorio, tal y como la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justiciade la Nación determinó al señalar que las embarcaciones y aeronavesmexicanas son una “proyección del territorio”.75
V. CONCLUSIÓN
Es importante resaltar que las determinaciones que el sistema jurídi-co mexicano hace de forma incongruente con el Derecho Internacio-nal con respecto a ciertas zonas, no tienen efecto alguno a escalainternacional. Tal y como lo señala la Corte Internacional de Justiciaen el caso Nottebohm entre Liechtenstein y Guatemala, este tipo deactos “realizados por los Estados en el ejercicio de su jurisdiccióndomestica… no necesariamente o automáticamente tienen un efec-to internacional”.76 Dicha limitación está creada, tal y como lo explicóel Juez Shahabuddeen, en su opinión disidente en el caso Threat ofUse of Nuclear Weapons, en razón de que:
74 Vaughan Lowe explica que "[s]hips (and aircraft) are treated for jurisdictionalpurposes much as if they are pieces of floating territory of the State of registration,although they are, in law, quite clearly not parts of the State's territory". (VéaseEvans, Malcolm, International Law, Oxford University Press, 2003, p. 338).
75 “Nacionalidad, Determinacion de la”. Amparo directo 4888/80. Juana MaríaGómez de De Luna. Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 dejulio de 1981. Cinco votos. Ponente: Gloria León Orantes. Secretario: Rodolfo OrtizJiménez. [La Constitución Política de la República acoge, para determinar la nacio-nalidad por nacimiento, dos causas, que son: la sustentada en el aspecto territorial(jus soli) y la que se funda en el derecho de sangre (jus sanguinis). Las fracciones I yIII del artículo 30, inciso A), de la Ley Fundamental, consagran el principio de la terri-torialidad o derecho de suelo, considerando como una proyección del territorio lasembarcaciones y las aeronaves. La fracción II del citado artículo establece la naciona-lidad mexicana con base en la de los padres, ya sea que ambos o cualquiera de ellossean mexicanos (reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 26 dediciembre de 1969)].
76 Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), Corte Internacional de Justicia,Fallo (1955) p. 21; "performed by States in the exercise of their domestic jurisdic-tion… do not necessarily or automatically have international effect".
68 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 68

La idea de supremacía interna asociada con el concepto de soberanía den-tro del Derecho Municipal no es netamente aplicable cuando ese concep-to se transporta al plano internacional. La existencia de un número desoberanías, lado a lado, establece límites a la libertad de cada Estado aactuar como si los otros no existiesen. Estos limites definen un marcoestructural objetivo en el que cada soberanía debe necesariamente existir;el marco, y sus limites definidos, son implícitos en la referencia en [el caso]Lotus a “comunidades independientes coexistentes”.77
Bajo la misma línea, vale la pena transcribir la opinión de los Minis-tros José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo en su votode minoría a la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte deJusticia en el amparo directo en revisión 23/2005, en la que —hacien-do alusión a las zonas marítimas mexicanas— advierten que:
[N]o puede depender de la sola voluntad del Estado mexicano arrogarsederechos de soberanía… en los términos que a él le parezca que debeexpresarlo en el Derecho nacional, pues una declaración unilateral de estanaturaleza conllevaría al sometimiento al Estado mexicano a las determi-naciones de la Corte Internacional de Justicia por violaciones al DerechoInternacional.78
Es necesario reconocer la relevancia del Derecho Internacionalfrente al Derecho nacional, ya que de lo contrario existe la posibilidadde que el Estado, por seguir las caracterizaciones que le da su sistemalegal doméstico a ciertas zonas territoriales siguiendo alguna políticanacionalista, restrinja los derechos que le otorga tanto la costumbreinternacional como los tratados, al del resto de los Estados. Un esce-nario como el descrito en este artículo dejaría al mismo Estado en una
77 “Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict”, Advi-sory opinion of 8 July 1996, International Court of Justice, Judgment (1996) p. 393;"[t]he idea of internal supremacy associated with the concept of sovereignty in muni-cipal law is not neatly applicable when that concept is transposed to the internatio-nal plane. The existence of a number of sovereignties side by side places limits on thefreedom of each State to act as if the others did not exist. These limits define anobjective structural framework within which sovereignty must necessarily exist; theframework, and its defining limits, are implicit in the reference in 'Lotus' to 'co-exis-ting independent communities'".
78 Vid. supra nota 42, p. 12.
VÍCTOR EMILIO Y ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES 69
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 69

posición de incumplimiento a los pactos internacionales y de respon-sabilidad internacional. Por lo anterior, es menester hacer las adecua-ciones necesarias al sistema jurídico para homologar los criteriosnacionales con los internacionales, y así reducir cualquier posibilidadde incumplimiento al sistema internacional.
Si bien es cierto que para definir al territorio nacional entra en jue-go el dilema sobre qué fue primero, el Estado o el Derecho Interna-cional, lo cierto es que a final de cuentas el Estado mexicano al pactarciertos convenios internacionales, de forma libre y soberana, limita supropia expansión territorial. De esta forma se encuentran claramentedefinidas las áreas que integran su territorio y aquellas en las que sola-mente puede ejercer cierto grado de soberanía. A pesar de esto, seespera que con el presente artículo se haya logrado clarificar de formaoportuna cuáles son las partes que integran el territorio nacional ybajo las cuales el Estado mexicano puede ejercer su jurisdicción terri-torial.
Sin embargo, hay que tener en mente que gracias a las múltiplesconexiones o vínculos que —dentro del Derecho Internacional—otorgan jurisdicción a los Estados, es posible que en más de un casoexista una concurrencia de jurisdicciones entre dos o más Estados.Esto resulta positivo si tomamos en cuenta que la finalidad del siste-ma penal internacional es evitar que las conductas delictivas quedenimpunes o que los delincuentes encuentren refugio alguno.
70 EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL...
CORZO ACEVES.qxp 24/06/2008 10:40 a.m. PÆgina 70

SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
Francisco Cox
Por lo general, la aprobación de cualquier reforma constitucionalen materia penal es abordada mirando desde y hacia las grandesinstituciones del Estado, con lo que se deja prácticamente en elolvido el análisis de cómo la misma tendrá impacto en el queha-cer cotidiano de otros actores, como serían los abogados postu-lantes. Y una muestra de ello fue el caso de Chile, cuyo procesode reforma no sólo modificó desde la raíz los conocimientos re-queridos para el ejercicio libre de la profesión, sino que a su vezdio origen a la adopción de habilidades por completo descono-cidas hasta ese entonces. En este ensayo su autor —abogadopenalista de la firma Balmaceda, Cox y Piña, en esa nación sud-americana— determina que el paso de un sistema inquisitivo alacusatorio implica, en primer lugar, extender un certificado dedefunción al abogado que pretenda seguir actuando como un“lobo estepario”, y en segundo, la necesidad de los futuros liti-gantes de aprender a trabajar en equipo y conocer novedosas téc-nicas de negociación con la fiscalía.
INTRODUCCIÓN
Se ha dicho de manera insistente que la reforma procesal penal espara Chile una de —sino la más— importante de las reformaslegales del siglo XX. Quienes así lo afirman, generalmente se
refieren a los cambios institucionales y normativos que implican elpaso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Sin embargo, pocasveces en dicho análisis se consideran los cambios que implican dichareforma para las dinámicas de trabajo de los abogados dedicados alDerecho Penal.
71
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 71

El paso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio tiene implicacio-nes de considerable envergadura, tanto para el trabajo diario de unabogado como respecto de las habilidades requeridas para defenderde manera adecuada los intereses de sus clientes. Resulta obvio quehay ciertas destrezas que son similares en ambos sistemas. Así, porejemplo, el diseño estratégico es vital para el éxito de cualquier defen-sa, sea cual sea el sistema en donde se ejecute.
RELACIÓN CLIENTE-ABOGADO
Tanto en un sistema inquisitivo como uno acusatorio, un cliente per-ceptivo podrá detectar las destrezas de su abogado en las primerasreuniones que se realicen entre ambos. En las primeras entrevistas, elcliente verá si el abogado está recopilando la mayor cantidad de infor-mación posible sobre su caso, para desarrollar una estrategia adecuadapara los intereses comprometidos. De igual forma, podrá detectar si eldiseño estratégico se condice con las diversas aristas que tiene su caso.
Sin embargo, en un sistema acusatorio el cliente observará de pri-mera mano el desempeño de su mandatario. La estructura del proce-so acusatorio es tal, que ya desde las primeras decisiones que tome suabogado el cliente podrá observar la calidad de su reciente contrata-ción. La transparencia que el sistema acusatorio propugna desde susinicios, sobre todo en la etapa judicial, permiten una fiscalización deldesempeño del ejercicio de la profesión.
Supongamos que la primera entrevista del abogado con su clientees en la celda del tribunal, diez minutos antes de la audiencia de con-trol de detención. Él deberá ser capaz de recopilar la mayor cantidadde antecedentes respecto de la historia personal y familiar de su repre-sentado. De igual forma, tendrá que obtener información relativa a larazón por la que fue detenido; condiciones en las cuales fue deteni-do, hora, tiempo y lugar; qué le dijeron los policías al momento dedetenerlo; qué les dijo él, etc. Toda esa información recopilada, y sinconfrontar, será vital para las decisiones que el abogado tendrá quetomar en un par de minutos.
El abogado deberá decidir, por ejemplo, si cuestiona la ilegalidadde la detención. Imaginemos que entre los hechos imputados a surepresentado y su detención han transcurrido 10 horas. Él deberádecidir, en ese momento, si va a cuestionar o no la ilegalidad de ladetención, intentando consecuencialmente excluir cualquier prueba
72 SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 72

que sea una derivación directa de dicha detención. Alguien podrádecir que en realidad, el debate sobre la exclusión de prueba sólo setendrá en la audiencia de preparación de juicio oral. Al respecto se pue-den decir dos cosas, al menos: primero, si no se cuestiona la legalidadde la detención en esta primera etapa, entonces se debilita, al extre-mo de desaparecer, el argumento de la defensa en la etapa de audien-cia de preparación de juicio oral. Por otra parte, el discutir la legalidadde la detención en esta etapa puede tener efecto sobre el otorgamien-to o no de las medidas cautelares, que pueda solicitar el fiscal.
Todo este proceso de toma de decisiones y su implementación serápresenciado por el cliente. La oralidad inherente al sistema acusato-rio permite tanto al cliente como al público fiscalizar el desempeñodel abogado de una forma que no era conocida en el sistema inquisi-tivo. La dinámica inquisitiva y la cultura de secretismo que en élimperaba hacía que muchas veces que el cliente tuviera que hacerfuertes actos de confianza en el abogado respecto de la ejecución dela estrategia diseñada.
Por otra parte, la escrituración que rige en un sistema inquisitivopermite que quien litigue el caso no sea la misma persona que ha sidocontratada, siendo esto ignorado por el cliente, ya que puede ser quequien redacte los escritos y quien los firme no sea la misma persona.
Cada uno de estos cambios redunda en un fortalecimiento delpoder del cliente frente al abogado, al tener más acceso a informaciónque en el sistema inquisitivo controlaba de manera privilegiada el abo-gado. Obviamente que el conocimiento técnico que posee el aboga-do lo sigue posicionando de manera aventajada en el manejo de infor-mación frente al cliente.
Con lo anterior, no quiero decir que en un sistema inquisitivo elcliente esté en total indefensión frente al abogado. Esa visión pone alabogado y al representado en posiciones antagónicas, cuando debieraexistir una relación de plena cooperación y transparencia. Bien sabe-mos que los mandatos éticos del abogado le imponen la obligación deinformar a su representado del estado de la investigación penal, ya seaque se siga en su contra o la que promueve como querellante. Por lasmismas razones, el abogado no puede anteponer sus intereses a losdel cliente, sea cual sea el sistema bajo el cual esté ejerciendo la pro-fesión. Sin desmerecer lo anterior, el sistema acusatorio permite queun representado que ha caído en manos de algún abogado inescrupu-loso pueda tener mayor control sobre su caso.
FRANCISCO COX 73
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 73

Por lo expuesto, una primera forma en la que se ve un cambio en elejercicio de la profesión es en la dinámica en la relación cliente-abo-gado, encontrándose aquél en una mejor posición para reclamar porel correcto cumplimiento del encargo que ha efectuado al abogado.
NEGOCIACIÓN
En la gran mayoría de aquellos países en los cuales se ha pasado de unsistema inquisitivo a uno acusatorio, se produce un cuestionamiento—reconocido en los propios códigos— a la aspiración ilusoria deinvestigar todo hecho que revista caracteres de delito. Algún margende discrecionalidad es entregada al Ministerio Público. En virtud delo expuesto en la mayoría de los casos, se abre una puerta para nego-ciar directamente con quien tiene el monopolio de la acción penal yllevar a cabo la investigación criminal.
En el sistema inquisitivo, con su ilusoria aspiración, no existía unreconocimiento formal a la negociación dentro del proceso penal. Escierto que en los procesos abiertos por delitos económicos, en los cua-les no habían comprometido intereses fiscales, los abogados negocia-ban desistimientos de querellas. Sin embargo, en la mayoría de loscasos la negociación era inexistente e imposible.
Qué duda cabe que los grandes abogados del sistema inquisitivoson grandes negociadores. Esa élite es llamada por abogados “comer-cialistas”, cuando la inminencia de la quiebra de una empresa auguraun camino tortuoso que puede terminar en la calificación de la quie-bra, o cuando una desavenencia societaria hace que los que eran gran-des amigos, piensen en mutar su relación a la de contrapartes judicia-les. En ese contexto aparece, casi siempre, un abogado penalista para“destrabar” el impasse en la negociación y mostrarse los dientes.
Como he dicho, lo novedoso desde el punto de vista del ejercicio dela profesión en el sistema acusatorio es que este reconocimiento de laetapa de negociación se generaliza. El sistema, al reconocer que no setiene la capacidad de procesar todos los casos, requiere que los aboga-dos estemos preparados para negociar con el Ministerio Público y/ocon la víctima del delito o con el imputado, si representamos a la víc-tima del delito. De manera tal que el sistema exige que el abogadodesarrolle dichas destrezas, tanto para permitir el correcto funciona-miento de aquél como para representar, adecuadamente, los interesesde su mandante.
74 SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 74

Al momento de tomar un caso y diseñar una estrategia como abo-gado, uno debe tener presente que en este sistema existe la opción deexplorar junto con el fiscal y con la víctima un acuerdo que evite eljuicio, como sería el llegar a una suspensión condicional o un acuer-do reparatorio. La forma de abordar las reuniones con la fiscalía y lavíctima dependerá, obviamente, de las características del caso. Sinembargo, hay ciertos elementos comunes a cualquier caso.
En primer lugar, uno debe saber bien cuál es la postura del clientefrente a las distintas alternativas que tiene. Uno es un mero represen-tante; son los intereses del cliente los que están en juego. Por ello, ladecisión última es siempre de él o ella. Algunos clientes no quierenllegar a ningún tipo de acuerdo con la contraparte, porque estimanque puede haber algún tipo de reconocimiento implícito de respon-sabilidad. Por ejemplo, la suspensión condicional implica algún tipode afectación de derechos, por lo que un cliente que desea probar suinocencia puede querer desechar esa opción.
La función que uno cumple aquí es delicada. Siempre existe un frá-gil equilibrio entre decisiones estratégicas que deben ser tomadas porel abogado y decisiones de fondo que corresponden al cliente. Esdable pensar que un abogado quiera llegar a una suspensión condicio-nal para terminar con el caso, y que vea que no hay ningún daño pues-to que al cumplirse el período determinado y satisfecha la condicióno condiciones impuestas, la causa será sobreseída.
Para algunos esta decisión puede ser, desde el punto de vista estra-tégico, la más adecuada. Ello porque, por un lado, en un juicio siem-pre existirá el riesgo de una condena, en tanto que por el otro se ase-gura al final del camino un sobreseimiento. Para otros ésta será unadecisión de fondo, que afecta directamente los intereses del cliente.En mi opinión, salvo casos de inimputabilidad, la decisión última esdel cliente, cumpliendo uno con informarle de los riesgos que impli-ca ir a un juicio oral.
Si bien es cierto, como se dijo, que el cliente en este sistema tienemás acceso a la información que en uno inquisitivo, no lo es menosque el abogado se encuentra en una situación de privilegio. Esa posi-ción aventajada del abogado se da, entre otros factores, porque cono-ce mejor los aspectos procesales, maneja el lenguaje técnico y sostie-ne contactos permanentes con los agentes del sistema, los que lepermiten tener una relación que probablemente el cliente no tendría.El sistema acusatorio, al reconocer mayor discrecionalidad unido a la
FRANCISCO COX 75
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 75

76 SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
sobrecarga de trabajo que un abogado defensor tiene, crea nuevosproblemas éticos en el ejercicio de la profesión.
El conflicto ético surge cuando los intereses del abogado no van enel mismo sentido que los del cliente. Así, por ejemplo, puede ser que elabogado tenga una sobrecarga de trabajo y quiere despachar la mayorcantidad de casos con la menor dedicación de tiempo, en tanto que elcliente obviamente busca la mejor solución para su caso. Este temacobra gran importancia al momento de negociar con el fiscal, toda vezque éste puede ofrecer alguna solución que implique afectación dederechos para el imputado, y que el abogado considere que dichaafectación es más bien menor comparado con el riesgo de una conde-na en un juicio. Junto con lo anterior, el abogado ve desde el punto devista de la eficiencia para la administración de su tiempo.
Si la situación descrita anteriormente es problemática, lo es másaún aquella en las cual la “solución” que ofrece el fiscal es un procedi-miento abreviado. A través del procedimiento abreviado, el imputadoreconoce los hechos de la investigación como aparecen descritos enla acusación, pudiendo discutir su calificación jurídica. De lo anteriorse deriva que es posible que el tribunal absuelva al imputado, pero siel fiscal ha redactado los hechos de manera adecuada a su rol perse-cutorio, es más probable que exista una condena. En estos casos, lasconsecuencias de esta aceptación pueden ser mucho más graves queen la aceptación de una suspensión condicional o un acuerdo repara-torio, toda vez que las posibilidades de condena son muy altas.
Aquí el abogado tiene que resistir la tentación de una solución rela-tivamente rápida, pero incluso puede que deba resistir la presión delpropio imputado, quien quizá quiere aceptar dicha alternativa aunsiendo inocente, porque se asegura un máximo de pena aplicable yalgún cumplimiento de pena alternativo. El abogado debe siempreexplicarle al imputado las consecuencias de su decisión: que existe unalto grado de probabilidad de que el fallo sea condenatorio, que quiendecide sobre cumplimiento alternativo de penas privativas de libertades el juez, etc.
La decisión de aconsejarle o no a un cliente el seguir una salida dis-tinta a un juicio oral es una de las más difíciles de tomar. Uno es cons-ciente que al aceptar ir a un procedimiento abreviado es muy probableque el representado sea declarado culpable. La otra cara de la monedaes que uno se asegura una pena máxima aplicable. Uno sabe que sirechaza dicha oferta, el Ministerio Público pedirá una pena más alta.
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 76

Aunque parezca obvio, resulta fundamental para el éxito del proce-so de negociación el recopilar la mayor cantidad de información delcaso y estar preparado para ir a juicio. El fiscal no puede sentir que elabogado está ahí para hacer las veces de un amigable componedor, yque por ningún motivo va a ir a juicio con el caso. La actitud del tipo“lleguemos a un acuerdo rápido” muestra al abogado como temerosodel juicio, perjudicando la posición del cliente.
Sin perjuicio de lo dicho, uno como abogado debe estar conscienteque en el caso, en último término, la decisión es del cliente. Por lo tan-to, si él o ella quieren una solución distinta a un juicio oral, como esun procedimiento abreviado, la obligación del abogado es informarlede las consecuencias de su decisión y dejar que el cliente tome la ofer-ta. En casos extremos, el abogado podría renunciar al patrocinio si elacuerdo contraviene sus convicciones personales.
La primera regla para negociar una salida justa es que el abogadono parta presumiendo la culpabilidad de su representado. Los aboga-dos corremos el riesgo de burocratizarnos en el ejercicio de la profe-sión, asumiendo que el cliente es culpable. Dicha actitud puede lle-var a que el abogado esté ansioso por aceptar una solución distinta, aluchar por la absolución en un juicio oral. La conducta de un aboga-do diligente es realizar una investigación acuciosa de los hechos quepuedan llevar a una absolución o la aplicación de la pena menos rigu-rosa posible en caso de condena.
Sólo una vez que el abogado ha logrado recopilar suficientes ante-cedentes es cuando puede diseñar una estrategia adecuada, la quepuede incluir un acuerdo con la fiscalía. Si como producto de suinvestigación independiente, el abogado defensor llega al convenci-miento de que el Ministerio Público tiene un caso fuerte, sólo enton-ces deberá discutir con el imputado la posibilidad de un abreviado uotra salida. Si esa conversación se da sin el conocimiento de loshechos y elementos del caso por parte del abogado, lo anterior puederedundar en una pérdida de la confianza del cliente y en una pésimaasesoría.
Si el abogado se convence que la mejor estrategia de defensa es lle-gar a un acuerdo, debe informar al cliente y obtener su consentimien-to para lograr dicho acuerdo. Este consentimiento debe ser informa-do, por lo cual debe de comunicársele al cliente las distintasconsecuencias que se derivan de su aceptación. Uno debe explicarpor qué un procedimiento abreviado es la mejor opción de defensa.
FRANCISCO COX 77
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 77

78 SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
1 Véase Gifford, Donald, “Context based theory of strategy selection in legal nego-tiation”, en 46 Ohio State Law Journal 41, 1985, p. 82.
Simplemente dejar que un imputado decida ir a juicio con un mal casocon altas posibilidades de ser condenado a una pena más alta, queaquélla que se podría obtener a través de un procedimiento abreviado,es sin duda un mal desempeño profesional. Si acceder a un procedi-miento abreviado es la mejor alternativa, entonces uno deberá tratarde convencer al cliente de lo positivo que resulta aceptar una soluciónacordada. Sin embargo, la última palabra es siempre del cliente.
Con el propósito de cumplir fielmente el encargo profesional, unodebe tener claridad sobre la extensión del mandato que el cliente leentrega a uno para negociar. En otras palabras, qué se está dispuestoa entregar para llegar a una solución que satisfaga a ambas partes.
Hay quienes aconsejan que quien negocie no sea la misma personaque litigaría el caso. Sin embargo, eso no siempre es posible por laescasez de abogados en un estudio. Por otra parte, hay otros que seña-lan que el abogado litigante debe negociar, porque en ese procesopuede salir información sobre la estrategia de la fiscalía y podrá ver lospuntos débiles del caso del Ministerio Público.
Como se ha dicho, la recopilación de información es crítica para eléxito del encargo profesional. Una primera fuente de información esel cliente. La información por él proporcionada no debe limitarse sóloa los aspectos del caso, sino también a su situación personal. Sin dudaque el cliente maneja datos fundamentales relacionados con la causa,pero también es necesario saber quién es, qué hace, ello para poderresponder las preguntas del fiscal referentes a su situación laboral,sobre su arraigo social, etc.
Los fiscales están más dispuestos a ofrecer mejores condiciones aquienes no muestran compromiso delictivo previo, mantienen algu-na fuente de trabajo, tienen vínculos fuertes con la sociedad. Todoslos antecedentes que hacen parecer el delito por el cual se investigaal imputado como un episodio aislado en su vida, sirven a las veces deobtener un buen acuerdo.
En cuanto a la estrategia de negociación que se emplee, dependeráde las fortalezas y debilidades del caso del fiscal. Sin embargo, almenos un autor sugiere que existe una estrategia válida para todos loscasos: moverse de una estrategia de confrontación a una de coopera-ción.1 Me parece importante señalar las distintas alternativas que exis-
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 78

FRANCISCO COX 79
ten para enfrentar un proceso de negociación, ya que como se hadicho esta función es una de las principales que debe cumplir un abo-gado en un sistema acusatorio. Todas las estadísticas muestran que lamayoría de los casos no terminan en un juicio oral, por lo que nego-ciar constituye una parte importante del trabajo que uno desarrollaen un sistema acusatorio. Las distintas estrategias de negociación sepueden agrupar en tres:
1) La estrategia competitiva.2) La estrategia cooperativa; y3) La estrategia integrativa.
ESTRATEGIA COMPETITIVA
La estrategia competitiva consiste en maximizar los beneficios denuestra postura. Para ello, se debe convencer a la otra parte que arre-gle por menos de los que hubiese estado dispuesta a aceptar original-mente. La premisa detrás de este tipo de estrategia es que existenintereses antagónicos entre las partes. En un sistema acusatorio exis-te una inclinación casi natural por optar por este tipo de estrategia.Sin embargo, dado que los jugadores de este “juego” se repiten, pue-de ser que adoptar una estrategia de esta naturaleza redunde en unaafectación de las relaciones y comprometa los intereses del cliente.
Las tácticas que generalmente se utilizan en este tipo de estrategiason: comenzar con una demanda bastante más alta que lo que real-mente se espera, mostrar la menor cantidad posible de informaciónen cuanto a los hechos y las preferencias de la parte, efectuar unascuantas concesiones, presentar argumentos y amenazas y, por último,la defensa férrea de la postura.
Al presentar una propuesta muy alta, esto le permitirá por una par-te ocultar su verdadera pretensión y aparecer como otorgando conce-siones, lo que a su vez tiende a generar concesiones de la parte con-traria. Por otra parte, si la contraria sabe cuál es la verdaderapretensión, entonces no tiene incentivos para hacer más concesionesque dicha pretensión, y uno ha entregado en bandeja a su cliente sinobtener nada a cambio.
El problema está en que como ya todos conocen esta táctica, ella seha tornado poco efectiva y lleva a que se pierda tiempo en supuestasmuestras de fuerza entre el fiscal y el defensor. Hoy en día, probable-
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 79

80 SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
mente nadie se toma en serio la primera oferta de la parte contraria,salvo que exista una relación profesional más asentada en el tiempo.
Un aspecto problemático de esta estrategia en Chile es que la sus-pensión condicional tiene que ser aprobada por el juez de garantías.Por lo tanto si en la formalización, primera instancia donde tiene quemostrar fuerza el fiscal, se formaliza en exceso, será difícil despuésvenderle al juez el acuerdo. Por otra parte, puede ser un incentivopara el imputado para negociar, especialmente si observa que existeun gran número de cargos en su contra.
En cuanto a la necesidad de no develar mayor información, puesbien, eso es evidente. Mientras más tenga que “bailar en la oscuridad”la parte contraria, mejor para uno. Sin embargo, algunos aconsejanrevelar cierto tipo de información: aquella que favorece a su cliente oparte. Pero hay que cuidarse también de esto. Si uno comienza a mos-trar su mano, entonces nuevamente ha debilitado su posición. Efecti-vamente, si la contraria es advertida de los puntos débiles de nuestrocaso, entonces puede intentar reforzar esos puntos débiles, siempreque ello sea posible.
Como he dicho, en los procesos de negociación siempre se esperaque se hagan concesiones. Alguien que opta por la estrategia compe-titiva hará las menos concesiones posibles, y cuando las haga intenta-rá hacerlo respecto de puntos que realmente no le interesan. Para queesa concesión surta el efecto de lograr algo a cambio, entonces debehaber sido defendida con convicción anteriormente. La otra forma dehacer concesiones, si se opta por esta estrategia, es que parezca comoque se concede algo, pero en realidad no se hace.
Ahora bien, si uno no quiere hacer concesiones la otra parte tam-poco va a querer. ¿Cómo lograr, entonces, que se hagan? Aquí esdonde hay que argumentar y amenazar, pero sin producir el efectode alertar sobre una debilidad salvable o provocar un endurecimien-to de las posiciones, sin que ello sea necesario. El lograr esto puedeser sumamente difícil y puede afectar las relaciones personales.Aquí se hace aplicable lo que dije: entre jugadores que se volverán aencontrar, como son el defensor y el fiscal, esto puede afectar susnegociaciones futuras.
Por último, el negociador debe ignorar tanto los argumentos comolas amenazas de la parte contraria. Para ello debe tener mucha con-fianza en su caso y en sus destrezas como litigante. También ayudarátener una cierta reputación en el medio.
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 80

La estrategia competitiva puede ser muy efectiva en ciertos casos ypara ciertas personas. Nuevamente si el caso es muy fuerte, entoncespuede surtir el efecto de lograr un muy buen acuerdo y ahorrar recur-sos, tanto al sistema como al imputado. Sin embargo, en otros casospuede alejar posturas y dar la apariencia de imposibilidad de llegar aacuerdo, cuando en realidad las posiciones no estaban tan lejos. Porotra parte, este tipo de negociación puede tener efectos muy negati-vos de relación entre los actores del sistema, y como ya he dicho lasbuenas relaciones, al menos para el defensor, pueden ser muy impor-tantes para futuros casos.
ESTRATEGIAS NO COMPETITIVAS
La alternativa a las estrategias competitivas son las no competitivas.Éstas se dividen en dos: la cooperativa y la integrativa. La estrategiacooperativa intenta lograr un acuerdo que sea justo para ambas par-tes. Para ello, éstas buscan crear un ambiente de confianza mutua. Seconsidera que un arreglo es justo para ambos cuando se llega a lo queen teoría de juegos se llama equilibrio de Nash. Ello ocurre cuando seopta por la mejor estrategia utilizable, en razón de la estrategia utili-zada por la otra, por lo que ninguna de las partes cambiaría su postu-ra una vez que la ha revisado y está disponible toda la información.
En el contexto del proceso penal, el ambiente de confianza se pue-de haber construido a lo largo de una relación de trabajo entre el fis-cal y el defensor, o incluso por ciertas características de las partes. Porejemplo, en Estado Unidos los fiscales tienden a confiar más en abo-gados defensores que fueron fiscales. Pero para aquellos que no hantenido esa suerte, la técnica que se emplea es la de otorgar concesio-nes bajo la expectativa que ellas sean correspondidas por la parte con-traria. Si el defensor o el fiscal consideran que no es probable quevuelva a encontrarse con ese abogado, entonces podrá tomar esos ges-tos y utilizarlos en contra de la otra parte adoptando una estrategiacompetitiva. Claro está que ese defensor o fiscal no volverá a ser con-fiable en futuras negociaciones, pero quizás haya un cliente que val-ga la pena ese daño.
Una debilidad de esta estrategia es que abre un flanco, al hacer unaconcesión si el abogado del frente ha decidido adoptar una estrategiacompetitiva. Recuerden que hace caso omiso a las concesiones, ame-nazas y argumentos, y más aún puede interpretar dicha concesión
FRANCISCO COX 81
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 81

como un signo de debilidad. La pregunta es qué hacer en ese caso.Bueno, obviamente, dejar de hacer concesiones hasta que exista reci-procidad. Pero para evitar un daño muy grande hay que comenzarcon una propuesta que, sin ser el óptimo que se busca, sea más acep-table y suene razonable para la contraria, de tal forma que no existauna pérdida tan grande si la otra se aprovecha. También lo que hayque lograr es que quien no ejerce reciprocidad pague un costo alto, deforma tal que no tenga incentivos para hacerlo.
Esta estrategia tiende a producir buenos resultados en aquellassituaciones como la del proceso penal, pero siempre dependerá delpoder relativo que cada parte tenga. Por último, los abogados defen-sores y las fiscales se pueden sentir más cómodos utilizando esta estra-tegia antes que la competitiva; mal que mal son “colegas”.
La estrategia integrativa busca una solución que tome en cuenta losintereses de las partes involucradas. Este modelo perfeccionado,según Gifford, por los profesores Fisher y Ury,2 intenta evitar centrar-se en las posturas, de manera tal que se pueda adoptar una actitud deresolución de problemas, logrando que ambas partes queden satisfe-chas con el resultado y que no quede la sensación de que uno ganó yel otro perdió.
De acuerdo con los profesores Fisher y Ury, hay cuatro puntos cen-trales en esta estrategia de negociación:
Personas: separar las personas de los problemas.Intereses: centrarse en los intereses, no en las posturas.Opciones: generar distintas opciones para decidir qué hacer.Criterio: insistir en que los resultados estén basados en algún estándarobjetivo.3
Respecto del primer punto, recordarán que un factor común de laestrategia competitiva y la cooperativa era que la relación con la per-sona es determinante para el resultado. En efecto, la primera se basaen relaciones de poder con el otro: someterlo a nuestras demandas.Por el contrario, la segunda se construye sobre la base de crear unambiente de confianza. Pues bien, la integrativa dice que no hay queconvertir a la negociación en algo personal.
82 SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
2 Véase Gifford, op. cit., p. 54.3 Idem.
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 82

Sin perjuicio de ser un consejo útil al momento de elegir una estra-tegia, me parece poco realista. La gente se toma de manera muy per-sonal su trabajo. Es cierto que hay ciertas personas que podrán distin-guirlo, puede ser que si uno no busca humillar o derrotar a la contrariasea más factible no convertir la negociación en algo personal. Ya heinsistido en la importancia que se le da a los intereses en esta estrate-gia, a veces la negociación se traba porque las partes se obsesionancon sus posturas o posiciones, olvidando que lo importante es lograrsatisfacer los intereses de cada uno. En mi experiencia, los fiscales ylos defensores se involucran fuertemente en las negociaciones, llegan-do en casos a dañar relaciones de amistad.
Para romper barreras es necesario comprometer al fiscal en la nego-ciación. Una forma de hacerlo es darle distintas alternativas, y pre-guntarle al fiscal qué opina de ellas y, a su vez, qué ha pensado sobreel caso.
Por último, resulta importante recordar que es necesario establecercriterios objetivos de resultado. Las personas debieran actuar demanera racional. Estos criterios objetivos debieran servir de motiva-dores del acuerdo.
¿QUÉ ESTRATEGIA USAR?
Es obvio que las particularidades de cada caso darán la pauta respec-to de qué estrategia escoger y en qué factores poner mayor énfasis. Loprimero a considerar son las fortalezas y debilidades del caso de cadaparte. En la medida que el caso de uno sea más fuerte, tendrá menosincentivos para negociar.
Entiendo que un caso es fuerte para la fiscalía cuando tiene a lapersona que cometió el delito y hay suficientes pruebas como paraconvencer a los jueces. Por el contrario, el caso de la defensa es fuer-te cuando el de la fiscalía es débil, ya sea porque no tienen a la perso-na correcta o teniéndola no pueden probarlo, o teniendo prueba, ellafue obtenida con violación de garantías constitucionales y, por lo tan-to, no deben ser usadas en juicio.
Si el caso de uno es lo suficientemente fuerte, quizá sea más apro-piado adoptar una estrategia competitiva. O incluso en este caso esposible que sea mejor negociar para obtener información del caso dela parte contraria, pero pensando en ir a juicio. Si se tienen los recur-sos y tiempo suficientes, puede ser una buena oportunidad para
FRANCISCO COX 83
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 83

comenzar a construir una reputación de buen litigante. Esto seráespecialmente cierto para los fiscales. Por ejemplo, en Estados Uni-dos gran parte de su poder negociador está dado por sus altos porcen-tajes de condenas en juicio. Ello podrá ser criticable, pero lo que nose puede negar es que fortalece su posición al negociar. Ésta fortale-za puede ser usada de buena o mala manera. Sin embargo, parece raroque en un sistema adversarial y contradictorio, una de las partes deseevoluntariamente ceder dicho terreno.
El problema con la estrategia sugerida es que habrá arruinado sureputación como un negociador que actúa de buena fe. La reputaciónpersonal en el medio tiene gran impacto en cómo se relacionan conuno el resto de los actores del sistema. Una mala reputación no sóloafectará su percepción en los procesos de negociación, sino para cual-quier etapa del proceso.
Como se ha dicho de manera reiterada, contar con la mayor canti-dad de información posible es fundamental. Generalmente la defen-sa se demora más en obtener información. Lo anterior no es del todocierto respecto de delitos de cuello blanco, donde el imputado ha con-tratado tempranamente a un abogado que se ha encargado que la fis-calía no pueda acceder a la información necesaria. Éstos son elemen-tos que influirán en la decisión de qué estrategia seguir en unanegociación, si una competitiva de no colaboración o una de coope-ración. Ambas tienen costos. Probablemente el fiscal sospeche quehay algo mal si el imputado no quiere colaborar. Por el contrario, el fis-cal puede interpretar como debilidad que el defensor quiera colabo-rar, aun cuando él sabe que no tiene mucha información sobre el suje-to de la investigación.
Lo anterior nos lleva a otros dos factores de suma importancia, estoes el poder relativo que tiene cada parte y la estrategia de negociaciónde la contraria.
En cuanto al poder, obviamente quien se sienta más poderoso ten-drá menos incentivos para colaborar. Es importante señalar que no setrata de poder real, sino más bien de qué cree la parte contraria. Siésta cree que la otra tiene mucho poder, entonces estará más abiertaa negociar y a hacer concesiones. El poder no necesariamente tendráque ver con las fortalezas del caso; hay distintos factores que puedeninfluir en esa percepción.
Frente a lo recién manifestado es importante destacar que resultafundamental conocer la estrategia de negociación que la contraria usa
84 SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 84

o está usando, de lo contrario las señales que se envíen pueden serinterpretadas equivocadamente y puede distanciar la negociación.
Por ejemplo, puede ser que un fiscal o un defensor, no obstante serpercibido como muy poderoso por personalidad, normas internas oprácticas, utilice una estrategia de cooperación y, por lo tanto, puedeestar esperando una concesión. Sin embargo, el defensor cree, porqueel fiscal es poderoso, que está en un escenario de estrategia competi-tiva, por lo tanto recuerda que no debe ceder a las presiones, amena-zas o concesiones, convirtiéndose en definitiva en un dialogo entrepersonas que hablan distintos idiomas.
Asimismo importa saber la estrategia que la persona está usando obien considerar qué haría uno en su postura, cómo se han comporta-do sus colegas en situaciones similares, qué dicen las normas o prácti-cas internas y el historial de la persona que tengo al frente. Tambiénse debe tener en mente que los jueces deberán refrendar estos acuer-dos, de lo contrario todo el tiempo dedicado a un acuerdo puede irseal cesto de la basura si no se satisface con las exigencias del juez.
La personalidad en general, tanto del defensor como del fiscal, esvital al momento de considerar qué estrategia adoptar. Uno debeconocer su personalidad, ya que la actuación tiene sus límites. Resul-ta difícil que alguien pueda transformarse completamente para nego-ciar. Quizás en ciertas ocasiones será mejor ceder el caso a algún cole-ga, si la estrategia apropiada es incompatible con la personalidad delabogado.
De ahí, entre otras, la importancia de trabajar en equipo. De estaforma nadie es imprescindible, y hay otros colegas que estarán al tan-to del caso. Dentro de la personalidad, el sentido de justicia que ten-ga el fiscal es fundamental. Muchos fiscales ven que su rol es hacerjusticia en el caso concreto. Aludiendo a ese sentido, parece ser másapropiada una estrategia integrativa o cooperativa, salvo que dentrode la estrategia competitiva la forma de debilitar al oponente sea lainvocación a la falta de justicia del caso.
Por último, hay que saber cuándo debe intervenir el abogado defen-sor; por lo general es mejor en los inicios de la investigación. Algo queresulta evidente es que la estrategia de defensa debe estar diseñada des-de los primeros momentos de la investigación. Dejar dicha definiciónpara el juicio oral es altamente riesgosa, ya que muchas de las decisio-nes que se tomaron en la etapa de investigación o en la etapa interme-dia tienen efecto directo sobre las posibilidades de éxito en el juicio.
FRANCISCO COX 85
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 85

Cosa distinta es cuándo debe hacer su aparición el abogado pena-lista. Una aparición demasiado temprana puede levantar sospechasen el fiscal. Para evitar ese efecto se pueden utilizar a otros interme-diarios para responder solicitudes de información. Por ejemplo, ensolicitudes de información tributaria, si se responde con un conocidoabogado penalista las sirenas de la fiscalía explotarán, pero si respon-de un contador será considerado como algo más normal.
EL FIN DEL LOBO ESTEPARIO
En el sistema inquisitivo los grandes abogados penalistas, con conta-das excepciones, eran verdaderos lobos esteparios. Personas que gene-ralmente tenían bajo ellos algún procurador o abogado joven parahacer los escritos de trámite. Pero quien definía la estrategia y apare-cía ante el tribunal era el abogado estrella. El sistema inquisitivo, consu principio de la escrituración, permitía esta dinámica. Los escritospodían ser redactados por una persona distinta de quien los firmaba.En tanto que las audiencias ante el tribunal y los alegatos ante los tri-bunales superiores eran más bien breves, por lo cual no requerían lapresencia permanente del abogado defensor.
Junto con preparar la estrategia de defensa, lo que tomaba mástiempo eran las declaraciones del testigo o del sujeto investigado. Sinembargo, ello no siempre se traducía en tiempo consumido por elreconocido penalista, ya que generalmente el testigo era acompaña-do por alguno de los abogados más jóvenes del estudio, y sólo si habíaproblemas graves que él no pudiese solucionar se llamaba al abogadodestacado para que concurriera al tribunal.
La situación descrita es diametralmente opuesta a lo que ocurre enel sistema acusatorio, ya que el abogado debe presenciar la declara-ción de su representado, asesorarlo sobre qué preguntas responder ycuáles no. Por otra parte, en el juicio oral se espera que él esté presen-te. Como todas estas tareas consumen tiempo efectivo es difícil queuna sola persona pueda cumplirlas todas, por lo cual requerirá cons-truir equipos de trabajo.
Por ejemplo, las declaraciones ante el fiscal, lo más parecido a laetapa de sumario y con esto no desconozco lo radicalmente distintoque tiene el sumario con la etapa de investigación, aunque no tienenvalor probatorio, son sumamente relevantes. En efecto, una maladeclaración ante el fiscal puede ser fatal en el juicio oral, ya que al
86 SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 86

declarar en estrados el testigo podrá ser confrontado con su declara-ción anterior. Para ello se va a requerir a gente que tenga tiempo ydedicación para preparar esos testimonios, puesto que el escenario enel cual se rinde esta declaración es mucho más hostil que en un tribu-nal del crimen.
Un fiscal que hace bien su trabajo no va a iniciar una declaracióncon “sabe usted por qué está aquí”. Él o ella tendrá preguntas precisassobre la investigación que dirige, y por lo tanto una preparación porencima sobre temas generales no será suficiente. Sin duda que losbuenos abogados penalistas del sistema inquisitivo realizan esta pre-paración de manera adecuada y exhaustiva, pero la gran mayoría nolo puede hacer por la cantidad de causas en las cuales se tiene patro-cinio y poder. Por lo tanto, para poder cumplir bien esta función senecesitará preparar gente que sea capaz de realizar apropiadamenteesa función, debiendo ser interrogado el testigo por quien lo preparó.
Del mismo modo, la preparación de testigos para un contra interro-gatorio en un juicio requiere una simulación completa de ese escena-rio. El abogado deberá ser incluso más agresivo de lo que en realidadvaya a ser un fiscal, de forma que el testigo esté realmente en condi-ciones de responder a las preguntas de manera que sirvan a la defen-sa, o no debiliten su testimonio entregado bajo directo.
Por otra parte, respecto de la declaración del imputado, el abogadotiene derecho a presenciar dicha declaración asesorando a su defen-dido, si es que tiene que responder a tal o cual pregunta. Respecto deotros testigos, la presencia del abogado del imputado es discrecionali-dad del fiscal, si ese testigo pudiese llegar a ser imputado entoncespuede solicitar que su abogado esté presente.
Asimismo, como lo señalé al referirme a la negociación, es necesa-rio contar con la mayor cantidad de información para poder evaluar ydiseñar la estrategia de defensa. Para lograr ese objetivo, es útil con-tar con alguien, como un investigador, que se dedique a recopilarantecedentes de la supuesta víctima, los testigos de la fiscalía, los peri-tos, etc. Este investigador, que no debiera ser un abogado, sirve tam-bién para ser testigo de lo que dijo otro testigo para el evento que cam-bie su versión. Algo así como lo que hace de manera habitual lafiscalía con la policía. También resulta útil contar con peritos que revi-sen las conclusiones de los peritos de la fiscalía, y así develar posiblesdebilidades del caso de la fiscalía.
FRANCISCO COX 87
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 87

Esto de alguna forma también se hace en el sistema inquisitivo,pero la investigación se canaliza a través del tribunal. Es éste al que sele piden las diligencias, porque como el sumario es la etapa procesalen la cual el tribunal se forma su convicción, se aporta toda la prue-ba en esta etapa. Pero en el sistema acusatorio no necesariamente seva a entregar toda la prueba al fiscal. Por ejemplo, cuando se sienteque se ha formado ya su convencimiento para acusar y no se quiererevelar la estrategia de defensa antes de tiempo, no hay por qué mos-trarle la línea argumental de la defensa. Es posible que en muchoscasos se aporte alguna prueba para intentar convencer al fiscal que notiene un caso, pero en los delitos comunes muchas veces el fiscal va aasumir el convencimiento que tiene a la persona correcta y que exis-te delito. Sin embargo, se puede creer necesario aportar prueba en laetapa de investigación, para fines de la prisión preventiva.
Quizá donde más se ve la necesidad de contar con un equipo es enel juicio oral. En esta etapa una sola persona no se podrá dar abastopara ofrecer la mejor atención a su cliente. Mientras uno está interro-gando o contra interrogando, tiene que haber otro que esté atentoanotando la información que el testigo proporciona para el alegato declausura. Junto con ello, la necesidad de contar con personas que ten-gan las destrezas necesarias para cada uno de los actos dentro del jui-cio, también evidencian la necesidad de contar con un equipo de abo-gados y otros profesionales como integrantes del equipo de defensa.
Quizás un abogado reúna en sí todas las habilidades necesarias parahacer un buen alegato de apertura, interrogar a testigos, interrogar aperitos, contra examinar, realizar y fundamentar objeciones y hacerun buen alegato de clausura. Sin embargo, en la mayoría de los casosprobablemente un abogado reúna alguna de estas características perono todas, por lo cual se debe producir una división del trabajo paralograr brindarle una asistencia de calidad al defendido.
EL JUICIO ORAL
El escenario en el cual el abogado desempeña su trabajo es radical-mente distinto en cada uno de los sistemas. En uno es un expedientey en el otro un juicio oral, donde el tribunal escucha de primera manolos testimonios y la prueba pericial o documental. Es difícil transmi-tir la gran diferencia que eso produce. En el sistema inquisitivo los tes-timonios, al estar mediatizados por un actuario y por el papel, resul-
88 SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 88

tan menos impactantes que si se escucha a la víctima o a la madre dela víctima. En ocasiones uno siente que ahí perdió el juicio; que losjueces, contrario a la creencia que por ser profesionales no se van aconmover, muchas veces deciden condenar a alguien porque fueronafectados por el testimonio de la víctima.
Lo anterior también es válido para los peritos. Cualquier abogadodefensor que ha estado frente a un tribunal profesional se da cuentaque la presunción de inocencia no es más que un saludo a la bandera,ya que los tribunales tienden a creerle a la fiscalía. Y en aquellos pocoscasos en que el defensor cree que ha logrado sembrar alguna dudarazonable con los testigos que ha presentado la fiscalía, siente quetodo se derrumba cuando aparecen los peritos médico legistas. Consu lenguaje científico maravillan a los jueces y le confirman su prime-ra aproximación: si la fiscalía acusa será por algo. Por es absolutamen-te necesario contar con peritos de la defensa para al menos empatarel lenguaje científico y desacreditar las conclusiones de los peritajesdel Ministerio Público.
Otro cambio en la forma de ejercer la profesión está dado por elhecho de que en un sistema acusatorio hay que rendir la prueba deuna sola vez. Podrán existir diversas audiencias de prueba, pero sedebe contar con la prueba en un determinado momento, a saber, el jui-cio. El acortamiento de los plazos pone presión en el abogado paratener disponible su prueba. El juicio oral podrá durar, el que más, unasdos semanas o incluso más, pero en la mayoría de los casos no dura másde uno o dos días, con lo cual se debe contar con esa prueba. En casocontrario, el tribunal no podrá usarla para fundar su sentencia.4
En el sistema acusatorio hay un momento clave en el que se resuel-ve el caso y que involucra directamente al abogado: el juicio. Se podrádecir que en el sistema inquisitivo también lo hay: cuando se dictasentencia o la vista del recurso de casación ante la Corte Suprema.Sin embargo, esos eventos procesales no implican el nivel de copa-miento de la agenda del abogado. Incluso el alegato ante la CorteSuprema que requiere la presencia del abogado no durará más de cua-tro horas, en el peor de los casos. Por otra, el desgaste que produce eljuicio no es comparable. Es más, los alegatos más controvertidos noalcanzan el nivel de contradictoriedad que se vive en un juicio oral.
FRANCISCO COX 89
4 Ello sin perjuicio de la facultad que tiene el tribunal de suspender la audienciapara traer al testigo, facultad que raramente es utilizada por el tribunal.
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 89

La inmediatez y rapidez del juicio exige que la persona tenga losconocimientos frescos, tanto procesales como de Derecho Penal sus-tantivo. En el sistema inquisitivo, los espacios de tiempo permitenmeditar mucho acerca de un argumento de la parte contraria, el jui-cio oral no permite ese decantamiento.
En cuanto a las destrezas necesarias para un juicio, no quisieradetenerme en aquello que ya es parte de los manuales de litigio como:“nunca haga una pregunta para la cual no sabe la respuesta”, “no sal-ga a pescar”, “evite pedirle explicaciones al testigo por sus contradic-ciones”, debido a que eliminará una contradicción que hubiese sidoexcelente de utilizar en el alegato de clausura.
Sí me parece pertinente mencionar lo difícil que puede resultarhacer preguntas abiertas al pasar de un sistema inquisitivo, en el cuallas preguntas se hacen en la fórmula: “para que diga el testigo”, a unoacusatorio en el cual se prohíben las preguntas sugestivas durante elinterrogatorio directo. Igualmente complicado resulta ser capaz desacar información en un escenario en que se tiene a otra persona queestá objetando. Mantener claridad respecto de lo que se quiere obte-ner de cada testigo en este escenario adversarial, no es tarea fácil.
Confabula contra ese objetivo el ego y el temperamento. Resultadifícil desestimar la oportunidad de entrar en una pelea con el fiscal.Muchas veces el ego le juega a uno una mala pasada, por ganarle unaobjeción a un fiscal se puede entrar en un debate que nada aporta ala defensa y que ofusca al tribunal. Incluso uno puede olvidar lo quequería preguntar. En suma, no siempre se logra mantener la frialdadpara dejar pasar ataques que hacen que uno pierda la concentracióny el norte de la estrategia de defensa.
En el mismo sentido uno necesita saber cómo desacreditar a un tes-tigo o a un perito, sin que el tribunal empiece a sentir empatía con lasituación que está viviendo la persona que está declarando. Recuerdoun juicio en el cual declaraba una perito, y el abogado defensor a tra-vés de sus preguntas hizo que se pusiera a llorar, básicamente la humi-lló. Si el abogado hubiese parado las preguntas justo antes de que lamujer se pusiera a llorar, hubiese sido un gran contra interrogatorio.Al insistir en un tema que no tenía mayor impacto en su defensa, eldefensor logró que el tribunal interviniera parándolo y que simpatiza-ra con ella. De más está decir que su cliente fue condenado.
90 SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 90

EL QUERELLANTE
Hasta ahora sólo he hablado del abogado defensor. Sin embargo, tam-bién existen cambios en la forma de ejercer la profesión como aboga-do querellante. No obstante los intentos por revalorizar el rol de la víc-tima en el proceso penal, los agentes del sistema acusatorio se sientenincómodos cuando esa víctima decide nombrar un abogado. En el sis-tema inquisitivo el querellante muchas veces es el que mueve el pro-ceso, el que está pidiendo las diligencias, el que le aporta prueba al tri-bunal, lo que hace que éste en la práctica descanse en el querellante.
Sin embargo, el abogado querellante es visto con desconfianza ycierto recelo por los miembros del Ministerio Público. Existe el pre-juicio de que quien hará todo el trabajo será el fiscal y que el repre-sentante de la víctima se limitará a cobrar sus honorarios. Derribar eseprejuicio es particularmente difícil en los casos de delitos comunes.
La forma en la cual se desarrolla el juicio oral hace a ratos parecerque el querellante está de más, que efectivamente está solo, que estáahí para cobrar sus honorarios. En efecto, el querellante siempreinterviene después que lo hace el fiscal, de manera que muchas vecesse repite lo que ya ha hecho el fiscal e, incluso, algunas veces se limi-ta a adherirse a lo que él dijo o hizo, por lo que no se logra observarqué es lo que el querellante aporta al caso.
En mi opinión, dicha visión es un tanto superficial de la funciónque el querellante cumple en el proceso. Es él quien tiene el contac-to directo con la víctima y qué duda cabe que la fiscalía necesita a éstapara construir su caso. Tener una mala relación con la parte querellan-te es una pésima estrategia. Incluso respecto de aquellos casos en loscuales luego de una investigación la fiscalía llega a la convicción deque no hay delito; el haber involucrado al abogado de la víctima en lainvestigación permitirá que la víctima no se sienta engañada y que elabogado avale la decisión del Ministerio Público de sobreseer o noperseverar. En caso contrario, se produce una profunda desconfianzahacia el sistema.
Por otra parte, en el juicio, por la relación que existe entre el aboga-do y su representado, me parece que debiera ser el abogado querellan-te quien lo interrogue en el juicio. Ello porque con él o ella la víctimase sentirá más cómodo para hablar de su experiencia y de lo que sabe.Como ya dije, los jueces se dejan influenciar por un relato emotivo,
FRANCISCO COX 91
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 91

por lo cual contar con una víctima a bordo del caso va en directo bene-ficio de la fiscalía.
Además, quien sostiene la demanda civil es el querellante. Porejemplo, la mujer que ha perdido y su marido era el sustento de lafamilia, le es sumamente relevante que el proceso penal no sólo sirvapara reafirmar el valor de la norma o el bien jurídico infringido, sinoque también le sirva para paliar sus necesidades económicas.
Otra diferencia respecto de la labor del querellante es que en el sis-tema acusatorio quien tiene la llave de acceso a los tribunales es la fis-calía. En el sistema inquisitivo un querellante podía lograr accederdirectamente al tribunal y mantener abierto un sumario por tiempoprolongado, e incluso lograr obtener alguna medida cautelar como unarraigo, para forzar una negociación. En cambio en el acusatorio, si lafiscalía decide no formalizar, el querellante está más bien imposibili-tado de lograr un pronunciamiento judicial, con lo cual hay un nuevoactor que debe convencer el querellante para lograr satisfacer lasnecesidades de su cliente: el fiscal.
Por lo anterior, parece claro que desaparecerán las querellas que searman, aquellas que uno presenta en el sistema inquisitivo sólo paralograr un mejor acuerdo comercial tratando de penalizar una disputacivil. El fiscal se convierte en un efectivo filtro, al estar socializados enla idea que hay que racionalizar los recursos.
En definitiva, me parece que la forma de abordar la relación fiscal-querellante es que éste se muestre y aquél lo perciba como un insu-mo más al que se puede recurrir para la investigación. Esto es parti-cularmente cierto respecto de los delitos económicos, donde elquerellante es una herramienta que debe ser usada por la fiscalía parafortalecer su caso. Así, por ejemplo, proveer de peritos idóneos es algoque debiera ser realizado por el querellante. Un querellante que noentienda que los delitos económicos no están en el lugar más alto dela agenda de la fiscalía, está destinado al fracaso. Uno tiene que lograrconvencer a la fiscalía que en los hechos que se denuncian hay undelito, y que formalizar no le va a significar una sobrecargar excesivade trabajo.
92 SISTEMA ACUSATORIO Y LITIGIO
COX.qxp 24/06/2008 10:41 a.m. PÆgina 92

NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓNPROCESAL POR DELITO
José Daniel Hidalgo Murillo
La iniciativa de reforma constitucional en materia penal que pre-sentara el Ejecutivo federal, recientemente aprobada por el Con-greso de la Unión, contiene a juicio del autor —profesor de laUniversidad Panamericana— un acierto fundamental: la determi-nación de que la investigación de un acto delictuoso le corres-ponde al órgano policial. Con lo anterior, no sólo se pretende queel cúmulo de actividades policiales sean recogidas por el órganoacusador para que el Ministerio Público pueda sostener una acu-sación amplia y fundamentada ante el órgano jurisdiccional, sinoademás garantizar, desde una perspectiva filosófica, la suprema-cía del “bien común” en la fase de investigación, con lo cual se daun mayor fortalecimiento de las garantías individuales y de la jus-ticia social.
I. ANTECEDENTES
Desde que el Constituyente previó juicios orales en 1917, la oralidad,de nuevo, es tema de estudio en el Congreso. Una tendencia propiadel positivismo es buscar que la ley —de preferencia la Constitu-ción— nos diga con claridad qué es lo que debemos hacer. Aún así, ladelincuencia organizada se mueve sin necesidad de ley alguna, másbien se aprovecha de ese letargo injustificado. Mientras tanto, el sis-tema de justicia penal mexicano no logra abrazar el sistema procesalmixto moderno ni admitir el sistema acusatorio.
Quizás es lógica esta real dependencia. Lo que no puede ser lógicoes que el “garantismo” encuentre tanta resistencia. Peor aún, que rati-ficados los tratados de derechos humanos los juristas exijan que, aun-que ya esté dicho, sea la Constitución la que fije los niveles de garan-
93
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 93

tismo procesal.1 Es decir, que para admitir el “garantismo procesal” seexija una norma constitucional que nos lo permita.
Decía Alberto M. Binder que “no es posible construir un juicio oralpleno sin una vigencia amplia del principio acusatorio”.2 En el mismosentido pero con objetivo distinto, la Oficina del Alto Comisionadode las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunciasobre “la necesidad de que el Estado Mexicano adecue el sistema pro-cesal a un modelo acusatorio”, en el cual “el juez resuelva el asuntosobre la base de los elementos probatorios aportados por las partes, enel marco de los principios de oralidad, publicidad, concentración ycontradicción”.3 Para lograr esto se exige —dice Binder— “una separa-ción absoluta entre el juez y un acusador responsable, que haya pre-parado él mismo la acusación, se haga cargo de ella y la construya deun modo que permita un verdadero contradictorio”.4
Desde una clara política criminal, México —y con nuestro paístodos los demás que enfrentan con preocupación el problema de la
94 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
1 México se vincula con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(Nueva York, 16 de diciembre de 1966) el 23 de marzo de 1981; con la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981; con el Pacto Interna-cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Nueva York, 19 de diciembrede 1966) el 23 de marzo de 1981; con el Protocolo de San Salvador (17 de noviem-bre de 1988) el 16 de abril de 1996; con la Convención sobre la Eliminación de todaslas Formas de Discriminación contra la Mujer (Nueva York, 18 de diciembre de 1979)el 23 de marzo de 1981; y con la Convención sobre los Derechos del Niño (NuevaYork, 20 de noviembre de 1989) el 20 de junio de 1990.
2 Binder, Alberto, “Diez tesis sobre la reforma de la justicia penal en América Lati-na”, en Contribuciones, núm. 3, Konrad Adenauer Stiftung/Ciedla, 1996, pp. 7-22.En el Dictamen de la Cámara de Diputados del 12 de diciembre del 2007 se puedeleer, en lo referente a la reforma del artículo 20 constitucional, que “el proceso penalserá acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, con-centración, continuidad e inmediación”. Con ese objetivo, el Dictamen de Reformaexige, en la fracción II, que “toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sinque pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, lacual deberá realizarse de manera libre y lógica”.
3 Exposición de Motivos, Presidente Vicente Fox, 29 de marzo del 20044 Binder, op. cit., pp. 7-22. En la reforma constitucional aprobada por el Senado
de la República el 6 de marzo de 2008 se puede leer, en lo referente a la reforma delartículo 20 constitucional, que “el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá porlos principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmedia-ción”. Con ese objetivo exige, en la fracción II, que “toda audiencia se desarrollará enpresencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valo-ración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica”.
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 94

criminalidad organizada— debe diferenciar seguridad nacional, inves-tigación policial y proceso jurisdiccional.5 Por ende, cuando los juris-tas y legisladores procuran debatir sobre los distintos sistemas proce-sales —inquisitivo, mixto moderno, acusatorio, etc.— lo estánhaciendo particularmente respecto al sistema procesal por delito queexcluye, necesariamente, la investigación preventiva como políticacriminal encaminada a la seguridad nacional y, en parte, la investiga-ción policial por delito.6
Para comprender esta realidad es necesario distinguir que la “pre-vención” evita (o procura evitar) la acción y/o los efectos de la accióndelictiva. La “represión”, por el contrario, conforme al ius puniendique legitima —Derecho Penal subjetivo— la actuación sancionatoriadel Estado, saca de escena al Poder Ejecutivo y al Legislativo y “atrae”al Poder Judicial, que a la vez actúa sometido a un “iter procesal” quenecesariamente ha de ser garantista. Desde la prevención -acción qui-zá más importante que la represiva-, la política criminal del Estadoprocura “evitar” el delito y, consecuentemente, las organizacionesdelincuenciales.
Cuando no se ha podido evitar el delito o las organizaciones delin-cuenciales, el Estado se enfrenta al hecho ilícito cometido y sus efec-tos. El Ejecutivo, entonces, acusa entregando el caso al Poder Judicialcon la finalidad de que decida si el hecho se cometió y configura deli-to —cuerpo del delito—, si el imputado es o no autor de ese hecho—probable responsabilidad— y, consecuentemente, si debe ser suje-
5 En la reforma constitucional aprobada por el Senado de la República el 6 de mar-zo del 2008 se lee, en el artículo 21, que “la seguridad pública es una función a cargode la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende laprevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, asícomo la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en lasrespectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las institu-ciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, efi-ciencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos enesta Constitución”.
6 Puede estudiarse un ensayo confuso en este sentido, en Carbonell, Miguel,“Cuando la impunidad es la regla. Justicia penal y derechos fundamentales en Méxi-co”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, año XXXIX, núm.116, mayo-agosto 2006, pp. 351-369. Confuso –he dicho- pues no logra aclarar, desdela impunidad, la disyuntiva entre eficacia policial y sistema procesal garantista. Máspropiamente, porque se ignora a quién corresponde la investigación procesal por deli-to y cuál es su naturaleza.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 95
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 95

to de una sanción. El Poder Judicial exige al Poder Legislativo quecomo le corresponde aplicar una sanción, no le permita equivocarse.He aquí la importancia de las garantías constitucionales del debidoproceso. El objetivo de cada uno de los poderes del Estado es distin-to, y así debe notarse. Si el Estado —Poder Ejecutivo— quiere decla-rar la “guerra” a —por ejemplo— la delincuencia organizada,7 esa gue-rra no corresponde al Poder Judicial.
II. GARANTISMO PROCESAL O DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
La historia impide negar que cada país sufra el ataque de “enemigos”que, lógicamente no están dispuestos a “proteger” el bien común, sinoúnicamente sus intereses particulares a costa de los derechos de losdemás. ¿Debemos, desde el Derecho nacional o internacional, tratar-los como tales?
Ante el conflicto al que se enfrenta el Estado —desde cada uno desus poderes e instituciones— pueden darse respuestas acertadas odesacertadas a la pregunta. Unos han considerado la “doctrina” sobreel Derecho Penal del Enemigo, otros desde el garantismo o debidoproceso y algunos desde el derecho a la legítima defensa. Sea cual fue-re la respuesta ha de ser clara. ¿Desde la subsidiaridad, qué se propo-ne el Estado cuando busca algo? ¿Qué se propone cuando ante ladelincuencia organizada quiere declarar, con deseos de triunfar, unaguerra legítima?
Creo que el mayor error de las doctrinas jurídicas actuales ha sidomantener las mismas tres instituciones que facilitan, como frenos ycontrapesos, el poder y, consecuentemente, cambiar la función delPoder Judicial —que ha sido llamado a administrar justicia— para exi-girle esa guerra. El Estado no puede “desvirtuar” el acometido delPoder Judicial y éste no cuenta —y no puede contar— con “armas”para enfrentarla. No es un “ejército” preparado —ni debe preparar-se— para ese objetivo. Entonces la respuesta debe encontrarse en
96 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
7 En la reforma constitucional aprobada por el Senado de la República el 6 de mar-zo del 2008 se define la delincuencia organizada como “una organización de hechode tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en lostérminos de la ley de la materia”. No podemos ignorar que los “niños de la calle” que,para protegerse actúan en compañía de otros, se adecuan a esta definición constitu-cional. De igual forma implica la reunión en la cafetería del colegio de tres o másalumnos que “planean” robar los exámenes finales de Preparatoria.
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 96

alguno de los otros poderes del Estado o en una cuarta institución queasuma esta responsabilidad.
Como ha sostenido Luis Gracia Martín: “la particular y distinta fina-lidad del Derecho Penal del enemigo tiene que dar lugar […] a unadiferencia en sus principios constitutivos y en sus reglas operativas conrespecto al Derecho Penal del ciudadano. En concreto, en el DerechoPenal del enemigo se renuncia a las garantías materiales y procesalesdel Derecho Penal de la normalidad”.8 “Estos principios y reglas pro-pios del Derecho Penal del enemigo vendrían impuestos por el signifi-cado de las circunstancias fácticas que caracterizan la actividad y laposición del enemigo frente a la sociedad y se configurarían como ins-trumentos adecuados al fin de la prevención del peligro que represen-ta el enemigo, el cual sólo se puede alcanzar mediante su vencimientoo eliminación en la guerra desatada entre él y el Estado, y mediante suinocuización”.9 Es claro que si bien corresponde al Estado, no puede elPoder Judicial participar de este “proyecto” sometido como está, enrazón de la prudencia, a la justicia.
Todos los códigos “acusatorios”, incluidos los proyectos de reformamexicanos y la legislación procesal acusatoria vigente, consignan lafrase de que el juicio es la parte esencial —o principal— del proceso.Pero sin pruebas no hay juicio y, por ende, el acopio legítimo de éstases la parte principal del proceso. Por ello no es sólo el juicio el quedebe exigir el contradictorio —aunque debe respetarse el contradic-torio en el juicio—, sino la fase de investigación probatoria. La prepa-ración de una acusación que sólo permita el contradictorio en juiciopuede hacer del juicio un injusto.10
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 97
8 Véase Naucke, Wolfgang, “Normales Strafrecht und die Bestrafung staats-verstärkter Kriminalität”, en Festschrift für G. Bemmann, Baden-Baden, 1997, pp. 81y ss., donde propone una renuncia a los principios de legalidad y de irretroactividadde la ley penal desfavorable para la criminalidad de Estado. Citado por Gracia Mar-tín, Luis, “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado ‘DerechoPenal del enemigo’”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2005,núm. 07-02. Disponible en internet: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-2.pdf;ISSN 1695-0194 [RECPC 07-02 (2005), 11 ene.].
9 Véase Dencker, Friedrich, StV, 1988, p. 266, donde invoca la eficacia como basede legitimación de las regulaciones del Derecho Penal del enemigo. Citado por Gra-cia Martín, op. cit.
10 En la reforma constitucional aprobada por el Senado de la República el 6 de mar-zo del 2008 se consigna, en la fracción A-III del artículo 20 que “para los efectos de lasentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas enla audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 97

98 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
Si el “principio acusatorio” que postula el sistema acusatorio buscaque el imputado pueda conocer la prueba que existe en su contra, eslógico que este “conocer” se logre cuando, a la vez, se le permita“intervenir”, “participar”, “aportar” y, necesariamente, “contradecir”pruebas. Si —como dice Cafferata Nores— “hoy prácticamente no sediscute sobre la necesidad de realizar la justicia penal a través de unprocedimiento oral”,11 porque “el juicio oral es parte importante de latradición y la cultura occidental, al haber sido acogido por la mayoríade los países occidentales porque es el que mejor (no el único) permi-te hacer justicia y a la vez respetar la libertad y la dignidad del hom-bre”,12 se entiende que la oralidad no es fin en sí mismo sino los prin-cipios que de ella se desprenden.
Ha sido común en México que cada iniciativa de reforma procesalpenal esté acompañada por una iniciativa de reforma constitucional.Para los juristas, esto no puede dejar de ser un tema de reflexión. Sicada vez que se requiere implementar un sistema garantista debereformarse la Constitución Política, es señal de que la misma no esgarantista o, caso contrario, que lo que se quiere reformar no obede-ce a garantía procesal alguna.
No se ignora que desde la misma Constitución no puede renunciar-se al pensamiento filosófico de la cultura mexicana, cuando exige queesa misma educación debe impartirse a todos con la intención de con-tribuir “a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos queaporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio parala dignidad de la persona y la integridad de la familia, la conviccióndel interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que pongaen sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todoslos hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, desexos o de individuos”.
Imponer un “sistema” de Derecho Penal que mira al delincuentecomo un “enemigo” de la tranquilidad, seguridad y paz social no exi-ge, únicamente, reformar el artículo 16 constitucional y aquellos rela-
en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo”. Enla fracción A-IV se admite que “el juicio se celebrará ante un juez que no haya cono-cido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos proba-torios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral”.
11 Cafferata Nores, José I., “Juicio penal oral”, en Temas de Derecho Procesal Penal,Buenos Aires, Depalma, 1988, pp. 270-271.
12 Idem.
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 98

cionados con el debido proceso, sino a la vez modificar el pensamien-to, la forma de ser del ciudadano mexicano y, consecuentemente, losartículos de la Constitución que protegen, a través de garantías cons-titucionales, los derechos humanos. Tal parece que las causas de jus-tificación —entre ellas la “legítima defensa”— que legitiman a la poli-cía a actuar, otorgan una mejor comprensión del problema de ladelincuencia organizada que imponer un sistema “autoritario”, viola-torio de derechos en el sistema de justicia penal.
La distinta situación nos coloca ante cuatro tipos distintos de pro-cedimiento, que podemos discriminar como: procedimiento militar(que relaciona al Ejército en una investigación), procedimiento poli-cial (que relaciona a los órganos de seguridad e inteligencia), procedi-miento judicial (que involucra al Ministerio Público) y procedimientojurisdiccional (que convoca al juez).
“El poder —ha dicho Vicente Bellver— es una realidad tan temidacomo deseada, tan peligrosa como necesaria. Sólo el que puede ejer-citar alguna forma de poder provoca las guerras, reprime a los disiden-tes, comete atentados terroristas [...]. Pero igualmente, sólo en el ejer-cicio de ciertas formas de poder se puede ordenar rectamente lasociedad [...] En estos casos, hablamos de un poder legítimo, de unpoder que no se ejerce de forma arbitraria sino imparcial y beneficio-sa para los que están sujetos al mismo”.13
En la iniciativa de reforma constitucional preocupa al PresidenteCalderón que: “a medida que un Estado democrático de Derechoavanza en su desarrollo político y económico, algunas variables se venafectadas de modos diversos. Tal es el caso de la incidencia delictiva.Es por eso que en el mundo se reconoce que deben adecuarse lasestructuras constitucionales y legales para dar respuesta a este fenó-meno social con mayor efectividad pero con absoluto respeto a la lega-lidad”.14
Es posible que el “problema” que aqueja al Presidente de la Repú-blica admita consenso. Sin embargo, equivoca el “procedimiento”. Enefecto, en la exposición de motivos confunde razón de Estado conrazón de justicia, y argumenta que:
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 99
13 Bellver, op. cit., p. 141. 14 Calderón Hinojosa, Felipe, Iniciativa de Reforma Constitucional, 9 de marzo de
2007.
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 99

100 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
[…] es imperativo revertir los índices de inseguridad pública e imprescin-dible que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones; que sien-ta la certeza de que, ante la comisión de un delito, por menor que éste sea,se impondrá una sanción proporcional a la conducta y que la víctima ten-drá a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en elagravio ocasionado. No podemos permitir —agrega— que nuestros hijosse acostumbren a vivir en medio de la violencia, a que vean como naturalla impune comisión de los delitos. Es necesario generar un ambiente depaz pública que devuelva la tranquilidad a nuestras familias y sea uno de loselementos esenciales para el desarrollo de cada individuo y de la sociedad,en un marco de libertad y justicia.
¿Cuáles son los defectos que el Presidente observa en razón de laseguridad nacional y paz social? Los defectos los centra en el sistemade administración de justicia. ¿Cuáles son las soluciones al problema?Para resolver el “problema”, el Presidente propone fortalecer al Minis-terio Público y a la policía para “atacar” la criminalidad organizada, ycon ese objetivo se busca:
1. Redefinir a la policía como un órgano corresponsable de la inves-tigación penal, y devolverle las facultades que poco a poco fueperdiendo en la práctica y en las legislaciones secundarias. Elobjetivo es que, como sucede en otros países, se fortalezca la pro-fesionalización policial para que ésta pueda recibir denuncias,recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechosposiblemente delictuosos, sin la camisa de fuerza que significauna innecesaria subordinación jerárquica y operativa al Ministe-rio Público, sino únicamente contando con su conducción jurí-dica para construir los elementos probatorios que permitan lle-var los asuntos ante los tribunales.
2. Un tratamiento diferenciado entre los delitos graves y aquellosconsiderados como de delincuencia organizada. En estos últi-mos, se propone conceder al Ministerio Público mayores herra-mientas de investigación que puedan ser implementadas con lapremura que estos casos requieren.
Al confundirse los “procedimientos” se ignora que:
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 100

JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 101
[…] el poder político se legitima por la tradición, por el carisma del líder, opor el imperio de las leyes. Pero cualquiera de esas formas de legitimidadrequiere, a su vez, un segundo juicio de legitimidad que responda afirma-tivamente a la pregunta: ¿este régimen político es respetuoso con la digni-dad de la persona? Hoy en día se reconoce que sólo aquellos Estados quetienen regímenes políticos democráticos y que garantizan efectivamentelos derechos humanos a sus ciudadanos, pueden responder afirmativa-mente a esta pregunta.15
No dejan de ser una realidad los problemas que suscita la delin-cuencia organizada para la seguridad, la paz social y la tranquilidadpública. Pero es una constante que “cuanto más grande y fuerte sehace el Estado, más fácil es que se vuelva contra los ciudadanos”, yque “en ocasiones lo hará de un modo sutil, aparentando moversedentro de los márgenes previstos por la ley”.16 Porque el Estado, “queha de ser garante de los derechos de los ciudadanos, es también laprincipal y continua amenaza para los mismos. Cuando es la razón deEstado la que determina las decisiones del poder político, el ciudada-no ve amenazada su libertad”.17
Qué bien lo ha expuesto Luigi Ferrajoli cuando dice que:
El Derecho Penal mínimo debe asomar como tutela de derechos funda-mentales y la ley penal como la ley del más débil [...] Lo que se pretendees minimizar la violencia en la sociedad, porque tanto el delito como lavenganza son razones construidas que se enfrentan en un conflicto violen-to resuelto por la fuerza, la fuerza del delincuente y la fuerza de la parteque se siente ofendida o lesionada. Si la venganza es incierta porque se lle-gare a abolir todo sistema punitivo, se institucionalizaría el abuso a travésde la venganza incontrolada y sin parámetros reguladores de parte de lavíctima del delito o de sus allegados.18
En el mismo sentido piensa Claus Roxin cuando hace ver que el Es-tado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el Dere-
15 Bellver, op. cit., p. 144.16 Ibidem, p. 155. 17 Ibidem, p. 145. 18 Cfr. Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Madrid,
Trotta, 1997.
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 101

102 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
cho Penal sino también del Derecho Penal, al considerar que “el or-denamiento jurídico no sólo ha de disponer de métodos y medios ade-cuados para la prevención del delito, sino que también ha de imponerlímites al empleo de la potestad punitiva, para que el ciudadano noquede desprotegido y a merced de una intervención arbitraria o exce-siva del Estado”.19
Como advierte Luis Gracia Martín:
Para hacer frente a los enemigos se recurre en las sociedades modernas aregulaciones de características tales que permitirían identificarlas comotípicas de un Derecho Penal del enemigo. Una primera manifestación deéste, está representada por aquellos tipos penales que anticipan la punibi-lidad a actos que sólo tienen el carácter de preparatorios de hechos futu-ros. Estos tipos toman como base los datos específicos de abandono per-manente del Derecho y de amenaza permanente a los principios básicosde la sociedad (falta de seguridad cognitiva), y su contenido ya no es lacomisión de hechos delictivos concretos y determinados, sino cualquierconducta informada y motivada por la pertenencia a la organización queopera fuera del Derecho. Una segunda característica del Derecho Penal del enemigo sería la despro-porcionalidad de las penas, la cual tendría una doble manifestación. Poruna parte, la punibilidad de actos preparatorios no iría acompañada deninguna reducción de la pena con respecto a la fijada para los hechos con-sumados o intentados en relación con los cuales se valora como peligrosoel hecho preparatorio realizado en el ámbito previo. Por otra parte, la cir-cunstancia específica de pertenencia del autor a una organización estomada en cuenta para establecer agravaciones considerables y, en princi-pio, desproporcionadas, de las penas correspondientes a los hechos delic-tivos concretos que realicen los individuos en el ejercicio de su actividadhabitual o profesional al servicio de la organización. Para el caso alemán,Jakobs ve también una manifestación típica del Derecho Penal del enemi-go en el hecho de que numerosas leyes penales alemanas de los últimosaños se autodenominen abierta y precisamente como “leyes de lucha o decombate”, lo cual representaría, según él, un “paso de la legislación penala una legislación de combate”.20
19 Cfr. Roxin, Claus, Política criminal y sistema del Derecho Penal, Buenos Aires,Hammurabi, 2000, p. 68.
20 Gracia Martín, op. cit.
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 102

Un signo especialmente relevante y significativo para la identifica-ción del Derecho Penal del enemigo, y a la vez profundamente sen-sible, es la considerable restricción de garantías y derechos procesa-les de los imputados. “Así, se pone de seguridad cognitiva: el cuerpopolítico no sabe quién es el individuo o los individuos que permane-cen en estado natural y que ponen en peligro su propia subsistencia,y necesita identificarlos antes de que ese riesgo tenga lugar”21 y “paraello necesita sancionar antes de que el concreto riesgo exista en larealidad”.22
21 Idem.22 En relación con las posibles restricciones constitucionales en materia de delin-
cuencia organizada en el Dictamen de la Cámara de Diputados para la ReformaConstitucional, se pueden estudiar las siguientes restricciones: primero, artículo 16:“[…] La autoridad judicial, a petición del ministerio público y tratándose de delitosde delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las moda-lidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días,siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personaso bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga ala acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el ministeriopúblico acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la dura-ción total del arraigo no podrá exceder los ochenta días”. Segundo, artículo 16: “[…]En los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación, auto-rizado en cada caso por el Procurador General de la República, tendrá acceso directoa la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que porley tenga carácter reservado, cuando se encuentre relacionada con la investigacióndel delito”. Tercero, artículo 17: “[…] Los sentenciados, en los casos y condiciones queestablezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cer-canos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como formade reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organiza-da y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Parala reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia orga-nizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restrin-gir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizadacon terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especiala quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá apli-carse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad”. Cuarto, artí-culo 20, A-III: “[…] Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicialpodrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador”. Quinto,artículo 20, A-V: “En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase deinvestigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas enjuicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho delinculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra”.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 103
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 103

Por último, “no deben perderse de vista determinadas regulacionesdel Derecho Penitenciario que, sin duda, constituyen exponentestípicos del Derecho Penal del enemigo. Entre ellas, cabe mencionarlas que endurecen las condiciones de clasificación de los internos, lasque limitan los llamados beneficios penitenciarios, o las que amplíanlos requisitos de la libertad condicional”.23
Cuando se entiende el Derecho Penal ultima ratio se comprende,con mayor precisión, lo que hemos dicho hasta ahora. Una sociedadque convierte en delito sancionable la virtud que quiere formar, harenunciado a la educación acudiendo a la represión, a la formación deesa virtud mediante el temor al castigo.
III. NORMA DE ACTUACIÓN Y ACCIÓN EFICIENTE
No deja de llamar la atención, por lo menos en las distintas exposicio-nes de motivos, que los posibles “problemas” a enfrentar son de efica-cia de las instituciones jurídicas más que de reformas constitucionalesy de normas procedimentales. La ineficacia “ejecutiva” procura, portodos los medios, que sea la Constitución, no la ley, la que en definiti-va fije la pauta a seguir. Esta realidad —como política criminal— pue-de ser grave, entre otras razones, porque impide el control constitucio-nal integral. Si la Constitución protege derechos, las leyes secundariastendrán que lograr sus objetivos —que en definitiva es el bien comúnde la sociedad— sin prescindir de esos derechos, cuidando las distin-tas disposiciones que los garantizan. De ese modo la “función” legisla-tiva será cada vez más técnica, más precisa, menos de “aficionados”.
En efecto, el Ejecutivo Federal durante la presidencia de VicenteFox hizo ver en la exposición de motivos de su iniciativa del año 2004,el “descrédito de las instituciones por la ineficacia en el actuar de lasautoridades, que se traduce en inseguridad pública y en mayor impu-nidad”. Para el ex Presidente, “una de las causas que pueden explicarla falta de presentación de denuncias, por parte de la ciudadanía, deri-va de su desconfianza hacia las instituciones, lo que da como resultadola llamada “cifra negra”; es decir, el número de delitos que efectiva-mente son cometidos pero que no son denunciados ante las autorida-des competentes y, por lo tanto, quedan impunes y fuera de los regis-tros oficiales”. Con la iniciativa de reforma constitucional y de algunas
23 Gracia Martín, op. cit.
104 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 104

normas del sistema de justicia penal se proponía “lograr un sistema dejusticia penal federal eficaz y eficiente”.
Dicha reforma estructural se sustenta en tres ejes fundamentales,en la especie, la transformación del procedimiento penal hacia un sis-tema acusatorio, la reestructuración orgánica de las instituciones deseguridad pública y procuración de justicia, así como crear tribunalesespecializados en adolescentes y jueces de vigilancia de la ejecuciónde penas y, por último, “la profesionalización de la defensa penal”, loque exige “un cambio de modelo en los sistemas de seguridad públi-ca” que “responda a las exigencias del régimen democrático que día adía estamos construyendo todos los actores políticos de la mano de lasociedad”.
Desde el ámbito del Ministerio Público y la policía judicial, la ini-ciativa “contempla la previsión de la dirección funcional del Ministe-rio Público sobre la Policía independientemente de la adscripciónorgánica que la ley le otorgue a dicha corporación”, sin dejar de reco-nocer que “los cuerpos policíacos deben regirse por criterios objetivosy de alta profesionalización, razón por la cual la propuesta de reformatambién contempla la autonomía técnica y operativa de la Policía”.
Desde la investigación preocupaba al Ejecutivo:
La necesidad de llevar a cabo tareas de coordinación eficaz y eficienteentre las autoridades encargadas de la seguridad pública, toda vez que unode los grandes problemas que enfrentan las autoridades en esta materia esla falta de profesionalización y uniformidad en el sistema de seguridadpública, situación que ha provocado la dispersión de criterios en la selec-ción de los integrantes de los cuerpos policíacos […] Lo anterior, se tradu-ce en la falta de resultados homogéneos en los tres órdenes de gobierno,por las sensibles diferencias en las características y capacidades de los res-ponsables de la seguridad pública, de una región a otra.
Dentro de la “política criminal” del Ejecutivo Federal, la iniciativade reforma constitucional tenía como objetivo —entre otros— “lograrun sistema de seguridad pública profesional y uniforme” reformandoel artículo 21 de la Constitución Federal, con la finalidad de señalarque “la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipiosse coordinarán en los términos que la ley general señale, para estable-cer un sistema nacional de seguridad pública profesional y uniforme
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 105
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 105

en todo el país para cumplir con eficacia sus respectivas atribuciones enesta materia”.
En marzo de 2007, el Ejecutivo Federal, esta vez bajo el gobierno delPresidente Felipe Calderón Hinojosa, propone una Reforma Integralpreocupado de que “a medida que un Estado democrático de Derechoavanza en su desarrollo político y económico, algunas variables se venafectadas de modos diversos. Tal es el caso de la incidencia delictiva. Espor eso que en el mundo se reconoce que deben adecuarse las estruc-turas constitucionales y legales para dar respuesta a este fenómenosocial con mayor efectividad pero con absoluto respeto a la legalidad”.
Siguiendo un criterio de investigación represivo —ius puniendi— y,consecuentemente, “renunciando”, “cediendo” o “rindiéndose” a la“realidad” delincuencial, se considera que “la globalización y las nue-vas tecnologías han modificado no sólo las necesidades y los interesesde los distintos grupos que conforman la sociedad, sino sus valores ycostumbres”. Para nadie es un secreto que un cambio de valores y cos-tumbres requiere de educación en estas cuestiones —ius educandi—o, en su caso, ius vigilandi o ius previniendi. Sin embargo, la soluciónque se ofrece en lugar de la educación es “una revisión a fondo, unamodernización que permita hacer frente a las formas que la delin-cuencia ha adoptado”.
Para el Ejecutivo Federal: “Nuestro sistema de justicia ha colocadola figura del Ministerio Público [...] como la autoridad a cargo de lainvestigación de los delitos, con el auxilio de una policía bajo su auto-ridad y mando inmediato que, sin autonomía funcional y administra-tiva, ha visto limitada su capacidad de investigación”. El estudio pre-vio a la iniciativa hacía ver que:
El Ministerio Público fue concebido por el Constituyente de 1917 comola autoridad a la que correspondía, en conjunto con la policía, mas no aésta como un auxiliar de aquél, la persecución del delito, reservando laacción penal al órgano jurídico que presentase el caso ante los tribunales.Fue hasta la reforma constitucional de 1996, cuando la palabra “investi-gación” se incorporó al texto del artículo 21 y se dejó por completo estafunción y la persecutora al Ministerio Público, convirtiendo a la policía enun órgano auxiliar que sólo puede investigar bajo las directrices estrictasdel primero. Esta reforma constitucional, que fue producto de la tradiciónde la legislación procesal secundaria, hizo que el Ministerio Público fuerarebasado por la realidad social.
106 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 106

La solución que ofrecía la iniciativa de reforma resultaba, sinembargo, equívoca y contradictoria. Si una institución no funcionaporque no cumple con su acometido, lo propio es que se le haga fun-cionar sin necesidad de una ley, y menos aún de una reforma consti-tucional. Es un dato de experiencia que todas las policías judicialesy/o ministeriales trabajan —investigan— en razón del proceso y, porende, en función de las directrices del Ministerio Público. Sin embar-go, desde el Ejecutivo Federal se considera que si “actualmente, elMinisterio Público no realiza la investigación por sí mismo sino que,tradicionalmente, la ha delegado en la policía y ésta, al no ser consti-tucionalmente la autoridad responsable de la investigación, se cons-triñe al cumplimiento de las instrucciones que recibe, limitando asísus habilidades e impidiendo su profesionalización al no asumirsecomo actor principal de la investigación”, entonces la solución es“redefinir a la policía como un órgano corresponsable de la investiga-ción penal y devolverle las facultades que poco a poco fue perdiendoen la práctica y en las legislaciones secundarias”.
No se requería de una reforma constitucional para introducir el sis-tema acusatorio. La Constitución no es contraria a los principios deoralidad, inmediatez, contradicción y concentración en razón de lapublicidad que promueve (artículo 20 constitucional); menos aún,para lograr la profesionalización de los oficiales de policía y los agen-tes del Ministerio Público. Con menor razón para sujetar los cuerpospoliciales a los requerimientos “procesales probatorios” del MinisterioPúblico. El Poder Ejecutivo escoge el camino más largo: una reformaconstitucional que le permita hacer lo que ya podía lograr, al conside-rar que:
El objetivo es que [...] se fortalezca la profesionalización policial para queésta pueda recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relaciona-dos con los hechos posiblemente delictuosos, sin la camisa de fuerza quesignifica una innecesaria subordinación jerárquica y operativa al Ministe-rio Público, sino únicamente contando con su conducción jurídica paraconstruir los elementos probatorios que permitan llevar los asuntos antelos tribunales.24
24 Si estudiamos los “parches” con los cuales se ha reformado el Código de Proce-dimientos Penales del estado de Nuevo León para introducir los “juicios orales”, máspropiamente el “procedimiento oral penal” que “surge” desde un conglomerado denormas “inquisitivas” y “acusatorias” prioritariamente escritas y lleno de formalismos;
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 107
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 107

A criterio del Ejecutivo Federal, la “eficacia” está en “redistribuir lasfacultades de investigación entre los órganos responsables (policía yMinisterio Público)”, lo que “permitirá una investigación más cientí-fica, objetiva y profesional, con la consecuente solidez en el ejerciciode la acción penal”. Sin embargo, en lugar de optar por una legislacióntécnica acertada, promueve una normativa constitucional “cómplice”de un “proyecto” represivo. Más propiamente, “constitucionalizar” unrégimen de excepción. Para introducir sistemas no garantistas contrala delincuencia organizada y cercenar algunos derechos de defensa delos imputados la instancia de reforma, primero, llama la atención a lostratados de derechos humanos y, luego, en contra de esos mismos tra-tados, plasma su objetivo.
En efecto, sostiene por un lado la necesidad de “articular el mode-lo de justicia con los instrumentos internacionales de los que Méxicoes parte y que preceptúan diversos derechos de las víctimas y losimputados”. Por otro, admite que “un modelo eficaz, ante el incre-mento de la delincuencia, no puede estar sustentado de maneraexclusiva en mayores facultades para las autoridades policiales sincontrol alguno; sino que, en todo caso, debe contar con los equilibriospropios e indispensables que exige la justicia y, en general, un Estadodemocrático de Derecho”.
Sin embargo, sin pronunciarse sobre las ventajas del sistema acusa-torio o el garantismo procesal, concluye en la necesidad de “un trata-miento diferenciado entre los delitos graves y aquellos consideradoscomo de delincuencia organizada”, para “conceder al MinisterioPúblico mayores herramientas de investigación que puedan ser imple-mentadas con la premura que estos casos requieren”, y a la vez “elevarla capacidad de investigación [...] a la altura de las nuevas facultadesconstitucionales” fortaleciendo “las tareas de prevención policial”. Sepropuso, entonces,
[…] reformar el artículo 21 de la Constitución para establecer claramenteque la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la
el Código de Procedimientos Penalesde los estados de México, Chihuahua y Oaxa-ca, nos daremos cuenta que ninguno de ellos deviene en inconstitucional. Por el con-trario, en lo posible, y a través de la oralidad que introduce, a la vez, los principios decontradicción, inmediatez, continuidad, defensa y legalidad, procura el debido pro-ceso y un iter procesal garantista conforme a los actuales artículos 1, 14, 16, 17, 18,19, 20 y 21 de la Constitución Política de la República Mexicana.
108 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 108

policía, la cual actuará bajo la conducción jurídica de aquél en el ejerciciode esta función. La intención es que la investigación siga a cargo, jurídica-mente, del Ministerio Público, pero que en ella la policía actúe con laautonomía técnica y funcional necesaria y propia de su naturaleza, confacultades y atribuciones que, sin lesionar o molestar derechos sustanti-vos, permitan el conocimiento de los hechos aparentemente delictivos yla identificación del probable autor o partícipe.
Para el Ejecutivo Federal “la policía debe asumir la responsabilidaden la investigación técnica y científica de los delitos. Para ello, no bas-ta otorgarle autonomía bajo la conducción jurídica del MinisterioPúblico, sino que es imprescindible contar con herramientas comple-mentarias” logrando “cuerpos policiales altamente capacitados y consólidas bases profesionales para el reto que significa el abatimiento dela impunidad”.
¿Es eficaz el sistema de justicia si se renuncia al “garantismo” o, ensu caso, al “control” jurisdiccional? ¿Corresponde a una reforma cons-titucional que dé pie a una reforma legislativa, facilitar ese nuevo “sis-tema” de administración de justicia? ¿Si la “delincuencia” organizadarequiere una declaración de “guerra”, corresponde al Poder Judicial–como administrador de justicia– librar esa guerra?
IV. EL ESTADO Y/O EL IMPUTADO SOMETIDO A PROCESO
El sistema de administración de justicia o sistema de justicia penalcae, a veces, en un error de comprensión, en la que nos coloca la dis-yuntiva de un Estado que, por un lado, está controlado —limitado—por las garantías normativas, institucionales y orgánicas que protegen—contra el Estado mismo— los derechos humanos. A la vez, los mis-mos ciudadanos —sujetos de esos derechos— convocan al Estado aproteger esos derechos humanos cuando han sido los particulares losque han violentado sus derechos de la personalidad, protegidos por elDerecho Penal como bienes jurídicos.
En esta disyuntiva, el “garantismo” nos enfrenta a un sinnúmero decontradicciones, más propiamente, valores a ponderar, que convieneaclarar, para luego, paliar con ellas; igualmente, resultan contradictoriasconstitucional, legal o procesalmente mal o injustamente enfocadas.
Mientras que los particulares exigen que el Estado motive y funda-mente cualquier acto de autoridad (artículo 16 constitucional), a la
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 109
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 109

vez exige al Estado la protección de los bienes de la personalidad tipi-ficados como delito en el Código Penal (artículo 14 constitucional), ala vez que ningún ciudadano puede hacerse justicia por si mismo(artículo 17 constitucional), el Estado, obligado a iniciar proceso yfacilitar el acceso a la justicia, está limitado en sus potestades en lainvestigación de los hechos ilícitos que ponen en peligro la seguridad(artículo 20 constitucional). ¿Cuáles son los límites de la potestad delEstado en la protección de los derechos humanos, como medio decontrol y/o poder social, y cuáles son las potestades del Estado encuanto a la protección de los derechos humanos como límite de laacción libre de los ciudadanos?25
Esta pregunta nos conduce a dos respuestas distintas y, conse-cuentemente, a dos modos diversos de concepción del ius puniendi.Nos coloca ante dos extremos de un péndulo: por un lado, el garan-tismo que busca en el debido proceso la protección de los derechosdel imputado; y por otro lado, la capacidad de reprimir las conductasilícitas que se adecuan a un tipo penal, violando los derechos de losparticulares.
25 Cfr. Pérez Luño, A. Enrique, “Concepto y concepción de los derechos humanos(Acotaciones a la ponencia de Francisco Laporta)”, en Doxa, núm. 4, Alicante, 1987,pp. 47 y ss. Pérez Luño, A. E., “Delimitación conceptual de los derechos humanos”,en Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 1984, pp.21-51. Pérez Luño, A. E., Los derechos fundamentales, Madrid, Tecnos, 1984, pp. 44-47. Quintana Roldan, Carlos y Sabido Peniche, Norma, Derechos Humanos, México,Porrúa, 2001, p. 20. Bovero, Michelangelo, “Derechos fundamentales y democraciaen la teoría de Ferrajoli: un acuerdo global y una discrepancia”, en Ferrajoli, Luigi,Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2001, p. 216. Ferra-joli, Luigi, “Los derechos fundamentales en la Teoría del Derecho”, en Los fundamen-tos de los derechos fundamentales, op. cit., p. 139. Hervada, Javier, “Los derechos inhe-rentes a la dignidad de la persona humana”, en Ars Iuris, revista de la Facultad deDerecho de la Universidad Panamericana, núm. 25, 2001, p. 234. Pacheco, Máximo,“Los derechos fundamentales de la persona humana”, en Serie Estudios de DerechosHumanos, t. II, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, CostaRica, 1995, p. 68. Brewer-Carias, Allan R., Garantías constitucionales de los derechosdel hombre, Caracas, Jurídica Venezolana, 1976, p. 28. Martínez de Vallejo Fuster,Blanca, “Los derechos humanos como derechos fundamentales. Del análisis delcarácter fundamental de los derechos humanos a la distinción conceptual”, en Balles-teros, Jesús (ed.), Derechos Humanos, Madrid, Tecnos, 1992, p. 48. Laporta, Francis-co, “Sobre el concepto de Derechos Humanos”, en Doxa, núm. 4, Alicante, 1987, pp.43-44.
110 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
HIDALGO MURILLO.qxp 01/07/2008 09:51 a.m. PÆgina 110

Esa interpelación enfrenta a la víctima del delito contra el autor delhecho típico. Crea la institución del Ministerio Público, o MinisterioFiscal como órgano acusador en representación del Estado, y aldefensor letrado para protección de los derechos del imputado. Unapregunta que, extrañamente, exige al Estado la averiguación de la ver-dad y, a la vez, permite al imputado la consolidación de lo falso. Uncuestionamiento que, dependiendo del prisma, facilita la represión ola impunidad. Ante esta interrogación, el Estado —a través de susentes represivos— se ve exigido y limitado, enfrentado lo justo ante loinjusto. He aquí la gran disyuntiva.
No por contrato, ni por consenso, sino porque el hombre es un sersocial por naturaleza, en la que de modo igualmente natural se exigela presencia de la autoridad en el reconocimiento y protección —nomediante otorgamiento— de los derechos humanos, la personahumana, objeto —en cuanto bienes de la personalidad— y sujeto—en cuanto persona coherente con su dignidad— de esos derechos,ha de comprender sus alcances y límites en razón de la búsqueda parael encuentro de la justicia conmutativa, distributiva, legal y resarcitoria.
No es el Estado el que enfrenta la violación de los derechos huma-nos por los abusos de autoridad, la privación de libertad con o sin áni-mo de lucro, la esclavitud, la trata de mujeres y niños, la guerrilla, elnarcotráfico, la economía subterránea, la explotación laboral, ladefraudación en todas sus formas, la sustracción de los bienes o la pér-dida de la vida y de la libertad. No es el Estado el que sufre las viola-ciones contra la paz, la tranquilidad pública, la seguridad ciudadana;sino los particulares, los miembros de una comunidad —por partici-pación o pertenencia— organizada. Cuando se debilita el biencomún, sufre y disminuye la seguridad en los bienes de la personali-dad, en los intereses particulares. He aquí la gran disyuntiva.
Sin embargo, cuando la sociedad sufre la delincuencia organizada,aunque no debemos hacer “justicia” por propia mano, el imputado—el autor de hechos ilícitos— deviene en sujeto de derechos y garan-tías constitucionales y el Estado se convierte en el gran “delincuente”,en el injusto “represor”. El primero tiene derecho y el segundo límites.Entonces, ¿a quién corresponde la prevención y/o investigación deldelito?
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 111
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 111

V. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A FAVOR DE LOS SUJETOS
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Aunque parece verdad de Perogrullo, el ciudadano es sujeto de losderechos humanos. El fundamento de esos derechos es la dignidad dela persona humana. Su objeto, los bienes de la personalidad. Perocomo garantías normativas, éstas se conforman de los valores socialesy culturales de la nación, de principios constitucionales, principioshermenéuticos que rigen e interpretan la acción de la autoridad y, ala vez, en principios de protección de los bienes de la personalidad enel Derecho Público —Derecho Penal— y en el Derecho Privado—Derecho Civil—.
Como garantías del gobernado, las garantías constitucionales sonun poder social contra las potestades del Estado en la protección delos derechos de los ciudadanos. Pero como igualmente garantías delgobernado, definen las potestades del Estado para proteger los dere-chos humanos de la posible violación de los mismos por parte de losparticulares. Entonces, la protección de los derechos humanos limitay faculta la potestad estatal.26
Pero no son los derechos humanos, como bienes particulares, losque limitan o facultan a actuar a las instituciones del Estado, más pro-piamente, a las instituciones represivas del Estado, sino el biencomún, es decir, la realidad misma de la organización social que exige
26 Cfr. Fix Zamudio, Héctor, La protección procesal de los derechos humanos antelas jurisdicciones nacionales, Madrid, UNAM/Civitas, 1982, p. 56. Pérez Luño, Losderechos fundamentales, op. cit., p. 66. Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Madrid, Trot-ta, 2001. p. 870. Prieto Sanchís, Luis, Estudios sobre derechos fundamentales, Valen-cia, Debate, 1990, pp. 143-144. Pérez Luño. A. Enrique, “El proceso de positivaciónde los derechos humanos”, en Varios, Los derechos humanos. Significación. Estatutojurídico y sistema, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1979, p. 229. Carrio, Genaro, “Sobrela administración de justicia y el derecho a la jurisdicción”, en Anuario de DerechosHumanos, núm. 5, Madrid, Universidad Complutense de Madrid/Instituto de Dere-chos Humanos/Facultad de Derecho, 1988-89, p. 44. Peces-Barba, Gregorio, Dere-chos fundamentales, Madrid, Guadiana, 1973, p. 243. Wroblewski, Jerzi, Constitucióny teoría general de la interpretación jurídica, Madrid, Civitas, 1985, p. 97. AlmagroNosete, José, Constitución y proceso, Barcelona, Bosch, 1984, pp. 105 y ss. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, La protección procesal internacional de los derechos huma-nos, Madrid, Civitas, 1975, p. 26. Cascajo, José Luis, “El problema de la protecciónde los derechos humanos”, en Pérez Luño et al., Los derechos humanos, Sevilla, Uni-versidad de Sevilla, 1979, p. 294.
112 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 112

la paz social, la tranquilidad y moral pública, la seguridad ciudada-na, la justicia conmutativa.
Esas garantías del gobernado no son únicamente normativas, sinoque a la vez conforman instituciones y órganos —principalmente pro-cedimentales— de naturaleza constitucional o legal, para hacer efica-ces las garantías normativas y los propios derechos como bienes de lapersonalidad. Las garantías orgánicas son el modo de hacer eficaz—mediante, por ejemplo, la obligada fundamentación y motivaciónde los actos de autoridad, o el acceso a la justicia—, los derechoshumanos. Como garantías adjetivas, las garantías orgánicas son potes-tad, capacidad, facultad de actuar, tanto de los particulares, contra losparticulares y el Estado, como del Estado mismo. De ahí que desde lasgarantías del gobernado, la primera exigencia del Estado es la potes-tad, capacidad y facultad de hacer eficaces los derechos humanos.
Se equivoca, entonces, el que cercena al Estado esta potestad,capacidad y facultad, y mira las garantías desde el poder social, única-mente como límites de acción del Estado, pues con ello perjudica elbien común, necesario para la común protección de los mismos dere-chos humanos. Desde esta óptica, a nuestro criterio equivocada, laprotección de los derechos humanos significa eliminación de todaautoridad, limitación de cualquier liderazgo social que prescinde,necesariamente, de la existencia misma del Estado. Este es un modode denominar a la anarquía.
VI. EL PAPEL DEL BIEN COMÚN EN LA INVESTIGACIÓN
La justicia social —conmutativa y distributiva—, la seguridad ciuda-dana, la tranquilidad pública, la paz social, son cuatro efectos propiosde la vida del hombre en sociedad que, por lo general, se atribuyen alEstado. Dependiendo de la “autoridad” que tenga cada “potestad”gubernamental es propio que se atribuya, de forma distinta, a algunode los tres poderes estatales. Sin embargo lo cierto es que la seguridad,la paz, la tranquilidad, la justicia son un objetivo de la solidaridad ensociabilidad que, por lo general, se exigen al Poder Ejecutivo: inteli-gencia policial; investigación policial; prevención policial; educacióny formación policial; organización social; confianza policial; preven-ción del delito. Efectos que se disfrutan cuando el objetivo del Esta-do, y el de todos los ciudadanos, es la conquista del bien común.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 113
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 113

No se ignora que bajo la “excusa” del bien común se han justifica-do algunas injusticias. Sin embargo, igualmente se han cometidoinjusticias y violado derechos bajo el egoísmo del bien particular o sinproteger bien alguno. Más aún, cercenando bienes, derechos y garan-tías. Desde el control natural propio, que surge de la división de pode-res en el Estado moderno, el bien común es más fácil de identificar,aunque más difícil de justificar.
Cuando hablamos de garantías normativas, institucionales y orgá-nicas a favor del gobernado, nos referimos a la protección de los dere-chos humanos a través de garantías individuales que procuran la pro-tección de los bienes particulares o bienes de la personalidad. Cuandohablamos de la protección de intereses difusos, de los que se benefi-cia la sociedad en general, el objetivo del Estado es consolidar el biencomún sin detrimento de las garantías individuales. Es lo que se cono-ce como limitaciones, desde la teoría de los derechos humanos.
Ante la delincuencia organizada, algunos han querido solucionar elproblema implementando modos de reacción social o de investiga-ción policial que se acomoden a la “ilegalidad” propia de la delincuen-cia. Creyendo que el Estado debe reprimir esas formas de “violencia”desde el Derecho Penal, nace entonces, como concepción equívoca,el Derecho Penal del enemigo. El hombre civilizado cree necesarioutilizar las mismas “armas” que ocupa el enemigo para defenderse.Más propiamente, para dominarlo.
Otros han querido cercenar derechos y/o garantías normativas uorgánicas para contrarrestar el efecto nocivo que causan quienes, enun Estado de Derecho, utilizan el mismo “derecho” o, más fácilmen-te, la propia legislación que “crear” sus derechos y, por ende, las“garantías” de su protección para perjudicar los bienes humanos bási-cos. Es que los bienes de la personalidad son, como derechos huma-nos, inviolables, y también como derechos humanos frágiles, si no seconciben dentro de un contexto social; es decir, dentro de la comuni-dad en la cual se pertenece o se participa sin exclusión.
Por eso, por encima y para fortalecer las garantías individuales, y enrazón de la misma dignidad de la persona, fundamento de sus dere-chos humanos en la sociedad, y como potestad del Estado, prima elbien común como único límite de esas garantías que en lugar de limi-tar potencian los propios derechos que ellas garantizan. Pero son prio-ritarias no en la aplicación de una sanción ante un hecho ilícito, sinoen la defensa de la justicia social, la seguridad ciudadana, la tranquili-
114 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 114

dad pública y la paz social cuando éstas se ven comprometidas por laacción de un tercero ajeno o cercano.
Así como la justicia es el objeto del Derecho; el bien común es elobjeto de la política. Ambos son objetivo principal del Estado demo-crático y social de Derecho. El Estado no puede mirar el deber enrazón de la existencia de un derecho que le obliga por razones de justi-cia, sino un deber que sin razón de derecho y sin exigencias de la jus-ticia, encuentra su fundamento en la sociabilidad natural de la perso-na humana. Un deber que es responsabilidad moral de todos losciudadanos, porque el bien común es el disfrute y construcción res-ponsable propios de la justicia conmutativa.27
VII. DIFERENCIAR INVESTIGACIÓN Y PROCESO
La experiencia periodística, el “criterio” social y la opinión públicaconfunden y atribuyen a los órganos policiales lo que casi siempre esresponsabilidad de los jueces, la Procuraduría General, su MinisterioPúblico y la policía judicial y/o ministerial: el éxito o fracaso en lainvestigación de un delito se atribuye al éxito o fracaso de los oficia-les de investigación judicial. Este “criterio social” no está alejado de larealidad, porque investigación y proceso son y deben ser dos institu-tos distintos, separados en razón de la seguridad de la nación, con-fluentes en la investigación procesal por delito. El proceso es uno delos géneros de la especie investigación.
27 Cfr. Barrio Maestre, José María, Positivismo y violencia. El desafío actual de unacultura de la paz, Pamplona, Universidad de Navarra, 1997, p. 70; Bovero, op. cit., p.216; Buchanan, James y Tullocks, Gordon, El cálculo del consenso (Fundamentos lógi-cos de una democracia constitucional), Madrid, Espasa Calpe, 1980, p. 361; Cardona,Carlos, La metafísica del bien común, Madrid, Rialp, 1966, pp. 38 y 40; CarpinteroBenitez, Francisco. “Norma y principio en el ius commune”, en revista Ars Iuris núm.25, México, Universidad Panamericana, 2001; Carpintero Benitez, Francisco. “Prin-cipios y normas en el Derecho: una alusión intempestiva”, en Anuario de Derecho,núm. 4, Buenos Aires, Universidad Austral/Abeledo-Perrot; Clavero, Bartolomé,Razón de Estado, razón de individuo, razón de Historia, Madrid, CEC, 1991, p. 34;D’Agostino, Francesco, “Los derechos y deberes del hombre”, en Problemas actualessobre derechos humanos, México, UNAM, 2001, p. 101; Finnis, John, Ley natural yderechos naturales, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992; Goyard-Fabre, Simone, “Losderechos del hombre: orígenes y perspectivas”, en Problemas actuales de los derechosfundamentales, Madrid, Universidad Carlos III, 1994, p. 29; Martínez Pineda, Ángel,El Derecho, los valores éticos y la dignidad humana, México, Porrúa, 2000; Millán Pue-lles, Antonio, “Bien común”, en Enciclopedia Rialp, t. IV, Madrid, 1981; Zagrebelsky,Gustavo, El Derecho dúctil, Madrid, Trotta, p. 109.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 115
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 115

Debemos de entender que el Estado tiene como objetivo el biencomún, el cual procura garantizar a través de la protección individualy social de los derechos humanos, opero existe un sinnúmero deinvestigaciones que permiten decisiones de Estado que se fundamen-tan en medios de prueba que comprueban acciones contrarias a la jus-ticia, la paz, la tranquilidad y la seguridad, y que no pueden ser some-tidas a proceso porque exigen una decisión políticamente distinta.
Debe aclararse a qué tipo de investigación nos referimos. En mate-ria de seguridad pública todo es investigación y, desde una política cri-minal, sólo lo que el Ministerio Público considera que debe acusar,sometiéndolo al juicio de los tribunales, lo encamina a un proceso,aun cuando a la investigación se le hayan querido otorgar normas deprocedimiento.
Claro está que no toda investigación en materia de seguridad públicaexige el debido proceso. Las normas procedimentales y procesales se exi-gen, desde el Derecho Procesal Penal, cuando la investigación va enca-minada a preconstituir prueba que sirva para comprobar un hecho ilíci-to en el que haya participado un sujeto que deba ser “reprimido” pordichas acciones. Muchas otras investigaciones tienen otros objetivosen prevención de la justicia, la seguridad, la paz y la tranquilidad social.
VIII. LA INVESTIGACIÓN POLICIAL POR DELITO
La iniciativa de reforma del Presidente Felipe Calderón acierta en quela investigación es propia del órgano policial. Se trata, en todos los sis-temas, de un cúmulo de actividades policiales (inteligencia, vigilancia,prevención, técnicas criminalísticas y/o científicas, etc.) que son reco-gidas por el órgano acusador (Ministerio Público, Fiscalía o Procuradu-ría) para sostener una acusación ante el órgano jurisdiccional.
Toda investigación por delito debe estar en manos de una policíatécnica y científica que, utilizando las artes de la Criminalística, laCriminología, la Victimología y la Ambientología y, con ellas, la Psi-cología, la Sociología y la Antropología, etc., permitan comprobar queun hecho ilícito causado por una persona, ha tenido repercusionessociales y merece una sanción punitiva o, cuanto antes, una solucióndel conflicto. La doctrina la denomina “policía judicial”. En México sele identifica con la policía ministerial.
En la investigación por delito, es la policía la que debe llevar la ini-ciativa procurando hacer de la denuncia —notitia criminis— un caso.
116 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 116

Una investigación que se sale de los márgenes de la justicia comúny/o distributiva salta al otro lado del péndulo cuando el Estado, enlugar de limitarse en sus atribuciones y potestades, se ve obligado asancionar conductas para proteger derechos. Las garantías que sonformas de control del poder estatal convocan ahora al mismo Estadopara aplicar como iguales garantías de los derechos humanos, trans-gredidos esta vez por los particulares, la protección de los derechos dela personalidad a través del Derecho Penal.
La celeridad en razón de la eficacia del procedimiento exige la rapi-dez en la investigación. Para ello, la policía judicial debe asumir lainvestigación del delito. Esta investigación, en cuanto policial, debeguiarse por reglas hipotéticas claramente acusatorias, más por méto-dos claramente inquisitivos. De hecho, se parte de una “hipótesis deculpabilidad”, pues de lo contrario no habría objetivo.
Si bien este criterio ha sido acusado de inquisitorio, debemos partirde la idea de que toda investigación por delito es, de inicio, una inves-tigación inquisitiva, sin que la normativa procesal impida que cuantoantes acuda al “principio acusatorio”. No sin razón se establece dentrodel derecho de defensa que al imputado, al ser intimado de cargos, sele ponga en conocimiento de las pruebas que existen en su contra.
El sistema acusatorio, si bien atribuye al Ministerio Público la direc-ción y el control de la investigación, lo hace para discriminar, si se ini-cia un proceso. Son los informes policiales los que permiten al fiscal“resolver” si se inicia el procedimiento preparatorio, se ordena el archi-vo de la causa, su desestimación o, en su defecto, el sobreseimientodefinitivo. El mismo informe permite comprobar la “prudencia” deaplicar un criterio de oportunidad.
Cuando el Ministerio Público asume la investigación para encami-narla a un proceso, renuncia a la celeridad, en primer lugar, porquelos fiscales terminarán por realizar acciones policiales; en segundolugar, porque los fiscales no podrán cumplir con la investigación y, ala vez, con el procedimiento; en tercer lugar, porque los fiscales nopodrán controlar la legalidad del procedimiento (imbuidos) en la “agi-lidad” de la investigación; y en cuarto lugar, porque el fiscal estaríarealizando los actos de investigación que competen a la policía judi-cial, lo que por lo general crea incomprensiones, desorden, conflictointerinstitucional, renunciándose a la naturaleza de auxiliares delMinisterio Público que ocupa la función de dicha policía.
El sistema acusatorio no ha sido concebido para que los fiscales rea-licen el acto policial probatorio, porque no se debe cometer el error
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 117
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 117

de utilizar dos instituciones para un mismo fin: la investigación. El“sistema acusatorio” rehúye crear duplicidad de funciones.
IX. INICIATIVA POLICIAL BAJO DIRECCIÓN FUNCIONAL
DEL MINISTERIO PÚBLICO
Mientras la policía judicial y/o ministerial está convocada a investigarlos hechos ilícitos, al Ministerio Público se le exige determinar, decada investigación, qué causas pueden —y/o deben— ser sometidasal proceso y, por ende, perseguidas penalmente ante los tribunales dejusticia.28 Es una decisión de los fiscales del Ministerio Público, ampa-rada en una clara política criminal de la Procuraduría General, la quepermite el nacimiento de la relación procesal penal. Lo primero queinteresa es esclarecer el hecho; sólo en segundo lugar debe compren-derse el interés social o estatal para sancionarlo.
El Ministerio Público tiene la potestad de no admitir una investiga-ción que, sin su dirección y control, deviene en actividad procesaldefectuosa. Dirige, porque debe procurar que la investigación seaconforme a Derecho. De ahí que la policía judicial y/o ministerialdeba realizar la investigación bajo los criterios legales y técnicos quele fija el Código de Procedimientos Penales, su Ley Orgánica y lasdirectrices del Procurador General de la República. En lo demás,debe darse una completa independencia funcional.29
28 Se lee en la reforma constitucional aprobada por el Senado de la República el 6de marzo de 2008 respecto del artículo 21 constitucional: “La investigación de losdelitos corresponde al ministerio público y a las policías, las cuales actuarán bajo laconducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.
29 Así se procura comprender en el Dictamen de la Cámara de Diputados referen-te a la redacción del artículo 21 constitucional: Las instituciones de seguridad públi-ca serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El ministerio público y las insti-tuciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí paracumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional deSeguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación,reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridadpública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federa-ción, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivasatribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para lasinstituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las institucio-
118 NATURALEZA POLICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL...
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 118

Se nota aquí que hay una diferencia de matiz, que debe ser com-prendida para arribar a la tan querida celeridad que se ambiciona. Nose descarta, a su vez, que la investigación policial esté sujeta a normaso directrices de procedimiento, las que en definitiva permitirán queel caso sea remitido a los tribunales. Con ese fin, hemos distinguidolo que es investigación y lo que es proceso. Para ese objetivo, el Minis-terio Público debe plasmar una política de dirección que, sin interfe-rir en la función policial, fije las líneas de acciones de la policía, paraluego dejarla trabajar según sus propios criterios técnicos.
La responsabilidad de la policía judicial es entregar el caso al Minis-terio Público, debidamente investigado, para iniciar un procedimien-to preparatorio —nótese que en parte se sustrae la investigación deeste procedimiento— que le permite iniciar la relación procesalpenal.
Una política de celeridad, encaminada a simplificar y desformalizarel procedimiento preparatorio, exige de los fiscales adquirir una cul-tura procesal que los encamine a confiar del acto policial probatorio,facilitando: la oralidad con el contradictorio o la inmediatez; rompercon criterios preconcebidos de lo que es un acto probatorio; facilitarla veracidad del acto probatorio; facilitar la participación de los suje-tos procesales; no “inventar” procedimientos y, finalmente, encarrilarel acopio de pruebas en la investigación únicamente para facilitarloen la etapa de juicio.
Vale aclarar que el “problema de la investigación” —que ha sidodivida equivocadamente en tres fases procesales: fase preparatoria,fase intermedia y fase de juicio— se confunde dentro de las tres fasesde la investigación: investigación policial, investigación preparatoriae investigación jurisdiccional, porque igualmente se confunde acopiode pruebas con su incorporación y valoración.
nes de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sis-tema.
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de deli-tos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros,en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de lasinstituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, seránaportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamen-te a estos fines”.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO 119
HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 119

HIDALGO MURILLO.qxp 24/06/2008 10:42 a.m. PÆgina 120

SISTEMA ACUSATORIO Y PSICOLOGÍA FORENSE
Gustavo Morales Marín
Una de las principales herencias que ha dejado el sistema inqui-sitivo ha sido, sin duda alguna, la poca disposición de los aboga-dos para interactuar con profesionales de otras disciplinas cientí-ficas. Con el advenimiento del sistema acusatorio, la utilizaciónde este tipo de conocimientos será algo imprescindible en eldiario acontecer de los juicios en materia penal, y uno de ellosserá precisamente el de la Psicología Forense. Con la ayuda de estaciencia, a través de sus diversas ramas, el autor —ex Fiscal Gene-ral de Colombia— considera que se podrán conocer con mejoresfundamentos no sólo las intenciones del hombre que delinque,sino también los criterios y alcances psicológicos contenidos enlas normas de Derecho y, en especial, el examen del compor-tamiento y los objetivos de los principales actores del juicio penal.
Apenas ahora, con el advenimiento del sistema penal acusatorio,nos estamos percatando, seriamente, que el ejercicio del Dere-cho requiere de otros conocimientos que están más allá de la
mera comprensión de la norma jurídica. Hasta el momento actual,nos habíamos preocupado más por el examen especulativo y exegéti-co de los códigos, discriminando otros saberes sin los cuales no podrí-amos entender, en su totalidad, la conducta del hombre. En realidad,estábamos perdidos porque si el Derecho es conducta en relaciónintersubjetiva, como dice Legaz y Lacambra, entonces, tenemos queadmitir que esa conducta que sólo tiene sentido en la existenciahumana, logra su máximo nivel de entendimiento con el auxilio deotras ciencias, tales como la Física, la Química, la Biología, la Medici-na, la Psiquiatría y la Psicología. En efecto, estas ciencias que tambiénson existenciales, colaboran en la explicación total de la conducta delhombre. En consecuencia, el ejercicio judicial de la justicia logra ple-
121
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 121

nitud cuando conocemos la conducta que se juzga, en todos los ele-mentos que la estructuran, ya que de este modo se evita el error ju-dicial.
Entre nosotros, aquí en Colombia, ha existido desidia frente al estu-dio de la Psicología Forense. En gran parte, porque los profesores quehemos lidiado con esa área del conocimiento no hemos despertado elvivaz interés que dicha ciencia comporta. En otras ocasiones, porquelos textos que se han escrito son tan pesados en su estilo, tan impreci-sos por lo abstractos y anfibológicos, tan alejados del método exposi-tivo de la neurociencia, como el caso de un opúsculo publicado porÁlvaro Orlando Pérez Pinzón, que más valiera a la ciencia que no sehubieran producido.
La Psicología Forense tiene una vasta trayectoria en su función deservicio al Derecho. Los desarrollos de la Psicología profunda, funda-dos primero en la investigación clínica de Sigmund Freud, y continua-da por sus discípulos según inspiraciones múltiples no siempre admi-tidas por el maestro, dejaron sentir su influencia en el mundojurídico. En verdad, dicha Psicología presentó un cuadro completo dela motivación humana, y ha ofrecido explicaciones de la conductaque no podían dejar de atraer la atención de los criminalistas y, engeneral, de los estudiosos del Derecho. ¿Son motivos conscientes losque impulsan al delito? ¿Son causas inconscientes las que habríanmás bien de explicarlo? ¿Qué es el sentimiento de justicia? ¿Qué oquién es un criminal? ¿Qué ha de hacer la sociedad con él?
En un estudio realizado hace algún tiempo se pudo establecer laactiva presencia de las ideas psicoanalíticas en la obra de algunos juris-tas europeos, en unos casos con fin divulgativo y didáctico, en otroscon la pretensión de elaborar una síntesis entre aquellas tesis y losprincipios jurídicos vigentes. Así Luis Jiménez de Asúa, en sus obrasPsicoanálisis criminal y Tratado de Derecho Penal, explica que el delin-cuente se mueve y actúa sobre la base de una actitud de desalientoante el mundo social circundante. El delito tiene, pues, que ser escla-recido desde el horizonte de la existencia en el mundo, desde las varia-bles de personalidad, y sobre todo desde la interacción entre éstas yaquel efecto de la minusvalía, que es una desventaja, un “complejo deinferioridad” que desalienta al individuo y le mueve a buscar la solu-ción de sus problemas por la vía de la agresividad y la transgresión dela ley.
122 SISTEMA ACUSATORIO Y PSICOLOGÍA FORENSE
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 122

Otros investigadores, que utilizaron la Psicología para beneficio delDerecho, como Gonzalo Rodríguez Labora, analizaron los aspectosde la inimputabilidad, las circunstancias atenuantes, la peligrosidad yel peritaje psicológico. Por su parte, Quintiliano Saldaña centró susestudios en la “Biotipología criminal”, para montar la tipificación deldelincuente sobre datos morfológicos, endocrinos y psicológicos. Supropuesta, al tiempo que incluye la dimensión constitucional-endo-crina, añade otros niveles que sería preciso construir: el mecanismoafectivo del delito, el mecanismo mental del delito y el valor moral deldelito, punto este último donde se inscribirían las cuestiones de lalibertad, el determinismo y la responsabilidad.
Más cerca de nosotros se plantea la existencia de un determinadogrado de libertad, limitado por el determinismo relativo que condicio-na la actividad humana. Aquí la grave enfermedad mental es una con-tingencia de la naturaleza, que puede llegar a infiltrar la personalidadhasta el extremo de sustraerle sus cualidades más esenciales, en loscasos más extremos, y tan sólo mermarle de las mismas en otras pato-logías de menor incidencia en lo que sería el núcleo cognitivo e inten-cional de la personalidad. Actualmente, el estudio de los neurotrans-misores cerebrales y la correspondiente acción que sobre talessustancias bioquímicas ejercen los psicofármacos, vienen a completarlas principales fuentes de conocimiento que hoy nos ofrecen lascorrientes organicistas o biologistas, entre las que también debemosun tributo a las revolucionarias técnicas de exploración cerebral, quenos permiten acceder a un conocimiento muy aproximado del com-plejo funcionamiento del “sistema nervioso central”.
De la doble perspectiva de comprender lo psicógeno y de explicarlos sustratos orgánicos de la conducta, la Psicopatología y la Crimino-logía han venido a enriquecerse con un amplio acervo de aportacio-nes que las ciencias biologistas y las orientaciones psicosociales hanllegado a imprimirles. El hombre nace con una dotación genética queva a determinar una amplia dimensión de su realidad antropológica,y a lo largo de su biografía interacciona con un medio social de conte-nidos ético-culturales en el que constituirá su naturaleza propiamen-te humana con un significado existencial. Sin la impronta del apren-dizaje social, no existiría una vida simbólica e inteligente tal como hoyla entendemos.
Los estudios que he venido enunciando, y otros relativos a la Psico-patología, están dirigidos específicamente, en el campo de la Psicolo-
GUSTAVO MORALES MARÍN 123
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 123

gía Criminal, a conocer, señalar e identificar los diversos comporta-mientos del hombre que delinque. Ahora bien, la escena del delitomuestra vestigios de esos comportamientos y a través de ellos se lograel descubrimiento de autores y partícipes. Por otra parte, la caracte-rización de los comportamientos del autor del delito, o de sus partíci-pes, también puede derivar de la información que obtenga la policíajudicial. Es en estos casos, precisamente, en los que se requiere laactuación del psicólogo especialista en esta área, para que orientesobre las pesquisas y métodos investigativos que conduzcan al estable-cimiento de la identidad de esos actores del crimen.
Estas realidades vivenciadas en la experiencia generalizada me per-mitieron incluir, dentro de la normatividad que regula nuestro siste-ma penal acusatorio, la actuación de estos científicos, pues de esemodo se entiende cuando en el artículo 207 de la respectiva normati-vidad, relativo al programa metodológico de la investigación, se dispo-ne que el fiscal ordenará la realización de todas las actividades quesean conducentes al esclarecimiento de los hechos, entre otros, a laindividualización de los autores y partícipes del delito. Por su parte, elartículo 213 de la misma obra indica que en el lugar del hecho se reco-gerá la evidencia física que tienda a señalar al autor y partícipes deldelito. Si esas evidencias tienden a señalar y, por consiguiente, a des-cubrir a los actores de la conducta criminosa, resulta imprescindibleque dentro de sus análisis se incluya a un psicólogo criminal, el cualprecisará, con fundamento en patrones de comportamiento, los hilosconductores que faciliten el hallazgo requerido.
En nuestra ley procesal penal, que recoge el sistema acusatorio, nospermitimos consagrar, en el artículo 251, los métodos de identifica-ción, para lo cual señalamos que en la consecución de este fin sepodrán utilizar los diferentes métodos que el estado de la cienciaaporte. Es decir, los que entre otros aconseje el psicólogo criminal, yaque de acuerdo con el segundo inciso de la disposición citada, selogrará esa finalidad teniendo en cuenta el patrón de conducta delin-cuencial registrado en archivos de policía judicial. Y, en relación aestos tópicos, valga la siguiente referencia: un agente del F.B.I., exper-to identificador y capturador de delincuentes, observó que algunoscriminales en serie son fácilmente detenidos porque ejecutan sus crí-menes de una forma mal planificada, dejando pistas en la escena deldelito, tales como lazos y artefactos utilizables para situar en indefen-sión a la víctima, armas apetecidas por un determinado tipo de perso-
124 SISTEMA ACUSATORIO Y PSICOLOGÍA FORENSE
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 124

nalidad, huellas dactilares, residuo de diversas sustancias, ya sea sali-va o semen. Se trata de individuos que generalmente no toman pre-cauciones y sucumben a los interrogatorios de la policía.
Con alguna frecuencia, estos delincuentes en serie son esquizofré-nicos paranoicos, que actúan movidos por ideas delirantes y alucina-ciones, es decir, que oyen voces que les inducen a matar, que creenver en la cara de sus víctimas gestos o miradas provocativas, que expe-rimentan celos que van más allá de la lógica, que se sienten persegui-dos, que creen que son víctimas de un maleficio o bien que tienenuna función divina que ejecutar en la tierra. Otro grupo de crimina-les asesinos en serie lo constituyen aquellos que actúan movidos porsus fantasías sexuales e impulsos eróticos. Entre éstos se encuentranpersonas sádicas, paidofílicas, gerontofílicas, necrofílicas, fetichistas,etcétera. Estos delincuentes escogen casi siempre víctimas similares,por ejemplo mujeres rubias, de una edad determinada, de una similarestatura y, por tanto, sus crímenes son casi siempre una repetición delanterior. Este tipo de asesino evita dejar pistas que los delaten, aun-que en ocasiones desafían a la policía judicial dejando mensajes o unsello particular en sus acciones, como por ejemplo un descuartizadorespañol que dejaba a sus víctimas con las manos atadas a la espaldacon un “nudo marinero”.
Algunos delincuentes son psicópatas y su especial modo de com-portarse, en el medio social, los delata ante la observación de un psi-cólogo criminal. El psicópata es un individuo que no pierde el senti-do de la realidad. Casi siempre se muestra tranquilo, da la impresiónde ser persona fría a nivel emocional, es asesino impasible, como sifuera de hielo. Tiene un encanto superficial, gran don de gentes. Esincapaz de amar con autenticidad porque debido a su egocentrismosólo se ama a sí mismo. Los psicópatas no experimentan ningún tipode remordimiento por sus actos criminosos y buscan excusas para jus-tificar el delito que han cometido. Si no encuentran excusas, culpana los demás, e incluso se muestran como víctimas de la situación. Sonmentirosos para dar la impresión de ser personas grandiosas o paraseducir o manipular a los demás, como en muchos casos de la estafa.Cuando sus mentiras son descubiertas, no sienten apuro y cambiande historia o retuercen su versión para otorgarle verosimilitud.Recuerdo un caso narrado por Borrás Roca, en su libro sobre asesinosen serie, en el cual un psicópata asesino lloraba falsamente delantedel tribunal haciendo ver que estaba arrepentido del delito cometido,
GUSTAVO MORALES MARÍN 125
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 125

pero al salir del juicio se reía de la sentencia condenatoria que le ha-bían impuesto y, aún, de los propios miembros del jurado.
De la Psicología Criminal, como primera clasificación de la Psico-logía Forense, pasamos a la Psicología Jurídica, que nos permitiráentender los criterios psicológicos expresados en las normas del Dere-cho. En los procesos judiciales se requiere, con frecuencia, establecerlos trastornos de alguna de las esferas de la personalidad, que puedanafectar a inculpados, testigos, peritos, víctimas, etcétera. Es en estemomento en el cual se requiere la pericia psicológica. En el Códigode Procedimiento Penal, que recoge el sistema acusatorio, incluí demi propia cosecha el artículo 210 que se refiere al informe del investi-gador de laboratorio. Obviamente, el psicólogo que asesora en estaárea al mejor ejercicio de la justicia es un investigador de laboratorio.Se sabe, entonces, que la labor en los laboratorios experimentales dePsicología consiste en medir y evaluar aspectos atomizados de la sen-sación, la percepción, la memoria, el lenguaje y las reacciones de laconducta. Tomando el punto de vista de ciencia empírica, la Psicolo-gía utiliza la observación, la medición a través de tests, el experimen-to y el análisis estadístico. Los laboratorios actuales, en los países másavanzados, no sólo cuentan con psicólogos sino también con neuro-psicólogos, que trabajan conjuntamente determinando el manejo querealiza el cerebro frente a ciertas funciones específicas, localizando lasimágenes propias en cada área cerebral.
Conviene en este punto adelantar algunos conceptos sobre lo nor-mal, lo anormal, lo enfermo. De la misma manera en que estadística-mente hay gente con estatura considerada normal o con peso acepta-do como normal, también hay gente que es estimada mentalmentenormal, a pesar de que, a principios del siglo pasado, el profesor Ferrihubiese pregonado que no existía el hombre normal. Sin embargo,hoy se considera que los normales son personas bastante equilibradas,que suelen tomar con calma la mayor parte de los sucesos que les ocu-rren, que no tienen grandes problemas para decidir cuestiones impor-tantes, que se mantienen con cierta firmeza en sus convicciones, quetienen una buena capacidad para entender los problemas que se lespresentan, que sufren cuando les toca sufrir y toleran ese sufrimien-to. Los comportamientos de la generalidad de los humanos son,comúnmente, bastante “lógicos”. Estas cualidades, aunque a vecesson difíciles de definir, son vistas y valoradas con natural claridad por
126 SISTEMA ACUSATORIO Y PSICOLOGÍA FORENSE
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 126

el observador. La estimación de estos fenómenos humanos se hacerefiriéndola a un ideal teórico en el que hay general coincidencia.
Si alguien nos cuenta que escucha voces que lo insultan (como sue-le ocurrir en la esquizofrenia), o no recuerda cuál es su edad o si vivensus padres (como sucede en la demencia aterosclerótica), no dudare-mos en decir que ese sujeto es un enfermo mental. Aparecen aquí ele-mentos radicalmente diferentes a los que pueden encontrarse en lageneralidad de las personas. Un individuo con esos síntomas vive des-conectado del mundo cultural. El hombre normal vive en sintoníacon el entorno. Hay una relación comprensible entre el hombre nor-mal y su mundo. En cambio, un enfermo mental tiene rota la relacióncon el “mundo de todos”. Vive en un mundo propio, que al resto se lehace incomprensible, por más que se intenten interpretaciones antro-pológicas o se construyan modelos teóricos según lo sugiera la escue-la psicopatológica en la que el investigador se haya matriculado. Men-cionemos, como ejemplo de vivir en un mundo propio, la enfermedadde Alzheimer. El mundo del enfermo alienado es inasequible para elobservador.
En este caso aparece una complicación. A diferencia de la Medici-na, que se maneja entre dos valores: salud y enfermedad; o la justiciapenal, que lo hace entre culpabilidad e inocencia, la Psicopatologíareconoce tres posibilidades. Una de ellas es la salud (o normalidad);otra es la enfermedad (o psicosis), y la tercera es la anormalidad psí-quica.
En el grupo de anormalidades psíquicas están las neurosis y las per-sonalidades anormales. No hay en las anormalidades una ruptura conel entorno. En estos cuadros se conserva la capacidad para entenderlas cosas. Se mantiene la conexión con el mundo, pero con pocaarmonía. Es el caso, por ejemplo, de una persona que por haber sufri-do una desgracia, ha respondido con una intensa depresión quemenoscaba sus rendimientos sociales (esto se llama neurosis); o deotra persona habitualmente tímida, con falta de firmeza, con miedos,que por tener una personalidad con esas características lleva una vidasufriente (esto es una personalidad anormal). En estos casos, los fenó-menos psíquicos son entendibles, comprensibles, pero desmesurados.Tan desmesurados que inciden negativamente en las relaciones so-ciales, sin que se llegue a la fractura. Anomalía es desmesura, no rup-tura. Tener claro estos conceptos es de capital importancia en la jus-ticia, porque, digámoslo ya, los normales y los anormales son, en
GUSTAVO MORALES MARÍN 127
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 127

principio, responsables jurídicamente, y los enfermos alienados, no loson.
La Psicología Forense no sólo brinda sus valiosas e innegables apor-taciones en los terrenos especializados de la Psicología Criminal y dela Psicología Jurídica, sino también en una rama de primerísimaimportancia: se trata de la Psicología Judicial. La valoración del testi-monio, por ejemplo, se fundamenta en los conocimientos propios dela Psicología Judicial. Así quedó consagrado en el artículo 404 delCódigo de Procedimiento Penal, que asume el sistema acusatorio.Dicha norma la redacté para la comisión constitucional que estudióla reforma y así quedó, sin variación alguna, en la norma citada. Dicedicha disposición que: “Para apreciar el testimonio, el juez tendrá encuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y lamemoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto perci-bido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvola percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que sepercibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testi-go durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de susrespuestas y su personalidad”. Como se infiere del texto citado, el juezdebe trabajar, en este plano, con un acervo de conocimientos psicoló-gicos que debió asumir científicamente.
Se dice en el mencionado artículo 404, que en la valoración del tes-timonio se deben tener en cuenta los principios técnico científicossobre la percepción y la memoria. Aludiré someramente, más por víade información que por rigor académico, a algunos aspectos relativosa esos principios. La percepción, como el sentimiento o la memoria,es siempre el resultado de complicados procesos nerviosos y cerebra-les. Así, por ejemplo, en una percepción no solamente toma parte elórgano sensorial por medio del cual ella tiene lugar, sino tambiénnuestro pensamiento, nuestro juicio, nuestro sentimiento y la sumatotal de las experiencias logradas en el curso de nuestra vida. Ahorabien, digamos que todas las percepciones que asumimos en el cursode nuestra vida nos son proporcionadas por los órganos sensoriales.Sin ver, oír, oler, gustar, y sin la excitación que se nos transmite por lossensorios de la piel y de los músculos, la vida cognoscitiva sería impo-sible. Pero nuestros órganos sensoriales están lejos de ser perfectos.
Incluso los más importantes para nuestra vida intelectual, el ojo yel oído, no siempre reproducen los estímulos que reciben de maneracorrecta; así, para citar solamente algún ejemplo, hay músicos que no
128 SISTEMA ACUSATORIO Y PSICOLOGÍA FORENSE
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 128

son capaces de distinguir un cuarto de tono, y también el daltonismoes más frecuente de lo que suele pensarse. Prescindiendo de esto, laexactitud de nuestras percepciones se ve menoscabada por variadísi-mos influjos que la vician. En primer lugar, no es indiferente el esta-do de ánimo en que se halla el observador: si está con ánimo fresco osi se encuentra cansado. En este último caso nuestra concepción delo sucedido suele ser imprecisa y el recuerdo de lo percibido se desva-nece en seguida.
Naturalmente, también importa si seguimos con verdadera aten-ción un fenómeno cualquiera, o bien si lo recibimos simplemente sinun verdadero interés, en el campo de nuestra conciencia. También elafecto actúa falseando nuestras percepciones. Especialmente la espe-ranza produce, incluso en las personas normales, alucinaciones quepueden llegar a ser verdaderamente abultadas en sus efectos. W. Sterninformó en su colegio de la siguiente observación:
En una conferencia ante estudiantes dijo el profesor que quería en aque-lla ocasión observar cuál era la rapidez con que se propagaban los olores.Abrió con esta finalidad, entre muestras de repugnancia, un frasco con laadvertencia de que en el momento en que cualquiera de los presentes per-cibiese el desagradable olor lo comunicase. Después de un breve momen-to lo manifestó un alumno que se sentaba delante; el número de los quepercibían el olor creció rápidamente; al fin, casi todo el auditorio fue víc-tima del mal olor, se sujetaban la nariz e incluso uno de ellos se mareó. Enel frasco no había sino agua pura.
En este caso juega un papel importante no sólo la esperanza, sinotambién la sugestión de masas; la esperanza colectiva —aunque nosucede siempre— puede falsear más enérgicamente que la esperanzaindividual: si uno “cree” ver algo, el otro lo ve ya perfectamente. Insis-to, además, que una percepción no es algo subsistente por sí; siemprecontiene algo de pensamiento; implica un juicio; presupone un con-cepto, y, por regla general, se trata de un volver a conocer. Al teneruna percepción, no estamos libres de prejuicio, sino que sin darnoscuenta ordenamos las impresiones sensibles en categorías determina-das, conocidas para nosotros, o, si tal no sucede, se ponen en relacióncon otras impresiones parecidas. Entonces se manifiesta la tendenciaa acomodarlas a nuestras experiencias. En el maravilloso libro Sala dejurados, en el que se relata la historia de uno de los más experimenta-
GUSTAVO MORALES MARÍN 129
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 129

dos penalistas de Nueva York, Samuel Leibowitz, primero litigante ydespués juez, se lee este ejercicio : dice el juez Leibowitz
Ahora bien, ustedes, siendo abogados, es probable que sean buenos obser-vadores. Permítanme que les pregunte: ¿Cuántos de ustedes fuman ciga-rrillos Camel? La cuarta parte de las personas levantaron la mano. El ora-dor que había presentado al juez era uno de ellos. Leibowitz le pidió a él ya otros cuatro fumadores de Camel que se levantaran. Preguntó al maes-tro de ceremonias qué tanto fumaba. —Fumo dos cajetillas por día, y lashe estado fumando durante 20 años— contestó sonriendo. —Entoncesusted fuma cerca de 700 cajetillas por año, dijo el juez Leibowitz. En 20años usted ha fumado cerca de 14 mil cajetillas de Camel. Cada vez quesaca usted un cigarrillo ve usted la cajetilla; es algo familiar para usted.Usted ha tenido una cajetilla de Camel en sus manos por lo menos mediomillón de veces en los últimos 20 años. Voy a hacerles a ustedes cinco unapregunta acerca del camello. Tomen un papel y escriban la contestación ami pregunta. ¿Listos? En la ilustración de la cajetilla: ¿va el hombre delan-te del camello o va sentado sobre su lomo? Después de leer las respuestasexpresó Leibowitz: dos dicen que el hombre va delante del camello; dosdicen que va sobre la espalda del camello y uno dice que no hay tal hom-bre. Caballeros, saquen por favor sus cajetillas de Camel y vean quién estáen lo cierto. Hubo una mirada de asombro un poco avergonzada en cua-tro de los presentes. —Han comprobado que cuatro han constado erró-neamente, y sólo uno contestó con acierto. No hay tal hombre en la ilus-tración, —rió el juez Leibowitz—. Cuatro hombres, nótenlo bien,entrenados en la jurisprudencia, sentados aquí libres de cualquier tensión,estaban equivocados acerca de lo que hay dibujado sobre una cajetilla decigarros que manejan todos los días. Sin embargo, en las salas de juradoaceptamos identificaciones hechas por testigos mal entrenados, tal vezprejuiciados, tal vez confusos.
De tales vicios de la percepción, unas veces, y otras de los vicios delrecuerdo, resultan las imprecisiones y faltas en las declaraciones de lostestigos, de las partes y también, incluso, de los acusados. En éstos sedeben observar muchos factores, especialmente, cuando confiesan,pues en ellos inciden motivos pasionales, obsesiones, paranoias condelirios de grandeza, anestesia afectiva, su calidad de íncubo o desúcubo, etcétera. Ahora bien, el filtro de la veracidad, en todos estoscasos, es el interrogatorio. El empeño de quien interroga o contrain-
130 SISTEMA ACUSATORIO Y PSICOLOGÍA FORENSE
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 130

terroga debe ser el de formarse una técnica, de modo que excluya, almenos en cuanto sea posible, muchas de las fuentes de error. Nuestroproceso penal alude, en varias disposiciones, a los interrogatorios quedeben formularse tanto a informantes como testigos. Dichos interro-gatorios han de estar fundamentados en los principios de la Psicolo-gía, sin lo cual se trataría de una tarea empírica, carente de beneficio.Establecer la veracidad del testimonio, repito, es la función del inte-rrogatorio.
Los vicios enunciados, y otros que se presentan, como considerarlas declaraciones de los menores como menos exactas que las de losadultos, se sitúan en el campo de lo normal. Nuestras percepcionespueden estar perturbadas de muy distintas maneras. En primer lugar,hay alteraciones de intensidad: desde el punto de vista forense tieneuna gran importancia la infrasensibilización hacia el dolor (analgesiae hipalgesia) de los histéricos; también se dan alteraciones cualitativas(por ejemplo, visión del amarillo en la intoxicación por santonina).Asimismo son dignos de mención los trastornos del sentido de locali-zación, que en ocasiones se observan especialmente en los epilépti-cos. Los objetos aparecen anormalmente pequeños (micropsia) o des-mesuradamente grandes (macropsia), muy cerca o muy lejos; en laintoxicación por mescalina aparece una sensación de infinitud espa-cial. También puede estar perturbado el sentido del tiempo: los fenó-menos se suceden con una anormal rapidez o, por el contrario, conuna anormal lentitud. Aparte de estos trastornos, denominados “ano-malías de la percepción”, aparecen otros síntomas que se designancon el nombre común de “seudopercepciones”, tales como las ilusio-nes, las alucinaciones y las seudoalucinaciones.
El conocimiento de estos fenómenos psicológicos, y de muchísi-mos otros como los relativos a la memoria, al lenguaje y a sus trastor-nos psicopatológicos o morbosos, deben ser estudiados y conocidospor los abogados que aspiran al éxito en su ejercicio profesional, biencomo litigantes, como fiscales o como jueces. A esos fenómenos serefiere el artículo 404 de la nueva normatividad procesal penal, cuan-do encarece cada uno de los elementos científicos que se deben ope-rar para una adecuada apreciación del testimonio. En esta exposiciónhe mencionado, con evidente superficialidad, algunos aspectos queconvienen al mejor entendimiento del asunto. Mas es necesario pro-fundizar en éstos y en muchos temas más, tales como los relativos a laactitud y comportamiento del testigo cuando declara; a las enferme-
GUSTAVO MORALES MARÍN 131
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 131

dades mentales y a la simulación de esas enfermedades; a los métodospara conocer la verdad, como el hipnotismo y la sugestión en estadode vigilia, amén del influjo de quien interroga o de los efectos produ-cidos por el éter sulfúrico, la escopolamina, el pentotal, la mescalina.
La Psicología Judicial, en fin, incursiona, además, en el examencomportamental del abogado, movido por las finalidades de su minis-terio, que lo impelen a ser a un mismo tiempo psicólogo y jurista,artista y dialéctico, diestro y cauteloso, dotado con las virtudes de laelocuencia, improvisada o meditada, pero que en ocasiones se ve afec-tado, lastimosamente, con el fervor de la pasión que lo inspira y quequizá, debido a un proceso inconsciente, lo arrastra a errores. En estaárea de conocimiento, también se escruta la psicología del fiscal y deljuez. Del juez en las actitudes para juzgar frente al peligro del análi-sis demasiado minucioso o de la síntesis que esquematiza en exceso,y con los defectos del subjetivismo, alimentado por la introspección.
Estudiando todos estos aspectos psicológicos comprobamos cuándifícil es la función del juez, y cuán necesaria la honesta contribuciónde los representantes de las partes. El trabajo cotidiano del dramajudicial no es un árido y monótono mecanismo de investigacionescomunes, de fórmulas jurídicas, de aplicaciones de penas. Todo pro-ceso es como un caso clínico, que requiere su diagnosis y su terapia.En esta noble tarea, a menudo angustiosa, la Psicología Forense es unconsejo y una guía, una norma y una enseñanza, una contribución ala ciencia y un servicio a la justicia.
132 SISTEMA ACUSATORIO Y PSICOLOGÍA FORENSE
MORALES MAR˝N.qxp 24/06/2008 10:44 a.m. PÆgina 132

EL PROCEDIMIENTO SUMARIOPENAL EN PUEBLA
Elba Rojas Bruschetta
Para esta Magistrada y directora del Instituto de Estudios Judi-ciales del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, laregulación del procedimiento sumario previsto en el código co-rrespondiente de dicha entidad, ha venido a significar una solu-ción benéfica y gradual, que bien puede ubicarse a medio caminoentre el sistema inquisitivo y el acusatorio. Por otro lado, y a la parde su continua y creciente utilización de la cual dan constancialas cifras de los últimos años, debe destacarse el hecho de quediversos juicios sumarios han sido llevados a cabo en municipiosy universidades de ese estado. Todo lo anterior nos deja una im-portante lección: la de que cualquier proceso de reforma procesalpenal debe estar soportado por una política que busque cumplircon una función educativa, así como con una bien dirigida tareade difusión de la cultura judicial, todo ello en beneficio no sólo delos justiciables y las víctimas, sino de los estudiantes de Derechoque el día de mañana ocuparán las posiciones de defensor, fiscaly juez.
I. INTRODUCCIÓN
El procedimiento sumario tiene su asiento histórico1 en la Iglesia,como medio para tratar asuntos que —por su naturaleza— seríacomplicado conocer en el procedimiento ordinario, resultando
por tal motivo desproporcionado. Como procedimiento especial, elsumario se caracteriza por ser abreviado. La abreviación o simplifica-
133
1 Nos recuerda Rafael de Pina.
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 24/06/2008 10:45 a.m. PÆgina 133

ción puede darse en las formas o en los plazos, aunque prácticamen-te las dos vertientes coinciden.
Originalmente, el término sumario proviene de sumarium.2 A suvez, la sumariedad del procedimiento se refiere a los mayas, cuandoCarrancá y Rivas cita este punto y recurre a Juan Francisco MolinaSolís, autor de una obra títulada Historia del descubrimiento y conquis-ta de Yucatán, al comentar que: “La justicia era muy sumaria en don-de se administraba directamente por el cacique, quien personalmen-te escuchaba las demandas y respuestas, resolvía verdaderamente ysin apelación de lo que creía justo. También realizaba la pesquisa delos delitos y averiguados, sin demora imponía la pena y la hacia ejecu-tar por sus tupiles o alguaciles que asistían a la audiencia”.
Curiosamente entre los aztecas la sumareidad en lugar de darse pormenor entidad delictiva, se daba por la mayor entidad o gravedad.3 Asíafirma Margadant: “En los delitos más graves, el juicio era precisa-mente más sumario. Con menos facultades para la defensa, algo que,desde luego provoca la crítica del moderno penalista”.
II. JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA
En el Estado mexicano, en el cual los ordenamientos se multiplican,el enjuiciamiento sumario se encuentra regulado en el ámbito federalcomo el local. En este último, aceptado no sólo en el Distrito Federal,sino también en la mayoría de las entidades federativas.
Sin lugar a dudas, la idea de cambiar nuestro sistema procesal des-de su carácter fuertemente escriturado hacia juicios públicos y orales,ha sido la constante de todos los esfuerzos reformadores del sectorjusticia de las diferentes entidades federativas del país, durante estosúltimos años. En materia penal, la bandera de la oralidad se ha esgri-mido como el arma eficaz para la solución de muchos males que seatribuyen a nuestro sistema judicial.
En la actualidad, está en boga la simplificación de los procedimien-tos penales a través del sistema acusatorio y oral, lo que implica, enprimer término, un cambio de actitud de las partes y del propio juz-
134 EL PROCEDIMIENTO SUMARIO PENAL EN PUEBLA
2 Que como recuerda Medina Lima, significa breve, sucinto, resumido, compen-diado. Son sumarisimos, decía Calamandrei, “todos los procedimientos especiales enlos cuales la cognición tiene lugar en forma compendiosa y abreviada”.
3 Molina Solis, Historia del descubrimiento y conquista de Yucatán.
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 24/06/2008 10:45 a.m. PÆgina 134

gador. Por tal motivo, se instalan dos principios del procedimientoescrito que han sido relegados: el deber de colaboración de las partes,y el deber del juzgador de dirigir en forma directa y activa el proceso.4
El artículo 17 constitucional refiere que los tribunales deben resol-ver las controversias de manera pronta y expedita, lo que se alcanzaciñéndose a los principios de economía procesal, concentración y ora-lidad.5 Ahora bien, en el estado de Puebla aún no se ha legislado sobreel procedimiento oral en el ámbito penal; sin embargo, se cuenta conuna herramienta valiosa como es el “procedimiento sumario”, quereúne todas las características de concentración y oralidad, con lo cualse logra uno de los propósitos preponderantes de nuestro sistemapenal, que al hacer sencillo el procedimiento facilita la prosecuciónde sentencias, consiguiendo un sentir social de justicia pronta y expe-dita.6
III. FUNDAMENTO LEGAL
En el estado de Puebla se establece el procedimiento sumario en losartículos del 250 al 265 del Código de Procedimientos en Materia deDefensa Social, y tiene como objeto la investigación y sanción de deli-tos cuya pena máxima de prisión sea de cinco años, encontrándose eljuez de la causa de informar al procesado la opción de ser procesadoen sumario cuando:
II. El delito que se le imputa merezca una sanción menor de seismeses de prisión; o
ELBA ROJAS BRUSCHETTA 135
4 Llama la atención el contenido de la norma, en cuanto a que se precisa ahora conmayor énfasis la garantía individual de la impartición de justicia de una manera pron-ta y expedita. La prontitud de la jurisdicción es un atributo clave, pues pobre y limi-tada sería la justicia lenta. La justicia debe ser expedita, es decir, sin obstáculos; ypronta, como atributo complementario, que significa términos racionales y plazosadecuados para resolver las controversias.
5 Es necesario eliminar la noción de que: procedimiento rápido produce una con-dena errática; que procedimiento breve produce un juicio sin conciencia; y que todoprocedimiento sin dilación está cerca de la corrupción.
6 Cabe apuntar que en dicho procedimiento sumario, se lleva a la práctica: la ora-lidad, la inmediación, la concentración, la contradicción y la publicidad, lo que forta-lece nuestro sistema procesal en materia penal, pues el fin radica en garantizar el ejer-cicio del juzgador, de forma tal que asegura una justicia expedita y eficiente, siemprebajo el pilar de igualdad de las partes; y desde luego sin desatender que: “el proceso
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 24/06/2008 10:45 a.m. PÆgina 135

II. En el término establecido por el articulo 221, si el delito mere-ce más de seis meses y hasta cinco años de prisión.
Así, también podrán sujetarse al procedimiento sumario en ilícitoscuya pena mayor sea arriba de los cinco años, cuando se reúnan losrequisitos siguientes:
1. Que exista formal prisión del procesado;2. Que el procesado, el defensor y el Ministerio Público manifies-
ten no tener mas pruebas que rendir;3. Que el acusado lo solicite; y4. Oficiosamente, cuando las partes no manifiesten tener oposición
o impedimento dentro del término de cinco días posteriores a dictar-se tal proveído.
IV. PROCEDIMIENTO SUMARIO
Cuando el propio procesado y su defensor solicitan la tramitación desu asunto en procedimiento sumario, se adopta una condicionanteque tiene como finalidad respetar los derechos del procesado, en rela-ción de una adecuada defensa, la cual consiste en que antes del juiciodeberán constar, en el proceso respectivo, los antecedentes del proce-sado que esté identificado administrativamente en relación con lacausa penal imputada.
El juez ordena la apertura del procedimiento sumario, siempre ycuando no exista instancia pendiente por resolver que impida su desa-hogo; ordenando se expidan copias certificadas de todo lo actuado alas partes, a fin de que pueda prepararse alguna prueba que, por sunaturaleza, se desahogue de forma anterior a la audiencia sumaria, obien durante la verificación de la misma. Lo anterior, a efecto de quelas partes tengan oportunidad de preparar sus alegaciones y conclu-siones respectivas, y no queden en estado de indefensión.7
136 EL PROCEDIMIENTO SUMARIO PENAL EN PUEBLA
debe ser una garantía de verdad y justicia, porque su esencia es: la verdad en el esta-blecimiento de los hechos y la justicia en la aplicación del Derecho”.
7 La audiencia de juicio sumario es señalada dentro de los quince días hábilessiguientes, a fin de que las partes con toda oportunidad prevean lo necesario para sudesahogo. A su vez, se le hace saber al procesado y a su defensor que tienen el dere-cho de renunciar al procedimiento sumario hasta antes de que se declaren cerradoslos debates, y oficiosamente se ordenará que su tramitación vuelva a la vía ordinaria.
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 01/07/2008 09:51 a.m. PÆgina 136

La notificación de la apertura del procedimiento sumario, se le rea-liza incluso a la parte agraviada para que ofrezca probanza alguna, obien comparezca a hacer valer sus derechos y alegue lo que a su dere-cho importe. El día de la audiencia deberá asistir de manera obligato-ria el procesado, su defensor y el Ministerio Público, para que puedadesahogarse en términos de ley.
V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO
El juez en la audiencia del procedimiento sumario, inmediatamenteordena se ponga de pie el inculpado y deja en claro que en dicho actose solicita la autorización expresa del inculpado, para que dicha dili-gencia sea video filmada, grabada y publicitada por los medios decomunicación, quienes en ejercicio de su profesión podrán difundirla tramitación y resultado del juicio, con reserva de los nombres eidentidades de los actores para preservar derechos fundamentales.8 Elindiciado deberá contestar, expresamente, su autorización para quela audiencia sea publicada.9
A continuación, el juez le pregunta al indiciado si persiste en sudeseo y voluntad de que el presente juicio sea tramitado por la víasumaria (mismo que se encuentra previsto por la sección quinta, delos artículos 250 al 265 del Código de Procedimientos en Materia deDefensa Social en el Estado Puebla). El indiciado deberá contestarexpresamente su consentimiento, y si es favorable se da inicio a laaudiencia, por lo que el juez señala la hora y día en que se actúa yprocede inmediatamente a dar lectura de las constancias que integranla causa, y posteriormente a tomar la declaración preparatoria al indi-ciado.10
ELBA ROJAS BRUSCHETTA 137
18 En términos de lo dispuesto por el inciso b) del capítulo IV, artículo XXIII de laLey de Acceso a la Información Pública, lineamiento de protección de datos perso-nales, vigente a partir del 31 de marzo de 2006, que dice que para los efectos del ar-tículo 21 de la ley y en los casos no previstos por el artículo 22 de la misma, las depen-dencias y entidades sólo podrán transmitir datos personales cuando:… b) medie elconsentimiento expreso de los titulares.
19 En términos de lo dispuesto por el artículo 34 del Código de Procedimientos enMateria de Defensa Social en el Estado de Puebla. (garantía de la publicidad).
10 En la que se deberá de cumplir con las formalidades dispuestas por el artículo206 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social (garantías constitu-cionales).
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 24/06/2008 10:45 a.m. PÆgina 137

138 EL PROCEDIMIENTO SUMARIO PENAL EN PUEBLA
Concluida la declaración preparatoria, el secretario hará saber a laspartes si tienen en ese momento alguna prueba que ofrecer.11 En casode que alguna de ellas tenga pruebas que ofrecer, se deberán practi-car y se realizará constancia por escrito de cada una de ellas.12 El desa-hogo de dichas pruebas podrá suspenderse por una sola ocasión,como lo dispone el artículo 263 del código procesal penal de la enti-dad. El juez, inmediatamente después de lo que acontezca, resolverála situación jurídica del indiciado, solicitando a las partes se pongande pie para hacerles saber los puntos resolutivos del auto.
Acto continuo, se les notificará el auto en comento. El juez re-querirá inmediatamente a las partes, para que manifiesten si tienenalguna prueba que ofrecer. En caso afirmativo, el juez ordenará a susecretario recibir las que procedan en derecho para su desahogo. Con-cluida la recepción de pruebas y su desahogo, o cuando no se hubieraofrecido ninguna, se deberá declarar cerrada la instrucción y se deja-rá a la vista del Ministerio Público.
Tomando en cuenta que nuestro sistema procesal pena resulta unsistema mixto, el Ministerio Público debe en ese mismo acto ofrecersus conclusiones por escrito al personal, para que sean tomadas encuenta al momento de dictar la sentencia definitiva, o en caso contra-rio deberá dictarlas de viva voz en forma resumida, exhortándolo paraque sólo haga un pronunciamiento general de las pruebas.
El Ministerio Público deberá ratificar sus conclusiones y exponerpúblicamente lo concerniente a las agravantes del delito, el pago de lareparación del daño material y los días por cuantificar por conceptode reparación de daño moral. El juez, inmediatamente después,requerirá a la defensa y al acusado ponerse de pie, para que manifies-ten si tienen conclusiones de inculpabilidad que ofrecer o se le ten-drán por formuladas.
Posteriormente se efectúa un receso, necesario para dictar senten-cia, dependiendo la naturaleza del asunto a resolver. Al término delreceso, el juez iniciará declarando su competencia para fallar la sen-tencia de que se trata, y analizará en forma concisa la existencia o nodel cuerpo del delito y la plena responsabilidad del acusado en sucomisión. Se dará mayor énfasis a la individualización de la pena y lareparación del daño, haciendo saber a las partes, en forma concreta,
11 Con fundamento en el artículo 257 del Código de Procedimientos en Materiade Defensa Social (principio de contradicción).
12 Bajo el principio “adquisitivo”, se les admitirán a las partes las pruebas ofrecidas.
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 24/06/2008 10:45 a.m. PÆgina 138

las cantidades que corresponda por concepto de conmutación o san-ción pecuniaria.
Hecho lo anterior, el juez ordena a las partes ponerse de pie y darálectura a los puntos resolutivos de la sentencia que pone fin al proce-so. En caso de que el delito imputado al sentenciado tenga una san-ción que no exceda de cinco años de prisión, se le hará saber que encaso de interponer el recurso de apelación por la representación socialcontra el fallo en comento, el mismo no suspende su ejecución, porlo que podrá acogerse al beneficio de la conmutación de la pena yobtener su libertad inmediata.
En caso de que ambas partes renuncien al recurso de apelación, sedeberá declarar que la presente sentencia definitiva condenatoria hacausado ejecutoria, resultando procedente hacerle saber al sentencia-do que se le concede un término de 10 días a partir de este momentopara que se acoja a beneficio de la conmutación de la pena por la mul-ta, ya que de no hacerlo se pondrá a disposición del Ejecutivo del es-tado.
En caso de que el sentenciado haya depositado una fianza paraobtener previamente su libertad antes del juicio, la misma podrá sur-tir los efectos de la conmutación, por lo que el juez deberá hacer laconversión y, en ese momento, declarar el asunto concluido, ordenán-dose archivar la causa. Por último, y como acto solemne, el juezimpondrá personalmente y de forma verbal una amonestación al sen-tenciado.
VI. BENEFICIO DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO
El procedimiento sumario en Puebla ha tenido un gran impulso porparte de las autoridades locales y de los ciudadanos, que cada día seven beneficiados en tiempo, economía y una pronta impartición dejusticia, puntos de reclamo social constante para el Tribunal Superiorde Justicia del estado. Es por ello que el procedimiento sumario enmateria penal ofrece los siguientes beneficios:
a) Obliga al juez, al Ministerio Público, al indiciado y a su defen-sor a estar presente en el desahogo de las diligencias procesales.
b) Se obtiene una reconstrucción mucho más fluida y lógica de losacontecimientos, lo que contribuye a una mayor valoración delas pruebas y asegura independencia al titular de la administra-
ELBA ROJAS BRUSCHETTA 139
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 24/06/2008 10:45 a.m. PÆgina 139

140 EL PROCEDIMIENTO SUMARIO PENAL EN PUEBLA
ción de justicia para alejarlo de presiones que se pudieran ejer-cer sobre él.
c) Mayor acercamiento del juez con las partes y los testigos,logrando encontrar con ello la verdad histórica buscada. Estoúltimo contribuye a que esta clase de procedimientos sean reco-mendados a los indiciados, tanto por defensores particularescomo de oficio.
d) Los procedimientos sumarios, sin apartarnos de la forma escri-ta, tiene la ventaja de que las partes ven y escuchan con aten-ción lo que dice el juez, agotando todas las etapas procesales enuna sola audiencia, lo que beneficia a los involucrados en aho-rro de tiempo y dinero. Caso contrario ocurre en el juicio ordi-nario, que implica un mayor tiempo procesal y gastos.
VII. DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO EN MATERIA PENAL
EN EL ESTADO DE PUEBLA
A consecuencia de la aplicación continua de los juicios penales enprocedimiento sumario, fue que el Magistrado Guillermo PachecoPulido, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado delaño 1999 a febrero del 2008, y el Instituto de Estudios Judiciales,“Magistrado José María Corte y Juárez”, emprendieron el programade difusión e implementación del juicio sumario en materia penal,proyectando sus beneficios a los agentes del Ministerio Público, abo-gados litigantes, defensores de oficio, estudiantes de Derecho y a lasociedad en general.
Este programa abarcó audiencias en Atlixco, Chignahuapan, Teziu-tlan, Tlatauquitepec, Tecamachalco, Zacatlan, Xicotepec de Juárez yla ciudad de Puebla, en donde se llevaron juicios penales en sumario,en los cuales se invitaron a abogados, estudiantes y profesores paradar a conocer el desarrollo de este procedimiento y las ventajas antesmencionadas, además de compartir en la implementación del juiciosumario en materia penal.
Como resultado de este programa, se decidió incluir la participa-ción de las universidades que cuentan con la licenciatura en Derecho,con la finalidad de llevar a cabo el desahogo de las audiencias penalesen procedimiento sumario en sus instalaciones, para que los asis-tentes conocieran este procedimiento con la finalidad de estimular yfacilitar el aprendizaje a las nuevas generaciones de abogados, y que
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 24/06/2008 10:45 a.m. PÆgina 140

ELBA ROJAS BRUSCHETTA 141
además éstos sean capaces de exigir el respeto a las normas procedi-mentales, como parte de su formación profesional.
Por ello, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado dePuebla, con fecha 24 de agosto del 2006, dictó el acuerdo donde seautoriza el desahogo de audiencias públicas de juicios penales en pro-cedimiento sumario en las instituciones de educación superior delestado, siempre que las circunstancias así lo permitieran, previa decla-ración de recinto oficial y con el consentimiento de las partes. A lafecha se han realizado audiencias públicas de juicios penales en pro-cedimiento sumario, en las universidades Autónoma de Puebla,Anáhuac y Popular Autónoma del estado de Puebla, y en el InstitutoTecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
VIII. ESTADÍSTICA
Desde la publicación del acuerdo13 de Pleno del mencionado TribunalSuperior, en donde se hace partícipe a los jueces de esta problemáti-ca y los exhorta a que insistan ante los indiciados y/o defensores sobrelos beneficios y conveniencias del procedimiento sumario, se hanobtenido grandes resultados. En el año 2005 se llevaron acabo 1,154juicios sumarios en materia penal en todo el estado de Puebla, con unpromedio mensual de 96.2 juicios penales en procedimiento sumario.En el año 2006 se llevaron acabo 1,730 juicios penales en procedi-miento sumario, concentrándose la mayoría en los juzgados de lacapital,14 con un promedio de 144.2 procedimientos sumarios al mes.
Procedimientos sumariosenero-diciembre 2005
13 De fecha 18 de marzo del 2004.14 1,044 juicios penales en procedimiento sumario.
Capital 747
Foráneos 407
Total 1,154
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 24/06/2008 10:45 a.m. PÆgina 141

142 EL PROCEDIMIENTO SUMARIO PENAL EN PUEBLA
Procedimientos sumariosenero-diciembre 2006
PROCEMIENTOS SUMARIOS ENERO-DICIEMBRE 2005
74765%
40735%
CAPITAL FORANEOS
Capital 1,044
Foráneos 686
Total 1,730
PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ENERO-DICIEMBRE 2006
104460%
68640% CAPITAL
FORANEOS
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 24/06/2008 10:45 a.m. PÆgina 142

Procedimientos sumariosenero-diciembre 2007
Procedimientos sumariosenero-diciembre 2008
ELBA ROJAS BRUSCHETTA 143
PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ENERO-DICIEMBRE 2007
88954%
77046%
CAPITAL FORANEOS
Capital 889
Foráneos 770
Total 1,659
Capital 137
Foráneos 136
Total 273
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 24/06/2008 10:45 a.m. PÆgina 143

IX. JUICIOS SUMARIOS EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Este procedimiento no es nuevo, ya que existe en muchas de las legis-laciones procesales en materia penal en nuestro país, en las que seobservan similitudes en su ejecución, siempre con la primicia de serbreve, predominantemente oral, y realizarse en una sola audiencia. Esasí que en nuestro país existen 19 entidades federativas que lo instau-raron, como son: Campeche, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal,Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, NuevoLeón, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala,Veracruz; y Yucatán.
144 EL PROCEDIMIENTO SUMARIO PENAL EN PUEBLA
PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ENERO-FEBRERO 2008
13750%
13650%
CAPITAL FORANEOS
ROJAS BRUSCHETTA.qxp 24/06/2008 10:45 a.m. PÆgina 144

Política Criminal
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 145

ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 146

LA NEGOCIACIÓN DEL SECUESTRO
Jorge de Jesús Argáez Uribe
Quizás uno de los eventos que mayor terror y ansiedad puedencausar a cualquier persona de la sociedad mexicana, es la de re-cibir una llamada telefónica en donde se le informe que uno desus seres queridos está secuestrado. Y es a partir de ese momentocuando se da inicio un tortuoso e imprevisible proceso de nego-ciación con los secuestradores. A pesar de los cientos de casos quese presentan cada año, nuestra legislación en materia penal y deseguridad pública ha sido omisa en regular la figura de los “nego-ciadores”, cuya labor es realizada generalmente por la policía. Ajuicio del autor de este artículo, subsecretario de Seguridad Públi-ca del estado de Campeche, resulta imprescindible separar lasfunciones de investigación del delito de secuestro de las de nego-ciación, así como prever un perfil profesional para aquellas per-sonas que estarían a cargo de esta triste, pero necesaria tarea.
I. INTRODUCCIÓN
Por lo general es a través de una llamada telefónica como los delin-cuentes avisan que alguno de nuestros familiares ha sido secues-trado. Con frecuencia se decide acudir ante la autoridad respon-
sable de la investigación de delitos, que inicia la averiguación previa.Un grupo reducido de personas se presenta al domicilio del rehénpara tomar el control del caso y comienza lo que se conoce en el argotpoliciaco como el “proceso de negociación”.
II. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN
En todo caso de secuestro siempre se desarrolla una negociaciónentre los familiares del plagiado y los victimarios. Este intento de
147
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 147

acuerdo puede realizarse de diferentes maneras, ya sea por escrito opor teléfono, e incluso hasta por Internet. El proceso de negociaciónen materia de secuestro es esencial e indispensable, ya que en estaetapa se tiene contacto con los responsables del delito y es necesarioconseguir datos que permitan en el futuro la aprehensión de los res-ponsables. Ningún código de procedimientos penales establece unaregla sobre cómo llevar una negociación; regularmente es una tareaque le corresponde a la policía. Regine (2002) cree que para responderde manera profesional ante un evento delictivo de esta naturaleza, lasagencias de investigación deben prever en estos casos la intervenciónde negociadores, que en Estados Unidos denominan “unidades oequipos de negociación de crisis”. Además la unidad policial debe serdirigida por un líder que tenga asignados a dos o más negociadores.
La negociación es la parte más delicada en un caso de secuestro. Enella el plagiario se pone en contacto con los familiares (Brito, 2001),independientemente de que la misma familia debe decidir si se nego-cia o no (Navia y Ossa, 2000). La fundación “País Libre de Colombia”refiere al respecto:
El proceso de negociación es una de las partes del secuestro que entrañamayor riesgo para la organización: es el mecanismo a través del cual seponen en contacto con el mundo exterior, en especial con los familiares ylos negociadores de estos, para discutir las condiciones del rescate, el mon-to de las sumas exigidas, las formas de pago, al tiempo que deben suminis-trar información relativa a la víctima: sus condiciones de salud, la constan-cia de que está en su poder y que se encuentra en buenas condiciones.Esta comunicación se debe dar bien sea a través de medios electrónicos:radio teléfonos, teléfonos celulares, bien por medio del envío de cartas,grabaciones, cintas de video o por cualquier tipo de correspondencia. Eséste uno de los pocos momentos en el que las autoridades pueden teneruna evidencia real de la banda, en que pueden percibir cómo actúa y esta-blecer alguna forma de control y de observación de sus movimientos. Eséste a su vez uno de los puntos más vulnerables de la organización.
En México la mayoría de las negociaciones se realiza vía telefónica.Sin embargo, esto no significa que no se den de otro tipo, es decir, lanegociación telefónica es la más común, ya que el secuestrador tienemuchas ventajas, aunado a que hay facilidad para adquirir teléfonoscelulares sin necesidad de ajustarse a requisitos formales, por no estar
148 LA NEGOCIACIÓN DEL SECUESTRO
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 148

regulado de manera estricta este servicio de telecomunicación. Tam-bién se puede realizar una negociación a través de los medios decomunicación, como el periódico, aunque el Código Penal Federalprohíbe la publicación de los mensajes de los secuestradores, peroéstos pueden hacerse públicos disfrazando su contenido con algunaotra petición, lo que permite deducir que existe conocimiento logísti-co y operativo por parte de los plagiarios.
En la vida cotidiana de una persona se encuentran diversos facto-res que hacen necesario que el ser humano efectúe todo tipo de nego-ciaciones, desde la compra de un periódico, la compra de un vestido,la ida a un restaurante o al cine, hasta la adquisición de una casa o unautomóvil. La única diferencia que estas negociaciones guardan conlas que nos ocupan es que en ellas tenemos la oportunidad de retirar-nos en el momento en que así lo decidamos, en caso de no llegar a unacuerdo favorable. En el plagio no suele suceder esto, en virtud deque los secuestradores tienen ventajas a la hora de llevar a cabo unanegociación. Estas ventajas son: (Barberis y Palacios, 2002).1
1. Tienen en sus manos la vida de un ser querido (víctima);2. Tienen el control del momento de llevar a cabo la negociación;3. Conocen al negociador que actúa por parte de la familia y lo
tienen vigilado;4. Utilizan las amenazas como forma de ejercer presión; y5. No se sabe cuándo van a volver a comunicarse.
El negociador de la familia no tiene estas ventajas. Además, esimportante saber que las negociaciones en materia de secuestro tie-nen dificultades técnicas y emocionales, ya que está en riesgo la vidade un ser humano. De ahí la importancia de que el negociador reúnaciertas características, que hagan efectivo el proceso y ayude con éxi-to a recuperar a la víctima en buen estado de salud. Estas característi-cas son: (Ledesma, 2002).2
1. Experiencia en negociación;1 En este trabajo de investigación (p. 15) se dan reglas que deben verificarse duran-
te el proceso de negociación en el supuesto de un secuestro, las cuales son relevantesy en cierta forma se acoplan a nuestra realidad.
2 El negociador muchas veces forma parte de la propia familia, salvo en aquellasocasiones en que la inestabilidad emocional no lo permita; p. 111.
JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE 149
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 149

2. Aptitud para escuchar bien;3. Habilidad para realizar entrevistas;4. Facilidad de expresión;5. Aptitud para actuar como parte de un equipo; 6. Estabilidad emocional y buen estado de salud;7. Flexibilidad;8. Tranquilidad durante momentos de tensión;9. Conocimiento de las tácticas del grupo “operativo” 10. No debe actuar en capacidad de jefe.
III. OBJETIVOS DE LA NEGOCIACIÓN
Es importante insistir que el negociador tiene dos objetivos primor-diales que cumplir durante el proceso de negociación, y son:3
A) Que la víctima regrese a casa con el menor daño psicológico yfísico; y
B) Que se pague la menor cantidad de dinero posible por el rescate.
Para lograr el primer objetivo es necesario tener una actitud positi-va y crear la confianza necesaria para que exista comunicación entrelos negociadores de ambos bandos. Por esta razón, es necesario hablarcon la verdad y nunca cortar el diálogo. La persona encargada de lanegociación también debe conocer de ciertos problemas que va aencontrar durante la crisis, como por ejemplo la falta de confianza delos secuestradores, quienes siempre estarán a la defensiva, ante eltemor de estar tratando con la policía o que ésta haya encontrado laubicación de la víctima. Sin embargo, no debe descartarse la idea deque los responsables tengan a una persona infiltrada en la casa de losfamiliares. El negociador puede llevar directamente el proceso con elsecuestrador o, en su caso, llevarlo a través del familiar elegido parafungir como negociador; esta técnica es conocida como third-partyintermediaries (Romano, 1998).
Otro punto a destacar es que el negociador debe siempre estaratento a lo que dice el secuestrador, no debe presionarlo ni oponerleresistencia verbal, y debe mantener atención activa y amable, tratan-
150 LA NEGOCIACIÓN DEL SECUESTRO
3 Curso-seminario “Técnicas antisecuestro y negociación de rehenes”, impartidopor la Academia Nacional de Seguridad Pública y el Departamento de Estado deEUA.
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 150

do en todo momento de identificar características del secuestrador odel secuestro, como son:
1. Status del negociador de los secuestradores dentro de la organi-zación;
2. Determinación del tiempo de la llamada; y3. Conformación del grupo de secuestradores.
Respecto del segundo objetivo, se necesita hablar con los familiarespara que ellos informen cuánto dinero pueden reunir por el rescate yde esta manera negociarlo, hasta llegar al punto en donde es factiblepagarlo. No olvidemos que en la mayoría de los casos, los plagiarios notienen idea exacta del capital económico de la familia y, en ocasiones,suelen exagerar su pretensión.
IV. LA PRUEBA DE VIDA
La “prueba de vida” es una de las etapas fundamentales durante lanegociación. Antes de proceder a continuar negociando con los secues-tradores es necesario establecer que efectivamente un familiar está pri-vado de su libertad. Por ello, es necesario pedir la prueba de vida. Sinembargo, debemos valorar el estado de ánimo del negociador de lossecuestradores, ya que puede implicar mayores riesgos a la víctima.
La prueba de vida también se pide antes de proceder a la entregadel rescate. Esto se debe a que en muchas ocasiones los plagiarios uti-lizan a varios negociadores, y no sabemos si estamos tratando real-mente con el grupo criminal o estamos negociado con un imitador, yaque la experiencia empírica ha demostrado cómo otros delincuentes,al enterarse del crimen, inician una labor de extorsión para obteneralgún beneficio económico.
La prueba de vida o proof of life puede ser solicitada y obtenida dela siguiente manera: mediante una fotografía reciente de la víctima encautiverio, colocándola al auricular durante el proceso de negocia-ción, preguntando cosas íntimas que sólo el plagiado podría respon-der. En sí, se trata de corroborar que el familiar está realmente enpoder de los responsables del secuestro. Por este motivo es que el res-ponsable de la negociación debe pedir siempre la prueba de vida (Lan-celey, 2003). De no existir petición de rescate, podría considerarse que
JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE 151
ARG`EZ URIBE.qxp 01/07/2008 09:52 a.m. PÆgina 151

152 LA NEGOCIACIÓN DEL SECUESTRO
la privación de la libertad tuvo como objetivo: homicidio, disputasfamiliares o delitos sexuales.
V. LA NEGOCIACIÓN Y LA FAMILIA
Una dificultad que va a tener el negociador policial durante el secues-tro es la que involuntariamente presentan los familiares del rehén;son un punto crítico, ya que entran en situación de desesperación ylas sospechas empiezan a surgir en todos los miembros. Esto ocurreaunado al sentimiento de culpabilidad que experimentan por consi-derar que algo hicieron mal. Los negociadores funcionan entoncescomo canalizadores de la tensión emocional: por una parte reciben latensión provocada por los secuestradores y por la otra, las presionesde la familia (Navia, C. y Ossa, M., 2000).
Los familiares van a exigir al negociador que se les proporcione res-puesta y solución rápidas, lo que no suele suceder, motivando que latensión familiar sea mayor y empiecen a darse recriminaciones entrelos integrantes de la familia y hacia el negociador, considerando quehay ineptitud por parte de la policía. También ocurre que los familia-res empiezan a pedir opiniones a quienes no tienen conocimiento decómo manejar una situación de este tipo y realizan actos que puedenponer en peligro la vida de la víctima.
La tensión suele crecer inmediatamente después de recibirse unallamada telefónica por parte de los secuestradores. El negociador tie-ne dos trabajos que realizar además de los ya indicados: el primero esrecabar toda la información que pueda obtener de la llamada; y elsegundo, servir como psicólogo familiar para disminuir la tensiónque existe en el interior de los parientes y amigos cercanos de la per-sona plagiada.
VI. PRINCIPIOS DE LA NEGOCIACIÓN
Por último, las agencias de investigación americanas y la literaturaespecializada en el manejo de crisis (Hall, 2003)4 indican que el res-ponsable de la investigación por ningún motivo debe intervenir comonegociador; este último no debe distraerse en absoluto del proceso desecuestro, ya que sabe demasiado sobre lo que se está investigando y
4 “Terrorism: Strategies for intervention”, en Journal of Threat Assessment.
ARG`EZ URIBE.qxp 01/07/2008 09:52 a.m. PÆgina 152

puede ceder en un momento determinado a las exigencias de losdelincuentes. Además, las agencias de investigación señalan oncepuntos importantes durante el proceso de negociación, a los quedenominan “principios para la negociación”: (Noesner, 1999)5
A. Identificar al sujeto, para lo cual se debe tomar en cuenta el punto devista del victimario, no discutir y tratar de llegar a un acuerdo a travésde las negociaciones.B. Escuchar activamente; para ello, debemos identificar emociones, expli-car lo que siente el victimario, el motivo por el cual está actuando de estamanera, y por último, repasar las últimas palabras para poder conceptuali-zar lo que se quiere o pretende decir.C. Estrategia: demorar la llamada, es decir, consumir tiempo para lograrobtener la mayor información; tratar que en cada concesión el secuestra-dor trabaje y se establezca una confianza mutua.D. Tomar decisiones después de haber estudiado varias posibilidades,recordando siempre proteger a la víctima.E. Contención: evite la expansión del delito o del secuestro, tratando deno demostrar demasiada consternación; asimismo proteja el ingreso de per-sonas no autorizadas o que sólo deseen obtener información.F. La percepción sobre la situación es importante para los secuestradores;de haber mucha expectativa puede demostrar inquietudes que lo únicoque logran es aumentar el riesgo en la víctima, por lo cual es necesario tra-tar de manejar la situación con delicadeza. Una actividad excesiva de per-sonas en el interior de la casa familiar aumenta el riesgo.G. En cuanto al rescate, trate de obtener lo máximo con lo mínimo. Paraello, no hay que elevar las aspiraciones de los plagiarios; sobre la cantidadde dinero a entregar, es necesario convenir una cifra realista, sin desmere-cer lo pedido (antes de definir una cantidad, ésta debe acordarse con lafamilia).H. Control: antes de iniciar una conversación, debe tenerse el control totalde la llamada, es decir, debemos estar preparados para grabar y ubicar al
JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE 153
5 Salvador Escobedo y Roberto Sasso, negociadores del FBI, han referido ademásperfiles para ser una persona capaz de lograr identificarse, tanto con la familia de lavíctima como con los secuestradores, y de esta forma lograr mayor interrelación, ade-más que el propósito especifico es obtener la mayor información para lograr identifi-car a los responsables. (Curso-seminario sobre secuestro y negociación de rehenes dela Embajada de EUA).
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 153

154 LA NEGOCIACIÓN DEL SECUESTRO
probable responsable. Además, durante el proceso de negociación evite lapalabra “NO” y hable despacio, con calma, sin perder el control.I. Evite hablar demasiado de la víctima con los secuestradores, para noincrementar su valor. Recuerde que lo tratan no como una persona, sinocomo un objeto con valor (mercancía).J. Progreso: para saber si están mejorando las negociaciones, debemosobservar si durante la llamada dejó de haber amenazas o éstas se hicieronmenos constantes. Los fines de plazo pierden importancia durante lanegociación; se habla más despacio y pausado.K. Trate de repasar cada una de las conversaciones telefónicas para saberqué se dijo y evitar regresar a un evento ya superado; recuerde que se pue-de cometer un error que podría perjudicar todo el proceso de negociación.De igual forma, trate de tener un tablero con toda la información sobre elsecuestro y sobre las negociaciones.
Fuente: Barberis y Palacios (2002).
De acuerdo con Dale L. June (2000) es necesario que el encargadode la negociación disponga al menos del siguiente material o informa-ción para lograr avanzar durante el proceso de intercambio con lossecuestradores:
1. Lista de teléfonos de familiares o amigos cercanos de la víctima(para verificar las llamadas que se reciben en el teléfono selec-cionado para la negociación);
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 154

JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE 155
2. Nombre de los familiares y fotografías (para el caso de que lossecuestradores pidan hablar con un familiar específico, sedetermine que la persona que escogieron sea uno de ellos y loubiquen de inmediato);
3. Nombre de los empleados y fotografías (punto muy importan-te para que la policía verifique de inmediato su historial, ydetermine algún tipo de infiltración dentro de la familia); y
4. Llevar récords de visitas durante todo el proceso del secuestro(para llevar un control de las personas que acuden, el motivo, yestar en aptitud de determinar algún tipo de infiltración en elinterior del hogar familiar).
Lo anterior es con la finalidad de que se lleve un seguimiento y queen caso de que el secuestrador tenga alguna duda se pueda respondercon la mayor rapidez. El negociador es una figura muy importante ysu función es primordial para la obtención de indicios que logrenaprehender a los responsables, así como para la recuperación de la víc-tima.
VII. EL SÍNDROME DE ESTOCOLMO
A raíz de un robo al banco Kreditbanker en Estocolmo, Suecia, enagosto de 1973, durante el cual cuatro empleados fueron tomadoscomo rehenes por dos individuos por un tiempo de 131 horas, aproxi-madamente, fue identificado y comprobado teóricamente lo que hoyconocemos con el nombre de “síndrome de Estocolmo”.6 Durante eltiempo que duró este incidente, los rehenes establecieron una fuertevinculación con los secuestradores, al grado que cuando fueron libe-rados una de las rehenes se negó a testificar en contra de ellos.
Otras versiones indican que una de las víctimas fue captada por unfotógrafo en el momento que se besaba con uno de los delincuentes.Con estos antecedentes, se ha denominado “síndrome de Estocolmo”al lazo efectivo que surge en el secuestrado hacia sus captores, crean-
6 El término fue acuñado por el psicólogo Nils Bejerot (1974), quien colaboró conla policía de Estocolmo durante el intento de robo al banco en 1973. Ayudó en lasnegociaciones, ya que hubo rehenes en el interior del banco, y a partir de esta expe-riencia la conducta presentada por las víctimas las denominó de esta manera.
ARG`EZ URIBE.qxp 01/07/2008 09:54 a.m. PÆgina 155

156 LA NEGOCIACIÓN DEL SECUESTRO
do una gran confusión entre los familiares del afectado7 y con las auto-ridades, lo cual puede ser peligroso para todos los que participan, demanera directa o indirecta, en el proceso del secuestro.
Aunque cada persona reacciona de manera singular al ser secues-trada, normalmente los rehenes manifiestan un conjunto de actitudescomunes. Se dice que es una respuesta emocional que puede exterio-rizar el secuestrado o plagiado a raíz de la vulnerabilidad y extremaindefensión que produce el cautiverio.8 Sería entonces un mecanis-mo de defensa inconsciente del secuestrado (Góngora, 2004).
La policía debe considerar desde el principio que este síndromeestá latente no sólo en la persona privada de su libertad, sino en losmismos familiares. Ante esta problemática se debe tomar con muchacautela la información que proporciona el secuestrado. En experien-cias anteriores se ha visto que falsean datos con tal de que nunca selogre aprehender al responsable, por existir un sentido de gratitud alhaberle respetado la vida.
El síndrome de Estocolmo presenta varios elementos que debenconocerse. Entre los más importantes están los siguientes:9
1. Sentimientos positivos de la víctima hacia el sujeto (los rehenesempiezan a sentir simpatía por sus secuestradores).
2. Sentimientos negativos de los secuestrados hacia las autorida-des (los rehenes sienten antipatía hacia las autoridades).
3. Sentimientos positivos del sujeto hacia la víctima (los secuestra-dores empiezan a sentir simpatía por sus rehenes).
No es necesario que estén presentes las tres reacciones, y aunque noocurran en el mismo grado en todos los rehenes, se debe asumir quese desarrollará por lo menos una porción del síndrome, a menos que elrehén haya estado aislado o haya sido maltratado por sus captores.
El síndrome tiene aspectos positivos y negativos desde el punto devista de la negociación. El aspecto positivo es que mientras más fuer-te es el síndrome, menos son las probabilidades de que el secuestra-
7 En el libro Evolución del secuestro en México, de Góngora Pimentel (2004), se defi-ne el síndrome de Estocolmo, y refiere que además de la identificación víctima-victi-mario hay otra de índole “justificativa”, ya que el rehén considera que, pese a su sufri-miento, las razones por las cuales está privado de su libertad “son necesarias”; p. 66.
8 Tribuna, periódico de Campeche, editorial, p. 3.9 Consultores Ex Profeso (1998:59).
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 156

dor asesine a sus rehenes. Si se ha desarrollado la tercera etapa del sín-drome y el secuestrador siente simpatía hacia sus cautivos, se le harámás difícil matar a uno de ellos. Esto permite al negociador tener unmayor margen de acción en el proceso de la liberación e, incluso, sepuede recuperar a la víctima sin pagar el rescate.
Entre los aspectos negativos del síndrome de Estocolmo están lossiguientes:10
1. No se puede confiar en la información suministrada por los se-cuestrados o víctimas. Es común la mentira para proteger a losdelincuentes.
2. Es posible que las víctimas, por inadvertencia o a propósito,den una descripción errónea de las armas que tiene el secues-trador; se les haga difícil describir el físico del delincuente y,generalmente, llegan a actuar como sus defensores. Sientenantipatía por la autoridad.
3. El síndrome puede obstaculizar los planes de rescate del plagia-do. Es factible que los rehenes tomen acciones contrarias a lasórdenes de la policía durante un operativo de rescate, lo que hacausado la muerte a algunas víctimas, quienes no obedecierona la policía y se levantaron cuando ésta dio órdenes de mante-nerse en el suelo, pues se disponía a disparar. También se handocumentado incidentes de rehenes liberados, quienes des-pués de ser interrogados por la policía cruzaron las barricadas yregresaron al lugar donde estaban secuestrados.
4. Hay ocasiones en las cuales no desarrollan el síndrome de Esto-colmo por razones de aislamiento o maltrato; es viable que enesos casos los rehenes exageren las intenciones expresadas porlos secuestradores, sus actuaciones o las armas que éstos utili-zan. Posteriormente esos rehenes dijeron que deseaban que lapolicía creyera que el secuestrador era lo más peligroso posible,con la esperanza de que lo mataran. Es posible de inmediatodeterminar si existió maltrato físico, ya que se aprecia suciedaden la ropa, lesiones o signos de vejación.
JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE 157
10 Curso-seminario que organizó la Sección de Asuntos Antinarcóticos de la Emba-jada de EUA en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 157

Por lo anterior se deben verificar las interacciones entre víctima yvictimario; así como la interacción sujeto-víctima y el síndrome deEstocolmo:
1. Una interacción positiva, produce el síndrome de Estocolmo.2. Una interacción negativa, no lo produce. 3. Ninguna interacción, no produce relación alguna.4. Una interacción negativa seguida de una interacción positiva
puede producir el síndrome de Estocolmo.5. Una interacción positiva seguida de una interacción negativa
superará frecuentemente el síndrome.
También existen explicaciones comunes del síndrome de Estocolmo.
1. Transferencia positiva.2. Identificación.3. Identificación con el agresor.4. Regresión.5. Frustración y preocupación compartidas.
Los especialistas de la materia (principalmente psicólogos) indicanque este síndrome debe ser valorado por las autoridades, quienesdeben asegurarse que la información que proporciona la víctima seaverdadera y no errónea, ya que el secuestrado experimenta una espe-cie de gratitud hacía el secuestrador, sentimiento que le impide guar-darle rencor. Por ello, es importante que la información que propor-cione el secuestrado sea corroborada. Como se mencionó, puede serque mienta para tratar de proteger a sus captores, dificultando la in-vestigación y haciendo que se disipe tiempo valioso, que origina lapérdida de evidencias. El síndrome puede presentarse en cuestión dehoras, de ahí que el tratamiento debe ser efectuado de manera cuida-dosa (Sullivan, 2004).
VIII. CONCLUSIONES
El trabajo desarrollado por los negociadores, como ha quedadoexpuesto, permite considerar que es el más delicado en todo el proce-so del secuestro. Es una labor que debe ser realizada por personalcapacitado, ya que se está sujeto a muchas presiones: de la familia, la
158 LA NEGOCIACIÓN DEL SECUESTRO
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 158

autoridad y los responsables del delito. El negociador es, por lo tanto,un especialista en tratamiento psicológico que permite palpar loshechos y, de acuerdo con su experiencia y capacitación, identificar elmóvil del secuestro, lo cual orientará la forma de negociar.
En el presente trabajo se trató, únicamente, el secuestro económi-co, aunque se puede dar por motivos religiosos. Sin embargo, aun enel secuestro de tipo económico es necesario identificar si estamosante una organización compleja o ante la delincuencia común. De ahíque la labor del negociador de la autoridad tenga una responsabilidadmayor, ya que sus opiniones repercutirán en todo el proceso de inves-tigación.
BIBLIOGRAFÍA
BARBERIS, Rita y Palacios, Francisco, Negociación en situaciones de cri-sis, tesis para obtener el grado de master en Dirección de Em-presas por la Universidad del CEMA, 2002, www.cema.edu.ar/postgrado/download/tesinas2002/Barberis_made.pdf .
BEJEROT, Nils, (1974), “The six day in war Stockholm”, New Scientist,núm. 886, pp. 486-487, England & New Zeland.
BRITO, Fernando, La estructura del delito de secuestro en Colombia,Colombia, Fundación País Libre, 2001.
Consultores Ex Profeso, El secuestro. Análisis dogmático y criminoló-gico, México, Porrúa, 2002.
GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, Evolución del secuestro en México y lasdecisiones del Poder Judicial de la Federación en la materia, Méxi-co, Porrúa, 2004.
HALL, Harold, “Terrorism: Strategies for intervention”, en Journal ofthreat assessment, núm. 3, v. 2, , EUA, The Haworth Press, Inc.,2003.
JUNE, Dale L., Protection, Security, and Safeguards: Practical Approa-ches and Perspectives, EUA, Crc. Press Llc., 2000.
JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE 159
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 159

LANCELEY, Frederick, On-scene guide for crisis negotiators, EUA, CRRPress LLC., 2003.
ÁLVAREZ LEDESMA, Mario Ignacio, Atención y manejo de los familiaresvíctimas del delito. Introducción a la atención a las víctimas desecuestro, México, INACIPE/Procuraduría General de la Repú-blica, 2002, pp. 105-119.
NAVIA, Carmen y Ossa, Marcela, Sometimiento y libertad. Manejo psi-cológico y familiar del secuestro, Colombia, Fundación País Libre,2000.
NOESNER, Gary, “Negotiation concepts for commanders”, en FBI LawEnforcement Bulletin, pp. 6-14, enero 1999, EUA; www.fbi.gov.
REGINI, Chuck, “Crisis negotiation teams, selection and training”, enFBI Law Enforcement Bulletin, noviembre 2002, pp. 1-5, EUA;www.fbi.gov.
ROMANO, Stephen, “Third-party intermediaries and crisis negotia-tions”, FBI Law Enforcement Bulletin, octubre 1998, pp. 20-24,EUA; www.fbi.gov.
SULLIVAN, Diana, Personas en crisis, México, Pax México, 2004, p. 225.
CURSO-SEMINARIO
“Técnicas antisecuestro y negociación de rehenes”, impartido por laAcademia Nacional de Seguridad Pública y el Departamento deEstado de EUA, del 18 febrero al 1 de marzo de 2002 en Xalapa,Veracruz.
160 LA NEGOCIACIÓN DEL SECUESTRO
ARG`EZ URIBE.qxp 24/06/2008 10:46 a.m. PÆgina 160

Análisis Judicial
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 161

COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 162

POSESIÓN DE CARTUCHOS:UN GENUINO PROBLEMA INTERPRETATIVO.
VOTO PARTICULAR*
José Ramón Cossío Díaz
En lo referente al delito de portación de arma de fuego sin licen-cia y del diverso de posesión de cartuchos de uso exclusivo de lasFuerzas Armadas, se puede estar frente a dos escenarios: el delas armas de fuego y el de los cartuchos que emplean esas mismasarmas. Pero qué sucede cuando el problema se ubica en el segun-do marco, debido a que los cartuchos utilizados son de los llama-dos de “características especiales”. Como lo sostiene este Ministroautor del presente voto particular —a través del cual disiente delcriterio mayoritario adoptado por la Primera Sala de la SupremaCorte de Justicia de la Nación— el legislador en ningún momen-to reguló expresamente sobre la posesión de esta clase de cartu-chos cuando fueran de un calibre y en una cantidad permitidospor la propia ley. En consecuencia, ante la falta del tipo no puedeconfigurarse delito alguno.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónresolvió, en la sesión celebrada el veintiséis de marzo de 2008, pormayoría de cuatro votos, la Contradicción de Tesis 127/2007-PS
suscitada entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado delDecimoquinto Circuito y el actual Segundo Tribunal Colegiado enMateria Civil del Decimosexto Circuito. Dicha contradicción versa-ba sobre la interpretación del artículo 83 Quat, con relación a los
163
* Voto particular que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz relativo a laContradicción de Tesis 127/2007-PS, fallado por la Primera Sala de la Suprema Cor-te de Justicia de la Nación en sesión de 26 de marzo de 2008. El autor agradece aRoberto Lara Chagoyán su participación en la elaboración de este documento
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 163

diversos 9, 10 y 11, inciso f), todos de la Ley Federal de Armas de Fue-go y Explosivos.
Tal como lo manifesté en su momento, no comparto la solución quese muestra en la sentencia. Dividiré este voto en un primer apartadoen el que mostraré las posiciones contendientes, así como la formula-ción del problema a resolver; posteriormente, relataré los argumentoscentrales del fallo; y finalmente, expondré los motivos de mi disenso.
I. POSICIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES
I.1 El Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito resolvióun amparo directo promovido contra la sentencia definitiva de nuevede noviembre de dos mil cinco dentro del toca de apelación 538/2005,que se había hecho valer contra la resolución dictada el veintinuevede septiembre de dos mil cinco por el Juez Decimocuarto de Distritoen el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dentro delproceso penal 183/2005. Dicho proceso se instruyó contra el que-joso por el delito de portación de arma de fuego sin licencia y deldiverso de posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Arma-da y Fuerza Aérea Nacional.
El quejoso, en esencia, señaló que la resolución dictada por el Tri-bunal Unitario era incorrecta, ya que en ella se determinó que habíaquedado fehacientemente acreditado el cuerpo del delito de posesiónde cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza AéreaNacional, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II,en relación con el diverso numeral 11, inciso f) de la Ley Federal deArmas de Fuego y Explosivos.
El arma que fue asegurada era calibre .22”, es decir, se trataba deuna de las permitidas en los términos del artículo 9, fracción II, de laLey Federal de Armas de Fuego y Explosivos; aclarando que los docecartuchos asegurados eran de ese mismo calibre. Así —afirma el que-joso—, el hecho de que tales cartuchos tuvieran artificios especiales,como la punta hueca, no hacía que se actualizara el cuerpo del delitode posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada yFuerza Aérea Nacional, pues para ello era necesario que su cantidadexcediera de 500, de acuerdo con el artículo 50, inciso a) de la referi-da ley, pues aun cuando su posesión se encuentra prohibida a los par-ticulares, el inciso f) del artículo 11 del mismo ordenamiento, no fuecomprendido en el artículo 83 Quat, que describe el delito referido.
164 POSESIÓN DE CARTUCHOS: UN GENUINO PROBLEMA...
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 164

El Tribunal Colegiado sostuvo que tales argumentos eran infunda-dos, porque de la interpretación sistemática de los artículos 9, 10, 11,inciso f), 50, y 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explo-sivos surgían dos cuestiones fundamentales, que eran: a) que los par-ticulares no pueden poseer cartuchos de los que tienen artificiosespeciales, entre ellos punta hueca; y b) que aun cuando el calibrecorresponda a las armas comprendidas en el artículo 9 de la Ley Fede-ral de Armas de Fuego y Explosivos, tipifica el delito que prevé y san-ciona el artículo 83 Quat, fracción I, del ordenamiento antes precisa-do. A decir del Tribunal Colegiado, el legislador excluyó la posibilidadde que se pudieran poseer o portar armas reservadas para el uso exclu-sivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como cartuchos para lasmismas. Es decir, el autor de la ley no señaló cantidad alguna para laposesión de los cartuchos correspondientes a las armas de uso exclu-sivo, precisamente porque las diversas conductas de posesión o porta-ción de este tipo de armas, se consideran constitutivas de delito cuan-do son llevadas a cabo por quien no pertenece al Ejército, Armada oFuerza Aérea. Y si no existe autorización a este respecto, tampoco lopuede haber para poseer los cartuchos correspondientes.
I.2 El Cuarto Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, actual-mente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosex-to Circuito, resolvió un juicio de amparo directo promovido contra lasentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil cinco, en el tocapenal 418/2005 y su ejecución por el Primer Tribunal Unitario delDecimosexto Circuito. El proceso penal que se instruyó al quejosoante el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guanajuato, conresidencia en la ciudad de León, fue por su probable responsabilidaden la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclu-sivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, previstos por losartículos 9, fracción I, 24, 81 y 83 Quat, fracción I, de la Ley Federalde Armas de Fuego y Explosivos; esta resolución fue confirmada porel Tribunal Unitario.
El quejoso sostuvo, en esencia, que la sentencia recurrida era viola-toria de sus garantías individuales por determinar que se actualizabael cuerpo del delito de posesión ilegal de cartuchos útiles para armasde fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, puesen la causa no quedaron demostrados los elementos del cuerpo deldelito de posesión de cartuchos para el uso exclusivo del Ejército pre-visto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, de la Ley Fede-
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 165
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 165

ral de Armas de Fuego y Explosivos, ya que los cinco cartuchos asegu-rados, aunque son de punta hueca, son de calibre permitido, y coinci-den al del arma decomisada (.380”), por lo que se trata de un solo deli-to y no de dos como lo resolvió la responsable.
El Tribunal Colegiado del conocimiento calificó como fundados ta-les argumentos, ya que, contrariamente a lo señalado por el TribunalUnitario, la conducta atribuida al quejoso consistente en la posesiónde cinco cartuchos calibre .380” de punta hueca, no se adecua a la des-cripción típica contenida en el artículo 83 Quat, fracción I, de la LeyFederal de Armas de Fuego y Explosivos, porque se trata de cartuchospara un arma de aquéllas cuya posesión se encuentra permitida a losparticulares y su cantidad no rebasa a los doscientos que prevén los or-dinales 10 bis, en relación con el 50, inciso d) del ordenamiento dereferencia. Esto es, no se trataba de cartuchos que solamente puedenemplear las fuerzas armadas, pues el hecho de que los cartuchos fue-ran de punta hueca y se encontraren comprendidos en el artículo 11,inciso f), de la ley referida, no es suficiente para considerar que en elcaso se tipifique el delito de posesión de cartuchos para el uso exclu-sivo del Ejército, pues la clasificación que prevé tal precepto, en cuan-to a las municiones que cuentan con artificios especiales, específica-mente con punta hueca, se refiere a cartuchos para un revólver decalibre superior al 30” “Especial” o una pistola calibre 9 milímetrosParabellum o superior, como pudiese ser un calibre 40”, 10 milímetros,44” ó 45”, y no como en el caso cuando se trata de municiones calibre.380” y las armas que las emplean, las cuales se encuentran permiti-das a los particulares, por estar contempladas en el artículo 9, fracciónI, del ordenamiento en cita, por lo que consideró que para que suposesión fuera delito, su cantidad debía sobrepasar los doscientos.
II. PROBLEMÁTICA A RESOLVER
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debíadeterminar si la posesión de cartuchos para armas de fuego del usopermitido a los particulares es punible, cuando son de calibre permi-tido a los particulares, en términos de los artículos 9 y 10 de la LeyFederal de Armas de Fuego y Explosivos, pero tienen algún artificioespecial que, de acuerdo con el artículo 11, inciso f) del propio orde-namiento, tienen una característica reservada al uso del Ejército y lasFuerzas Armadas.
166 POSESIÓN DE CARTUCHOS: UN GENUINO PROBLEMA...
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 166

III. ARGUMENTOS CENTRALES DEL FALLO
Los Ministros de la posición mayoritaria concluyeron esencialmentelo siguiente:
III.1 La posesión de cualquier cantidad de cartuchos con artificiosespeciales para armas de fuego con calibre permitido, es decir, de lasprevistas en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Armas de Fuegoy Explosivos es ilícita y punible en términos de los artículos 11 y 83Quat de la ley indicada.
III.2 Los artificios especiales de los cartuchos implican que éstostienen características que los hacen mucho más dañinos y, por lo tan-to, acusan mayor peligrosidad que los normales.
III.3 Aunque el calibre del cartucho sea del relativo a las armas defuego permitidas, al ser más peligrosos no pueden ser poseídos libre-mente por los particulares.
III.4 En conclusión: del artículo 11, inciso f), del ordenamiento refe-rido, se advierte que son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuer-za Aérea las municiones correspondientes a las armas que el propioprecepto enuncia, así como los cartuchos con artificios especialescomo trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos,de gases y los cargados con postas superiores al “00” (.84 cm de diáme-tro) para escopeta; de ahí que su tenencia en cualquier cantidad espunible por el solo hecho de ser de uso exclusivo de las fuerzas cas-trenses; máxime si al establecer como reservados los cartuchos men-cionados, el legislador no hizo distinción alguna en relación con sucalibre.
IV. RAZONES EN LAS QUE SE APOYA EL DISENSO
El problema se circunscribe a determinar cuál fue la voluntad dellegislador, en cuanto a la regulación de la posesión de cartuchos concaracterísticas especiales prima facie reservados para el Ejército,Armada y Fuerza Aérea cuando sean de una cantidad y calibre permi-tidos para los particulares. Me parece que la resolución del problemadebe pasar por las siguientes preguntas: ¿cuáles son los elementos del
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 167
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 167

168 POSESIÓN DE CARTUCHOS: UN GENUINO PROBLEMA...
delito establecido en el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armasde Fuego y Explosivos? ¿El legislador realmente reguló la posesión decartuchos con características especiales a los particulares? Si se trata-ra de una prohibición, ¿ésta sería lisa y llana, o tendría que hacerse enfunción de otras variables como el calibre o la cantidad de cartuchos?
La sentencia asume que la posesión de los cartuchos con caracterís-ticas especiales está prohibida. La razón central en la que se basa es lapeligrosidad que representan los cartuchos modificados. Así, se consi-dera que cuando se llegue a emplear un arma permitida para los parti-culares con cartuchos que tienen características especiales, el dañoque causarían sería mayor, por lo que resulta conveniente prohibirlos.
Esa postura —que en cuanto a su racionalidad no me parecemala— no toma en cuenta que el delito de que se trata no es el de usode las armas sino el de posesión de cartuchos en términos del artículo83 Quat, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con lapeculiaridad de que aquéllos tengan características especiales. Asi-mismo, soslaya un elemento fundamental del tipo penal: la cantidadde los cartuchos.
Considero que, contrariamente a lo afirmado por la mayoría, pararesolver el problema debieron tomarse en cuenta los mismos paráme-tros que el legislador se fijó para regular la posesión de los cartuchosen general. El legislador tiene muy claro que ciertos calibres son per-mitidos a los particulares, a saber: los referidos en los artículos 9 y 10de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. También tenemosclaro que el legislador consideró de uso reservado a las Fuerzas Arma-das los cartuchos con características especiales, pero no lo reservó sinmás, sino que lo hizo ateniendo a dos factores como son el calibre y lacantidad, como lo veremos más adelante.
La sentencia se apoya en un criterio de la Primera Sala de la Supre-ma Corte de Justicia de la Nación, según el cual la cantidad de los car-tuchos con esas características no es relevante para la configuracióndel delito. Se trata de la siguiente:
CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO,ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU POSESIÓN ES PUNIBLE ENTÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO YEXPLOSIVOS.-De la interpretación sistemática de los artículos 9o., 10,10 Bis, 11, 50, 77, fracciones I y IV, y 83 Quat de la Ley Federal de Armasde Fuego y Explosivos, se desprende que el legislador excluyó a los par-
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 168

ticulares la posibilidad de poseer o portar armas reservadas para el usoexclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como los cartuchoscorrespondientes para aquéllas, por lo que la posesión de éstos sí puedeser objeto de las penas que prevé el último numeral citado. Esto es así, por-que si bien en la ley no se señaló cantidad alguna para la posesión de loscartuchos correspondientes a las armas de uso exclusivo, ello fue, precisa-mente, porque las diversas conductas de posesión o portación de este tipode armas se consideran constitutivas de delito cuando se llevan a cabo porquien no pertenece a los institutos armados, por lo que si no existe autori-zación a este respecto, tampoco puede haberla para poseer los cartuchoscorrespondientes. No es óbice a lo anterior, el que la fracción I del referi-do numeral 83 Quat se refiera a la expresión “cantidades mayores a las per-mitidas”, pues ello no debe entenderse en forma gramatical, sino de mane-ra sistemática, esto es, si se parte de la premisa de que el legisladorexpresamente prohíbe la posesión o portación de armas reservadas para eluso exclusivo de las instituciones castrenses a los particulares, es evidenteque la posesión de los cartuchos, que resultan accesorios a dichas armas,también está prohibida y, por ende, la tenencia de cualquier cantidad deellos resulta punible, además de que tal expresión se refiere a cartuchospertenecientes a armas permitidas a los particulares en términos del ar-tículo 50 de la ley referida. Estimar lo contrario llevaría a la conclusiónerrónea de que existe autorización para contar con cartuchos para armasque están expresamente prohibidas para los particulares.1
Respetuosamente, no comparto este criterio —no está demás acla-rar que el mismo fue emitido antes de que yo formara parte de la Pri-mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, porque lainterpretación de la Corte no puede ir más allá de lo expresado en la ley,especialmente si se trata de un tipo penal.
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 169
1 Tesis 1a./J. 1/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justiciade la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Nove-na Época, tomo XVII, febrero de 2003, página 96. Contradicción de Tesis 104/2001-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambosen Materia Penal del Tercer Circuito. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cua-tro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Pala-cios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. Tesis de jurisprudencia Aprobada por laPrimera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil dos,por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Presidente Juan N. SilvaMeza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios y Olga Sánchez Cor-dero de García Villegas. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 169

170 POSESIÓN DE CARTUCHOS: UN GENUINO PROBLEMA...
Desde mi punto de vista, resulta preocupante no considerar comorelevante para la determinación de la existencia del tipo penal prescri-to en el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego yExplosivos, tanto el calibre como la cantidad de los cartuchos, ya queel tipo penal previsto en este artículo debe interpretase sistemática-mente con cada uno de los elementos que el legislador dispuso en dis-tintos preceptos de la referida ley.
Veamos detenidamente el contenido de cada uno de estos precep-tos, para poder determinar cómo se integra sistemáticamente estetipo penal.
En primer lugar, el artículo que establece la mayor parte de los ele-mentos típicos dice a la letra lo siguiente:
Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las per-mitidas, se le sancionará:I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si sonpara las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisosa) y b), de esta Ley, yII. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si sonpara las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artícu-lo 11 de esta Ley”.
Para tener claro cómo pueden integrarse los diferentes supuestosde las fracciones I y II, veamos el contenido de los artículos a los quehacen referencia:
IV. A) FRACCIÓN I:
Artículo 9.- Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limita-ciones establecidas por esta Ley, armas de las características siguientes:I. Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al.380” (9 mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38” Súper y.38” Comando, y también en calibres 9 mm. las Mausser, Luger, Parabe-llum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de lasexceptuadas, de otras marcas.II. Revólveres en calibres no superiores al .38” Especial, quedando excep-tuado el calibre .357” Magnum.Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonasurbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las
COSS˝O D˝AZ.qxp 01/07/2008 09:55 a.m. PÆgina 170

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 171
ya mencionadas, o un rifle de calibre .22”, o una escopeta de cualquiercalibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25”), y lasde calibre superior al 12 (.729” ó 18.5 mm.).III. Las que menciona el artículo 10 de esta Ley, yIV. Las que integren colecciones de armas, en los términos de los artícu-los 21 y 22.
Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro ocacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia, son las siguientes:I. Pistolas, revólveres y rifles calibre .22”, de fuego circular.II. Pistolas de calibre .38” con fines de tiro olímpico o de competencia.III. Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón delongitud inferior a 635 mm. (25”), y las de calibre superior al 12 (.729” ó“18.5 mm.).IV. Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción ante-rior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre.V. Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automáti-co, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre,30”, fusil, mosquetones y carabinas calibre .223”, 7 y 7.62 mm. y fusilesGarand calibre .30”.VI. Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el incisoanterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en caceríade piezas mayores no existentes en la fauna nacional.VII. Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las nor-mas legales de cacería, aplicables por las Secretarías de Estado u Organis-mos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e interna-cionales para tiro de competencia.
A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizár-seles revólveres de mayor calibre que el de los señalados en el artículo 9o.de esta Ley, únicamente como complemento del atuendo charro, debien-do llevarlos descargados.
Artículo 11.- Las armas, municiones y material para el uso exclusivo delEjército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: a). Revólveres calibre .357” Magnum y los “superiores a .38” Especial.b). Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38” Súper yComando, y las de calibres superiores.
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 171

172 POSESIÓN DE CARTUCHOS: UN GENUINO PROBLEMA...
Como puede observarse, estos artículos no se refieren a los cartu-chos sino a las armas. Esta nota da pie para que el intérprete de la leyno pierda de vista que el tipo penal previsto en el artículo 83 Quat, alremitir a estos otros preceptos, hace referencia al calibre de las armasde fuego. De este modo, podemos entender que el legislador “quiere”sancionar a quienes posean cartuchos para este tipo de armas cuandosu cantidad exceda a la permitida, como se desprende del acápite delreferido artículo 83 Quat. Así, es claro que para integrar el tipo en esteprimer grupo de supuestos están presentes los elementos calibre ycantidad.
IV. B) FRACCIÓN II:
La fracción II, del artículo 83 Quater de la Ley Federal de Armas deFuego y Explosivos merece ser analizada separadamente. Por cues-tión de claridad, creo conveniente repetir aquí la transcripción:
Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las per-mitidas, se le sancionará:(…)II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si sonpara las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artícu-lo 11 de esta Ley.
Véase que este artículo establece que las personas que posean car-tuchos, en cantidades mayores a las permitidas, serán sancionadascon pena corporal, siempre que dichos cartuchos sean para las armasque están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de laley. Es sumamente importante entender el texto expreso de este ar-tículo, y destacar que el legislador señala con precisión que es puni-ble la posesión de cartuchos para las armas comprendidas en el restode los incisos del artículo 11. Sin embargo, el resto de los artículos nose refiere sólo a armas, sino también a municiones y materiales, como sedesprende del acápite del artículo 11 referido:
Artículo 11.- Las armas, municiones y material para el uso exclusivo delEjército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 172

De este modo, el intérprete de la norma debe discriminar del restode las fracciones, aquellas que no se refieran estrictamente a armas,es decir, deben excluirse las fracciones relativas a municiones y mate-riales. Veamos el resto de las fracciones en su integridad:
(…) c). Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223”, 7 mm.,7.62 mm. y carabinas calibre .30” en todos sus modelos.d). Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras,metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.e). Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25”), las de cali-bre superior al 12 (.729” ó 18.5 mm) y las lanzagases, con excepción de lasde uso industrial.f). Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especia-les como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos, degases y los cargados con postas superiores al “00” (.84 cm de diámetro) paraescopeta.g). Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus adi-tamentos, accesorios, proyectiles y municiones.h). Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de pro-fundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máqui-nas para su lanzamiento.i). Bayonetas, sables y lanzas.j). Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra navaly su armamento.k). Aeronaves de guerra y su armamento.l). Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusi-vamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas arma-das.(…)
Las fracciones que se refieren solamente a las armas son las que semencionan en el siguiente cuadro:
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 173
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 173

La fracción f) del artículo 11 de la Ley de Armas de Fuego y Explo-sivos no integra el tipo penal que nos ocupa, porque no se refiere aarmas sino a municiones. De este modo, no resulta lógico entender eltipo penal de “posesión indebida de cartuchos para armas”, porque enel caso del inciso f) se hablaría de “posesión indebida de cartuchospara municiones”.
Es sumamente importante tener en cuenta que no queda claro queel artículo 11, fracción f), sea un tipo penal en sí mismo. Lo que sí esclaro es que dicha fracción no está controvertida en la contradicciónde tesis que nos ocupa. Podría discutirse si dicha fracción constituyeun tipo autónomo o no, pero, en todo caso, ése no constituye el pro-blema a resolver. Recuérdese que en ambos casos, los tribunales cole-
174 POSESIÓN DE CARTUCHOS: UN GENUINO PROBLEMA...
Armas Municiones Materiales
c). Fusiles, mosquetones, carabi-nas y tercerolas en calibre .223”, 7mm., 7.62 mm. y carabinas cali-bre .30” en todos sus modelos.
d). Pistolas, carabinas y fusilescon sistema de ráfaga, sub-ame-tralladoras, metralletas y ametra-lladoras en todos sus calibres.
e). Escopetas con cañón de longi-tud inferior a 635 mm. (25”), lasde calibre superior al 12 (.729” ó18.5 mm) y las lanzagases, conexcepción de las de uso indus-trial.
g). Cañones, piezas de artillería,morteros y carros de combatecon sus aditamentos, accesorios,proyectiles y municiones.
h). (…) lanzallamas y similares, asícomo los aparatos, artificios ymáquinas para su lanzamiento.
i). Bayonetas, sables y lanzas.
j). Navíos, submarinos, embarca-ciones e hidroaviones para la gue-rra naval y su armamento.
k). Aeronaves de guerra y suarmamento.
f). Municiones para lasarmas anteriores y car-tuchos con artificiosespeciales como traza-dores, incendiarios, per-forantes, fumígenos, ex-pansivos, de gases y loscargados con postas su-periores al “00” (.84 cmde diámetro) para esco-peta.
h). Proyectiles-cohete,torpedos, granadas,bombas, minas, cargasde profundidad (…)
l). Artificios de guerra,gases y substancias quí-micas de aplicaciónexclusivamente militar,y los ingenios diversospara su uso por las fuer-zas armadas.
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 174

giados contendientes resolvieron problemas en los que tenía aplica-ción el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explo-sivos que, indiscutiblemente, tiene la forma canónica de un tipopenal.
Con lo anterior queda, a mi juicio, resuelto el tema del calibre, puesel tipo penal de posesión de cartuchos establecido en el artículo 83Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se refiere,pues, a las armas permitidas en función de su calibre para los particu-lares, en términos de la fracción I, y a las reservadas para el Ejército,Armada y Fuerza Aérea, en términos de la fracción II.
El otro elemento fundamental para la integración del tipo penal es,como se adelantó, el de la cantidad. Recordemos nuevamente que el acá-pite del artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explo-sivos establece con precisión, que una condición necesaria del tipo esla posesión de cartuchos “en cantidades mayores a las permitidas”:
Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las per-mitidas, se le sancionará:..
La pregunta es ahora la siguiente: ¿dónde se determinan las “cantida-des mayores a las permitidas”? La respuesta está en los artículos 10 bis y50 de la propia Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que dicen:
Artículo 10 bis.- La posesión de cartuchos correspondientes a las armasque pueden poseerse o portarse se limitará a las cantidades que se estable-cen en el artículo 50 de esta Ley, por cada arma manifestada en el Regis-tro Federal de Armas.
Artículo 50.- Los comerciantes únicamente podrán vender a particulares:a). Hasta 500 cartuchos calibre 22.b). Hasta 1,000 cartuchos para escopeta o de otros que se carguen conmunición, nuevos o recargados, aunque sean de diferentes calibres.c). Hasta 5 kilogramos de pólvora deportiva para recargar, enlatada o encuñetes, y 1,000 piezas de cada uno de los elementos constitutivos de car-tuchos para escopeta, o 100 balas o elementos constitutivos para cartu-chos de las otras armas permitidas.
Con estos elementos, podemos completar la conformación del tipopenal contenido en el artículo 83 Quat, fracción I, de la ley. Sólo me
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 175
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 175

referiré a la fracción I, relacionada con los artículos 9 y 10 —no el 11,inciso a) y b)— porque en ambos casos los tribunales colegiados resol-vieron problemas relacionados con armas permitidas a los particula-res, y no de las reservadas para las Fuerzas Armadas que entran en elartículo 11, al que hace referencia la parte final de la fracción I del ar-tículo 83 Quat, y toda la fracción II.
En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Cir-cuito resolvió un caso de posesión de doce cartuchos correspondien-tes a un arma de calibre .22”, es decir, se encuentra comprendida enel artículo 9, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explo-sivos. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo SextoCircuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civildel Décimo Sexto Circuito, resolvió un caso en el que se aseguraroncinco cartuchos de calibre .380” (permitido) que coincidieron con eldel arma decomisada.
De acuerdo con lo anterior, leído de conformidad con el contenidodel artículo 50 de la misma ley, la posesión punible de cartuchos paralas armas comprendidas en los artículos 9 y 10 de la Ley, sería lasiguiente:
176 POSESIÓN DE CARTUCHOS: UN GENUINO PROBLEMA...
Tipo de arma Cantidad
Pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre nosuperior al .380” (9 mm.), quedando exceptuadas las pistolascalibres .38” Super y .38” Comando, y también en calibres 9mm. las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como losmodelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, deotras marcas.
100 balas
Revólveres en calibres no superiores al .38” Especial, quedan-do exceptuado el calibre .357” Magnum.
100 balas
Rifle de calibre .22”, o una escopeta de cualquier calibre,excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25”),y las de calibre superior al 12 (.729” ó 18.5 mm.), en el caso delos ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de laszonas urbanas.
Hasta 500cartuchos
Pistolas, revólveres y rifles calibre .22”, de fuego circular. Hasta 500cartuchos
Pistolas de calibre .38” con fines de tiro olímpico o de compe-tencia.
100 balas
Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las decañón de longitud inferior a 635 mm. (25”), y las de calibresuperior al 12 (.729” ó 18.5 mm.).
1000 cartuchos
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 176

Así, nuestro tipo penal, para cada uno de los casos resueltos por lostribunales colegiados contendientes, quedaría conformado de lasiguiente forma:
Primer caso: “AL QUE POSEA MÁS DE 500 CARTUCHOS CALIBRE .22”,
SE LE SANCIONARÁ CON PRISIÓN DE UNO A CUATROAÑOS Y DE DIEZ A CINCUENTA DÍAS MULTA”.
Segundo caso: “AL QUE POSEA MÁS DE 100 BALAS CALIBRE .380”, SE LE
SANCIONARÁ CON PRISIÓN DE UNO A CUATRO AÑOS Y DEDIEZ A CINCUENTA DÍAS MULTA”.
Ahora bien, tal y como se ha analizado, en la configuración sistemá-tica del tipo penal establecido en el artículo 83 Quat de la Ley Fede-ral de Armas de Fuego y Explosivos no se dice nada respecto de laposesión de cartuchos con características especiales. Por ello, consi-dero que estamos ante una verdadera laguna legal, ya que se trata dedar una solución a un caso no previsto en la legislación aplicable. Elsiguiente cuadro puede ilustrar la laguna:
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 177
Tipo de arma Cantidad
Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la frac-ción anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de dis-tinto calibre.
1000 cartuchos
Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en automáticos, con la excep-ción de carabinas calibre, 30”, fusil, mosquetones y carabinascalibre .223”, 7 y 7.62 mm. y fusiles Garand calibre .30”.
100 balas
Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados enel inciso anterior, con permiso especial para su empleo en elextranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en lafauna nacional.
100 balas
Las demás armas de características deportivas de acuerdo conlas normas legales de cacería, aplicables por las Secretarías deEstado u Organismos que tengan injerencia, así como losreglamentos nacionales e internacionales para tiro de compe-tencia.
100 balas
Las que integren colecciones de armas, en los términos de losartículos 21 y 22”.
100 balas
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 177

Se está en presencia de dos universos normativos: el de las armas defuego (permitidas o prohibidas a los particulares) y el de los cartuchosque emplean esas mismas armas de fuego. Así, nuestro problema seubica en el segundo de los universos: el de los cartuchos. Pero pararesolverlo, como ya se vio, debemos tomar en cuenta al primero deellos, en tanto que el calibre del cartucho está determinado por el tipode arma de que se trate.
Está claro entonces, que el legislador no reguló la posesión de car-tuchos con características especiales (prima facie reservados para elEjército, Armada y Fuerza Aérea) cuando fueran de un calibre permi-tido para los particulares, y en una cantidad permitida en términos dela propia ley.
Me parece que la solución del problema es que no puede conside-rarse punible la posesión de menos de 500 cartuchos calibre .22” o demenos de 100 balas calibre .380”, aun cuando tengan característicasespeciales, simple y sencillamente porque se trata de un caso no regu-lado por el legislador; o, si se quiere, de un caso de atipicidad. En con-secuencia, ante la falta del tipo no podría configurarse un delito, enninguno de los dos casos.
De este modo es claro que la Primera Sala de la Suprema Corte deJusticia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis planteada,no estaba en la posibilidad de llenar una laguna de este tipo ni poranalogía, ni por algún otro método, porque con ello se estaría extrali-mitando en sus funciones. A mi juicio, la respuesta al conflicto plan-teado es que la posesión de los cartuchos con características especia-les, en cantidad y calibres permitidos, no resulta punible.
178 POSESIÓN DE CARTUCHOS: UN GENUINO PROBLEMA...
Armas para uso exclusivodel ejército, en términosdel art. 11 de la LFAFE.
Armas permitidas a losparticulares, en términosde los arts. 9 y 10 de laLFAFE.
Cartuchos normales Permitido Permitido
Cartuchos con caracterís-ticas especiales, en térmi-nos del inciso f) de la LFA-FE.
Permitido ?
COSS˝O D˝AZ.qxp 24/06/2008 10:54 a.m. PÆgina 178

Reflexiones yTestimonios
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 179

CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 180

LA REFORMA PENAL EN MÉXICO
Constancio Carrasco Daza
Como acertadamente lo enuncia este Magistrado del TribunalElectoral del Poder Judicial de la Federación, reformar no signifi-ca —necesariamente— sustituir, sino que este proceso va más alláhasta incidir en todos los componentes que conforman la ma-quinaria legal y administrativa de una institución. Este principiohalla su mejor ejemplo en la reforma constitucional en materiapenal, que recientemente aprobó el Congreso de la Unión y laslegislaturas locales. De esta manera, el autor del presente ensayoconcluye que para que el proceso de reforma que ha dado iniciosiga con su natural derrotero, habrá no sólo que adecuar nuestralegislación positiva con los principios adoptados en el ámbitointernacional, sino hacerlos extensivos también a otras ramas dela impartición de justicia, como sería el caso de la civil, la fiscal yla de amparo.
INTRODUCCIÓN
Son ya más de siete años de que en México se habla de la necesi-dad de una reforma penal integral, y todavía no es posible verlaradicada a plenitud. La oralidad se ha convertido en un tema de
debate permanente en los foros jurídicos, en los textos de análisis aca-démico y político, sin que puedan ubicarse las causas reales por lasque el sistema oral de justicia penal no encuentra arraigo en nuestropaís.
La discusión se empantanó entre la posición renovadora, y quienesaseguraron que los principios base del sistema oral se consagraban yaen nuestro ordenamiento legal. Finalmente, el tiempo dio la razón aquienes obviamente la tenían. La realidad del sistema de justiciapenal no podía validar esa posición.
181
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 181

En principio, el tópico de disenso resultó claramente desfasado,cuando amén de que algunos estados, si bien los menos, en su régi-men doméstico de justicia penal ya han privilegiado la oralidad, paranadie resulta desconocido que en el ámbito federal el desarrollo mix-to de los procesos, en los que guarda preeminencia la substanciaciónescrita sobre la oral, coloca a los juzgadores ante la imposibilidad fun-cional de mostrar su rostro a los inculpados sometidos a su jurisdic-ción; recibir directamente pruebas; presidir audiencias; escuchar ale-gatos, así como resolver en presencia de las partes.
En este contexto, bajo cualquier esgrima argumentativa que sehubiese dado, evidente es que los mencionados principios no podíanafirmarse presentes a plenitud. Como tampoco, desde mucho tiempoantes, la confianza de la sociedad en el sistema penal, el cual, bajo lasdirectrices que le servían de sustento, no propiciaba una real aproxi-mación con los justiciables, quienes, en su mayoría, desconocían aljuzgador; el cual, por su parte, en el ámbito interno del tribunal, pesea gozar de potestad para proveer diligencias en busca de la verdadmaterial, generalmente apreciaba los hechos y las pruebas cuandoéstas ya obraban en legajos conformados por sus secretarios, actuariosy oficiales judiciales, de manera que su tarea esencial, dictar el Dere-cho, se concretaba a partir de la frialdad de las constancias, que por sísolas poco o nada pueden decir sobre aspectos claves en la justiprecia-ción del caudal probatorio, como la ausencia de espontaneidad en undicho, la perplejidad y vacilación de los testificantes, por sólo mencio-nar algunos.
Ese y no otro distinto era el escenario imperante. De ahí la justifi-cación del porqué en su preludio, la propuesta hacia la oralidad fueimpactante. Algunos la vieron como la panacea a la crisis que atravie-sa, desde hace décadas, la procuración e impartición de justicia penal.Otros guardamos sana distancia de esa postura. Pero en un puntocoincidíamos todos, en la convicción de que un cambio radical debíay debe implantarse en nuestro cansado sistema de justicia penal.
En el plano personal, el optimismo por el sistema oral acabo de arrai-garse en 2003, en la misma forma en que se acuñan los aprecios, a tra-vés del contacto directo con él, en una nación en donde la oralidad estoda una tradición de su sistema de justicia procesal. La valía de laexperiencia merece compartirla. Antonio Pigafetta, marinero y cronis-ta de la última expedición de Fernando de Magallanes, recogió para lahistoria las palabras que el Almirante dirigió a Carlos I de España:
182 LA REFORMA PENAL EN MÉXICO
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 182

Sabrá su Majestad que los costes de un viaje, por largo que sea, resultanasunto menor cuando de él se obtienen territorios, riquezas y, principal-mente, progresos para la Patria… Un viaje no es una oportunidad de todoslos días y las penurias son muchas, por eso tiene mi palabra de que man-tendré mi espíritu abierto para atesorar todo aquello que pudiera resultar-le novedoso y de provecho…
LA EXPERIENCIA VIVIDA
Fue por la gentil invitación que hizo el Reino Unido, por conducto desu embajada, al Poder Judicial de la Federación, que en la primaverade 2003 un grupo de magistrados de circuito, acompañados del direc-tor de Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal,viajamos a Londres para realizar un estudio in situ sobre el sistema dejusticia penal británico. El grupo de juzgadores se conformó porEmma Meza Fonseca, Miguel Ángel Aguilar López, Alejandro SergioGonzález Bernabé, Ricardo Ojeda Bohórquez, Jorge Mario PardoRebolledo y quien estas líneas escribe. Todos, salvo el último de losnombrados, fueron seleccionados en atención a su impecable trayec-toria y al prestigio aportado a la justicia penal del país.
Acudir a la cuna de una tradición jurídica tan antigua y originalcomo la sajona, con el propósito de comprenderla en un lapso menorde quince días, constituía una empresa ardua, que humanamentepodía cumplirse sólo en sus aspectos esenciales.
La actitud ante el reto, fue encontrar los puntos de concurrenciaentre la tradición jurídica inglesa y la ambición mexicana de renova-ción, pero además identificar los aspectos que pudiesen enriquecernuestra concepción del proceso penal, priorizando que ante la exis-tencia de diversos caminos para alcanzar la justicia, cada sociedaddebe adoptar el más idóneo, de acuerdo a su propia idiosincrasia y rea-lidad. Después de todo, un sistema de justicia es tan eficaz como susresultados.
La oportunidad se brindaba. Teníamos ante nuestra vista un mode-lo jurídico que sin participar en forma esencial de un sistema de codi-ficación, con base en precedentes y en la conformación a partir deellos del Derecho Común (Common Law), ha gozado de confianzapalpable, de respeto a sus determinaciones y juzgadores, constituyén-dose en eje rector de la conformación de estructuras jurídicas deDerecho Comunitario.
CONSTANCIO CARRASCO DAZA 183
CARRASCO DAZA.qxp 01/07/2008 09:55 a.m. PÆgina 183

En principio, ocurrir a los tribunales nos ubicó en espacios físicosfuncionales, propicios para las audiencias públicas, lo que motiva lapresencia de la sociedad interesada, incluyendo apartadas salas dedescanso, destinadas a los jurados en controversias civiles. Desdenuestro sitio tuvimos oportunidad de observar el permanente contac-to entre jueces, fiscales, partes y demás auxiliares del proceso.
La participación activa del juzgador, más allá de su función cúspi-de de resolutor; el papel de receptor directo de pruebas y alegatos,que en presencia de las partes se impone valorar para justificar suveredicto, lo constituían en verdadero mentor del proceso.
La inmediación está presente, sin duda, como una de las piedrasangulares del debido proceso, el cual en su construcción estructuralencuentra fundamento en otros principios también esenciales: publi-cidad, oralidad, concentración procesal, continuidad y contradicción.
La posibilidad que el público dé seguimiento al desarrollo del pro-ceso (publicidad) en instalaciones apropiadas; conozca en una au-diencia (concentración procesal) las pretensiones sujetas al juicio; laspruebas aportadas; escuche al juzgador y en general a todos los inter-vinientes en la causa, pronunciarse sobre los puntos materia del liti-gio (oralidad); perciba las confrontadas posturas de las partes (contra-dicción) respecto del fondo e incluso de la validez y pertinencia de losmedios convictivos; dejó de ser una hipótesis extraída de la doctrinao la experiencia de un caso aislado. Constituía, simplemente, presen-ciar la tradición jurídica inglesa en los tribunales.
En Inglaterra la justicia cuenta con rostro, de absoluta seriedad; aje-na al tinte de teatralidad, propio de otros escenarios muy británicos,como el West End londinense. La justicia oral británica mantiene, enla prosecución de sus procedimientos por parte de todos sus partici-pantes, la observancia de reglas de ortodoxia, delineadas con paráme-tros si bien tácitos, claros. En cada uno de los sujetos que concurrenal juicio, intervinientes activos o no, priva de manera palpable la con-ciencia sobre la importante función que tiene lugar.
La sistematización congruente, otro aspecto toral
En el modelo inglés, de manera coherente con la concepción integralde sistema, los principios de inmediación, oralidad y publicidad, másallá de la materia penal, dan base entre otros, a los procedimientosciviles, en sus distintas instancias.
184 LA REFORMA PENAL EN MÉXICO
CARRASCO DAZA.qxp 01/07/2008 09:56 a.m. PÆgina 184

La confianza y credibilidad de la sociedad, beneficio adicional
La publicidad de los actos y etapas procesales, en conjunción con lapresencia permanente del juez en el desarrollo del proceso y su cerca-nía con las partes, amén de brindar certidumbre jurídica a los justicia-bles, al decidirse las cuestiones sometidas a la competencia jurisdic-cional, adicionalmente dotan de confianza a la persona del resolutory, en general, al sistema de administración de justicia.
México, los antecedentes de la reforma judicial
En 2004, me congratulé con la iniciativa de ley que presentó el Ejecu-tivo Federal al Congreso de la Unión, proponiendo la reordenacióndel procedimiento penal con el objeto de que se lograran concluir losjuicios del orden criminal de manera pronta y expedita, radicados enla oralidad.
La iniciativa contenía, en opinión de sus precursores, providenciasque permitían solventar el problema de dilación en la administraciónde justicia penal, provocado por las ya abultadas cargas de trabajo delos juzgados, el cual estimaban sólo podría disminuirse en forma sig-nificativa con la reestructuración de los esquemas procesales, instau-rando la reducción de plazos y términos, concentración de actuacio-nes e inmediación del juez con los justiciables. El destino de lainiciativa, todos lo conocemos. Por múltiples factores fue confinada.
Cuatro años debieron transcurrir, para que los integrantes de lospoderes ejecutivo y legislativo, sortearan las barreras del debate hastallegar a un consenso final, y convertir una nueva propuesta en reali-dad jurídica en el orden federal. Hoy, la aprobada reforma inicia sutransitar por un camino si bien definido, largo de andar. Tiene frentea sí una vacatio legis, que se traduce en un nuevo compás de espera,incluso mayor al que tuvo que flanquear la iniciativa no lograda.
Postulados sobre los que descansa la reforma constitucional enmateria de justicia
Como se ha mencionado en este ensayo, recientemente concluyó enel Congreso de la Unión la discusión del proyecto de decreto quereforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, vinculado estrechamente
CONSTANCIO CARRASCO DAZA 185
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 185

con otras reformas planteadas en materia de justicia penal y seguri-dad pública.
Pese a que la denominación de la propuesta parece apuntar a unareforma sustancial y general al sistema de justicia, su alcance funda-mentalmente se traduce en una nueva ordenación del proceso penaly del referido sistema de seguridad, a partir de tres vertientes: redise-ño institucional; modificación de competencias (ampliación y enalgunos casos, restricción); y transformación de procedimientos, mati-zados en su implementación en aspectos ampliamente consolidadosen el Derecho Comunitario y en países que, sin formar parte de eseconglomerado multinacional, siguen una tradición sajona.
Cuáles son esos aspectos. Principalmente, la cabal atención a losprincipios del debido proceso, mismos que en la comunidad europearepresentan una constante, y hoy gustosamente podemos expresar noson ajenos a los pactos multinacionales vigentes en estas latitudes(ejemplo de ello es la Convención Americana de Derechos Humanos),como tampoco a las decisiones de los tribunales de América Latina, yconcretamente hago referencia a la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos.
No son pocas las determinaciones adoptadas por el destacado tri-bunal, que dan cuenta de la vigencia e imperatividad de los apoteg-mas en comento. Por sólo citar algunos, tenemos los casos de: Tribu-nal Constitucional vs. Perú; el expediente Aguirre Roca, Rey Terry yRevoredo Marsano vs Perú, ambos resueltos el 31 de enero de 2001; asícomo el diverso identificado como Ivcher Bronstein vs. Perú; cuya sen-tencia data del 6 de febrero del propio año.
En esas decisiones, como nota común aparece la declaratoria de laCorte Interamericana, respecto al deber del sistema de justicia de res-petar plenamente las garantías del debido proceso, establecidas en elartículo 8 de la Convención Americana también denominada Pactode San José. Entre esas salvaguardas se encuentran el ser oído con lasdebidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribu-nal competente, independiente e imparcial, establecido previamentepor la ley.
Es de destacar, como punto de extraordinaria trascendencia, ladeclaratoria realizada por la Corte, en el sentido de que el preceptono especifica garantías mínimas únicamente para la materia penal,sino que éstas son aplicables a procedimientos del orden civil, laboral,fiscal o de cualquier otro carácter. Por tanto, en otras materias el indi-
186 LA REFORMA PENAL EN MÉXICO
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 186

viduo tiene el derecho, en general, al debido proceso aplicado a lamateria penal.1
Los términos en que se ha pronunciado ese alto órgano jurisdiccio-nal, se plasman en forma nítida en el precedente que se transcribe enlas líneas siguientes:2
102. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “GarantíasJudiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentidoestricto, “sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las ins-tancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse ade-cuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectarsus derechos.103. La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo no espe-cifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinaciónde los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquierotro carácter, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mis-mo precepto se aplican también a esos órdenes y, por ende, en éstos elindividuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidospara la materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo.104. Atendiendo a lo anterior, la Corte estima que tanto los órganos juris-diccionales como los de otro carácter que ejerzan funciones de naturalezamaterialmente jurisdiccional, tienen el deber de adoptar decisiones justasbasadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidasen el artículo 8 de la Convención Americana.105. En este sentido, pese a que el artículo 8.1 de la Convención alude alderecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente”para la “determinación de sus derechos”, dicho artículo es igualmente apli-cable a las situaciones en que alguna autoridad pública, no judicial, dicteresoluciones que afecten la determinación de tales derechos.
Al tomar en cuenta lo anterior, estimo que mediante la aplicaciónde los postulados que impone el nuevo orden legal, acordes con latutela de derechos esenciales reconocidos en el orden internacional,en el caso de nuestro país la materialización de un sistema eminente-mente oral, en el que la concentración de actuaciones, la publicidad
1 Epígrafes 70 y 71, de la resolución dictada el 31 de enero de 2001, en el caso delTribunal Constitucional vs. Perú.
2 Caso Ivcher Bronstein (Baruch Ivcher Bronstein vs. Perú), sentencia de 6 de febre-ro de 2001, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
CONSTANCIO CARRASCO DAZA 187
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 187

y el contradictorio rijan la substanciación y decisión de las controver-sias judiciales, en el que se respeten las multicitadas normas del debi-do proceso referidas, en efecto posibilitarán logros trascendentes quevan más allá de la transparencia de los juicios, reducción de plazos,aplicación oportuna del Derecho y el abatimiento del rezago, que bus-can en forma preeminente alcanzar la efectividad judicial. Esto es,que se juzgue y sancione a quien se ha procurado tal merecimiento,o sea quienes verdaderamente tengan carácter de responsables de lasconductas contraventoras del orden legal.
En adición a lo expresado, igualmente merecen énfasis otros aspec-tos comprendidos en el nuevo orden legal: el primero, busca privilegiarde manera racional y razonada el instar la vía jurisdiccional-conten-ciosa. Me refiero a la implementación de medios alternos o alternati-vos de solución de conflictos, entre otros, la conciliación en la fase deaveriguación previa y la suspensión condicionada del proceso.
El segundo, se encauza a la reestructuración de los órganos jurisdic-cionales para responder a la mecánica impuesta por el sistema apro-bado. En forma necesaria y clara permitirá alcanzar absoluta especia-lización, a través de la implementación de figuras como los juecesvigilantes, de control, de sentencia y de ejecución de penas, que conuna división y definición nítida de funciones, constituye per se unmecanismo de especialización tendiente, en congruencia con el obje-tivo final del sistema, a la eficientización del trabajo jurisdiccional y ala aplicación concreta y pronta de las normas.
La reforma judicial en México, un proceso necesariamente integral
Reformar no significa indefectiblemente sustituir. Para que la crea-ción de un nuevo orden, como el que sirve de punta de lanza a laactual normatividad penal y en materia de seguridad pública, puedacalificarse como una verdadera “reforma judicial”, ha de incidir entodos los componentes de la maquinaria dispuesta para administrarjusticia, cubriendo todo el engranaje que conforma los aparatos deinvestigación y jurisdicción estatales y federales. Ésa es la directrizque marcan hoy los cánones internacionales.
En efecto, coincidiendo en que sea la forma en la que se presenteen cada país la problemática relativa a la inseguridad ciudadana, elincremento de la delincuencia y su desbordamiento a través de lasfronteras, es un tema de prioridad multilateral. La Organización de
188 LA REFORMA PENAL EN MÉXICO
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 188

Naciones Unidas se ha convertido, en las últimas dos décadas, envehemente instancia promotora de la planeación y alianza global parahacerle frente.
Un importante logro de Naciones Unidas en ese rubro es, sin duda,la Declaración de Bangkok. Sinergias y respuestas: alianzas estratégicasen materia de prevención del delito y justicia penal,3 emitida en abril de2005. Se trata de un trascendental documento en el que se contienentreinta y cinco fundamentales directrices, cuyo principal objetivo fueplanteado por sus signantes, como la adopción de una acción concer-tada más eficaz, en un espíritu de cooperación, a fin de combatir ladelincuencia y procurar que se haga justicia.
En esencia, éste y otros documentos germinados en la propiaONU, coinciden en señalar que la problemática debe atenderse des-de dos vertientes:
a) El establecimiento de estrategias efectivas para prevenir el de-lito; y,
b) Fortalecer los sistemas judiciales para responder, efectivamen-te, a la demanda que genera su persecución y enjuiciamiento.
La primera de ellas, de naturaleza eminentemente social, se atien-de con un cúmulo de acciones políticas y económicas, con efecto amediano y largo plazo.4 En contraste con la forma gradual de ver losresultados en la implementación de las medidas sociológicas, para
3 Declaración de Bangkok. Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materiade prevención del delito y justicia penal. 11º Congreso de las Naciones Unidas sobrePrevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Bangkok del 18 al 25 de abril de2005.
4 Como apunta el criminalista Germán Aller Maisonnave: “El crimen no es unaunidad, actúa en todos los ámbitos de la sociedad y amerita ser tratado en serio, ana-lizando cada situación particular. Como acción y reacción humana, resultado de laconstrucción conformada por la definición legal y la reacción social, es una de las másclaras expresiones de las deficiencias estructurales de la sociedad. Estas, junto a otrasque han quedado soslayadas y las que no he podido abarcar, son las grietas que exhi-be la sociedad. Mientras no se actúe de verdad para abatirlas no disminuirán los pro-cesos de criminalización y solo se seguirán combatiendo las consecuencias. El crimenno es la grieta en sí, sino la manifestación de diversos factores que deterioran loscimientos del desarrollo del hombre. Al fin, la grieta es el espacio amorfo, antojadizoy cambiante por el cual se desplaza el crimen.”. Derecho Penal: Enfoque criminológi-co. Chile. 2004.
CONSTANCIO CARRASCO DAZA 189
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 189

abatir el fenómeno de la delincuencia en el ámbito de su prevención,la capacidad de respuesta efectiva del sistema judicial en cuanto a lademanda de su intervención, se logra con medidas técnicas y legisla-tivas cuyo resultado no puede esperar.
Así, en diversas naciones del orbe se ha intentado remontar el fenó-meno de aumento y sofisticación de la delincuencia, que supera elnivel de respuesta del aparato gubernamental, a través de la reformapenal. Dependiendo de la cultura jurídica de cada país y a la magni-tud del problema a resolver, la reforma penal ha sido introducida demuy variadas maneras. Sin embargo la mayor parte de ellas, acorde alas recomendaciones del consenso internacional, se centra en adop-tar las medidas tendientes a dotar de celeridad, eficiencia y eficacia ala persecución y enjuiciamiento del acto criminal; empero, fortale-ciendo al mismo tiempo los mecanismos de protección de los dere-chos fundamentales.
De ahí que, reflexiono, el proceso de jurisdicción, como único refe-rente y la materia penal como exclusivo derrotero, resultarían limita-tivos. Es por ello que encuentro no deben ser los únicos aspectos enlos que se centren los ajustes legales.
No sólo se estima que ha de efectuarse un esfuerzo de acoplamien-to del orden jurídico nacional al internacional, en el cual de maneraimportante se han potenciado diversas garantías, entre las que desta-can la del debido proceso y el principio de presunción de inocencia,como una constricción de observancia estricta de los compromisosque el Estado mexicano ha suscrito y ratificado, y que constituyen entérminos del artículo 133 de nuestra Constitución, ley suprema de laUnión; sino además, ubicándonos en el plano interno, en lo que ata-ñe a la armonización de las leyes federales con el sistema de justiciapositivo, a partir de la reforma constitucional y legal aprobada.
Para que la reforma pueda consolidarse a plenitud, será indispensa-ble efectuar el ajuste de otras disposiciones normativas, que auncuando se ubican más allá del ámbito estrictamente penal, cumplenuna función primordial en hacer efectivizas las prerrogativas funda-mentales, verbigracia la Ley de Amparo, máximo instrumento de con-trol constitucional y legal en nuestro país. Actualmente, en sus pre-ceptos 159 y 160 recoge algunos de los principios integradores deldebido proceso, empero no alcanza todos los aspectos que han sidoproporcionados por la visión del Derecho Comunitario, especialmen-te, mediante las aportaciones de la Convención Interamericana de
190 LA REFORMA PENAL EN MÉXICO
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 190

Derechos Humanos.5
Las garantías judiciales que han sido reconocidas por el orden inter-nacional del sistema interamericano, versan sobre aspectos funda-mentales en el desenvolvimiento procesal: solución de los asuntos enplazos razonables, independencia e imparcialidad de los juzgadores,exigencia de una denuncia para instar todo proceso penal, el respec-to a la presunción de inocencia, gratuidad procesal, asistencia deintérprete cuando el procesado desconozca el idioma en que se lesjuzga, pleno conocimiento previo de la causa que se les sigue y de los
5 Artículo 8 de la ConvenciónGarantías Judiciales1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e impar-cial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquieracusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechosy obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocenciamientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, todapersona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas.a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intér-
prete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la prepa-
ración de su defensa;d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con sudefensor;
e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por elEstado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no sedefendiere por sí mismo ni nombrare defensor del plazo establecido por laley;
f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal yde obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas quepuedan arrojar luz sobre los hechos;
g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpa-ble, y
h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de nin-
guna naturaleza.4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo
juicio por los mismos hechos.5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar
los intereses de la justicia.
CONSTANCIO CARRASCO DAZA 191
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 191

hechos que se le imputan, libre comunicación con su defensor encualquier instancia procesal, derecho irrenunciable a una defensaadecuada, entre otras.
Por supuesto, la publicidad, la inmediatez y la necesidad de un pro-cedimiento predominantemente oral, la concentración y la celebri-dad procesal, son puntos cardinales sobre los que deben girar lasdemás reglas del proceso. Por ello deberán ser reconocidos y elevadosa la categoría de fundamentales. Su inclusión en la Ley de Amparopermitirá su asunción en otras materias, no exclusivamente al Dere-cho Penal. La justicia civil, fiscal, laboral, agraria y administrativadeberá recibir, por supuesto, las noblezas de la reforma, como lo hadispuesto la Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-11/90.6 El acogimiento de garantías mínimas en el orden normativonacional será la única forma de dar la justa dimensión a la reforma,extendiendo su ámbito a todos los aspectos de la vida jurídica.
Adeudos de la reforma constitucional
Considero que injustamente se mantuvo en el tintero del poder refor-mador de nuestra Carta Magna, el pleno reconocimiento y adopcióndel “principio de presunción inocencia”, consagrado ya en el ordenjurídico internacional. En cuanto al postulado que introduce la refor-ma, atinente al predominio de la libertad del indiciado durante el cur-so del proceso y, a guisa de excepción, su sometimiento a prisión pre-ventiva conforme al párrafo tercero del numeral 19 de nuestra CartaMagna, efectivo sólo mediante decisión judicial, con el cual parecieredotarse de vigencia al principio de presunción de inocencia en suacepción fundamental que, desde luego privilegia dicha libertad, bienvale la pena cuestionarnos cuál es el mecanismo que permitirá redu-cir el empleo de la prisión preventiva, cuando por una parte en el pla-no normativo fundamental se suprimen del arábigo 20 las disposiciones
6 En materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obligacionesde orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especificagarantías mínimas, como lo hace el numeral 2 al referirse a materias penales. Sinembargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, porende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido procesoque se aplica en materia penal. Cabe señalar aquí que las circunstancias de un pro-cedimiento particular, su significación, su carácter y su contexto en un sistema legalparticular, son factores que fundamentan la determinación de si la representaciónlegal es o no necesaria para el debido proceso.
192 LA REFORMA PENAL EN MÉXICO
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 192

tocantes a la libertad caucional, en tanto que en la normativa secun-daria subsiste un catálogo o clasificación de tipos penales “graves”.
CONCLUSIÓN
Tomó un largo periodo de reflexión la materialización en el planoconstitucional y legal de la reforma. Hoy, al constituir letra vigente,brinda una gran oportunidad de eficientar nuestro sistema de justicia,para lo cual el ajuste de las normas debe traspasar el plano penal y deseguridad pública, e impregnar otros compilados normativos que, porsu esencia, se traducen en ejes rectores de la protección de los dere-chos fundamentales, atendibles en todo tipo de litigios. En mi con-cepción, sólo de esta forma se gestará la posibilidad real de acceder alpropósito superior que subyace a la modificación legal suprema ysecundaria, la tarea de impartir justicia ante y para los justiciables y lasociedad, de manera eficaz.
CONSTANCIO CARRASCO DAZA 193
CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 193

CARRASCO DAZA.qxp 24/06/2008 10:47 a.m. PÆgina 194

EL DIFÍCIL ARTE DE RECURRIR A LA FUERZA
Gerardo Laveaga
Aunque nadie discute la necesidad de que el gobierno de un Esta-do recurra al “monopolio legítimo de la violencia”, en ciertas cir-cunstancias, éstas no son tan fáciles de precisar. Algunos juristaspregonan que el Derecho —cual ciencia exacta—, contiene lassoluciones y gradaciones para enfrentar un problema. Pero otros—como el Director General del INACIPE— consideran que laaplicación de esta medida es una parte sustancial del “arte” dela Política. Por ello, no puede haber mayor injusticia en un Esta-do Democrático de Derecho que pretender aplicar la ley comouna fría y descarnada operación matemática.
Para Eduardo Medina-Mora
En el mundo occidental se discuten, cada día con mayor frecuen-cia —y con mayor pasión— los alcances y límites de la fuerzapública por parte del Estado: ¿cuándo debe usarse? ¿Hasta dón-
de debe llegar? Las asociaciones que defienden los derechos humanosdenuncian abusos por doquier y los “principios básicos” y hasta losmanuales sobre el empleo de la fuerza por parte de los encargados dehacer cumplir la ley están a la orden del día. La Organización de lasNaciones Unidas va a la vanguardia.1 Estas reglas, sin embargo, resul-tan de una ambigüedad pavorosa. Entonces, ¿no existe un criteriodefinitivo para aplicar la fuerza? Temo que no.
195
1 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un Código de Conductapara funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en 1979. La propia ONU enu-
LAVEAGA.qxp 01/07/2008 09:56 a.m. PÆgina 195

Dura lex, sed lex,2 advertían los antiguos: la ley, aunque dura, es laley. Y, pesara a quien pesare, los cuadros gubernativos de una comu-nidad debían aplicarla sin contemplación. Ante la resistencia, conta-ban con ejército, policía, cárceles… En suma, con lo que el cardenalRichelieu llamó la Ultima Ratio Regum3 y Max Weber identificócomo la esencia misma del Estado: “el monopolio legítimo de la vio-lencia”.4
Nadie cuestiona, hoy día, la necesidad de recurrir a la fuerza públi-ca cuando se ponen en peligro los valores fundamentales de unasociedad. Después de todo, la función primordial del gobierno de unEstado es garantizar orden y seguridad. Para eso se instituyeron losgobiernos. Para eso pagan impuestos los contribuyentes y para esoparticipan en las urnas los electores: para que los gobernantes garan-ticen las condiciones que les permitan mantener y aumentar su cali-dad de vida.
Dado que en toda sociedad abundan quienes, en su afán de satisfa-cer sus propios intereses, conculcan los derechos de los otros, echarmano de la fuerza para castigarlos —para reprimirlos, al menos— seantoja obligado. “Las pasiones de los hombres les impiden sometersesin coacción a los dictados de la razón y la justicia”, escribió Alexan-der Hamilton.5
Max Weber, por su parte, recuerda que: “La ética acósmica nosordena no resistir el mal con la fuerza pero, para el político, lo que tie-ne validez es el mandato opuesto: has de resistir el mal con la fuerza,pues de lo contrario eres responsable de su triunfo”.6 ¿Quién, en susano juicio, podría oponerse a que se emplee la fuerza contra un ase-sino, un violador o cualquiera que atente contra la cohesión social?
196 EL DIFÍCIL ARTE DE RECURRIR A LA FUERZA
meró, más tarde, los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fue-go para los mismos funcionarios (1990). Cuatro años después, publicó el ManualReglas de Justicia Penal de las Naciones Unidas para la policía de mantenimiento dela paz (1990).
2 Digesto 40, 9, 12.3 El último argumento del rey, expresión que Richelieu hizo grabar en los cañones
de Luis XIII.4 Weber, Max, Economía y sociedad, México, FCE, 2002: “Por estado debe enten-
derse un instituto político de actividad constante, cuando y en la medida en que sucuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de lacoacción física para el mantenimiento del orden vigente”, pp. 43-44.
5 Hamilton, Alexander, El Federalista, XIII.6 Weber, Max, “La política como vocación”, en El político y el científico, México,
Alianza Editorial, Colección de Bolsillo, núm. 71, 1992, p. 162.
LAVEAGA.qxp 24/06/2008 10:48 a.m. PÆgina 196

Ahora bien: ¿quién determina qué conductas atentan contra lacohesión social? ”Eso es fácil”, responden los autores clásicos: “aque-llos que hacen la ley”. Semejante respuesta, por demás oportuna cuan-do se pensaba que reyes y legisladores redactaban las leyes inspiradospor la divinidad, ha perdido vigencia en los umbrales del siglo XXI.Tanto, como la que pretende convencernos de que es “el pueblo”, através de sus representantes, quien emite las leyes y, por tanto, debeceñirse a ellas.
Como lo he escrito en otras ocasiones,7 la mayoría de las personasno tiene inconveniente en acatar una ley cuando siente que participóen su elaboración o, aún cuando no lo hizo, estima que la ley en cues-tión le permite vivir mejor o solucionar un posible conflicto. En casosde incumplimiento, se antoja razonable aplicar la fuerza. La comuni-dad aplaude la liberación de unos rehenes o la de una persona secues-trada, aun si esto cuesta la vida o la libertad a los delincuentes.
En un Estado Democrático de Derecho, las normas para aplicarla fuerza llegan a lo casuístico: cuándo debe utilizar un agente depolicía las esposas; cuándo debe disparar su arma de fuego… y enqué casos debe echar mano de otros recursos.8 Los problemascomienzan cuando la sociedad percibe que la ley se aplica de manerainjusta: cuando se acusa a un individuo que, al parecer, no cometióla conducta que se le imputa o cuando el castigo no parece propor-cional a la falta cometida.
La percepción pública, desde luego, depende de infinidad de facto-res —en los umbrales del siglo XXI, los medios de comunicación jue-gan un papel desmesurado— y no necesariamente está relacionadacon la actividad concreta para la que la norma prevé una sanción…¿Debe arrestarse 36 horas a la anciana que tiró la basura en la calle?
Los problemas aumentan cuando la sociedad —o amplios sectoresde ésta—, además de no haber participado en la confección del mar-co jurídico, no advierte la utilidad que éste puede brindarles. Enmateria fiscal, donde la resistencia es clara, hallamos un buen ejem-plo. ¿Por qué unos pagan y otros —con la ley en la mano— no tienenque hacerlo? Además, no a todo mundo le queda claro cómo se utili-zan los impuestos. Las cuantiosas propiedades inmobiliarias de algu-
GERARDO LAVEAGA 197
7 Cfr. Laveaga, Gerardo, La cultura de la legalidad, México, UNAM/Instituto deInvestigaciones Jurídicas, 2006.
8 Un ejemplo representativo es la Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos deseguridad pública del Distrito Federal (2008).
LAVEAGA.qxp 24/06/2008 10:48 a.m. PÆgina 197

nas personas cuya riqueza no se explica o los escándalos de corrup-ción sindical —los medios vuelven a actuar como detonador en la per-cepción pública— instigan a la desconfianza.
Si esto no fuera bastante, las complicaciones técnicas con las quelos “expertos” justifican las inequidades, invitan a miles de ciudada-nos a evadir la ley. Los datos de la OCDE en el caso de México, es queéste es el miembro peor calificado en materia de recaudación fiscal.Son cifras que hablan por sí mismas. ¿Conviene emplear la fuerzapara encarcelar a un empleado de oficina que no cumplió sus obliga-ciones fiscales el año pasado, mientras grandes evasores siguen librese innumerables empresas declaran pérdidas para no pagar un peso alfisco?
Las dificultades se vuelven insalvables cuando se trata de casos polí-ticos. Aquí, lo que unos ganan con la aplicación de una ley, puedenperderlo otros: una candidatura, una prebenda, ciertos fondos… Másallá de los rigurosos estudios que se han efectuado en materia de deso-bediencia civil9 —aquella que apela a los principios éticos superioresy es colectiva, pública y no violenta—, un gobierno se enfrenta al dile-ma de reprimir o no a quien pretenda revertir una medida percibidacomo inconstitucional, ilegal o, incluso, “injusta”: ¿Es “justo” castigara quien busca la “justicia”?
“El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar omodificar la forma de su gobierno”, sentencia el artículo 39 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo podríahacerlo, en la hipótesis de que los tres Poderes de la Unión conspira-ran para impedir que el pueblo ejerciera este derecho? ¿Y si “el pue-blo”, en ejercicio de este inalienable derecho, violenta una ley que fuehecha sólo por 500 o 700 personas, a despecho suyo, habría que con-signarlo ante un juez a como diera lugar?
El concepto de pueblo, naturalmente, se presta a toda suerte de abu-sos: para muchas organizaciones políticas es fácil enmascarar sus inte-reses aduciendo que son “los del pueblo”. Pese a ello, hay casos en quevale la pena reflexionar con más calma: en el desafuero que se intentóen 2005 contra el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por
198 EL DIFÍCIL ARTE DE RECURRIR A LA FUERZA
9 Entre los libros más completos sobre esta materia destacan, traducidos al español:Resistencia civil, de Randle, Michael, col. Estado y sociedad núm. 48, Barcelona, Pai-dós, 1998, así como El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colec-tiva y la política, de Tarrow, Sydney, col. Alianza Ensayo núm. 238, Barcelona, Alianza,2004.
LAVEAGA.qxp 01/07/2008 09:56 a.m. PÆgina 198

ejemplo, algunos juristas subrayaron lo inadecuado de la medida, envirtud de la ambigüedad con la que la Ley de Amparo remitía al Códi-go Penal.10 ¿Debía recurrirse a la fuerza para que la ley se interpretarade un modo y no de otro? Ante la ambigüedad —ambas posicioneseran defendibles—, el presidente Vicente Fox prefirió no hacerlo.“Violentó el Estado de Derecho”, denunciaron quienes sintieron quela medida perjudicaría sus intereses. El reclamo habría tenido sentidosi las leyes hubieran sido claras. Ante la ausencia de dicha claridad,¿con qué criterio debía determinarse cuándo recurrir a la fuerza ycuándo no?
“¿Puede la doctrina jurídica reconocer que no hay, ni puede habernunca, un cerrado, completo, comprehensivo sistema de orden racio-nal?”, se pregunta Roger Cotterrell. “¿Puede aceptar que es, solamen-te, un imperfecto, y a veces incoherente, intento de imponer un rela-tivo orden sobre unos pocos aspectos de una infinitamente complejarealidad social?”.11 En este contexto, huelga decirlo, la aplicación de lafuerza se convierte en un arte. Un arte difícil de cultivar para cual-quier gobierno de un Estado donde el Derecho, en principio, no esproducto de la imposición de los grupos dominantes sino de unamplio proceso democrático.
Quienes aún tienen la ingenua visión de que el Derecho es unaciencia —o podría llegar a serlo—, reducen el mundo a algoritmos: sila ley prevé la sanción B por la conducta A, en cuanto esta conductase dé, hay que aplicar dicha sanción. Cuando, no obstante, hay dudasde que A haya ocurrido y de que B sea la respuesta más adecuada (sinmenoscabo de que alguna vez lo haya sido), el Derecho pierde algo dela divinidad que le atribuyen sus sacerdotes.
Cicerón lo expresó en términos más simples: Summum ius, summainiuria:12 aplicar el Derecho a rajatabla constituye la máxima injusti-cia. Esto se revela con una deslumbrante obviedad a la hora en que ungobierno debe optar por utilizar la fuerza pública o no.
GERARDO LAVEAGA 199
10 Si bien el artículo 205 de la Ley de Amparo prevé que a la autoridad responsableque no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado se le sancionará enlos términos que el Código Penal señala por el abuso de confianza, el artículo 382 delCódigo Penal Federal contempla diversas sanciones para conductas distintas: ¿cuál delas conductas era la equiparable?
11 Cotterrell, Roger, Introducción a la sociedad del Derecho, Barcelona, Ariel, 1991,p. 260.
12 Cicerón, De oficiis 1, 10, 33.
LAVEAGA.qxp 24/06/2008 10:48 a.m. PÆgina 199

Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales núm. 4,Cuarta Época, se terminó de imprimir en el mesde julio de 2008, en IMPRESORA Y ENCUADERNADORA
PROGRESO, S.A. DE C.V. (IEPSA), Tels. 59-70-26-65 y59-70-26-16. Su composición se hizo en Elante13:17, 11:13, 10:11 y 9:11 puntos. Se usó papelAB90 CREAM de 51.5 g para interiores y cartulinasulfatada 2/c 12 puntos para forros. Tiraje de 1 000
ejemplares.
LAVEAGA.qxp 24/06/2008 10:48 a.m. PÆgina 200

Para cualquier duda o comentario, le agradeceremos comunicarse a los
teléfonos: 5573 76 33, 54 87 15 78 y 54 87 15 00, ext. 1698, o bien
por correo electrónico a las siguientes direcciones:
[email protected] y [email protected]
Formato de suscripción por un año (6 ejemplares)a la revista Iter Críminis
ApellidosNombreProfesiónDirección (Incluya delegación del D.F. si aplica)
Ciudad o municipioEstadoCódigo postalPaíse-mailTeléfonoFax
Estimado lector:
Suscríbase por un año a Iter Criminis y reciba
6 ejemplares con un 30% descuento, a un
costo de $380.00.
Pague en el banco HSBC , depositando a la
cuenta: 4041495839 , sucursal: 499 .
Llene por favor el siguiente formato de
suscripción, y envíelo por correo con una co -
pia del comprobante de depósito bancario al:
Instituto Nacional de Ciencias PenalesEsteban Díaz, responsable de librería
Magisterio Nacional 113, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F.