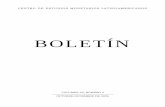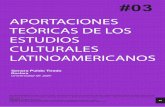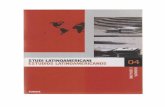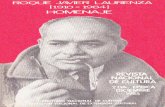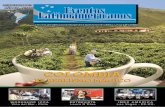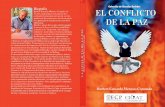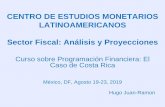Revista Estudios Latinoamericanos
-
Upload
pierino-forno -
Category
Documents
-
view
232 -
download
7
description
Transcript of Revista Estudios Latinoamericanos



PRESENTACIÓN
Este nuevo número de Estudios Latinoamericanos, correspondiente al Segundo Semestre del 2010, comprende cuatro artículos, dos reseñas, tres notas necrológicas y una información.
El primero de los artículos pertenece al profesor Luis Corvalán Márquez de la Universidad de Valparaíso. Lleva por título “Algunos antecedentes sobre el pensamiento en Hispano-américa durante el siglo XVI”. En él nos muestra que en Hispanoamérica hubo dos tipos de pensamiento: uno que fue mera imitación europea, centrado en la filosofía escolástica deri-vada de Aristóteles y Tomás de Aquino; el otro que fue reflexión crítica de la realidad deri-vada de la conquista y de la naturaleza de los indígenas y sus derechos.
El segundo de ellos, titulado “Entre Ercilla y Garcilaso. Proyecciones del indígena como fundamento del americanismo político en Chile y Argentina entre 1810 y 1860”, escrito por Hernán Pas, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, se refiere a la valorización que se hizo del indígena en Chile desde 1810 hasta el triunfo de Ayacucho y a la desvalorización que se hizo posteriormente tanto en Argentina como en Chile.
El tercero, elaborado por la profesora Silvia Quintamar de la Universidad Nacional del Cen-tro de la Provincia de Buenos Aires, y que lleva por título “Tendencias recientes en la inte-gración y cooperación energética americana. Perspectivas comparadas”, postula el rol juga-do por la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia en 2006, en orden a distanciar a Brasil de Venezuela respecto de los proyectos de integración energética en América del Sur., Se refiere también a los problemas derivados en la relación de los gobiernos de Evo Morales y de Luiz Inácio Lula da Silva, y el afán del gobierno brasileño de implementar un proyecto de autosuficiencia energética.
El último de los artículos pertenece a la profesora Kenia María Ramírez Media, de la Uni-versidad Autónoma de Baja California, México, titulado “Las potencias medias en la Teoría de las Relaciones Internacionales”. Dicho trabajo es una reflexión estrictamente teórica, que nos invita a pensar en Nuestra América y en qué situación podrían encontrarse algunos de los Estados que la conforman. ¿Podrían algunos de ellos ser considerados potencias medias?
La primera de las reseñas, elaborada por Víctor Tapia Godoy, estudiante tesista de la Carre-ra de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, se refiere a uno de los últimos libros publicados del prolífico periodista e historiador argentino Félix Luna, fallecido el 5 de noviembre de 2009. Se trata de la Breve historia de la Sociedad Argen-tina.
La segunda de las reseñas, escrita por el Profesor de Historia y Ciencias y Licenciado en Historia y en Educación, graduado y titulado en la Universidad de Valparaíso, aborda el

Presentación
libro del estudioso chileno de las Relaciones Internacionales Cristián Faúndez, titulado El agua como factor estratégico en la relación entre Chile y los países vecinos.
Las Notas Necrológicas están dedicadas a honrar la memoria del Embajador peruano don Juan Miguel Bákula, integrante del Consejo Asesor de Estudios Latinoamericanos, del Pro-fesor Jaime Contreras Páez del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso y del Dr. Pedro Navarro Floria, Vicepresidente de la Asociación Argentino-Chilena de Estudios Históricos e Integración Cultural, todos fallecidos en 2010.
En Informaciones se da a conocer la Convocatoria a las IV Jornadas de Historia de las Rela-ciones Internacionales que está organizando el Centro de Estudios Latinoamericanos para la segunda quincena de septiembre de 2011.
La Dirección de Estudios Latinoamericanos espera sus comentarios y colaboraciones.
LEONARDO JEFFS CASTRO
DIRECTOR

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
1
ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI1
SOME ANTECEDENTS ABOUT THE HISPANOAMERICAN THOUGHT DURING THE 16TH CENTURY
LUIS CORVALÁN MÁRQUEZ2
RESUMEN
El artículo trata sobre las modalidades de pensamiento que se dieran en Hispanoamérica durante el siglo XVI. Visualiza lo que al respecto le parece son sus dos modalidades principales, ambas funcionales, de manera distinta, al poder de la metrópoli. Una sería la modalidad filosófica, caracterizada por su ignorancia del pen-samiento moderno y su encasillamiento en los moldes escolásticos. La otra, se vincularía a los desafíos que este continente planteaba a la reflexión, tales como las de la humanidad del indio, la legitimidad de la conquista, etc. El artículo argumenta que esta segunda modalidad registra cierta viveza y creatividad, a diferencia de la línea filosófica, la cual fue la que inauguró una de las limitaciones que en el futuro evidenciará el pensamiento en nuestro continente. A saber, la repetición a crítica de los paradigmas teóricos europeos.
Palabras claves: modalidades de pensamiento, creatividad, repetición acrítica
ABSTRACT
The article treads about the modalities that adopted the thought in Hispanoamérica along the XVI century. About the subject, the article distinguishes two mains modalities, each functional, in its own way, to the power of the metropolis. One of them was the philosophical modality, characterized by its ignorance of the modern thought and for it adscription to the scholastic patterns. The other was linkedto the challenges that the reali-ties of this continent posed to the reflection, such as the mankind of the indians, the legitimacy of the con-quest, and so on. The article argues that this second modality has certain creativity, not so the filosofical, which inaugurate one of the mains limitations that in the future will present the thought in our continent: the a-critic repetition of the European theoretic paradigms.
Keywords: modalities of thought, creativity, uncritical repetition
Enviado: octubre de 2010
Aceptado: diciembre de 2010
1 Este artículo es parte del proyecto DIPUV 28/08, Universidad de Valparaíso. 2 Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
2
INTRODUCCIÓN
Para reflexionar sobre el tema de los orígenes de un pensamiento en la América española es conveniente hacer un rodeo y remitirnos a la conquista y la colonización de América, inten-tando visualizar qué tipo de reflexión se dio en el continente durante ese lapso.
En una primera aproximación se podría sostener que ni durante la conquista ni durante la colonia, —quizás exceptuando fines del siglo XVIII y comienzos del XIX—, hubo en Amé-rica un pensamiento independiente. Lo que existió fue más bien un pensamiento peninsular trasplantado, siempre en función de los intereses de la Corona española. La finalidad de ese pensamiento fue formar buenos súbditos, lo que equivalía a decir, personas educadas “de acuerdo con las ideas y los valores sancionados por el Estado y la Iglesia”. A esos fines se trajeron y se propagaron determinadas doctrinas. Estas, por tanto, eran funcionales a los propósitos de dominación política y espiritual de la Corona de Castilla. Se trataba, en resu-men, de una visión que respondía a la lógica del poder, y, más aún, de un poder que tenía su sede en otro continente.
No obstante, aún dentro de esa misma lógica, durante los tres siglos coloniales el pensa-miento en América experimentó ciertas variaciones, —no menores—, que es necesario te-ner en cuenta. En el presente capítulo procederemos a describir algunos de los rasgos prin-cipales que ese pensamiento adoptara durante el siglo XVI.
1. LA IGLESIA, LAS UNIVERSIDADES, LOS LETRADOS Y LA INQUISICIÓN
Una de las características más relevantes del pensamiento que los españoles desarrollaron en América durante el siglo XVI consistió en una voluntad de imposición total. En tal sen-tido ese pensamiento no estuvo dispuesto a transar con la cosmovisión de los pueblos origi-narios. Lo que, por el contrario, pretendía era su erradicación y su reemplazo por la con-cepción de mundo cristiana, con todas las concomitancias políticas que de allí se derivaban, en particular, las relativas al sometimiento de los naturales a la monarquía católica y a sus representantes en estas latitudes. Aparte de la fuerza, tal empresa operó sobre todo median-te la evangelización, la que, a su vez, constituía el núcleo de los discursos legitimantes de la conquista.
En función de lo dicho fue que tempranamente la Corona, con notable empeño, se pre-ocupó de que se introdujeran en el nuevo continente las doctrinas funcionales a su domi-nio. En esa perspectiva se requería, antes que nada, la instalación de la Iglesia, que era la institución ideológica más importante de todas, siendo, por lo demás, parte del Estado. De su seno salía la abrumadora mayoría de los intelectuales de la época, sobre todo los más influyentes: los teólogos. En ella se cultivaba el pensamiento en sus expresiones más altas, como la filosofía (escolástica), así como, al mismo tiempo, se difundía hacia el pueblo la

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
3
visión del mundo católica, con sus respectivos discursos de obediencia. De tal modo se co-hesionaba al conjunto del orden social y político.
A ello se agregaba una capa de funcionarios letrados que constituía una frondosa burocracia al servicio de la metrópoli. Al respecto Ángel Rama sostiene que en el centro de toda ciudad americana, según diversos grados que alcanzaban su plenitud en las capitales virreinales, hubo una ciudad letrada que componía el anillo protector del poder y el ejecutor de sus órdenes: una pléyade de religiosos, administradores, educadores, profesionales, escritores y múltiples servidores intelectuales, todos aquellos que manejaban la pluma y estaban estre-chamente asociados a las funciones del poder y componían un país modelo de funcionaria-do y de burocracia.3 Rama hace ver que esta burocracia no sólo servía a un poder, sino que también disponía de parte del mismo.
Hay que agregar que la Corona y su aparato burocrático, junto con respaldar a la Iglesia y apoyarse en ella, tomaron prontas medidas dirigidas a crear en América otras instituciones de relevancia ideológica y cultural. Tales fueron las universidades. La primera fue la de San-to Domingo, organizada en una fecha tan temprana como 1538. Luego, en 1553, se fundar-ían la de México y la de Lima. Le seguirán muchas otras. Hasta la agonía de su dominación en América la Corona española estuvo aquí fundando universidades. Y también institutos educacionales de distinto tipo, como Seminarios, Convictorios y colegios de diversa índole, casi siempre en manos del clero. Como es sabido, los jesuitas fueron quienes controlaron los principales de ellos.
Volviendo a las universidades cabe decir que, al menos durante los inicios, su docencia quedó en manos de profesores venidos de España. Después, no obstante, sería confiada a intelectuales autóctonos.
Junto a las universidades debe mencionar la temprana creación de imprentas en el conti-nente. La primera de ellas fue instalada en México, en 1538.Lima tuvo la suya en 1584. En una medida muy considerable las imprentas fueron utilizadas para imprimir los textos re-queridos por la evangelización. Se trataba principalmente de catecismos dirigidos a los indí-genas, muchas veces redactados en sus propias lenguas.
Todo lo dicho atestigua la fuerte preocupación que tenía la Corona por la cultura intelectual en América. Dos cosas habría que subrayar al respecto. La primera es la referente a los es-quemas medievales, es decir, escolásticos, dentro de los cuales ella se desarrollara, sin per-juicio de los rasgos renancentistas que caracterizaban a los conquistadores, con su indivi-dualismo y su afán por dejar “memoria de sí”. La segunda cuestión a subrayar se refiere al intenso control que la autoridad ejercía sobre el conjunto de la cultura, cuestión que, sin duda, constituye una de las facetas de su dependencia respecto del poder. Una de las tantas
3 Ángel Rama, La ciudad letrada, Tajamar Editores, Santiago, 2004, p. 57.

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
4
muestras de tal fenómeno era la vigilancia que la autoridad ejercía sobre todas las publica-ciones y sobre el comercio de libros. A este respecto le correspondía un rol fundamental a la Inquisición, la que tempranamente se instalara en América. El tribunal del Santo Oficio, en efecto, ya en 1569 estaba funcionando en Lima y en 1571 en México. Durante la conquista y la colonia, al igual como sucedía en la península, dicho tribunal llevó a cabo una estricta censura de libros. No sólo de los que se imprimían o desembarcaban en los puertos prove-nientes de España, sino también de los que se comerciaban o estaban en manos de particu-lares. Con estos propósitos, la Inquisición disponía de extensas listas de autores y títulos prohibidos.
Estos aspectos de la cultura de la conquista y de la colonia requieren ser comprendidos y explicados en un contexto más amplio. Básicamente en su articulación con el conjunto de la sociedad española de la época. Sobre ello haremos un par de consideraciones.
2. LA ESPAÑA QUE CONQUISTÓ A AMÉRICA
Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la España de la época no se produjo un verdadero tránsito hacia la cultura moderna. Tal cosa, por cierto, no fue el producto de la mera casualidad sino que respondió al hecho de que el capitalismo en la península vio frus-trado su desarrollo. De allí que en su territorio no tomara vuelo una cultura e ideología co-rrelativa y se mantuvieran los esquemas medievales. En filosofía, obviamente, esto equivalía a la escolástica, la que, no obstante, fuera revitalizada por Suárez.
El capitalismo, —que en la península había tenido brotes tempranos a través de una consi-derable actividad mercantil en el Mediterráneo—, se vio allí frustrado debido al triunfo de la aristocracia castellana sobre los elementos burgueses y productivistas de Aragón y Cata-luña, lo cual después fuera remachado con la expulsión de moros y judíos. Según Rodolfo Puigross, el descubrimiento y conquista de América consolidó ese decurso en virtud de que proporcionó abundantes riquezas a la Corona de Castilla, la que se hallaba asociada a las clases nobiliarias. “América —dice este autor— dio oxígeno al agónico feudalismo y asfixió al naciente capitalismo de la península ibérica” al mismo tiempo que fue un poderoso factor en la expansión capitalista en los otros países de Europa occidental.4
Las relaciones existentes entre el descubrimiento y conquista de América por un lado y el desarrollo del capitalismo en Europa, por el otro, son de sobra conocidas. Son famosas las frases con que Marx se refiere al tema. “El descubrimiento de América y la circunnavega-ción de Africa —dice— ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Los mercados de India y de China, la colonización de América, el intercambio con las colo-nias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías en general imprimieron
4 Rodolfo Puigross. La España que conquistó el nuevo mundo, Ediciones Siglo XX, B. Aires, 1965, p. 3.

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
5
al comercio, a la navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido y acele-raron, con ello, el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en descom-posición”.5 Ello abrió paso al capitalismo manufacturero y, un par de siglos después, al in-dustrial. No así en España. Aquí, como se dijo, el descubrimiento dio oxígeno al feudalismo. Este fue el terreno que pisó la monarquía hispana en base al cual impulsó sus pretensiones expansionistas las que, —acorde a los esquemas medievales—, debían traducirse en un im-perio cristiano unido bajo un solo cetro: el suyo.
El catolicismo, que filosóficamente se asentaba en la escolástica, fue la doctrina legitimante de esa empresa, la cual se hizo valer en toda Europa como una verdadera cruzada en contra de la Reforma protestante.
En el plano interno el catolicismo constituyó la base ideológica de la unificación de España, afectada por tantas contradicciones, así como también el pilar de la Monarquía Absoluta. A estos efectos jugó un papel muy relevante la Inquisición la cual, más allá de su fachada reli-giosa, en el fondo era un instrumento dirigido a la represión de toda disidencia política e ideológica. En este sentido constituía una poderosa arma en manos de la Monarquía hispa-na. En tal rol aplastó todo brote de cultura moderna e intento de progreso.
En el plano exterior, esta España semifeudal, —que por las razones antedichas viera frenado su tránsito a la modernidad capitalista—, se enfrentó al mundo burgués moderno encabe-zado por Inglaterra, empeñándose en realizar el ideal de un Imperio cristiano universal. El rechazo que desde la teología y la escolástica España hiciera de la reforma protestante y de la surgente filosofía racionalista y empirista, se inscribe en esa perspectiva. Estas corrientes de pensamiento eran las ideologías de la modernidad. En tal calidad es que España las re-chazó, combatiéndolas en todas partes donde le era posible, impidiendo, a su vez, que su influjo ingresara a su territorio, tanto metropolitano como colonial. A tal propósito, una vez más, la Inquisición era fundamental. A la larga en este secular y vano empeño España se desgastó. En tal sentido Mariano Picón Salas sostiene que lo particular de la cultura y de la historia española consistió en desangrarse en su lucha en contra de lo moderno: en contra de la Reforma, la ciencia natural, la economía y la técnica.
Lo dicho se verá claramente reflejado en América. Ello por cuanto España trasladó a estas tierras todas las descritas características conservadoras y retardatarias que la caracterizaban. En primer lugar su feudalismo decadente. Es decir, sus formas de producción y sus relacio-nes de propiedad. En este contexto cabe situar la conocida pretensión de los conquistadores de “ser señores”, lo que implicaba vivir a costa del trabajo indígena.
Pero junto con trasladar a estas tierras las relaciones señoriales, —y no las burguesas, que no prosperaron en su territorio— España, como no podía ser de otra manera, trajo también
5 Carlos Marx. Manifiesto del Partido Comunista, Ed. Sarpe, Madrid, 1983, p. 29.

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
6
su sistema de creencias, ideas, costumbres y cultura, las cuales en el fondo no constituían sino la superestructura ideológica de las relaciones de producción semifeudales que le eran propias. En ese marco, trasladó también las legitimaciones del poder metropolitano. De aquí el catolicismo conservador —y la escolástica— como cosmovisión única, con su idea de monarquía cristiana, todo salvaguardado a través de la Inquisición, que impedía cual-quiera otra ideología. Las modalidades que adquiriera la cultura hispanoamericana durante la conquista y la colonia no pueden comprenderse al margen de lo dicho.
3. LAS POLÉMICAS DEL SIGLO
Sin perjuicio de lo señalado en el parágrafo anterior, durante el siglo XVI en América se produjo un fenómeno que debe ser tomado muy en cuenta. Consistió en que la cultura pro-veniente de la metrópolis fue impactada por los problemas locales, problemas que forzosa-mente debieron ser objeto de su reflexión. Esa reflexión, en algunas de sus manifestaciones, no dejó de tener un carácter crítico, no hacia la Corona, por cierto, sino respecto de los en-comenderos, dando lugar a fuertes debates. Estos tuvieron esencialmente un carácter ético y jurídico y le otorgaron al pensamiento del siglo XVI en América cierta animación y espon-taneidad, que se perderá durante el siglo siguiente. Los principales impulsores de dicha agi-tación intelectual fueron los eclesiásticos, de cuyas filas, como hemos dicho, provenía la mayor parte de los intelectuales.
Se podría sostener que las temáticas entonces debatidas fueron principalmente tres. Una fue la referente a la legitimidad de la conquista; otra giró en torno a si era justo o no hacer la guerra a los indígenas, y en qué condiciones; una tercera cuestión, —que quizás fue la que dio lugar a más conflictos—, fue la relacionada con la naturaleza del indio y el régimen en que debía vivir. Estos problemas, ciertamente, se entrecruzaban, distando mucho de tener un tratamiento autónomo.
El tema de la legitimidad de la conquista se planteó tempranamente. Surgió ya en Santo Domingo. El punto era si la conquista era una empresa espiritual o de saqueo, cuestión que llevaba implícita la temática sobre las condiciones que debían cumplirse para que fuese legí-tima. El problema se hallaba estrechamente vinculado al reconocimiento de los indígenas, a los que se deseaba convertir. Suponía respetar su derecho a una vida digna, lo que implicaba no atentar en contra de su libertad y de su propiedad.
Detrás de estas temáticas se perfilaba un conflicto objetivo. Este enfrentaba a ciertos seg-mentos del clero con los encomenderos. Los primeros, —en particular algunas de sus figu-ras—, centraban sus esfuerzos en la tarea de evangelizar al indio, mientras que los segundos, aspirando a ser “señores”, canalizaban sus energías en convertirlo en mano de obra servil o francamente esclava, desde ya arrebatándoles sus tierra. Había, por tanto, fuertes contradic-ciones entre estas dos perspectivas. Precisamente por cuanto la explotación y la violencia

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
7
sobre los indígenas impedirían su conversión en la medida que le restaba toda credibilidad al mensaje evangélico. De allí que el conflicto entre ciertos segmentos del clero y los enco-menderos fuera inevitable. Más aún cuando, en función de sus fines evangelizadores, mu-chos clérigos se pronunciaban no solo en contra de la esclavitud, sino también de la enco-mienda.
En el plano doctrinario la forma más radical en que tal conflicto se expresó fue la temática referente a la naturaleza del indígena. ¿Era un ser plenamente humano o más bien un humanoide? ¿Era un cristiano en potencia, con sus correspondientes dignidades, o un bárbaro que, por no alcanzar el nivel espiritual, no tenía capacidad para gozar de derecho alguno? Esta era la cuestión. Fue en torno a ella que, en célebre polémica, se enfrentaron Bartolomé de Las Casas y Gines de Sepúlveda. La tesis sobre la humanidad de los indígenas, defendida por Las Casas y el clero, tenía como trasfondo no sólo el supuesto de que aquellos eran evangelizables, sino que, además, tenían derecho al respeto y a una vida digna.
No es menos cierto que el clero también vinculaba esta cuestión a la gobernabilidad del im-perio español en América. Los indios cristianizados y tratados con justicia serían, a su jui-cio, mejores súbditos de la Corona que si fuesen objeto de violencias y abusos. Eran estos abusos los que impedían no solo la evangelización sino también la paz y la obediencia al monarca.
Así, pues, había en tales planteamientos un tema ético, pero con no menor fuerza, otro polí-tico, funcional a la Corona. Tal cosa era expresamente reconocida por el clero. No por ca-sualidad, a través de distintos documentos, muchos de sus dignatarios trataban constante-mente de interpelar al Monarca haciéndole ver el punto. Es decir, señalándole que el buen tratamiento a los indígenas era una de las condiciones que le permitirían consolidar sus dominios en el nuevo mundo.
Esto, obviamente, no significaba que existiera en el clero un acercamiento meramente ins-trumental al tema, ni mucho menos. Por el contrario, entre sus miembros había una con-vicción sincera sobre la humanidad del indígena y sobre su condición de hijos de Dios, a los que había que convertir.
La defensa de los indígenas por parte del clero se desenvolvió en planos distintos. Uno se realizó frente al Monarca. Los empeños desplegados en este sentido se tradujeron en ciertos logros, aunque muy limitados. Consistieron en una legislación protectora que apuntaba a morigerar los abusos que ejercían los encomenderos. Un segundo plano se tradujo en una recurrente requisitoria en contra de esos mismos abusos. Verdaderas campañas, emprendi-das desde el púlpito, conminaban a los encomenderos a modificar su proceder frente a los naturales, so pena de condena eterna. Un tercer plano consistió en el impulso de cierto uto-pismo, —marginal, sin dudas— que buscaba organizar a algunas comunidades indígenas

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
8
según un orden considerado como la encarnación de la justicia querida por Dios. Las co-munidades jesuíticas en el Paraguay fueron su expresión principal.
Como resultado de estos esfuerzos, muchos eclesiásticos tuvieron que enfrentarse al poder de encomenderos y gobernadores, cuando no a influyentes miembros de la misma Corte. En este sentido resulta paradigmática la confrontación de posturas que se dio entre Barto-lomé de Las Casas y Juan Gines de Sepúlveda. Similares posiciones a las de Las Casas asu-mieron muchos otros misioneros e intelectuales españoles, como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto; Melchor Cano, Martín de Azpilcueta, Fray Antonio Montecinos, Pedro Sotomayor y otros, que se posicionaron a favor de los indígenas y en defensa de sus dere-chos”.6 Ellos, junto a muchos otros, —como los que se mencionan a continuación—, con-formaron lo que algunos han denominado como la corriente humanista dentro de la con-quista.
4. LAS FIGURAS INTELECTUALES
Entre los defensores de los indígenas hubo muchos que alcanzaron relieve intelectual. Nos limitaremos a hacer mención a algunos de ellos: Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sahagún, Pedro Gante y Motolinía.
Juan de Zumárraga llegó a desempeñarse como arzobispo de México. Pertenecía a la orden de los franciscanos. En razón de su destacada labor en favor de los naturales se le conoció con el nombre de “Defensor de los Indios”. Escribió algunas obras de formación religiosa dirigidas a la instrucción del clero. Tales fueron Doctrina breve, —que habría tenido cierta influencia erasmista— y Doctrina cristiana. En la primera Zumárraga se queja de que “mu-chos (de los) que se llaman cristianos (tienen) en tan poco la doctrina de Cristo, que la me-nosprecian o se ríen de ella”.7
Por otra parte, nuestro autor destacó por la enorme labor organizativa que realizara respec-to de la evangelización de los naturales. Su meta era conciliar e integrar el mundo indígena con el del hispano. Consideraba que a la Iglesia le cabía un rol fundamental en esta labor. Una de sus ideas más importantes consistía en que las masas indígenas acatarían el dominio español y se integrarían a su orden sólo si el régimen hispano se asentaba en un basamento espiritual y pacífico. Carente de ese basamento, las guerras en contra de los nativos serían inútiles. Igualmente Zumarraga llevó a cabo una ingente labor organizativa y práctica diri-gida a conseguir el arraigo definitivo de los conquistadores en tierras mexicanas.
6 Carlos Beorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p.115. 7 Juan de Zumárraga, Doctrina breve, antologado en Las ideas en América Latina, tomo II, Casa de las Américas, La Haba-na, 1985, p. 31.

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
9
Vasco de Quiroga, por su parte, llegó a México en condición de laico. Se dedicó al trabajo judicial, siempre en ayuda a los indígenas. Fue ordenado sacerdote por Zumarraga y luego obispo. En 1535 escribió una obra titulada Información en derecho, que fue presentada al Consejo de Indias. En ella, según Beorlegui, se pronunció a favor de la naturaleza cristiana de los indios, y de la bondad y limpieza de su alma. Fustigó la esclavitud y denunció el trato inhumano que daban a los indios los esclavistas españoles, presentando argumentos en con-tra de los que realizaban tales prácticas.”8 Había leído la obra de Tomás Moro, Utopía, des-arrollando una visión humanista que le llevó a organizar considerables obras prácticas en favor de los indígenas. Según Mariano Picón Salas, Quiroga fue el primer gran utopista de América. Buscando “crear un orden humano que se acercase a la armonía divina” llevó a cabo un experimento social notable consistente en una serie de granjas trabajadas en común, con almacenes y talleres, horarios de labor alternados, recreación, hospitales, inter-cambio comercial entre distintas aldeas especializadas en producciones diferentes, etc. En ese ambiente creó una pedagogía cristiana que buscaba llegar al alma indígena por otros medios que el exclusivo pensamiento europeo, desde ya a través del idioma autóctono y asimilándose a la cultura de los naturales.9 La voluntad utópica de Vasco de Quiroga será retomada durante el siglo siguiente por los jesuitas encontrando su expresión principal en las colonias que estos organizaran en el Paraguay.
Bartolomé de las Casas es el más conocido defensor de los indios de la época. Pertenecía a la orden de los Domínicos. Su primera labor la realizó en Cuba. Allí se percató de la iniquidad de la encomienda decidiendo regresar a España para luchar en contra de ella. Fue durante su segundo retorno a la península cuando tuvo su polémica con Gines de Sepúlveda sobre la humanidad de los indígenas. El más famoso de sus textos es la Relación breve de la destruc-ción de las Indias, que en 1539 hizo llegar al Rey. Otras obras suyas fueron Treinta proposi-ciones muy jurídicas sobre los derechos que la Iglesia y los príncipes cristianos tienen o pueden tener sobre los infieles, sean de la nación que fueren. Este texto constituyó la fundamentación de sus puntos de vista ante el Consejo de Indias. También publicó un Tratado comprobato-rio del Imperio soberano y del principado universal que los Reyes de Castilla y de León poseen sobre las Indias, y otros.
Las Casas postuló la tesis según la cual el Papa había concedido derechos sobre América a la Corona de Castilla no con el propósito de hacer a ésta más poderosa y rica, sino con el ex-clusivo fin de que evangelizara y convirtiera a los indígenas. De aquí se deducía que la gue-rra que se hacía a los naturales para sujetarlos al poder español era “injusta y tiránica,” y se hacía “en contra del derecho natural, contra el derecho divino y contra el derecho huma-
8 Carlos Beorlegui, op. cit., p. 126. 9 Mariano Picón Salas, De la conquista a la independencia, fondo de Cultura Económica, México, 1965, p. 75.

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
10
no”.10 Las Casas igualmente sostuvo que el no estar convertidos no quitaba a los indígenas la posesión de sus derechos. En una carta dirigida al Rey de España, añadía que los habitantes originarios de estas tierras tampoco perdían esa libertad “por admitir y tener a vuestra Ma-jestad por universal señor”. 11 Otra de las ideas fundamentales defendida por el prelado fue aquella que sostenía que, debido al modo como se comportaran los españoles frente a los habitantes originarios de estas tierras, lo que habían establecido en América no tenía valor jurídico puesto que se había hecho en contradicción con la ley natural.
Las Casas es también conocido por sus descripciones de los indios, a quienes define como “gentes pacíficas, humildes y mansas que a nadie ofenden”.12 Según Picón Salas, en la prosa de Las Casas aparece por primera vez la visión idílica de lo indígena, la pintura de un mun-do de inocencia que fue sustituido por un mundo de crueldad”, supuesto bajo el cual Las Casas lleva a cabo “una fuerte requisitoria contra a la Conquista”.13 Esto, en fin, lo hizo ser, en su propio tiempo, muy discutido, siendo objeto tanto de adhesiones incondicionales como de fuertes resistencias.
Bernardino de Sahagún sobresale por los aportes que hiciera a la antropología cultural, dis-ciplina de la que, sin quererlo, se convertiría en un verdadero precursor. Sahagún pertene-ció a la orden franciscana. Su inquietud antropológica emanó de la comprobación que hiciera sobre los limitados avances que a la fecha se obtenían respecto de la conversión de los indígenas. Ello le llevó a la convicción de que para revertir esta situación era necesario comprender a cabalidad la mente, los hábitos y, en general, la cultura de los naturales. En esa perspectiva se dedicó a aprender el idioma nahualt, así como también los ritos, creen-cias y costumbres de estos pueblos.
Como fruto de esas investigaciones Sahún dejó su libro Historia general de las cosas de Nue-va España. El plan primitivo de la obra comprendía el cuadro inmenso de toda la vida y características de la sociedad aborigen dividida en cuatro partes esenciales, así llamadas por el autor: Dioses; Cielo e infierno; Señorío; y Cosas humanas. Numerosos indios contando sus fábulas y mitos, las complejidades de su organización social, colaboraron en la obra que se puede definir como la más rica cantera de investigación etnológica que se haya levantado nunca en América y acaso en país alguno.14 Los actuales estudios antropológicos se apoyan cada vez más en los conocimientos que el autor de esta obra dejara sobre la materia.
10 Bartolomé de Las Casas, El único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, antologado en Las ideas en América Latina, ed.cit, p. 27. 11 Bartolomé de Las Casas, Memorial de remedios, antologado en Las ideas en América Latina, ed.cit, p.20. 12 Bartolomé de Las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, antologado en Las ideas en América Latina, ed.cit, p. 15. 13 Mariano Picón Salas, op.cit., p. 51. 14 Mariano Picón Salas, op.cit., p. 90.

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
11
Sahagún forma parte de aquella pléyade de misioneros que se identificaron con los nativos y que hasta cierto punto, se reeducaron en contacto con ellos, todo con miras a evangelizar-los.
Parte de esa misma pléyade eran Pedro de Gante y Motolinía.
Pedro de Gante es conocido por la creación que hiciera de escuelas de artes y oficios para los indígenas. Esta formaba desde carpinteros, pintores, canteros y alfareros, hasta músicos y cantantes, todo orientado al culto. Esta obra se llevó inicialmente a cabo en el Colegio de San Francisco de México, fundado por el mismo Gante. Franciscanos y Domínicos con pos-terioridad crearían institutos análogos. Su resultado principal sería la aparición de una es-pecie de elite indígena que se desempeñará en múltiples obras coloniales contribuyendo así a la cultura americana.
Motolinía, por su parte, —cuyo verdadero nombre era Toribio de Benavente—, escribió una Historia de los Indios de Nueva España. En ella se identificó con los naturales, a los que describe como seres puros y explotados por la codicia de los conquistadores. Benavente dedicó cuarenta y cuatro años de su vida a la evangelización de los indígenas. Con ese propósito solía desplazarse por México y Centro América fundando conventos, redactando catecismos y sermones en lengua nativa. Su identificación con estos pueblos lo llevó a cam-biar su nombre original por la palabra Motolinía, que en la lengua tlaxcala designa la virtud de la pobreza.
Muchos otros miembros del clero, penetrados por la lógica humanista, realizaron una obra análoga a la de los mencionados. Los resultados de la misma no sólo se tradujeron en la conversión cristiana de los indígenas del continente, sino también en la acumulación de cuantiosa información sobre su cultura.
Debe señalarse, por último, que, como lo señala Roig, la corriente humanista del pensa-miento del siglo XVI no escapó a la lógica de dominación. Solo que representó la variante paternalista de la misma. No es por casualidad que dentro de su discurso, junto a una di-mensión solidaridad con los indígenas, sea posible percibir otra que predicaba la resigna-ción y la obediencia. Al respecto es muy ilustrativo un texto de Bartolomé de Las Casas en el cual esta última dimensión —la de resignación y obediencia— se perfila con notable nitidez. “He enseñado que quienes por su alimento y vestido tienen una vida mediocre, —dice el mencionado texto— deben estar contentos; he enseñado que los pobres deben regocijarse en medio de su pobreza…he enseñado que los hijos deben obedecer a sus padres y escuchar sus saludables amonestaciones. He enseñado que los que poseen bienes deben pagar con solicitud los tributos…He enseñado que las mujeres han de amar a sus maridos y han de honrarlos como a sus señores…He enseñado que los amos deben conducirse más huma-

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
12
namente con sus siervos; y he enseñado que los siervos deben servir fielmente a sus amos, como si sirvieran a Dios”.15
5. FILOSOFÍA Y ESCOLASTICISMO
La filosofía académica fue otro de los planos por los cuales transcurrió el pensamiento en América durante el siglo XVI. Su centro natural fueron las universidades, cuya actividad, en todo caso, hasta cierto punto se hallaba regida por criterios extra académicos. Al igual como sucedía con el resto del sistema educacional, en efecto, su quehacer antes que nada debía encaminarse a garantizar la unidad religiosa de los pueblos americanos, así como también su obediencia a la Corona.
Lo dicho se traducía en la existencia de un pensamiento oficial que, a decir de Beorlegui, era casi una mera copia de la forma de pensar que se desarrollaba en esa época en España y Portugal”.16 Esto significaba en primer término una adhesión a la escolástica donde Aristó-teles y Santo Tomás eran las autoridades más aceptadas. Cuestión notable si se considera que a la fecha en el pensamiento europeo se estaban verificando innovaciones muy impor-tantes. Como resultado de su dependencia respecto de España, nada de esas innovaciones se conocieron en América, al menos hasta bien entrado el siglo XVIII. Incluso más, las doctri-nas de Copérnico y Descartes estaban prohibidas en estas tierras por su desacuerdo con las de Aristóteles. Por lo mismo es que tampoco se sabrá sobre las observaciones ni de las expe-rimentaciones que con tanto entusiasmo recomendara Bacon a comienzos del siglo XVII”.17
En razón de su filiación medieval, los filósofos que a la fecha se desempeñaron en América —al igual como los de España— no separaban ciencia de filosofía. De allí que sus temáticas estuvieran referidas no sólo a cuestiones teológicas, éticas o epistemológicas, sino también a problemas físicos, astronómicos y de disciplinas afines. En todo caso, la mayor parte de las veces sus obras consistían en comentarios de Aristóteles, de Santo Tomas o de otros filóso-fos antiguos o medievales. Escasamente emergían en sus páginas los problemas propiamen-te americanos, pese a que estos tampoco estuvieron del todo ausentes.
El método que durante el siglo XVI se utilizaba en América en los estudios filosóficos, de acuerdo a la definición escolástica imperante, se basaba en el comentario a los textos a los que se atribuía autoridad teórica”.18 A ello se agregaba el uso del silogismo. El método si-logístico, —dice Kempff Mercado— del que abusó tanto la escolástica, hasta llegar a conver-
15 Andrés Roig, Teoría y Crítica del Pensamiento latinoamericano, Fondo de Cultura Económico,México, 1981, p. 213. 16 Carlos Beorlegui, op. cit., p. 114. 17 Manfredo Kempff Mercado, La filosofía en Latinoamérica, en R.J. Storig, Historia Universal de la filosofía, Ed. Ercilla, Santiago, 1960, p. 522. 18 Augusto Salazar Bondy, ¿Existe una filosofía en nuestra América?, Ed. Siglo XXI, México, 1978, p. 12

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
13
tirlo en una logomaquia vacía e inútil para la investigación, era lo que más se ejercitaba en-tre los alumnos, en particular de las universidades.19
Los núcleos americanos donde el pensamiento filosófico experimentó un mayor desarrollo fueron Perú y México. Respecto del primero, cabe decir que su centro intelectual más im-portante fue la Universidad de San Marcos, que tuviera su asiento en Lima. En el Virreyna-to de Nueva España, tal rol le correspondió a la Universidad de México.
Uno de las principales figuras que llevó a cabo su actividad en el Perú fue el jesuita Juan Pérez Menacho (1565-1626). Se sabe que este autor produjo numerosas obras, de las cuales solo se han conservado dos: los Comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás y el Tra-tado de Teología y moral. No obstante, fue otro jesuita quien alcanzó una mayor influencia en tierras peruanas, sobre todo entre la juventud. Fue José Acosta. Por muchos años éste impartió la cátedra de teología en el Colegio de San Pablo. Una vez de regreso en España, en 1590 publicó en Sevilla una Historia natural y moral de las Indias, la cual fuera el resultado de sus lecciones universitarias. Según Kempff, en dicho libro se pone de manifiesto el espíri-tu de total intransigencia frente a las ciencias físicas y naturales modernas, espíritu que, —debido a la tradición medieval imperante—, caracterizaba a las diversas órdenes religiosas en América.20 La actividad filosófica en el Perú, siempre presidida por un espíritu escolásti-co, alcanzará un desarrollo mayor a lo largo del siglo XVII.
En México, durante el siglo XVI, la filosofía tuvo en la figura de Fray Alonso de la Vera Cruz a uno de sus principales representantes. A Vera Cruz incluso se le suele considerar como el “padre de la filosofía mexicana”.Pertenecía a la orden de los agustinos. Impartió clases de Teología Escolástica y Sagradas Escrituras. Sus obras principales fueron Recognitio Summularum y Dialectica resolutio, en las cuales trató cuestiones de epistemología y lógica. Sus textos fueron los primeros en imprimirse en tierras americanas, apareciendo en México en 1554. Vera Cruz también escribió una obra sobre el tema de la legitimidad de la conquis-ta y los derechos de los indígenas. A diferencia de Las Casas en ella argumentó una posición intermedia a través de la cual, si bien en principio rechazó la guerra contra los naturales, la consideró justa en casos especiales, como cuando se dirigía a poner fin a la antropofagia o las tiranías. Planteó, además, que la conquista era legitima si tenía por fines la evangeliza-ción y el establecimiento del derecho de comunicación y comercio. Justificó también la ins-tauración de “reinos cristianos” en estas tierras, —es decir, españoles— si los indios con-sentían en ello.
El filósofo mexicano más importante del siglo XVI fue el jesuita Antonio Rubio. Su obra clásica fue la Lógica mexicana, publicada en 1605. La mayor parte del libro está dedicada al
19 Alfredo Kempff Mercado, op. cit., p. 522. 20 Alfredo Kempff Mercado, op. cit., p. 524.

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
14
análisis del Organon, de Aristóteles. Como era lo característico de la época, la obra de Rubio está sujeta tanto al pensamiento aristotélico como al de Santo Tomás, aunque también reci-bió la influencia de Suárez.
Otros filósofos importantes a la fecha en México fueron Fray Juan Ramírez y el jesuita Die-go Marín de Alcázar. Ramírez, que hasta su muerte se desempeñará como obispo de Gua-temala, aparte de su labor propiamente filosófica, también fue conocido por su defensa de los indios, a cuyos efectos, como las Casas, retornó temporalmente a España.
En conclusión, el siglo XVI en América hispana no se mostró pobre en lo que a pensamien-to se refiere. Sin embargo, como se ha visto, en él es posible distinguir dos facetas claramen-te diferenciadas. Por un lado, en efecto, se visualiza un aspecto dinámico y polémico, expre-sado en ciertos debates. Entre ellos el relativo al trato a los indígenas, la legitimidad de la conquista, la crítica a instituciones como la esclavitud y la encomienda, el tema de la guerra en contra de los naturales, el de su cultura y el las condiciones requeridas por su evangeliza-ción, entre otros. Pero, por otro lado, ese pensamiento evidenció rasgos extremadamente conservadores. Estos rasgos encontraron su manifestación principal en el incontrapesado predominio de la escolástica y en la ignorancia de los avances del pensamiento moderno. A ello cabe agregar las prácticas de control sobre la labor intelectual realizada desde una ópti-ca funcional a los intereses de la Corona y de la ortodoxia religiosa, cuestión en la que so-bresale el papel de la Inquisición.
Ambas facetas del pensamiento del siglo XVI en América, en todo caso, no se encontraban enfrentadas de un modo excluyente. En efecto, los defensores de los indígenas eran a la vez escolásticos y acérrimos defensores de la Monarquía católica, tal como lo eran los más con-servadores. En el fondo, unos y otros eran conservadores y representantes de los intereses metropolitanos, aunque en versiones distintas. Los unos en una versión más bien violenta, en el fondo acorde con los intereses de los encomenderos, siempre deseosos de mano de obra servil. Los otros en una versión paternalista, claramente comprometidos con la suerte del indio.
Respecto a una tercera línea que es posible visualizar ya durante el siglo XVI, —pero que se desplegará del todo durante el XVII—, es decir, la utopista, se puede sostener que a la larga será barrida por la violencia estatal, precisamente por cuanto fue percibida como hostil a los intereses de la Corona. Tal será el caso de la expulsión de los jesuitas durante el siglo XVIII y la destrucción física de sus comunidades.
Hay una última cuestión que aquí cabe destacar. Sobre todo en la medida en que quizás constituya un antecedente remoto de algo que seguirá presente entre el grueso de la intelec-tualidad americana probablemente hasta el día de hoy. A saber, el peso decisivo de las prácticas imitativas respecto de los paradigmas ideológicos europeos, prácticas que nor-malmente se hallarán asentadas en las instituciones. Fue el caso de la filosofía escolástica

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PENSAMIENTO EN HISPANOAMÉRICA DURANTE EL SIGLO XVI Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 1-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
15
implantada en las universidades americanas. En el futuro en nuestras tierras, —tal como sucediera en el siglo XVI con la escolástica— se asumirán incondicionalmente otros “is-mos” metropolitanos, los cuales, adicionalmente, serán considerados como la expresión de la mayor de las sabidurías. Tal cosa pese a que, —con excepciones— serán funcionales a los intereses de las metrópolis. Aparte de que no darán cuenta cabal de nuestras realidades, respecto de las cuales, más bien, cumplirán un rol de ocultamiento representando, por lo mismo, un discurso alienante.
Lo notable del caso radica en que, simultáneamente, en nuestra historia intelectual se verifi-ca una tendencia contraria. Esta tendencia, de una u otra forma, representa la irrupción de la realidad, dando lugar a reflexiones críticas que sobrepasaban a la academia. Se configu-rarán así líneas ideológicas distintas donde los discursos institucionales pueden llegar a re-presentar, —al menos para el historiador de las ideas—, un valor menor, precisamente de-bido a su carácter más bien imitativo y menos sensible a las conflictivas realidades de estas tierras. Al tiempo que la reflexión que recoge esa conflictividad viene a representar una ma-yor originalidad, puesto no constituye mera repetición sino, por el contrario, refleja vitali-dad y novedad.
En el pensamiento del siglo XVI en América esa vitalidad está representada por la reflexión sobre la legitimidad o ilegitimidad de la conquista, la humanidad del indio, las peculiarida-des de su cultura y concepción del mundo, etc. Mientras que el lado fósil, por así decirlo, se encarna en la filosofía formal, es decir, en la escolástica, con sus consabidos comentarios al Organon de Aristóteles o a las Summas de Santo Tomás.
Dualidades como las referidas llenarán la historia del pensamiento latinoamericano.


ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
17
ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA
ENTRE 1810 Y 1860
BETWEEN ERCILLA AND GARCILASO. INDIGENOUS PEOPLES IMPLICATIONS AS A FUNDAMENTAL OF POLITICAL AMERICANISM IN CHILE AND
ARGENTINA BETWEEN 1810 AND 1860
HERNÁN PAS∗
RESUMEN
El propósito de este trabajo es indagar la construcción de un discurso americanista por parte de las élites le-tradas argentina y chilena, en el período que va de la revolución hasta comienzos de los proyectos estatales de expansión y ocupación territorial de la segunda mitad de siglo. Una característica sobresaliente de ese discurso fue la re-valoración de los pueblos indígenas como componentes nativos de la identidad criolla, característica que, como se sabe, cobró distintos relieves a ambos lados de la cordillera. Sin embargo, la retórica —icónica y discursiva— de las élites letradas llegó a compartir un sustrato de ideas y conceptos que tornan más complejo ese fenómeno. La intención de este artículo es, asimismo, contribuir en la revisión de esa complejidad en su manifestación discursiva.
Palabras clave: elites letradas, Chile y Argentina, pueblos indígenas, siglo XIX, americanismo
ABSTRACT
The purpose of this work is to explore the construction of an Americanist discourse on the part of the Argen-tinean and Chilean elites during the period encompassing the revolution and the beginnings of the State pro-jects of expansion and territorial occupation in the second half of the century. A significant characteristic of this discourse was the re-valuing of indigenous peoples as native components of Creole identity, a characteris-tic that, as is well known, acquired a variety of emphases on both sides of the Andes. Nevertheless, the rhetoric —iconic and discursive— of the lettered elites came to share a substratum of ideas and concepts that made the phenomenon more complex. The aim of this article is also to contribute to the revision of this complexity in its discursive manifestation.
Keywords: lettered elites, Chile and Argentina, indigenous peoples, 19th century, americanism
Recibido: agosto 2010
Aceptado: noviembre de 2010
∗ Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria / Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP – CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Correo electrónico: [email protected]

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
18
INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos más acuciantes que desencadenaron las guerras de independencia his-panoamericana fue la necesidad de forjar una nueva autoridad legítima frente a la disolu-ción del antiguo poder monárquico. Desde las primeras publicaciones y escaramuzas revo-lucionarias, el problema de la soberanía y de la representación política abrió un largo debate político y doctrinal que implicó, de hecho, una mutación ideológica fundamental (Guerra, 1994; Roldán, 2003). A su vez, la distancia entre españoles europeos y españoles americanos selló los comienzos de una reconfiguración sociocultural e identitaria, atravesada por con-flictos étnicos, políticos y económicos, que demandaron de los grupos dirigentes criollos un magno esfuerzo por concebir un orden institucional continente. En ese contexto, las elites letradas desempeñaron un rol decisivo en la construcción de los nuevos lazos públicos y en la formación de una identidad criollo-republicana. En efecto, el saber letrado —a través de esa novedosa como primordial función social de la época, la del publicista— contribuyó con el diseño y la difusión pública de un discurso de impronta americanista, cuyo trazo incon-fundible consistió en la identificación por parte de esas mismas élites con valores y emble-mas históricos de los pueblos indígenas. En Sudamérica, ese proceso tuvo características similares durante los primeros lustros de la independencia. Sin embargo, a partir de la década del 30 —con la circulación de las ideas románticas y lo cambios geopolíticos— las congruencias dieron paso a una diferenciación progresiva, coincidiendo además con la transición de una concepción cívica incluyente a una restrictiva, que alentaba la homoge-neización cultural mediante la “exclusión por fusión” (Quijada, 2003: 310).
Me propongo en este trabajo indagar los debates y discursos de las élites letradas chilena y argentina en torno a la “cuestión indígena” en la primera mitad de siglo. Para tal fin, me detendré en dos momentos que pueden ser considerados característicos en los debates por la identidad americana de la época: la fase que se inicia con la revolución y concluye con Ayacucho, y el período llamado crítico e historiográfico (Burucúa-Campgane, 1994), situa-do aproximadamente entre 1840 y 1860. El enfoque comparativo se justifica por los lazos tempranos que, como se sabe, establecieron las élites de cada región. Por lo demás, el enfo-que cobra un interés especial dado el emplazamiento que a partir de la década del 40 tuvo la emigración intelectual argentina en Chile. Como apuntó Serrano (1996), los publicistas de la emigración argentina (Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Félix Frías, Miguel Piñero, Bartolomé Mitre, entre los más destacados), tuvieron una importante incidencia en la discusión y reevaluación de los códi-gos tradicionales de la cultura chilena a través de su inserción en el sistema de la prensa periódica y de la administración pública. La llamada “cuestión indígena” y el debate por el pasado cultural de la nación formaron un núcleo medular de esas discusiones.

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
19
No obstante, el propósito no es sólo contrastar comparativamente construcciones simbóli-cas distintivas —y, en algunos momentos, aun opuestas—, sino también profundizar la dis-cusión acerca de los usos retóricos y/o políticos del discurso por parte de las élites letradas de ambos territorios. Como se sabe, una interpretación extendida acerca de los modos de evaluar y valorar la cultura indígena por parte de las élites criollas traza una distancia signi-ficativa entre argentinos y chilenos, distancia según la cual los primeros se caracterizan por haber forjado un juicio negativo del indígena y aun de lo nativo, mientras los segundos por ser más proclives a reivindicar la herencia araucana en la constitución de su propia cultura. Por cierto, no se tratará aquí de negar ni de refutar esa certidumbre histórica, sino de justi-preciar los fundamentos de la misma, atendiendo a las contingencias y necesidades que la hicieron posible.
EXCENTRICISMO Y REVOLUCIÓN. LA DELGADA LÍNEA ENTRE FIERAS Y PATRIOTAS
Fíjate en conocer la índole natural de una revolución, que es el fermento y renovación de todas las antiguas instituciones; que ella rompe todos los anteriores resortes de habitud y
pasibilidad hasta llegar al estado de pura naturaleza y una independencia salvaje, por cuyo término es preciso pasar rápidamente, para que las pasiones exaltadas no nos
conviertan en fieras.
Cartas pehuenches, 1819.
Los jesuitas… persuadieron al dócil Gonzaga de la conveniencia de reducir aquellas fieras a la vida de las poblaciones, como lo habían hecho con los rebaños del Paraguay.
Vicuña Mackenna, 1868.
Como se sabe, la Independencia consagró el movimiento de recuperación de los pueblos originarios como modo de reforzar y legitimar las críticas contra los siglos de dominación peninsular. Las élites hispano-criollas buscaron así asociar su lucha a un movimiento de reivindicación de las culturas indígenas sometidas. Tanto en Chile como en el Río de la Pla-ta —y también en otros países sudamericanos como Paraguay o Bolivia—, se construyó una retórica discursiva e iconográfica atravesada por emblemas e insignias indígenas (basta pen-sar en los himnos o escudos nacionales). La “emergencia de la cuestión indígena”, por lo tanto, tuvo con la independencia un momento de reinvención o resignificación decisivo, pues marcó el inicio de lo que sería la verba característica de la llamada República criolla (Bengoa, 2007).
Aunque dicha emergencia supone una visibilidad peculiar de las culturas aborígenes, es necesario recordar que las relaciones entre pueblos indígenas y criollos (hispanoamericanos y mestizos) tenían una larga historia en la región. En efecto, durante la Colonia las tribus no reducidas o los llamados “pueblos de indios” mantuvieron un intercambio asiduo con la administración real que fue configurando un tipo de redes interétnicas complejas. En línea con los pioneros estudios chilenos sobre la cuestión fronteriza (Bengoa, 1985; Pinto Rodrí-

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
20
guez, 1988; Villalobos, 1995), nuevos trabajos han demostrado la relevancia del flujo étnico y comercial entre ambos universos, así como el relativo equilibrio político fraguado por lazos familiares extendidos y la práctica de los Parlamentos, suerte de pactos o contratos entre indígenas y españoles-criollos que se verificaron desde principios del siglo XVII hasta mediados del XIX (Bechis-Bandieri, 2001; Pinto Rodríguez, 2003). De modo que las con-cepciones emergentes en la independencia respecto del mundo indígena deben ser conside-radas sin descuidar esos antecedentes, lo cual significa atender también a una larga cadena discursiva —cuyo comienzo puede atribuirse a las crónicas de la conquista— que fue sedi-mentando determinadas concepciones sobre los habitantes nativos; concepciones arcaicas o residuales, pero cuyo funcionamiento selectivo fue dando forma a una especie de archivo cultural indianista.1
Un buen ejemplo del funcionamiento de ese archivo lo ofrecen los textos de misioneros, militares o científicos que incursionaron en tierras fronterizas. En 1816, por ejemplo, el coronel Pedro Andrés García viajaba al interior de la provincia de Buenos Aires con el fin de inspeccionar el territorio dominado por los indios. De esa experiencia surgía su “Nuevo Plan de Fronteras de la Provincia de Buenos Aires”, acompañado con un informe de la ex-pedición que sostenía la necesidad de establecer una guardia permanente en los “Manantia-les del Casco o Laguna de Palantelen”. Tanto el Plan como el Informe fueron publicados en 1838 por Pedro de Angelis en su famosa Colección de Obras y Documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata. En su plan, García proponía una política mixta, de “respeto amistoso” frente a los indios, como mejor modo de ir ga-nando terreno a la pampa: “Este orden, que deberá precisamente guardar conformidad con los pactos que se estipulan, alejará las desconfianzas que siempre tienen los indios de ser atacados, y al paso que se afirma la población, se reconoce topográficamente el terreno que se le asigne por jurisdicción” (De Angelis 1972 [1838]: 619).
Paralelamente, en su evaluación de la cultura del indio, sorprende el recurso al intertexto de los Comentarios Reales y al tópico de la falta de escritura definido por las crónicas de la conquista. Dirá el coronel: “… en falta de escritura, transmiten a la posteridad por expre-sión o noticias las desgracias a los demás, para que siempre vivan en la memoria de las ge-neraciones futuras los acontecimientos, a la manera que refiere el Inca Garcilaso de Vega, lo hacía sus mayores” (ídem: 613). No resulta subsidiaria esa apelación en un texto que pre-tende describir costumbres de indios pampas y huilliches: si en el reconocimiento del terri-torio el informe es preciso —los intereses económico-ganaderos estimulados por la Inde-pendencia así lo requieren—, en la evaluación de sus pobladores, en cambio, interfieren
1 La noción de “tradición selectiva” ha sido teorizada por Williams (1980). A fin de evitar anacronismos indeseables, he decidido utilizar los términos “indianista” o “pro-indigenista” para referirme a los discursos que buscaron retórica y polí-ticamente identificarse con los pueblos indígenas. A diferencia del “indigenismo”, el “indianismo” puede considerarse la forma de referirse positivamente al indígena como modo de auto-legitimación y diferenciación criolla.

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
21
modelos reconocidos que, no casualmente, remiten a la dinastía incaica. En efecto, es sabi-do que en el Río de la Plata las élites criollas optaron, frente a las tribus que poblaban efecti-vamente el territorio, por la apelación al consagrado prestigio de la civilización incaica.
Esa ascendencia prestigiosa tal vez deba su prosapia a los pioneros discursos americanistas de los revolucionarios del Plata, como el “Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII”, atri-buido a la pluma de Bernardo de Monteagudo.2 El escrito, claramente elaborado para vitu-perar a la Corona española, pone en palabras del inca el pensamiento ilustrado de los crio-llos independentistas e inaugura así un imaginario y una retórica indianistas que se exten-derán por toda la región sudamericana. Los podemos encontrar, por ejemplo, en Camilo Henríquez. Su obra teatral Camila o la Patriota de Sud-América tal vez sea suficientemente representativa de esa tendencia. La obra tematiza un episodio de las luchas revolucionarias. Un grupo de familias criollas se esconden en los montes de Quito por temor a caer en ma-nos de las tropas realistas, que han saqueado la ciudad. Allí, en medio de la selva, se escon-den al amparo de un cacique omagua, y Camila se encuentra con su prometido, a quien había dado por muerto, refugiado casualmente en las tolderías del mismo cacique. Sin dete-nernos en las inverosimilitudes que plagan la obra,3 quiero reponer el siguiente pasaje: “Las pretensiones de la España están en contradicción con la naturaleza. La naturaleza separa de los padres a los hijos, desde que están crecidos y se hacen hombres”.4 El dicho proviene de D. José, padre de Camila, pero además es admitido por los indios, quienes son considerados sus “paisanos”.5
Sin embargo, cabe precisar aún más la función histórica de ese imaginario. Evidentemente, las guerras de independencia convulsionaron el tejido de relaciones establecido durante la Colonia, alentando la competencia de los criollos frente al carácter nativo de los pueblos indígenas. Silvia Ratto ha indicado que la relativa estabilidad de las relaciones entre indíge-nas y criollos mantenida al sur de Buenos Aires desde 1780, comenzó a resquebrajarse a partir de la primera década independiente, producto del ingreso a las tolderías pampeanas de desertores y refugiados que indujeron modificaciones en estos grupos (Ratto 2003: 192). La misma autora señala que el quiebre definitivo de la paz se produjo luego de 1820 cuando
2 El diálogo fue escrito en Charcas en 1809 y se lo suele atribuir a Monteagudo, que por entonces estudiaba allí. En el diálogo se inscribe uno de los argumentos comunes del vituperio ilustrado a la política de los Reyes Católicos: “Entre todas las naciones –dice Monteagudo a través de la figura de la sombra de Atahualpa–, últimamente no hallaréis una que haya ejecutado crueldades y tiranías como los españoles, porque éstas son tantas que hacen horizonte a mi vista y es imposible enumerarlas” (Romero/Romero 1985, II: 67). 3 Entre ellas, la más notable: que el ministro criollo que vive en las tolderías de los omaguas propague entre los indios el sistema de educación conocido como Lancaster. 4 Camila o la Patriota de Sud-América. Drama sentimental en cuatros actos, 1817 (reproducido en Peña M, 1912: 16). Como se sabe, la obra de Henríquez no pudo ser representada. 5 “¿Unos patriotas infelices no hallarán asilo ni entre sus mismos paisanos?”, le dice la madre de Camila al cacique indio. Cfr. Peña M. (1912: 20).

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
22
el incentivo dado por la apertura comercial “convirtió en uno de los objetivos prioritarios del gobierno bonaerense, la expansión territorial hacia el sur para incorporar tierras fértiles que permitieran incrementar la exportación de productos pecuarios” (ídem, 193; ver tam-bién Bechis, 2001). Por lo tanto, no debería olvidarse que muchas de las referencias favora-bles a las culturas precolombinas (por ejemplo, en la versión original de la Marcha patrióti-ca escrita por Vicente López y Planes, uno de cuyos versos, “se conmueven del Inca las tumbas”, será retomado nada menos que por Esteban Echeverría en 1830) fueron elucubra-das de manera simultánea a esa determinante fragmentación socio-económica.6
El caso chileno puede ayudar a aclarar un poco más las funciones históricas de ese imagina-rio. A diferencia del Río de la Plata, Chile tuvo desde temprano una tradición marcadamen-te indianista. Me refiero, por supuesto, al mito de Arauco, que se remonta a la fundación de Santiago y la consecuente resistencia araucana, convertida en una épica de los orígenes con el famoso poema La Araucana de Alonso de Ercilla, sobre el que volveremos más adelante. Muestra elocuente del funcionamiento de ese “mito activo” —como lo llamó Fernando Alegría—, es la confesión del presidente Francisco Antonio Pinto (1775-1858), al referir que de niño él y sus congéneres se deleitaban con la lectura del poema “por las heroicas hazañas de lo araucanos y españoles”, a las que consideraban como propias, “por ser compatriotas de los primeros y descendientes de los segundos”.7 Asimismo, Vicente Grez ha referido cómo en las fiestas conmemorativas del primer aniversario patrio algunas mujeres de la alta sociedad criolla sorprendieron a la concurrencia al asistir vestidas con indumentarias indí-genas (1878: 24-25).
Antes de sucumbir a la candidez del anecdotario, conviene revisar algunas de las expresio-nes letradas de la época que buscaron trazar algún tipo de alianza con los araucanos o pue-blos mapuche. Un caso emblemático, en ese sentido, es la proclama al pueblo de Arauco escrita por Bernardo O’Higgins luego de la batalla de Maipú. En ese escrito, O’Higgins pro-curaba torcer el rumbo de las asociaciones entre indígenas y fuerzas realistas y, a su vez, ganar a los araucanos para la causa nacional. Veamos un pasaje de esa proclama:
Las valientes tribus de Arauco y demás indígenas de la parte meridional, prodigaron su sangre por más de tres centurias defendiendo su libertad contra el mismo enemi-go que hoy lo es nuestro […] Sin embargo, siendo idénticos nuestros derechos, dis-gustados por ciertos accidentes inevitables en guerra de revolución, se dejaron sedu-
6 De hecho, el propio López y Planes escribió en la segunda entrega de La Abeja Argentina, mayo de 1822, una “Historia de nuestra frontera interior” que demandaba medidas enérgicas en la defensa fronteriza en concordancia con la ideología expresa de la publicación. En el número 10, meses después de ese escrito aparecía un artículo titulado “Indios y medios de defensa” en el que se decía, entre otras cosas: “En el día no tenemos otros enemigos inmediatos sino hordas salvajes sin disciplina, cuyas armas son el lazo, lanza y honda, mas aun cuando saliere de su brazo un rayo destructor debería verse a los oficiales y jefes de las guarniciones solícitas y disputarse la gloria de salir al campo, para arrancar los laureles de la victoria, y renovar los actos de público regocijo y felicidad” (La Abeja Argentina, 15 de enero de 1823, p. 10). 7 Citado por Rodríguez Pinto (2003: 72).

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
23
cir de los jefes españoles. Esos guerreros, émulos de los antiguos espartanos en su en-tusiasmo por la independencia, combatieron encarnizadamente contra nuestras ar-mas, unidos al ejército real, sin más frutos que el de retardar algo nuestras empresas, y ver correr arroyos de sangre de los descendientes de Caupolican, Tucapel, Coloco-lo, Galvarino, Lautaro y demás héroes, que con sus proezas brillantes inmortalizaron su fama. (Romero/Romero, II: 200)
Como en el caso de Monteagudo, el escrito de O’Higgins intenta asimilar las luchas de in-dependencia a las luchas de resistencia aborigen. En la primera parte del párrafo, el Director Supremo pone en circulación uno de los tópicos ilustrados de la época, fraguado por los más conspicuos publicistas de la revolución (entre ellos, Monteagudo): la libertad de la in-dependencia delata los tres siglos de opresión oscurantista; idea deudora, por cierto, de la llamada “leyenda negra”. Lo que sigue, sin embargo, merece más atención, pues contiene una carga semántica representativa de esa retórica indiano-americanista. En efecto, en pri-mer lugar se expone la igualdad de derechos como corolario del denominado derecho de gentes. En segundo lugar, se asume que la inclinación de los indígenas a favor de las fuerzas realistas es producto del engaño y no del propio discernimiento —concepción que, indirec-tamente, coloca al indígena en el lugar consagrado por las misiones: el del párvulo, tonto o carente de razón. Por último, la recurrencia a los héroes consagrados por Ercilla replica más bien el conato criollo por consagrar un linaje prestigioso —tal como en el Río de la Plata respecto del Inca— antes que ofrecer un reconocimiento efectivo de los grupos activos du-rante la independencia.
El otro texto que me interesa revisar es el que componen las famosas esquelas periódicas publicadas con el nombre de Cartas pehuenches, por Juan Egaña, entre 1819 y 1820, de donde hemos extraído el primer epígrafe de esta sección. Como indica su nombre, las “car-tas” simulan un intercambio epistolar entre dos indios pehuenches, Melillanca y Guanalcoa. En realidad, el único que escribe es Melillanca que, desde Santiago, envía comentarios y noticias a su amigo, residente en un Butalmapu de la cordillera. La primera carta, previsi-blemente, habla del proceso revolucionario y de la independencia, pasando revista a Ranca-gua y la Reconquista, hasta el momento presente de enunciación. A través de las cartas, nos enteramos de que Melillanca tiene un “protector”, Andrés, que es hispano-criollo, el cual lo instruye de saberes republicanos y noticias políticas. A su vez, nos informamos de que am-bos indígenas tuvieron como maestro alfabetizador a un tal Fabián (dice: “el mestizo Fabián que nos enseñó a leer y a escribir”, p. 4). Ahora bien, dejando de lado este precario anda-miaje de verosimilitud —las Cartas han sido evaluadas como excurso pedagógico y aun como relato costumbrista—, me interesa observar el modo en que el discurso revoluciona-rio se apropia del mundo indígena y construye, desde una visión teleológica e historicista,

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
24
un relato de la identidad chilena. Por razones de espacio, me voy a detener en un pasaje —por demás significativo— de los tantos que se podrían citar al respecto.8 El pasaje dice así:
Ellos —los españoles— le vendieron la religión por doce o quince millones de vícti-mas que sacrificaron entre mil tormentos: sus caballos costaron todo nuestro oro, plata y preciosos frutos; y a cuenta de su alfabeto nos usurparon medio globo, e hicieron esclavos a sus habitantes; hablo solo del alfabeto, porque ellos no han poseí-do mayor cultura, ni han permitido alguna en nuestros países, procediendo a des-truir, sin aprovecharse, las que encontraron en los indígenas. Así es que en un sólo día quemaron en México todas las bibliotecas de jeroglíficos, que como expone el in-fante real de Tezcuco, solo la de esta capital formaba una gran montaña en las hogueras. Despreciaron su calendario perpetuo, que en dos mil años sólo variaba diez minutos, sus sencillas y exactas meridianas indicativas de los trópicos, ambos trabajos superiores a cuanto han inventado los astrónomos europeos […] Los arau-canos, superiores a otras naciones en la elocuencia, en el sistema político federativo, y en algunas observaciones astronómicas, lo han sido sobre todo en la hidráulica; así es que entre otras obras hemos examinado en estos días, con mi protector Andrés, el canal del Salto (finca inmediata a la capital) trabajada por los mapochinos, y que es asombroso por la inteligencia y maestría con que se han vencido las dificultades del terreno.” (1958 [1819]: 19)
El pasaje se apoya en la ideología ilustrada y revolucionaria que hemos referido. La primera parte discurre acerca de lo que poco a poco se convertiría en tema de discusión común: la expropiación, explotación y “mal gobierno” del imperio español. Según esta perspectiva, la administración española no supo valorar —y, por lo tanto, aprovecharse— de los progresos indígenas. Es interesante, en este sentido, comprobar que el discurso pro-indígena es, en principio, continental —la “reivindicación” comprende desde México hasta la Araucanía. En el marco de ese discurso americanista, los araucanos ofrecen peculiaridad y distinción —el pasaje contribuye, así, a demarcar la genealogía nacional que atraviesa la totalidad de las Cartas. Llama la atención, por eso mismo, que los atributos resaltados pertenezcan a la len-gua y a la ingeniería (y no, como ocurría desde La Araucana, al valor guerrero). Es decir, los indígenas araucanos son aquí valorados por su inteligencia y capacidad de trabajo.
No obstante, habría que preguntarse hasta qué punto ese discurso que imagina un indígena industrioso y civilizado es capaz de articular un proyecto inclusivo desde su propio anda-miaje retórico. Es decir, cuáles son los alcances, en términos ideológicos y políticos, de esa retórica pro-indigenista. Curiosamente, en la carta sexta de la publicación de Egaña, en la que se habla largamente de las instituciones de la nueva república, el universo indígena no figura entre las prerrogativas del nuevo orden. En efecto, toda la carta discurre sobre los
8 Por ejemplo, en la primera de las cartas, esa visión teleológica se concibe así: “La actual revolución de Chile tiene el obje-to más justo y necesario que puede interesar un pueblo: es el mismo por el cual nuestra nación sostuvo más de doscientos años de guerra, su libertad e independencia de la tiranía española” (1958 [1819]: 4).

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
25
consejos de Estado que supuestamente le da Andrés a su sobrino —criollo como aquél, quien entraría a cumplir funciones institucionales—, para instruirlo en las artes del gobier-no. La figura central en esta carta es la del ciudadano. Y, sintomáticamente, Egaña no se preocupa por desdoblar la ficción en busca de su personaje (Melillanca), es decir, la ficción del “buen gobierno” obnubila la otra ficción, la del indígena industrioso y capacitado, la cual ni siquiera se asume como tema dentro de esa pedagogía ilustrada.
Es cierto, por otra parte, que los patriotas chilenos actuaron en función de superar los efec-tos meramente retóricos de ese discurso. Se lo puede comprobar, por ejemplo, en el decreto de R. Freire que estipuló el parlamento de Yumbel (diciembre de 1823), en el cual se declaró que: “desde el despoblado de Atacama hasta los límites de la provincia de Chiloé todos serán tratados como ciudadanos chilenos en el goce de las gracias y privilegios correspon-dientes y con las obligaciones respectivas” (citado por Pinto Rodríguez 2003: 67). Sin em-bargo, no menos cierto es que tales medidas quedaron prácticamente sin efecto, y que la institución de los parlamentos no impidió que décadas más tarde se transitara sin demasia-da contrición de los proyectos de pacificación a los de conquista del territorio. En todo caso, podría argüirse que la liberalización del movimiento independentista proveyó los argumen-tos igualitarios que sólo comenzaron a ser políticamente efectivos luego del (largo, muy largo) “silencio del indio”.9
De las empresas misioneras y de los viajes expeditivos a las regiones fronterizas se extraje-ron no sólo mapas topográficos y descripciones etnográficas, sino también un cúmulo de conceptos e imágenes que contribuyeron a sedimentar un discurso heterológico (Certeau, 1993) cuya matriz logo y etnocentrista culminó por dirimir los efectos retóricos del discurso pro-indigenista, ya sean buscados o no. A pesar de las diferencias entre jesuitas y francisca-nos, en general los indígenas eran considerados tontos, maliciosos, bárbaros, cándidos, vi-ciosos, vengativos, miserables, lujuriosos, maleables, polígamos, borrachos, desconfiados, supersticiosos y, extremando la explicación para el rechazo de la fe católica, posesos (Pinto Rodríguez, 1988).
Para contrarrestar esa ristra de calificaciones displicentes podrían citarse aquí documentos, emblemas, proclamas, símbolos y decretos hispano-criollos que abogarían supuestamente por una inclusión del indio al proyecto nacional. De hecho, esta es la postura asumida por cierta línea interpretativa de la historiografía chilena. En todo caso, lo que habría que preci-sar es la consistencia de tal inclusión —retórica y política, por cierto.10 Como vimos en los 9 De hecho, esta es la sugerente interpretación de José Bengoa (2007). 10 Como se puede inferir, nuestra lectura disiente en este punto de propuestas que sostienen la tesis de un proyecto criollo inclusivo durante la Independencia (Cfr. Pinto Rodríguez, 2003). Creemos, por el contrario, que una lectura atenta de las funcionalidades históricas del uso retórico de cierta imaginería no debería soslayar la asociación entre ideas políticas y estereotipos ideológicos. Me he referido a esta cuestión en dos trabajos dedicados a los usos del orientalismo en el Río de la Plata: “El archivo orientalista y la productividad del estereotipo en la tradición (postcolonial) rioplatense. De El Recopi-

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
26
casos de Egaña y O’Higgins, al menos a nivel discursivo esa retórica padecía de una limita-ción flagrante. En lo que sigue, trataremos de indagar sus presupuestos y alcances en un período en el que, particularmente en Chile, la discusión sobre la nacionalidad y su memo-ria histórica otorgó un brío peculiar a la cuestión indígena.
FÁBULAS DE IDENTIDAD Y PASADO NACIONAL. LOS ARAUCANOS EN LA FACTORÍA DE LA HISTORIA11
El polémico episodio de mayor resonancia pública en la década del 40 en Chile, esto es, la publicación en el periódico El Crepúsculo del ensayo “Sociabilidad Chilena”, de Francisco Bilbao, ha sido sobradamente comentado por la historiografía.12 Sin embargo, el tema indí-gena ha quedado en general subsumido a la elocuente invectiva contra la Iglesia y el ultra-montanismo desplegada en el ensayo. Curiosamente, el periódico El Siglo publicó un exten-so artículo por entregas dedicado a analizar el escrito de Bilbao en el que el tema indígena no pasó inadvertido. Discrepando con la visión sobre el pasado nacional —que, recorde-mos, Bilbao había vapuleado por la oprobiosa connivencia del feudalismo con el catolicis-mo—, el redactor del artículo se preguntaba: “¿Pero solo esto hai en nuestro pasado?”. Y agregaba:
Es preciso pues creer que Chile (Arauco) ha debido dar un elemento definido, pal-pable, o por lo menos contribuir con una influencia débil, pero susceptible de en-grandecimiento y de poder con el correr de los años.
El suelo araucano recorrido por los bárbaros, hollado en donde quiera por la planta orgullosa del indio, se presentaba a los españoles, con sus árboles elevados, sus cer-canas cordilleras, la fertilidad del terreno, la dureza de las estaciones. He ahí lo que en nuestro pasado olvidó Bilbao. ¿Acaso no es el suelo y las razas primitivas lo que tiene influencia fecunda en el desarrollo humano? (El Siglo, 18 de junio de 1844, pág. 1, col. 1.)13
El reproche a la visión del ensayo radica en su incapacidad de pensar los elementos étnicos y sociales en la formación del campesino chileno, es decir, el llamado “huaso”, al que Bilbao había caracterizado —en consonancia con la perspectiva que Sarmiento haría famosa poco tiempo después con su Facundo— como elemento reaccionario. Para el redactor de El Siglo,
lador (1836) al Facundo (1845)”. Y: “La escritura de las imágenes. De El Recopilador (1836) al Facundo (1845)”. Ver biblio-grafía. 11 Lo que sigue es una reescritura del capítulo cinco de mi tesis doctoral, dedicada a indagar los procesos de nacionaliza-ción de la cultura en Argentina y en Chile entre 1828 y 1863. 12 El ensayo de Bilbao apareció en El Crepúsculo, N° 2, 1° de junio de 1844, Vol. II, pp. 57-90. Cabe aclarar que el periódico editó dos volúmenes: el primero llega hasta el número 12, del 1° de abril de 1844, y el segundo hasta el número 4, del 1° de agosto del mismo año. El microfilm de la Biblioteca Nacional de Chile sólo contiene hasta el número 11, del Vol. I, del 1° de marzo de 1844. 13 Comenzó en el número 63, del 17 de junio de 1844, y continuó en los números 64, 65, 66, 67, 68 y 69. Los artículos aparecieron en la primera página, sección editorial, ocupando tres columnas.

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
27
en cambio, Bilbao había pasado por alto la importancia del araucano en la constitución so-cio-étnica del campesinado chileno.14 La crítica abría sin embargo un nuevo sendero en la valoración histórica del indígena: aquel que, nutrido por el historicismo romántico, veía al indígena no ya como socio de la revolución sino como elemento distintivo del pasado na-cional. Así continuaba el artículo:
El araucano ha quedado sin figura en la historia del pasado; este es un error histórico que culpa mucho más al autor cuando le vemos, en su examen de la resurrección del pasado, introducir al huaso (hombre de campo) entre los elementos reaccionarios (ídem [cursivas nuestras])
Para reparar ese error u olvido histórico, el araucano debía ser considerado (en) el origen de la nacionalidad chilena. Ahora bien, en esta posición existe in nuce una contradicción que marcará profundamente el debate acerca del carácter nacional de los chilenos. En efecto, aunque en principio el araucano es recuperado como elemento social de la nación, lo que se recupera, en realidad, es su rol destacado en el pasado, es decir, su papel cuasi mitológico y marcadamente romántico (en la medida en que esa recuperación lo sitúa como parte del terruño, de la geografía local, de lo natural). No por casualidad ese olvido histórico reapare-cerá, trazando la primera polémica institucional sobre el pasado chileno, en la memoria presentada por José Victorino Lastarria a la Universidad de Chile pocos meses después, titulada Investigaciones sobre la influencia social de la conquista i del sistema colonial de los españoles en Chile.
Me he detenido en esa polémica en otro trabajo (Pas, 2008b), por lo que me eximo de anali-zar aquí la discusión historiográfica. No obstante, vale la pena repasar la Memoria de Lasta-rria en el contexto del discurso indiano-americanista que venimos analizando. En este sen-tido, el antecedente inmediato de la intervención de Lastarria fue la edición del primer to-mo de la Historia física y política de Chile, elaborada por Claudio Gay.15 Ese primer tomo trazaba un panorama característico del paradigma historicista: comenzaba por la monarqu-ía española antes incluso del descubrimiento de América hasta llegar, pasando por la histo-ria de los adelantados y de la conquista del territorio chileno, a los primeros gobiernos co-loniales asentados en el valle. Existe en esa narración un cuidado equilibrio de ponderación entre las fuerzas conquistadoras —los españoles— y los pueblos nativos. En este sentido, todo el relato de la conquista hasta la fundación de Santiago y la ulterior resistencia arauca-
14 De esa confluencia entre pobladores primitivos y españoles, el comentarista extraía una visión distinta del huaso: “Chile debió ser agricultor, y agricultor con algo de ropaje araucano”, sostiene. De allí la explicación del carácter estacionario del huaso, que debería su estado al lento desarrollo comercial de la agricultura 15 El naturalista francés Claudio Gay llegó a Chile en 1828 para dictar clases en el Colegio de Santiago. Después de la bata-lla de Lircay, fue contratado por el ministro Portales para estudiar la historia natural y la geografía de Chile. Hacia 1839, M. Egaña, le encargó además escribir una historia política de Chile. En 1844, comenzó a publicarse en París la primera entrega de su Historia física y política que llegaría, por suscripción, a los miembros de la élite chilena. La obra constaba, en total, de 30 volúmenes, que se publicaron en París entre 1844 y 1871. Ver Guillermo Feliú Cruz (1965: XVII-CXXIV).

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
28
na está atravesado por una ambigüedad semántica notoria, sobre todo en la valoración de los pueblos indígenas. Por ejemplo, cuando narra la decisión de Valdivia de atacar a los “na-turales” del valle Mapocho, denomina a los indígenas con el gentilicio “chilenos” (1844: 133). Asimismo, cuando discurre sobre la conquista de territorio por parte de Almagro, dice que éste juntó todas las tropas que pudo, “máxime conociendo, como conocía, el espí-ritu belicoso de los chilenos” (ídem: 107). El significativo anacronismo de esa fórmula indi-ca el valor atribuido al poema de Ercilla que, como dijimos, funcionó con la fuerza de un “mito” en la construcción ideológica sobre el imaginario chileno. E indica, también, una operación para nada aleatoria: mediante un régimen de transitividad, los valores de entere-za y belicosidad de esos orígenes patrios llegarían también a los chilenos lectores de esa his-toria.
Conviene recordar que el ensayo que le dedicó Bello al poema de Ercilla se publicó en El Araucano a principios de febrero de 1841. Se sabe que en ese comentario Bello homologó el poema con los cantos homéricos. Más importante aún, lo caracterizó como la piedra funda-dora de la nacionalidad chilena, al decir que era la Eneida de Chile. Pero en esa operación, Bello además sostuvo que, más allá del mérito estilístico del autor, éste “contrajo la obliga-ción de sujetarse algo servilmente a la verdad histórica” (1985 [1841]: 345). Así, adelantán-dose a su época, Ercilla habría logrado combinar la “verdad histórica” con el realismo esté-tico. Con esto, el caraqueño señalaba la doble vertiente de esa escritura fundacional: históri-ca, por cuanto Ercilla fue protagonista de los hechos narrados y tuvo que contraerse a con-tar lo visto, y estética, puesto que esa misma contracción lo habría llevado a desechar las exageraciones del fabulismo.
Aún dos décadas después, en el comienzo mismo de la llamada pacificación definitiva de la Araucanía, Mariluán, “la novela olvidada del ciclo nacional de Alberto Blest Gana”, como la ha llamado John Ballard, ofrece una ficcionalización de la cultura mapuche en la que su protagonista —cuyo nombre da título a la novela— no sólo es un descendiente de Arauco sino que, gracias a la aculturación experimentada, gusta leer las hazañas de su pueblo en el poema del español: “El poema de don Alonso de Ercilla despertaba en el alma de este indio, pulido por la civilización, ese orgullo que las razas perseguidas cultivan como una religión salvadora.” (Blest Gana 2005 [1862]: 7).
Entre la memoria de Lastarria y la novela de Blest Gana se interpone un cambio de aprecia-ción sobre la llamada cuestión de la Araucanía —aunque ambiguamente la novela de Blest Gana participe aún del clima pro-indigenista. De hecho, la ficción de Blest Gana se anticipa de manera bastante irrisoria a los debates que comenzarían en la legislatura pocos años des-pués sobre las estrategias a adoptar para la llamada “pacificación” de la Araucanía. En el contexto de esos debates, un fervoroso y encolerizado Vicuña Mackenna afirmaba en 1866 lo siguiente: “A buen seguro que ni Melin no Quilapan han visto jamás un ejemplar de la Araucana ni saben quienes fueron Rengo i Galvarino” (1866: 8). Y, como modo de desco-

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
29
rrer el velo a los resultados de esa ficcionalización, se quejaba: “Así, pues, es algo de muy curioso el que nosotros por pura moda i despique con los españoles, hayamos estado desde 1810 bautizando con nombres de héroes araucanos, nuestros pueblos, nuestros buques de guerra i aun nuestros hijos, cuando los Lautaro i los Caupolicán son mitos desconocidos a su raza” (ídem).
Vicuña Mackenna no hace más que asumir el carácter idealizado del indígena mapuche, pero demuestra además que esa idealización corrió por cuenta de los hispanohablantes (“los Lautaro i los Caupolicán son mitos desconocidos a su raza”). En los años de creación de la Universidad tal idealización seguía aún incólume,16 aunque comenzaba una etapa de reco-nocimiento del mundo indígena. Expresión de ello fue el viaje realizado en 1845 por Igna-cio Domeyko, profesor de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, con el fin de ins-peccionar el territorio al sur del Bío-Bío. En el libro que recoge esas experiencias, Domeyko, como todo viajero, construye una imagen de la Araucanía y de sus habitantes entremezcla-da con citas literarias, entre ellas las de Ercilla.17 En el contraste entre los héroes consagra-dos por el poema y los habitantes pacíficos que encuentra Domeyko, la evaluación del arau-cano tiende a su incorporación pasiva: “El indio chileno es agricultor, agricultor por su carácter, por la naturaleza física de su país, por su genio i sus costumbres”.18 El que antes era valorado por su impronta guerrera, ahora lo es por su condición pacífica e industriosa (re-suenan en esas palabras de Domeyko lo escrito por el redactor de El Siglo). El relato de Do-meyko expresa en varios de sus pasajes esa construcción indianista y paternalista que surgió con la independencia. El indio, a pesar de su “mentalidad infantil” (Domeyko, 1846: 41), o precisamente por eso, puede ser parte de la nación sólo si es reeducado en los valores del humanismo republicano. El viaje y el relato de Domeyko funcionan como una experiencia de exploración del presente. Sin embargo, el cuaderno de bitácora de ese viaje está abruma-do por referencias del pasado. Conviene retomar ahora la Memoria de Lastarria, pues en ella la conflictiva relación con el pasado colonial y pre-hispánico va a constituir, justamente, uno de los elementos centrales en la definición de la subjetividad nacional.
16 Prueba de ello es, entre otras cosas, el poema de Santiago Lindsay, “A la independencia de Chile”, premiado en el primer certamen organizado por la Sociedad Literaria de 1842. En una de sus estrofas, Lindsay ponía en boca de Caupolicán las palabras siguientes: “el empuje de mi lanza/ Y de mi honda la pedrada/ Han de servir de venganza/ A la América ultraja-da./ Y no temo a tus caballos,/ Pues a mis laques caerán;/ Y tus infernales rayos/ Mis flechas apagarán”. El Semanario de Santiago, N° 11, 18 de septiembre de 1842, págs. 86-87. 17 Domeyko acude también al viajero alemán Poeppig, Reise in Chile… (1827-1832), al Cautiverio feliz, de Pineda y Bas-cuñán y a la Histórica Relación de Chile, del padre Ovalle, entre otros. 18 Domeyko, Araucanía i sus habitantes, 1846. El relato de Domeyko es sumamente interesante, pues ofrece una serie de cuadros descriptivos atravesados por la ambivalencia y el interés del contacto etnográfico. Sobre el final, Domeyko evalúa las alternativas de civilización, es decir, de incorporación del territorio, afirmando que la mejor es el sistema de las misio-nes religiosas.

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
30
Para Lastarria la resistencia araucana será un rasgo de identificación en la tipología de la subjetividad chilena pues representaba la oposición histórica a un régimen “envilecido”,19 el que instauró la colonia. Los sucesos estudiados hilvanan una serie de episodios que estruc-turan un relato mayor que remite a un pasado homogéneo, cuya unidad representa el ame-ricanismo que estimuló el proceso independentista y cuyo momento actual de dispersión es una de las causas que explicarían la inconsistencia del carácter nacional. Dice Lastarria:
No me será posible dejar de referirme a toda la América española, porque en la épo-ca del coloniaje, cuya historia examino, éramos un mismo pueblo todos los america-nos, un pueblo homogéneo, que partía de un mismo origen i se encaminaba a un mismo fin: la denominación de extranjero no era entonces una voz de nuestro len-guaje de hermanos. (Lastarria 1868 [1844]: 42)
La idea de un origen comunitario, en el cual Lastarria se reconoce a través de su discurso, se superpone a una contradicción real que afecta a las distintas expresiones colectivizantes en el momento de su enunciación: la definición de ciudadanía en las nuevas repúblicas, a pesar de los decretos auspiciosos y de los parlamentos celebrados, distaba en la práctica de reco-nocer a esas culturas fronterizas como integrantes de la nacionalidad.20 Al considerar el carácter nacional chileno, dirá Lastarria:
Hemos de reconocer como elementos influyentes en él, tanto las costumbres, y con ellas las leyes y preocupaciones de los conquistadores, cuanto las del pueblo indíge-na, en la inteligencia de que la mayoría de nuestra Nación se compone de la casta mixta que deriva su existencia de la unión de aquellas dos fuentes originarias. Los accidentes físicos de la localidad, por otra parte, también han debido modificar in-dudablemente las inclinaciones características de nuestro pueblo, porque es evidente que la latitud, la situación orográfica, y en fin, el aspecto físico de la naturaleza influ-yen poderosamente, no tan sólo en la organización física del hombre, sino también en su moral. (ídem: 85-86)
El énfasis puesto en la herderiana idea de las determinaciones físicas de la región y en la influencia de las costumbres indígenas sobre los españoles, lleva a Lastarria a postular un relato de la nación en el que el componente hispánico debe ser debidamente sopesado de acuerdo a una amalgama cultural que recupere los rasgos americano-indigenistas del pasa-do colonial. Dicho de otro modo, la “esencia” de la nacionalidad chilena que construye el ensayo se ve afectada por el sentimiento de nostalgia hacia un pasado homogéneo en el que tanto los indígenas como los españoles (moralmente influenciados por el carácter autócto-
19 Lastarria podrá de este modo identificar ese rasgo con la peculiaridad de la nacionalidad chilena. Cuando hable de los españoles que llegan a Chile sostendrá que “la devastación los fatiga, la resistencia los exaspera i al fin consienten en reco-nocer la superioridad de los araucanos sobre los demás pueblos de América” (ídem: 22). 20 Las constituciones nacionales, incluida la de 1833, nada estipulaban acerca de la condición ciudadana de los indios; en ellas sólo se designaba el territorio hasta Magallanes como parte integrante de la nación. En Argentina, y más de veinte años después, en su famosa excursión Mansilla inquirirá a los aborígenes ranqueles: “Y ustedes también son argentinos –les decía a los indios– ¿Y si no, qué son? –les gritaba–; yo quiero saber lo que son” (Mansilla, 1947 [1868]).

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
31
no) confluían en una unidad cultural. Ahora bien, es la consideración de las culturas pre-hispánicas como formadoras del carácter nacional lo que interesa resaltar (y retener) aquí pues Lastarria parece sugerir que la ideología americanista es la que ha sido traicionada en el proceso, parcial y no nacional, de la independencia chilena. Las Investigaciones de Lasta-rria no sólo difieren en el modo de extender los límites de la identidad hacia las culturas aborígenes, a diferencia de Bello y de Sarmiento —como veremos enseguida—, sino que fundan el espacio para una lectura distinta del proceso social de las colonias sudamericanas. Allí donde Sarmiento ve “incapacidad industrial”, Lastarria denuncia la opresión de leyes que condicionan el desarrollo del mestizo y del indígena: “los indígenas, fueron sucum-biendo ostensiblemente al peso de la desgracia que les causaba la pérdida de su indepen-dencia natural i la odiosa esclavitud a que vivían sometidos; i los que tuvieron la fortuna de sobrevivir, se incorporaron poco a poco en el pueblo criollo” (ídem: 57).
Sin embargo, a pesar del sesgo laudatorio hacia las culturas aborígenes, es evidente que los argumentos de Lastarria resultan funcionales a una ideología homogeneizadora de la cultu-ra y la historia nacional: su noción de “mestizaje” repone justamente el impulso retórico (e ideológico) que niega a los indígenas cualquier tipo de agencia en el desarrollo civil de la sociedad chilena. Dice Lastarria: “Así han desparecido para siempre las numerosas tribus que Almagro i Valdivia encontraron diseminadas en el vasto territorio de Chile” (ídem: 58). Los opresivos tres siglos de la conquista española sobre el territorio aborigen bastaron para “esterminarlo i no dejar siquiera vestigios de su existencia” (ídem). Así, en los diseños pro-tocolares de una imaginación que se yergue sobre el pasado colonial, la Memoria de Lasta-rria propende a un doble movimiento: por un lado, realza a los indígenas como protagonis-tas heroicos de la resistencia colonial y, por el otro, les niega cualquier agencia política en el presente de la enunciación de la historia que su propio discurso proyecta.
REFUTANDO A MONTEAGUDO, REEDITANDO EL CID
En dos reseñas aparecidas en El Araucano, Andrés Bello discutió tanto el método como los resultados interpretativos del chileno con respecto al pasado colonial y, sobre todo, a la línea que señalaba su opresiva continuidad en el gobierno conservador de Bulnes. Al mismo tiempo, su interpretación acerca de las culturas indígenas distaba de tener las aristas reivin-dicativas que le adjudicara Lastarria. Bello esgrimió un concepto evolucionista de la historia según el cual su desarrollo acuerda necesariamente con el curso de las civilizaciones occi-dentales, y en cuyo ámbito el poderío español debía ser pensado como una de las etapas de su desenvolvimiento: “La misión civilizadora que camina, como el sol, de oriente a occiden-te, y de que Roma fue el agente más poderoso en el mundo antiguo, la España lo ejerció sobre el mundo occidental más distante y más vasto” (1957 [1844]: 165). Ese modelo epistémico de pensamiento le permitió aseverar lacónicamente que:

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
32
Las razas indígenas desaparecen, y se perderán a la larga en las colonias de los pue-blos trasatlánticos, sin dejar más vestigios que unas pocas palabras naturalizadas en los idiomas advenedizos, y monumentos esparcidos a que los viajeros curiosos pre-guntarán en vano el nombre y las señas de la civilización que les dio el ser. (ídem: 168)
El americanismo de Bello es el que había bosquejado desde Londres con sus publicaciones ensayísticas y poéticas, una comunidad que incluye los aportes hispánicos y que toma de las culturas indígenas aquello que las relaciona con el paisaje. En el único momento en que Bello se dispuso a discurrir sobre los presupuestos étnicos que guiaron la interpretación de Lastarria, comparó el contacto cultural americano con el contacto de las razas arábigas y españolas en la península. Y dijo: “Cuando se mezclan dos razas, la idea de la raza trasmi-grante prevalecerá sobre la de la raza nativa”. Esa noción de “raza trasmigrante” le permitía a Bello explicar la prevalencia del elemento hispano que llevó a la independencia: “La nativa constancia española se ha estrellado contra sí misma en la ingénita constancia de los hijos de España. El instinto de patria reveló su existencia a los pechos americanos […] Los capi-tanes y las legiones veteranas de la Iberia transatlántica fueron vencidos y humillados por los caudillos y los ejércitos improvisados de la otra Iberia joven” (1957 [1844]: 167 y 169). Semejante explicación, curiosamente, coincide con ciertas expresiones de la ideología ilus-trada de la independencia, como la que vimos tramada en la obra teatral de Camilo Henrí-quez.
Sarmiento, por su parte, vindicó a través de El Progreso el método utilizado por su par chi-leno en el estudio histórico, pero desaprobó —coincidiendo en esto con Bello— la recupe-ración del pasado pre-hispánico que alentaban las Investigaciones.21 Aceptar que las culturas indígenas integraban la fisonomía cultural de las jóvenes repúblicas, era dar lugar a una interpretación que echaba por tierra uno de los presupuestos ideológicos de la nueva élite criolla rioplatense, aquél que emulaba al “salvaje” con el desierto (según la representación rectora de La cautiva) y lo hacía obstáculo para el desarrollo de la civilización, como bien podían deducir de las malas políticas de integración y de las incursiones de las malocas que fragmentaban cada vez más las fronteras internas de la república (la posición de Sarmiento, además, será confirmada a su regreso a la Argentina). Dirá Sarmiento:
El autor [de las Investigaciones] no ha podido en estos conceptos emanciparse de las ideas que puso en boga la revolución de la independencia para azusar los ánimos contra la dominación española, mintiendo una pretendida fraternidad con los indios (...) como si estos hombres salvajes perteneciesen a nuestra historia americana, i co-mo si Arauco, después de la revolución, como durante el coloniaje, no fuese un país fronterizo i una nación estraña a Chile i su capital e implacable enemigo, ha quien
21 El artículo de Sarmiento se publicó en El Progreso el 27 de septiembre de 1844.

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
33
Chile ha de absorber, destruir, esclavizar, ni más ni menos que lo habrían hecho los españoles (El Progreso, N° 586, p. 3)
Hay varios elementos interesantes en este fragmento citado pero, como se puede apreciar, el eje temporal es el que organiza su crítica a la “interpretación” de las Investigaciones. Sar-miento señala la manipulación discursiva ensayada en los momentos de la independencia y argumenta que, en la actualidad, una ficción como esa había perdido toda efectividad y ne-cesidad. En la demarcación temporal del sanjuanino las culturas indígenas deben ser expul-sadas incluso de la “[nuestra] historia americana” para fundar otra unidad (la ficción del “Progreso”) en donde la “barbarie” sea apenas un recuerdo forzoso, apenas un dato de co-lor, en la memoria civilizada de las nuevas (y futuras) generaciones criollas (de hecho, el Facundo apenas dedica un breve pasaje a la cultura indígena). La crítica de Sarmiento apun-ta a desestabilizar el elemento retórico que asume dicha temporalización. Sarmiento dice lo que el texto de Lastarria calla: que aquellos “imaginados” indígenas son los mismos que en la actualidad asolan las fronteras internas de la república —argumento que volverá a repetir en su Facundo y aún más tarde en su Conflicto y armonías...: “Cuando uno lee a Ercilla i oye repetir hoy día aquellas imaginadas virtudes de Colocolos i Lautaros, está a punto de creer que los antiguos araucanos eran otro pueblo distinto de los araucanos que conocemos noso-tros” (ídem: 222).
Para Sarmiento los indígenas representan una nación dentro de otra.22 Por eso Sarmiento no ve en la estrategia discursiva de Lastarria una función asimilable al presente político de su enunciación: esa ficción de identidad, el llamado americanismo, que sirvió en los años de la independencia para aunar y convocar fuerzas contra el enemigo, no tiene sentido en el momento en que se están definiendo los límites de la ciudadanía de las diferentes repúbli-cas, ciudadanía a la que los salvajes no tienen, o no deberían tener, acceso: “Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos, sin poder remediar, una inevitable repugnancia, i para nosotros Colocolo, Lautaro i Caupolican, […] no son más que unos indios asquerosos, a quienes habríamos hecho colgar ahora, si reapa-reciesen en una guerra de los araucanos contra Chile (El Progreso, ídem).
También Alberdi señalará ese carácter ficticio y anacrónico de la retórica independentista recuperada por Lastarria. En agosto de 1845, el futuro autor de las Bases publicó en El Mer-curio un artículo en el que definía el carácter europeo de los criollos americanos. Todo el artículo puede ser leído como una expresión celebratoria de esa ideología del Progreso al que las élites de las futuras repúblicas aspiraban, aspiración que auto-justificaba, asimismo, la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata. Decía allí Alberdi, “todo en la civiliza-
22 Esa misma idea de dos naciones en un mismo territorio está presente en la Memoria de Lastarria, sólo que el chileno ubica su arco temporal en el proceso de colonización y, por eso mismo, esas tensiones quedan implicadas en un tiempo pretérito cuyos efectos –en la imaginación de Lastarria– sólo pueden ser recuperados por la escritura.

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
34
ción de nuestro suelo es europeo. Podríamos definir la América civilizada diciendo que es la Europa establecida en América” (1920 [1845] V: 16). Alberdi, consciente de su inserción en las disputas del país que lo acoge, postula la idea, defendida sobre todo por Andrés Bello, de que las jóvenes repúblicas deben más a su pasado colonial de lo que reconocen ciertas ex-presiones letradas (que incluyen las propias de la nueva generación): “No necesito más que atravesar la plaza de Santiago y observar las bellas formas de la catedral para admirar el des-caro con que hemos llamado nulos a los españoles.” (ídem: 32). En esa línea argumentativa, la identificación con las culturas pre-hispánicas se torna inconcebible:
En cuanto a mí, yo amo mucho el valor heroico de los americanos cuando los con-templo en el poema de Ercilla, pero a fe mía que al dar por esposa a una hija o her-mana mía no daría de calabazas a un zapatero inglés por el más ilustre de los prínci-pes de las monarquías habitadoras del otro lado del Bio-Bio […] A la Europa debe-mos todo lo bueno que poseemos, incluso nuestra raza, mucho mejor y más noble que las indígenas; aunque lo contrario digan los poetas, que siempre se alimentan de las fábulas. (Alberdi 1920 [1845]: 30-31)
Extraña recurrencia al españolismo lingüístico (la expresión “dar de calabazas” aparece, por ejemplo, en El Lazarillo de Tormes) para afirmar un linaje europeo en un escritor que no se privó, como la mayoría de sus pares generacionales, de achacar el casticismo idiomático como parte de un programa de re-generación cultural. En su interpretación, las “fábulas” como las de Ercilla (o las de Lastarria o Monteagudo) que sirvieron para un momento polí-tico determinado han dejado de tener sentido. Y es que Alberdi y Sarmiento, exiliados en Chile, definen el diseño de la patria futura hablando de una cultura doblemente otra: es otra porque la subjetividad chilena construye otros parámetros imaginarios en su peculiar rela-ción con las fronteras y es otra porque en esas fronteras se halla representada, en los térmi-nos del Facundo, la potencialidad política de la “barbarie”, que explotaba estratégicamente Rosas al otro lado de la cordillera.
CONCLUSIÓN
A lo largo de este trabajo hemos revisado la formación de un discurso indiano-americanista por parte de las elites letradas que buscaron asimilar sus proyectos políticos a la idea de rei-vindicación de las culturas autóctonas como modo de validación y auto-legitimación políti-ca. En ese proceso, pudimos distinguir dos instancias de producción discursiva: la que surge con la Independencia, caracterizada por una voluntad de incorporación de los pueblos indígenas, y la que se inicia a mediados del 30, cuyo rasgo distintivo consistió en un despla-zamiento temporal por el cual el indígena dejó de ser sujeto a interpelar y pasó a ser objeto, distante y arqueológico, de la historia.
En ambas instancias, sin embargo, la retórica utilizada por las elites criollas no dejó de compartir presupuestos y ambigüedades correspondientes a una larga tradición etnocéntri-

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
35
ca (que aquí llamamos “archivo indianista”), que puede remontarse hasta las Crónicas de la conquista. Entre los presupuestos, puede computarse la calificación de “ser inferior” o “sal-vaje” (pre-histórico, en el sentido hegeliano del término, in-civilizado según la secular reli-gión del Progreso, párvulo o bastardo, según la verba ilustrada o la incredulidad misionera). Entre las ambigüedades, las más notable tal vez haya sido la extenuación del incipiente co-nato reivindicativo por una inquebrantable presunción etnocéntrica. Presupuestos y ambi-güedades, por supuesto, que deben sopesarse en la compleja trama de relaciones interétni-cas e históricas. La idea de dos naciones en un mismo territorio, que vimos funcionando en Sarmiento (y en Lastarria, aunque desde otra perspectiva), es una buena muestra de esa complejidad. Los intercambios comerciales, por ejemplo, fueron una de las mayores institu-ciones que coadyuvaron al mundo fronterizo, y en no pocas ocasiones —como han señala-do Villalobos, Bandieri y Ratto, entre otros— fueron los propios españoles (o sus descen-dientes mestizos) los que provocaron desmanes entre esas alianzas fronterizas. De modo que si la Independencia reorganizó esas alianzas, los discursos criollos debieron a su vez repensar al sujeto de esos contratos. De allí el imaginario que, tanto en las Cartas pehuen-ches como en el Diálogo de Monteagudo, buscó consagrar al indígena por su capacidad in-dustriosa y sus valores de justicia, replicando los estereotipos que la Ilustración puso en circulación aun antes de la independencia. Si bien es cierto que, sobre todo en el caso de Chile, hubo acciones destinadas a superar ese límite, éstas deben ser pensadas en el marco de los intereses trabados entre ambas partes, y no como una superación ideológica de tales estereotipos. Muy al contrario, pueden verificarse aun en los escritos prosélitos más osten-sibles, como la serie de artículos que escribió Pedro Ruiz Aldea a mediados de la década del sesenta con el fin de mediar a favor del mapuche en las discusiones parlamentarias, en don-de la frenología, por ejemplo, sirve para explicar la semejanza de los araucanos con los pue-blos de Asia y deducir de allí la falsedad de su primitivismo (1868: 7).
El romanticismo dio paso a la evaluación histórica del pasado nacional, y fue precisamente el carácter nacional de esa evaluación el que encumbró la figura del indígena como mito de origen y el que, a su vez, lo despojó retóricamente de toda agencia política en el marco del Estado en formación. Las intervenciones públicas de la élite criolla liberal delinearon con más precisión la idealización del indígena al exhibir los límites del proyecto republicano: ya fuera considerado un insigne ancestro —que desde su lejanía temporal contribuía a afianzar la ficción de una identidad y subjetividad nacionales—, ya una duplicación del poseso elu-cubrado por los misioneros, lo cierto es que el indio no encajaba en la república criolla de las élites. Las dos naciones siguieron interpelándose. Pero no hay que esperar a los decretos de enajenación de tierras aborígenes que van de Antonio Varas y Montt (1854) al presiden-te José Joaquín Pérez (1866) para confirmar la vívida materialidad que sustentó la idealiza-ción, primero, y la segregación, después, por parte de las elites criollas dirigentes. Ni dedu-cirla de las plataformas racistas y positivistas que enajenaron la labia de esas mismas élites a

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
36
mediados de siglo, como las que sustentaron las intervenciones de Sarmiento en El Nacional de 1855: “Desgraciadamente a los indios no se los combate con palabras, sino con dinero, con soldados, caballos y armas” (1899: XXVI, 290); o las de Vicuña Mackenna diez años después en el parlamento chileno: “los indios, para quienes tanto se invoca aquí el derecho i la lei, no son […] sino bandidos i salteadores de camino” (1866: 4).
Por ello, el epígrafe tomado de las Cartas pehuenches con el que comenzamos nuestro reco-rrido puede leerse desde el otro epígrafe, el de Vicuña Mackenna, que corresponde a varias décadas después. La “índole natural de una revolución”, escribió Egaña, lleva a los sujetos hasta un estado de “independencia salvaje” del que es preciso salir rápidamente para no convertirse en fieras. Para evitar, justamente, convertirse en aquello que Vicuña Mackenna décadas después dictaminó eran los indios. Salvajes, idílicos, o eternos revolucionarios, los indígenas en la lengua criolla permanecieron siempre fuera de la polis.

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
37
BIBLIOGRAFÍA
Alberdi, Juan Bautista (1920 [1845]). Acción de la Europa en América, en: Obras selectas, Tomo V, Buenos Aires, La Facultad.
Annino, A., Castro Leiva, L., Guerra, F-X. (1994). De los imperios a las naciones: Iberoamé-rica, Zaragoza, IberCaja.
Bandieri, Susana (coord.) (2001). Cruzando la cordillera… La frontera argentino-chilena como espacio social, Neuquén, CEHIR, Universidad Nacional del Comahue.
─────────── (2009). “Cuando crear una identidad nacional en los territorios patagó-nicos fue prioritario”, en: Revista Pilquen, Año XI, n° 11.
Bechis, Martha (2001). “De hermanos a enemigos: los comienzos del conflicto entre los criollos republicanos y los aborígenes del área arauco-pampeana, 1814-1818”, en: Bandieri, Susana (coord.) (2001): pp. 65-69.
Bello, Andrés (1957 [1844]). “Investigaciones sobre la influencia de la conquista y del sistema colonial de los españoles en Chile, Memoria presentada a la Universidad en la sesión solemne de 22 de septiembre de 1844 por don José Victorino Lastarria”, en: Obras completas, Tomo XIX, Caracas, Ministerio de Educación, Comisión Editora de la Bi-blioteca Nacional.
───────── (1957 [1848a]). “Modo de estudiar la Historia”, en: Obras completas, Tomo XIX, Caracas, Ministerio de Educación, Comisión Editora de la Biblioteca Nacional.
─────────. (1957 [1848b]). “Modo de escribir la Historia”, en: Obras completas, To-mo XIX, Caracas, Ministerio de Educación, Comisión Editora de la Biblioteca Nacio-nal.
Bengoa, José (2000). Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX, Santiago de Chile, LOM Ediciones, (1° ed. 1985).
─────────── (2007). La emergencia indígena en América Latina, Santiago de Chile, FCE, (1° ed. 2000).
Blest Gana, Alberto (2005 [1862]). Mariluán, Santiago, LOM Ediciones.
Burucúa, José Emilio y Campgane, Fabián Alejandro (1994).”Los países del Cono Sur”, en: Annino, A., Castro Leiva, L., Guerra, F-X. (1994): 349-281.
Certeau, Michel de (1993). La escritura de la historia, traducción de Jorge López Moctezu-ma, México, Universidad Iberoamericana, (2° ed.).
Domeyko, Ignacio. 1846. Araucanía i sus habitantes, Santiago, Imprenta chilena.

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
38
Feliú Cruz, Guillermo (1965). Conversaciones históricas de Claudio Gay con algunos de los testigos y actores de la Independencia de Chile, 1808-1826, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello.
García, Pedro Andrés (1816). “Nuevo Plan de Fronteras de la Provincia de Buenos Aires”, en: De Angelis, Pedro (1972 [1838]). Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las Provincias del Río de la Plata, tomo octavo, volumen B, Buenos Aires, Plus Ultra.
Gay, Claudio (1844). Historia física y política de Chile. Tomo Primero, París, Imprenta de Fain y Thunot.
Grez, Vicente (1878). Las mujeres de la independencia, Santiago, Imprenta Gutenberg.
Guerra, Franςois-Xavier (1994). “La desintegración de la monarquía hispánica: Revolución de independencia”, en: Annino, A., Castro Leiva, L., Guerra, F-X. (1994): 195-227.
Henríquez, Camilo (1817). La Camila o la patriota de Sud-América, drama sentimental en cuatro actos, en: Peña M., Nicolás (comp.) (1912). Teatro dramático nacional. Tomo I, Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, pp. 7-39.
Lastarria, José Victorino. (1868 [1844]). Investigaciones sobre la influencia de la conquista i del sistema colonial de los españoles en Chile, Santiago, Universidad de Chile.
───────── (1885 [1878]). Recuerdos literarios, 2° edición, Santiago de Chile, Librería de M. Servat.
Lazzari, Axel and Lenton, Diana (2002). “Araucanization and Nation, or How to Inscribe Foreign Indians Upon the Pampas during the Last Century”, en: Briones, Claudia y Lanata, José Luis (2002). Contemporary Perspectives on the Native Peoples of Pampa, Patagonia and Tierra del Fuego: living on the edge, Westport, CT and London: Bergin & Garvey, pp.33-46.
López, Vicente Fidel (1929). Evocaciones históricas. Buenos Aires, El Ateneo.
Mansilla, Lucio V. 1947 [1868]. Una excursión a los indios ranqueles, edición, prólogo y notas de Julio Caillet Bois, México, Fondo de Cultura Económica.
Pas, Hernán (2008a). “El archivo orientalista y la productividad del estereotipo en la tradi-ción (postcolonial) rioplatense. De El Recopilador (1836) al Facundo (1845)”, Actas del III Congreso Internacional Celehis de Literatura. Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades, Centro de Letras Hispanoamericanas.
───────── (2008b). “La escritura de la Historia: polémicas entramadas en el cuerpo de la patria (Lastarria, Bello, Sarmiento y Alberdi)”, en: El Hilo de la fábula. Nº 8, Centro de Publicaciones de la UNL, Santa Fe, pp. 117-132.

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
39
───────── (2009). “La escritura de las imágenes. De El Recopilador (1836) al Facundo (1845)”, en: Revista Chilena de Literatura, N° 75, noviembre, Universidad de Chile, pp. 217-232.
Pinto Rodríguez, Jorge (1988). “Frontera, misiones y misioneros en Chile: La Araucanía 1600-1900”, en: Pinto Rodríguez et al. (1988). Misioneros en la Araucanía, 1600-1900, Temuco, Ediciones Universidad de la Frontera.
─────────── (2003). La formación del Estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión, Santiago de Chile, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Quijada, Mónica. 2003. “¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imagina-rio hispanoamericano”, en: Antonio Annino y Franςois-Xavier Guerra (coords). 2003. Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, México, FCE.
Ratto, Silvia (2003). “Una experiencia fronteriza exitosa: el negocio pacífico de indios en la provincia de Buenos Aires (1829-1852)”, en: Revista de Indias, vol. LXIII, núm. 227, pp. 191-222.
Roldán, Darío. 2003. “La cuestión de la representación en el origen de la política moderna. Una perspectiva comparada (1770-1830)”, en: Sabato, Hilda y Lettieri, Alberto (co-mps.). 2003. La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, Bue-nos Aires, FCE, pp. 25-43.
Romero, José Luis y Romero, Luis Alberto (1985). Pensamiento político de la emancipación (1790-1825), Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2 tomos.
Ruiz Aldea, Pedro (1868). Los Araucanos y sus costumbres, seguido de un Apéndice que con-tiene la lei de enajenación de terrenos indijenas y varios decretos supremos relativos a la materia, Anjeles, Imprenta del Meteoro.
Salazar, Gabriel (2005). Construcción de Estado en Chile (1800-1837), Santiago de Chile, Editorial Sudamericana.
Serrano, Sol (1996). “Emigrados argentinos en Chile (1840-1855)”, en: Esther Edwards (comp.). Nueva mirada a la historia, Santiago de Chile, pp. 107-126
Vicuña Mackenna, Benjamín (1868). La conquista de Arauco. Discurso pronunciado en la Cámara de Diputados en su sesión del 11 de agosto, Santiago, Imprenta del Ferrocarril.
Villalobos, Sergio (1995). Vida fronteriza en la Araucanía. El mito de la guerra de Arauco, Santiago, Editorial Andrés Bello.
Williams, Raymond (1980). Marxismo y literatura, Barcelona, Ediciones Península.

ENTRE ERCILLA Y GARCILASO. PROYECCIONES DEL INDÍGENA COMO FUNDAMENTO DEL AMERICANISMO POLÍTICO EN CHILE Y ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1860
Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 17-40 ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
40
Woll, Allen (1982). A Functional Past. The uses of History in Nineteenth-Century Chile, Ba-ton Rouge, Louisiana State University Press.
HEMEROGRAFÍA
Cartas Pehuenches. Santiago, 1819-1820 (edición Colección de Antiguos Periódicos Chilenos, Santiago de Chile, Imprenta Cultura, 1958)
El Progreso. Santiago, [1842-1845].
El Semanario de Santiago. Santiago, 1842-1843.
El Siglo. Santiago, 1844-1845.
La Abeja Argentina. Buenos Aires, 1822-1823.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
41
TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS
RECENT TRENDS IN THE SOUTH AMERICAN ENERGY INTEGRATION AND COOPERATION. COMPARATIVE PERSPECTIVES
SILVIA QUINTANAR1
RESUMEN
En el artículo se identifica la nacionalización boliviana de hidrocarburos como una bisagra que señala el fin de la convergencia entre los modelos de integración y cooperación energética sudamericana liderados por Brasil y Venezuela.
A partir de los cambios que el decreto Héroes del Chaco determinó en las relaciones entre Bolivia y Brasil, se profundizaron las contradicciones entre las perspectivas lideradas por Brasil y Venezuela, alcanzando mo-mentos de verdadera tensión. Esta rivalidad determina una dinámica intensificadora de iniciativas venezola-nas en dirección a la profundización de su modelo energético, mientras que la reacción de Brasil se caracteriza por adquirir un sesgo más nacionalista que integrador. Al mismo tiempo los países sudamericanos han procu-ran comprometerse en un Tratado Energético Sudamericano.
Palabras clave: integración, cooperación, energía, Brasil, Venezuela
ABSTRACT
The article identifies the Bolivian nationalization of hydrocarbons as a hinge pointing to the convergence between the models of South American energy integration and cooperation led by Brazil and Venezuela. Since the changes the Heroes of Chaco decree determined in relations between Bolivia and Brazil, have deepened the contradictions between the perspectives led by Brazil and Venezuela, reaching moments of real tension. This determines a dynamic rivalry intensifying Venezuelan initiatives towards the deepening of its energy model, while the reaction of Brazil is characterized by acquiring a more nationalistic bias integrator. At the same time South American countries are seeking to engage in a South American Energy Treaty.
Keywords: integration, energy, cooperation, Brazil, Venezuela
1 Directora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facul-tad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (República Argentina). Co-directora del Proyecto de Investigación Políticas Exteriores Comparadas de América Latina. Regionalismo y Sistema Mundial. (2005-10/11). [email protected]

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
42
INTRODUCCIÓN
Las tendencias recientes en la integración y cooperación energética sudamericana remiten necesariamente a las perspectivas de los dos países con capacidad de liderar actualmente el proceso: Brasil y Venezuela. El período de análisis abarcado por el estudio es desde el año 2000 hasta la actualidad.
Desde el año 2000 a mayo de 2006, el modelo de integración energética dominante estaba representado por la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) liderada por Brasil y aceptada por el resto de los países sudamericanos, incluso Ve-nezuela. Aunque un simple análisis revelaba las diferencias, no parecían existir contradic-ciones públicas entre la IIRSA y la idea fuerza de PETROAMÉRICA propuesta por el presi-dente de Venezuela Hugo Chávez que era también aceptada por los países sudamericanos, incluido Brasil.
Al mismo tiempo que se desactivaba el Proyecto de Integración Energética Hemisférica vinculado al Área de Libre Comercio Americana (ALCA), se ponía en marcha, la IIRSA, impulsada por Brasil y su presidente Fernando Henrique Cardoso, cuya elaboración fue encargada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y presentada en la Primera Cum-bre de Presidentes de América del Sur realizada en Brasilia en septiembre de 2000.
La IIRSA contó de inmediato con el compromiso de los gobiernos sudamericanos. En ella los gobiernos parecían recuperar su rol estratégico en el desarrollo de la infraestructura en transporte, energía y telecomunicaciones. Aunque fue mostrada con una impronta diferen-te a la neoliberal dominante en la década de los `90, el modelo energético de integración subyacente en la IIRSA no se apartaba de aquéllos esquemas propugnados por Banco Mun-dial y el BID.
Según la “Estrategia para el sector energía” del BID “se trata de propender a la consolida-ción de las reformas estructurales y reguladoras emprendidas durante la primera mitad de esa década, unificación de marcos regulatorios, apoyo al sector privado y la integración de los mercados energéticos de las subregiones que emergen como producto de las reformas”2.
Estos propósitos, elaborados por el BID en marzo de 2000, pueden verse replicados en los documentos de la IIRSA. En ellos el tema de la energía se encuentra mencionado bajo la forma de “proceso sectorial”. En el documento oficial de junio de 2002, consta: “el objetivo de largo plazo de este proceso sectorial es desarrollar un mercado energético regional por medio de un proceso gradual. En una primera instancia se busca el incremento de la efi-ciencia de la infraestructura de interconexión internacional existente por medio de la ar-
2 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estrategia para el sector energía. Serie de políticas y estrategias del Departa-mento de Desarrollo Sostenible. Marzo de 2000. Washington. D.C.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
43
monización de la normativa que regula a las transacciones internacionales. En el mediano plazo se busca que las transacciones se basen incrementalmente en mecanismos de mercado y que las regulaciones disminuyan progresivamente las distinciones entre actores locales y otros actores de la región para lograr finalmente la apertura total de los mercados3.
Al mismo tiempo que el presidente Chávez concurría a la reunión de Brasilia y apoyaba la idea de la IIRSA, impulsada por el país anfitrión, realizaba un insistente llamado en pos de la idea de PETROAMÉRICA, en maduración.
PETROAMÉRICA es una propuesta del gobierno venezolano para la integración energética de América Latina y el Caribe. Según un estudio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela de 2003, se trata del “proyecto de creación de una empresa multinacional que estaría conformada por el conjunto de empresas estatales de la región, destinada a atender proyectos de inversión que promuevan la integración energética a la vez que garanticen el incremento del valor agregado del petróleo crudo y gas, con la producción de subproductos petroquímicos necesarios para impulsar el desarrollo sostenible de América Latina y el Ca-ribe”.4
Dicha iniciativa de integración energética asume que la integración regional es un asunto de Estados, a fin de que el esfuerzo esté guiado por una voluntad política, con visión económi-ca y con vocación social, lo cual no implica la exclusión de sectores empresariales privados.
Tiene que haber acuerdo entre los países a niveles gubernamentales que sirvan de guía para los acuerdos empresariales, Desde esta perspectiva se asigna una importancia estratégica al sector energético, con cierta tendencia a rescatar un papel más activo del Estado en las acti-vidades energéticas, que trace los objetivos principales, evalúe las necesidades de largo plazo y coordine a los diferentes participantes. Es creciente la opinión respecto a que la cuestión energética no puede manejarse sólo con criterios comerciales y de eficiencia empresarial, sino que debe ser el fruto de una política que incluya, por supuesto, al sector privado, pero alineándolo con las necesidades del país5.
3 IIRSA: Condiciones Básicas para el desarrollo de un mercado energético regional integrado. Proceso Secto-rial sobre Marcos Normativos de Mercados Energéticos Regionales. 20 de junio de 2002. 4 República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores: Petroamérica y la Integración Energética de América Latina. Despacho del Viceministro. Equipo de Investigación energética. Caracas. Agos-to de 2003. 5 Ruiz-Caro, Ariela. Cooperación e integración energética en América Latina y el Caribe, CEPAL, División de Recursos Naturales e infraestructura, 106, Santiago de Chile, Abril., 2006, p. 22.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
44
AVANCE DE AMBOS PROYECTOS ANTES DE LA NACIONALIZACIÓN BOLIVIANA DE LOS HIDROCARBUROS
Antes del 2006 la IIRSA no había avanzado en el sector energía. Por su parte el proyecto de integración y cooperación energética latinoamericano impulsado por Venezuela se afirma-ba lentamente, sin mayores discrepancias con Brasil.
Hugo Chávez, que asumió como presidente en 1999, se propuso tres objetivos: la recupera-ción de los precios internacionales del crudo, el control de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), la empresa estatal de hidrocarburos venezolana y la integración energética latinoamericana sobre la base de los combustibles fósiles y bajo los parámetros de la anunciada PETROAMÉRICA.
Para el primer objetivo se propuso el renacimiento y fortalecimiento de la alicaída Organi-zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y para ello convocó con éxito la realiza-ción en Caracas, de la II Cumbre de la OPEP en septiembre del año 2000.
Es recién después del llamado “sabotaje petrolero”, entre noviembre de 2002 y enero de 2003, que el gobierno recupera definitivamente el control de la empresa, parcialmente pri-vatizada durante los años de la “apertura petrolera”, y en manos de un directorio que res-pondía a los intereses norteamericanos, su principal cliente.
Este logro facilita avanzar en el deseo del gobierno venezolano de definir la agenda energé-tica latinoamericana y liderar, de acuerdo con sus propios criterios, un proceso de integra-ción regional basado en la energía.
Chávez va a aproximarse a su propósito de creación de PETROAMÉRICA en forma gra-dual, confluyendo en ella tres mecanismos de alcance subregional: PETROCARIBE, PE-TROSUR y PETROANDINA, cada uno de ellos de características propias, en los que Vene-zuela ocupa siempre un papel protagónico.
LANZAMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE PETROCARIBE
La diplomacia petrolera del presidente Chávez había comenzado en el Caribe dando sus frutos en el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas y el Convenio de Cooperación Integral con Cuba ambos iniciados en el año 2000.
Para el momento de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, Chávez había lan-zado PETROCARIBE e iniciaba su desarrollo con acciones concretas, poniendo en marcha los principios de concepto de integración solidaria, complementaria y seguridad energética. El lanzamiento de PETROCARIBE se produjo en junio de 2005, cuando acompañado por Fidel Castro, Chávez anunció públicamente el proyecto. Lo definió como “una organización coordinadora y gestora de la producción, refinación, transporte y suministro de petróleo y

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
45
gas en el arco caribeño y que además disponga de un fondo para cooperación e inversio-nes”.6
PETROCARIBE es una iniciativa de cooperación energética destinada a brindar facilidades financieras y garantizar el suministro directo hacia los países del área, con el fin de reducir la intermediación en el mercado de hidrocarburos. La iniciativa apunta a resolver asimetrías en el acceso a los recursos energéticos, por la vía de un nuevo esquema de intercambio entre los países de la región caribeña, la mayoría de ellos consumidores de energía y sin el control estatal del suministro de dichos recursos.
La venta directa entre Estados permite reducir los márgenes de comercialización, El finan-ciamiento establece que 60% del valor se paga a tres meses y el resto se financia a 25 años, a una tasa de 1% anual. Según el presidente venezolano “no sería congruente con nuestra actual política que las economías pequeñas del Caribe participaran en las mismas condicio-nes de mercado”.7
Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos operativos de PETROCARIBE, PDVSA ha creado la filial de propósitos especiales PDV-Caribe, para operar en la región. Esta filial organizará una red logística de buques, capacidades de almacenamiento y terminales, capa-cidad de refinación y distribución de combustibles y productos, con el fin de estructurar un sistema de suministro directo que brinde seguridad en el abastecimiento de hidrocarburos para los países de la región, con prioridad para aquellas naciones con mayores necesidades. Los fletes que resulten de estas operaciones serán facturados al costo. En la propuesta se asume que Venezuela apoyaría el cambio de infraestructura para el almacenamiento de combustibles ya que los sistemas de almacenamiento en la mayoría de las islas caribeñas pertenecen a empresas petroleras privadas.8
El convenio de PETROCARIBE no se contrapone con acuerdos existentes anteriormente como el Convenio de San José y el Acuerdo Energético de Caracas. Sin embargo mejora las condiciones financieras de este último y propone una escala de financiamiento de la factura petrolera, tomando como referencia el precio del crudo. En rigor, PETROCARIBE implica-ba, para los integrantes de CARICOM, Cuba y República. Dominicana, profundizar el Acuerdo Energético de Caracas de 2000.
El lanzamiento de PETROCARIBE, realizado en Puerto La Cruz el 29 de junio de 2005 contó con la presencia de los jefes de Estado de Cuba, República. Dominicana, Trinidad y Tobago, Granada, Jamaica, Surinam, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Santa Luc-
6 Serbin, Andrés. “Cuando la limosna es grande. El Caribe, Chávez y los límites de la diplomacia petrolera”, en Revista Nueva Sociedad Nº 205, Caracas, Septiembre-Octubre, 2006, p. 87. 7 Entrevista a Hugo Chávez. Clarín, Buenos Aires, 18 de Octubre de 2005. 8 Ruiz Caro, Ariela, op. cit., p. 28.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
46
ía, Belice, Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Guyana y Dominica. Todos suscribieron el acuerdo (14 países), con dos excepciones: Trinidad y Tobago y Barbados, productores de petróleo que, ante la evidente decepción de Chávez, expresaron sus reservas ya que consideraron que podía afectar su propio acuerdo energético con los restantes países del CARICOM.
A la reunión de lanzamiento en Puerto La Cruz siguió la II Cumbre de PETROCARIBE realizada el 6 de septiembre de 2005 en Montego Bay en Jamaica. En la cumbre se estableció el Consejo Ministerial, se determinaron los estatutos que guiarían las operaciones del Acuerdo y se aprobó el programa de trabajo de la Secretaría Ejecutiva para el primer año.9
En esta segunda cumbre de PETROCARIBE se endosaron los objetivos del acuerdo en su versión revisada. Así se estableció que el objetivo principal de la organización es coordinar las políticas públicas en materia de energía de los países miembros con el fin de:
• Minimizar los riesgos asociados con la seguridad de suministro energético; • defender el derecho soberano de los países de administrar las tasas de explotación de
los recursos naturales no renovables y agotables; • minimizar los costos de transacciones de la energía entre los países miembros • hacer uso correcto de los recursos energéticos para corregir el desequilibrio entre los
países miembros dentro del marco de la integración regional y • crear mecanismos para asegurar que los ahorros de la factura energética, surgidos en
el marco de PETROCARIBE sean utilizados para el desarrollo social y económico, el fomento del empleo y para aumentar la producción y los servicios, la salud pública y las actividades educativas culturales y deportivas.
Los mandatarios acordaron que la realización de los objetivos contribuiría a la lucha contra la pobreza, el desempleo, el analfabetismo y, a su vez, abordaría otros temas como la falta de servicios médicos apropiados en los países miembros.10
La Cumbre de Jamaica endosó a la República Bolivariana de Venezuela como sede perma-nente de PETROCARIBE. Como balance, puede afirmarse que PETROCARIBE era al mo-mento de asumir Evo Morales una realidad concreta en proceso de institucionalización.
9 El Acuerdo de Cooperación Energética de PETROCARIBE, dispone de una plataforma institucional que está estructura-da por un Consejo Ministerial integrado por los ministros de energía de los países firmante y una Secretaría Ejecutiva que será ejercida en forma permanente por el gobierno venezolano. 10 PETROCARIBE. “Comunicado de la Segunda Cumbre de PETROCARIBE”. Fecha de publicación 8 de septiembre de 2005. En http://www.aporrea.org/actualidad/a16543 html

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
47
PETROSUR
Los antecedentes de PETROSUR se remontan a la I Reunión de Ministros de Energía de América del Sur realizada en la Isla Margarita, en octubre del 2004. En dicho encuentro Argentina, Brasil y Venezuela anunciaron su intención de constituir PETROSUR. Este pro-yecto dio un paso más en mayo de 2005, cuando los ministros de Energía de Argentina, Brasil y Venezuela establecieron en Brasilia, las bases conceptuales para la constitución del Secretariado de PETROSUR. En agosto del mismo año, el gobierno de Uruguay adhirió a la organización.
Se hizo explícito que el objetivo de tal iniciativa consiste en integrar Sudamérica en materia de energía, bajo una concepción cuya base doctrinal es la solidaridad de las poblaciones de los países, el derecho soberano de administrar la tasa de explotación de los recursos natura-les no renovables y agotables y la integración regional en busca de la complementariedad de los países y el uso equilibrado de los recursos en el desarrollo de sus pueblos. La iniciativa PETROSUR busca establecer formalmente el marco político, institucional y de gobernanza, que permita agilizar e implementar las decisiones que se realicen a nivel de acuerdos inter-nacionales en materia de energía. Asimismo, asegurar la valorización justa y razonable de los recursos energéticos, sobre todo, de aquellos no renovables y agotables.
Con el fin del logro de los objetivos, se propone la necesidad de crear una organización formal que asegure la coordinación y articulación de las políticas de energía. La iniciativa contará con un Consejo Ministerial integrado por los Ministros que en cada país están en-cargados del área de la energía. PETROSUR dispondrá de una Secretaría Ejecutiva rotativa que será ejercida por el Ministerio de Energía del país anfitrión encargado de la presidencia del Consejo Ministerial en el período.
Dentro del esquema se enmarcan una serie de acciones bilaterales en las que han participa-do las empresas estatales de estos países.
a. Acuerdos originales entre Brasil y Venezuela
El 14 de febrero de 2005 en Caracas los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil conformaron una amplia Alianza Estratégica binacional que entre los múltiples ámbitos que aborda, incluyó el área de energía. Tanto Hugo Chávez como Lula da Silva, ratificaron su apoyo y establecieron como tema prioritario la integra-ción energética sudamericana en el ámbito de PETROSUR.
En los acuerdos de ese encuentro se destacaron el convenio entre PDVSA y PETROBRAS para construir la refinería “General Abreu e Lima” en el Estado de Pernambuco, en el No-reste de Brasil.
Por otro lado PETROBRAS se comprometió a desarrollar esfuerzos conjuntos de explora-ción y explotación de yacimientos hidrocarburíferos en territorio venezolano. Quedó así

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
48
contemplado entre PDVSA y PETROBRÁS el desarrollo conjunto de la exploración y ex-plotación de gas a gran profundidad en los campos marinos de Paria (Proyecto de gasifica-ción Mariscal Sucre) y Plataforma Deltana y el desarrollo de proyectos conjuntos en la Faja del Orinoco, entre otros.
Cabe aclarar que en este acuerdo, además se mencionan un Memorándum de Entendimien-to para la Cooperación en el Área del Combustible Etanol y otro para la mutua cooperación en la industria del Biodiésel.11 El 30 de septiembre del 2005, en el marco de la Primera Reu-nión de la Comunidad Sudamericana de Naciones realizada en Brasilia los presidentes de PDVSA y PETROBRAS estamparon su firma en cinco convenios.
De acuerdo con un comunicado emitido por PETROBRÁS, el directorio ejecutivo de la pe-trolera carioca aprobó la construcción de la anunciada refinería conjunta en Pernambuco; el desarrollo conjunto de los cuatro bloques de gas del proyecto Mariscal Ayacucho; la certi-ficación y cuantificación de reservas de seis bloques de la Faja del Orinoco y la migración de los cuatro bloques operativos que mantiene PETROBRÁS en Venezuela a empresas mixtas, tal la exigencia de la nueva legislación venezolana.
b. Los primeros acuerdos entre Argentina y Venezuela
El principal gesto de Argentina con el proyecto venezolano de PETROSUR fue la creación, a fines del 2004, de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), convir-tiéndola en la contraparte estatal necesaria en la organización.
Estando Argentina al borde de una crisis energética muy fuerte, en agosto de 2005, se pro-duce la venta de 4 millones de barriles de fuel oil venezolano a cambio de productos agro industriales y la construcción de dos buques petroleros para Venezuela en los astilleros ar-gentinos de Río Santiago. En octubre de 2005, PDVSA y ENARSA lograron dos acuerdos importantes. Se trata de la participación de la empresa estatal venezolana en la Argentina a través de la compra del patrimonio de la empresa argentina de capitales privados Rutilex Hidrocarburos Argentina Sociedad Anónima (RHASA).12
Por otro lado, en febrero del 2006 se resolvió otro acuerdo que abarcó la compra, por parte de PDVSA, de las 172 bocas de expendio en Argentina, propiedad de Sol controlada por la empresa estatal uruguaya ANCAP. Asimismo se procura avanzar en proyectos ENARSA-
11 Debe notarse, a partir de la controversia que se suscitó después entre Chávez y Lula por el tema de los biocombustibles, que a la fecha de estos acuerdos el presidente venezolano apoyaba la idea de su desarrollo. 12 Esta comprende dos campos petroleros, una refinería, 63 estaciones de servicio, una Terminal en un puerto de aguas profundas y una flota de transporte de combustibles. La empresa estatal argentina ENARSA será propietaria del 50% de la red de RHASA, sin embargo no pondría el capital correspondiente para tener dicha participación: lo pondría PDVSA y la empresa argentina lo reintegraría en utilidades.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
49
PDVSA para la exploración conjunta de hidrocarburos en Venezuela en la Faja del Orinoco y el Mar Argentino.
c. Acuerdos entre Uruguay y Venezuela
Al momento de su adhesión a PETROSUR el gobierno uruguayo suscribió importantes convenios con el gobierno de Venezuela, país que se ha comprometido a garantizar el abas-tecimiento total de petróleo a Uruguay durante 25 años. Los acuerdos entre las petroleras le van a permitir a ANCAP pagar el crudo venezolano cinco dólares más barato que el valor del mercado, a más largo plazo, con bajas tasas de interés, incluyendo mecanismos de com-pensación comercial con bienes y servicios. La empresa petrolera ANCAP, que también produce cemento, se ha comprometido a proveer cien mil toneladas anuales de ese produc-to al Ministerio de Vivienda de Venezuela, que lleva adelante un programa de transforma-ción de tres millones de viviendas precarias, y que se ha visto afectado por problemas de altos precios del cemento.
Se prevé explotación conjunta en uno de los bloques de la Faja del Orinoco en Venezuela. Como la extracción de ese crudo más pesado creará la necesidad de tener una refinería adaptada tecnológicamente para procesarlo, el gobierno venezolano, se ha comprometido en invertir en la modernización y ampliación de la refinería de ANCAP, La Teja, en Monte-video.
d. Acuerdos entre Paraguay y Venezuela
Aunque Paraguay no ha adherido formalmente a PETROSUR, en diciembre de 2005, los presidentes de la empresa estatal Petróleos de Paraguay (PETROPAR) y de PDVSA, suscri-bieron un contrato de compra venta de petróleo a precios de mercado, financiamiento de largo plazo y tasas de interés bajas. Paraguay importa la totalidad de combustibles que con-sume, refina parte de ellos y los vende a las distribuidoras privadas a través de PETROPAR. El ahorro generado se calcula en 80 millones de dólares anuales y se está considerando la posibilidad de que Paraguay pague parte de la factura con etanol.
Por otra parte, se suscribió una carta de intención con el fin de realizar estudios técnicos que permitan el fortalecimiento de PETROPAR. Este proceso pasa por evaluar técnicamen-te las instalaciones de propiedad de la empresa paraguaya, la Refinería Villa Elisa, con miras a optimización, basada en las mejores tecnologías disponibles. La reactivación de la refiner-ía de PETROPAR está paralizada desde unos años atrás y servirá en el futuro para el proce-samiento del crudo importado desde Venezuela.
PETROANDINA
El tercer pilar de la futura PETROAMÉRICA. PETROANDINA, fue puesta en considera-ción en oportunidad de la reunión del Consejo Presidencial Andino realizado en julio de

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
50
2005 en Lima. Razones que tienen con ver con la falta de coincidencia entre las visiones políticas y económicas de inserción internacional de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que desencadenaron incluso, en el retiro de Venezuela del acuerdo subre-gional en abril de 2006 determinaron el estancamiento de la iniciativa, en su carácter regio-nal.
Si bien PETROANDINA como originalmente fue planteada no prosperó, Venezuela im-pulsó acuerdos bilaterales de gran importancia con dos gobiernos de signo ideológico dife-rente: el de Álvaro Uribe de Colombia y el presidente que recién asumía en Bolivia, Evo Morales.
Uribe y Chávez anunciaron, en noviembre de 2005, el inicio de las obras del Gasoducto Transguajiro que uniría Venezuela con Colombia, como tramo inicial del Gasoducto Transcaribeño que prometía llevar gas a Panamá. El gasoducto sería construido por las esta-tales de ambos países: PDVSA y la Empresa Colombiana de Petróleo (ECOPETROL). En sus discursos Uribe hizo referencia al Plan Puebla-Panamá, impulsado por México y Esta-dos Unidos, mientras que Chávez definió al gasoducto como parte del proyecto de integra-ción energética sudamericana pero ahora apuntando hacia Centroamérica.
Al día siguiente de la asunción de Evo Morales, el 23 de enero de 2006, se firmaron acuer-dos de cooperación energética entre Bolivia y Venezuela que tuvieron lugar en el marco de la política energética definida por el nuevo gobierno de Evo Morales que proponía como tema central, recuperar la propiedad de los hidrocarburos.
Bolivia participará del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas. En los términos que se acordaron se establece que Venezuela suministrará crudo, productos refinados y gas li-cuado de petróleo (GLP) a Bolivia por una cantidad de hasta 200 mil barriles mensuales, estableciendo mecanismos de retribución con productos bolivianos para la cancelación de la factura. Las ventas se harán con base a precios referenciados al mercado internacional y con esquemas de financiamiento preferenciales a Bolivia.
Asimismo se firmó el Acuerdo sobre la Cooperación Energética entre Bolivia y Venezuela enmarcado en PETROAMÉRICA, como instancia de coordinación de políticas energéticas para la región. Por el mismo, Venezuela se comprometió a apoyar el proceso de reestructu-ración de la empresa estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mediante asistencia técnica.
PETROAMÉRICA ADQUIERE ADHESIÓN SUDAMERICANA
PETROAMÉRICA va a dejar de ser “el proyecto del presidente Chávez” para adquirir ad-hesión y dimensión regional en la cumbre de Ministros de Energía de Sudamérica, realizada en Caracas el 27 de septiembre de 2005, preparatoria y previa a la Primera Reunión de Pre-sidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) realizada en Brasilia el 30 de

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
51
septiembre de 2005. En dicha Declaración de Caracas, las autoridades sudamericanas acor-daron continuar dando pasos concretos dentro de la iniciativa PETROAMÉRICA, con el objetivo de materializar la integración energética de nuestros países respetando los modos de propiedad que utiliza cada Estado para el desarrollo de sus recursos energéticos, lo que da un carácter flexible al proyecto continental. PETROAMÉRICA fue recogida por la CSN en la Cumbre de Brasilia en un delicado equilibrio con la IIRSA
En el inciso 2 de la Declaración de Brasilia, los presidentes insisten en la IIRSA y en el 6 ratifican los resultados de la Reunión de Ministros de Energía en dirección a PETROAME-RICA pero con menos fuerza que la que los ministros pretendieron darle.
La mención de PETROAMÉRICA durante la Primera Cumbre de la CSN permite afirmar que la integración energética ha cambiado de enfoque, es decir el carácter de una integra-ción energética organizada solamente por el mercado, viene siendo reemplazada por una en la que los Estados tienen una participación más activa.
EL GASODUCTO DEL SUR
El proyecto del Gasoducto del Sur antecede a la nacionalización del gas en Bolivia y puede interpretarse, al menos en parte, como una respuesta al denominado “Anillo Energético” impulsado por Chile frente a la inseguridad demostrada por los abastecimientos argentinos de gas desde la crisis energética argentina de 2004 y la radicalización de la política exterior del presidente boliviano Carlos Mesa.
El proyecto, que involucraba a Perú, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay y de cuya existencia Bolivia se había enterado extraoficialmente fue lanzado oficialmente en la Cumbre del Mer-cosur realizada en Asunción el 20 de junio de 2005.
El presidente venezolano Hugo Chávez fue a Paraguay a proponer unir el Anillo Energético del sur con el norte de Sudamérica en un proyecto que pudiera llamarse el Cono Energético de Sudamérica. Aseguró que sería factible conseguir los recursos necesarios para construir un gasoducto de 6000 km de extensión entre su país y Buenos Aires pasando por Brasil. El Gasoducto del Sur fue lanzado oficialmente en una cumbre de los presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva, a mediados de enero de 2006, días antes de la asunción de Evo Morales.
La invitación a Bolivia para participar del proyecto recién se concretaría en la cumbre cua-tripartita de Iguazú, entre los mandatarios de Bolivia, Brasil, Argentina y Venezuela, reali-zada inmediatamente después de la nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia.
Políticamente el Gasoducto del Sur reforzaría el eje estratégico Caracas-Brasilia-Buenos Aires. El gasoducto saldría de Venezuela, iría a Brasil y se extendería hasta Argentina, pero

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
52
lateralmente se relacionaría con otros países, articulando una verdadera red de ductos su-damericanos.
NACIONALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS BOLIVIANA Y DETERIORO EN LA RELACIÓN CON BRASIL
La nacionalización de los hidrocarburos por el Decreto Supremo, titulado Héroes del Cha-co, del 1 de Mayo de 2006, leído por Evo Morales en el campo San Alberto, acompañado por el Alto Mando Militar, fue la medida de más impacto regional tomada por su gobierno.
El anuncio no podía sorprender. El mandatario mencionó que estaba cumpliendo su pro-mesa electoral, con la que ganó los comicios del 18 de diciembre de 2005 y atendiendo a los resultados del referéndum celebrado en julio del mismo año, que dio un amplio apoyo a la nacionalización.
PETROBRAS, los consumidores brasileños y el gobierno de Lula se vieron afectados de di-versas maneras. En primer lugar por la decisión del gobierno boliviano de renegociar con-tratos con las empresas que operan en el país con nuevas condiciones y la elevación de re-galías, impuestos y participaciones. Brasil está presente en el negocio energético de Bolivia a través de la empresa mixta PETROBRÁS. En segundo lugar, la cuestión de los precios del gas. Desde 1999 Brasil mantiene con Bolivia un contrato de suministro de 30 millones de metros cúbicos diarios que concluye en 2019. El gobierno boliviano pretendía un ajuste de precios para ponerlos en línea con los precios internacionales. Brasil hizo jugar su papel de principal comprador y no estuvo dispuesto a aceptarlo, argumentando que Bolivia no podía hacer valer un precio internacional abstracto. En tercer y último lugar, por la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar las acciones necesarias para que YPFB logre como mínimo el 50% más 1 (es decir la mayoría de las sillas del directorio) de varias empresas específicamente mencionadas en el decreto nacionalizador. Entre ellas PETROBRAS Bolivia Refinación, dueña de dos refinerías en Bolivia, que serían sacadas de su control.
El gobierno de Brasil consideró una afrenta las formas que acompañaron al anuncio del decreto nacionalizador. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había apoyado a Evo Mora-les por lo que el anuncio de la nacionalización con militares ocupando instalaciones de PE-TROBRAS fue percibido como una retribución ingrata. El gobierno de Lula se vio perma-nentemente obligado a frenar los argumentos ensayados por sectores de la oposición y al-gunos dirigentes del empresariado brasileño que sostenían que el gobierno de Brasil debía endurecer al máximo la postura en relación a Evo Morales.13
13 La extensión de este trabajo no permite secuenciar la escalada de tensiones y la evolución de las negociaciones entre Brasil y Bolivia a cargo de funcionarios de gobierno y de funcionarios responsables de las empresas PETROBRAS e YPFB respectivamente.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
53
La controversia con el nuevo gobierno boliviano a raíz de la nacionalización de los hidro-carburos superó en Brasil cualquier precedente. El debate público incluyó fuertes adjetivos de condena a la política sudamericana de Lula, mostró divergencias sobre las líneas de ac-tuación exterior del presidente, lo que revela una confrontación ideológica entre el gobierno e importantes sectores de la elite brasileña que cuestionaron la metodología y el contenido del proyecto de liderazgo y de integración regional de Lula.14
Además de las reacciones contra la política boliviana de hidrocarburos, representantes em-presariales y políticos brasileños manifestaron públicamente su irritación por la influencia de Hugo Chávez en las decisiones de Evo Morales, considerando la asesoría prestada por Venezuela en la formulación e implementación de medidas que herían los intereses de los inversores extranjeros en especial los de PETROBRAS.
Pocos días después de la nacionalización de hidrocarburos en el mismo mes de mayo de 2006, en oportunidad de una visita oficial de Chávez a Bolivia, las compañías petroleras estatales de Bolivia y Venezuela pusieron en marcha una “alianza estratégica” para ejecutar diversos proyectos en territorio boliviano con una inversión de al menos 1500 millones de dólares. La alianza entre YPFB y PDVSA, concretada en momentos en que muchas com-pañías petroleras extranjeras, incluida PETROBRAS tienen congeladas sus inversiones en Bolivia a causa de la nacionalización decretada a principios de mes, sella fuertes lazos entre Morales y Chávez, su principal aliado externo.15
Puede afirmarse entonces que el distanciamiento de las estrategias energéticas del presiden-te Hugo Chávez y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comienza a manifestarse a partir del decreto nacionalizador de los hidrocarburos por parte del gobierno de Evo Morales el 1 de mayo de 2006. Se profundizan las contradicciones entre las perspectivas lideradas por Brasil y Venezuela, alcanzando momentos de verdadera tensión y esas contradicciones de-bilitan en su conjunto la dinámica de la integración y cooperación energética sudamerica-nas.
REACCIÓN DE BRASIL EN DIRECCIÓN A LA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA
Entre las reacciones que provocó la nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia se des-taca la decisión del gobierno de Brasil de disminuir su dependencia energética. En ese mo-mento Brasil dependía en gran medida de la provisión del gas boliviano que representaba el 50% del gas que consume el mercado brasileño. La ciudad de San Pablo de más de 10 millo-nes de habitantes y sus poderosas industrias dependían en un 73% de ese combustible.
14 Hirst, Mónica. “Los desafíos de la política sudamericana de Brasil”, en Revista Nueva Sociedad, Nº 205, Caracas, Sep-tiembre-Octubre, 2006, p. 137. 15 Quiroga, Carlos Alberto. “YPFB y PDVSA sellan alianza estratégica”, La Paz, 26 de Mayo de 2006. En http://www.econoticiasbolivia.com

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
54
El concepto de autosuficiencia no era nuevo en Brasil pero en ese momento adquiere un carácter más urgente y abarcador. De centrarse en la autosuficiencia petrolera se va a deli-near como objetivo la autosuficiencia energética y llegar a ser una potencia energética mun-dial. Por último se pretende cambiar la matriz energética del planeta. En esta estrategia el continuo desarrollo de su tecnología de explotación of shore de hidrocarburos y el desarro-llo global de un mercado de biocombustibles pasan a convertirse en componentes esencia-les.
El 21 de abril de 2006, Brasil se había declarado un país autosuficiente en producción petro-lera, por medio de la inauguración y puesta en marcha de la plataforma P-50. “La P-50, al alinearse con las otras 101 plataformas en actividad en el país, se convirtió en el símbolo de la conquista de la autosuficiencia. Su entrada en operación situó a la producción nacional por encima de la demanda media diaria de petróleo”.16
La nacionalización del gas en Bolivia exacerbó la determinación de conseguir la autosufi-ciencia energética. Desde el 1 de mayo, considerado “humillante” por la prensa conservado-ra brasileña, en Brasilia se comenzó a hablar de “independizarse” del débil vecino. Brasil no estaba dispuesto a ser “rehén del gas boliviano” y analizaría alternativas. A los pocos días el Consejo Nacional de Política Energética anunció el Plan de Disminución de Dependencia Energética
José Sergio Gabrielli, presidente de PETROBRAS, aseguró que la autosuficiencia se alcan-zará gracias a la decisión de la empresa de anticipar de 2012 a 2008 la producción de nuevos campos de gas descubiertos en cuencas marinas y de aumentar la producción en las reservas marinas ya explotadas. Además se construirían dos plantas de regasificación para sustituir el gas boliviano por gas líquido procedente del mercado global.
Por su parte, el presidente brasileño afirmó que la provisión energética será garantizada por la puesta en funcionamiento de centrales termoeléctricas movidas con alcohol. Brasil se proponía cambiar la matriz energética mundial: “Brasil será en el siglo XXI la mayor poten-cia energética del planeta porque es el país que posee la mayor tecnología en la producción de alcohol y se adelantó en la producción de biodiésel. Pocos países podrán hacernos la competencia a la hora de extraer de la tierra el carburante del futuro, debido a nuestra ex-tensión territorial”.17
La mencionada declaración se enmarcaba en un contexto de alza histórica de los precios del crudo. Estratégicamente lo más importante, es la creación de un nuevo diésel (H-Bio) me-
16 PETROBRAS: Informe 2006. “Brasil es autosuficiente en petróleo”. En http://www2.petrobras.com.br/EpacoConhecer/esp/multimidia/pdf/AutoSuficiente_Esp.pdf 17 Stefanoni, Pablo. “Según Lula da Silva su país será la mayor potencia energética del planeta. Página 12, Buenos Aires, 23 de mayo de 2006.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
55
diante la incorporación directa de aceite vegetal en una etapa de refinación del petróleo. “Es un nuevo paradigma para la agricultura mundial”, señaló Roberto Rodríguez, Ministro de Agricultura de Brasil. Ya en el primer trimestre del 2007, tres refinerías de PETROBRAS, situadas en Paraiba, Pará y Río Grande del Sur, comenzarán a refinar en gran escala el nue-vo diésel, el H-Bio. El ministro señaló también que el uso del aceite vegetal para la fabrica-ción en gran escala del nuevo combustible creará una demanda adicional para la soja. “Va-mos a mezclar aceite de semillas (girasol, soja, algodón, entre otras) directamente con el petróleo y vamos a refinar todo junto, pudiendo extraer un aceite diésel con menos azufre y de más calidad”, explicó. Lula subrayó también que PETROBRÁS asumirá “definitivamente no sólo la responsabilidad por el petróleo, sino también por esas otras cosas que significan energía y soberanía para Brasil”.18
LA GIRA DE BUSH Y EL ENTENDIMIENTO CON BRASIL POR EL ETANOL
El enfrentamiento entre los modelos de integración energética propuestos por Brasil y por el eje Venezuela-Bolivia se puso en evidencia en la Segunda Reunión de Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones, realizada en Cochabamba el 9 de diciembre de 2006.
Desde el vamos Evo Morales convocó a la cumbre criticando a la IIRSA y al modelo de in-tegración subyacente. La Cumbre Social realizada en forma paralela la condenó también en sus debates. En la reunión, para disgusto de Lula, Hugo Chávez calificó a la IIRSA como una propuesta “neocolonial” y la caracterizó como una iniciativa empeñada en hacer del subcontinente una plataforma de exportación de productos primarios. Por su parte el pre-sidente Lula la defendió acríticamente.
Para los críticos, la IIRSA es un programa de inversiones en caminos, gasoductos y represas hidroeléctricas que permiten afianzar la penetración regional de las multinacionales brasi-leñas, como la constructora Odebrecht, la minera Vale do Río Doce, la Siderúrgica Gerdau o la propia PETROBRAS que ha demostrado en Bolivia y Ecuador, un comportamiento agresivo guiado por la premisa de maximizar el monto de las remesas antes que el integra-cionismo equitativo.19
En este contexto de cuestionamiento del gran proyecto integrador sudamericano propuesto e impulsado por Brasil, en marzo del 2007, se produce la gira de George Bush por América Latina. Lo más significativo de esta gira fue su escala en San Pablo, y la firma de los presi-dentes del Memorándum de Entendimiento por los Biocombustibles, en el que manifiestan
18 Castro, Jorge. “El futuro de los combustibles”, 30 de mayo de 2006. Boletín INFOTEC. Resumen informativo. En www.procitropicos.org.br/portal/conteudo 19 Pignotti, Darío. “Oposición de la burguesía brasileña”, en Le Monde diplomatique/el Dipló, Buenos Aires, Agosto de 2007, p. 7.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
56
su intención de cooperar en el desarrollo y despliegue de los biocombustibles mediante un enfoque triple (bilateral, en terceros países y mundial). A nivel bilateral implica transferen-cia tecnológica en el desarrollo de la próxima generación de biocombustibles, en cuanto a terceros países muestran su intención de comenzar a trabajar en América Central y el Cari-be en estudios de viabilidad y asistencia técnica destinadas a estimular la inversión privada en biocombustibles, y; a nivel mundial, los participantes desean ampliar el mercado de bio-combustibles mediante la cooperación en el establecimiento de normas y códigos unifor-mes.
Sin embargo el Memorándum remite expresamente las cuestiones relativas a los aranceles del comercio internacional a lo que se resuelva en otros foros multilaterales, regionales o bilaterales. Esto se relaciona con el compromiso mutuo asumido en esta reunión, de termi-nar con la Ronda de Doha de la Organización mundial del Comercio (OMC).20
Al concertar Lula con Bush un proyecto de largo plazo sobre etanol y otros combustibles de origen vegetal, dejó en evidencia sus discrepancias con Chávez que pretende ser motor de una integración regional energética no alineada con los dictados de Washington y los orga-nismos multilaterales de crédito.
Intencionalmente o no, el Memorándum del etanol fue el atajo de Washington para generar más discordia entre Brasil y Venezuela. La irrupción de Estados Unidos en el terreno regio-nal de la energía no podía menos que alarmar al presidente venezolano. Uno de los objeti-vos del presidente Chávez es que la integración energética regional no esté alineada con los dictados de Washington y los organismos multilaterales de crédito y el otro es que gire en torno a su gran potencial en materia de combustibles fósiles, la gran ventaja comparativa de la región sudamericana.
Este esquema no supone un rechazo de los biocombustibles sino su inclusión como una forma de energía complementaria, válida para diversificar la matriz energética, pero no con la centralidad que plantea la estrategia de una producción de biocombustibles sin regula-ción. Como sostiene García Delgado, la perspectiva estratégica de los biocombustibles tiene como objetivo diluir o desplazar del eje la importancia que tiene el petróleo y el gas para el proceso de integración y de sus proveedores e infraestructura regional. Pretende impulsar a los biocombustibles como eje de una estrategia energética de inserción de la región en el mundo mediante un modelo de especialización complementaria, ahora con Estados Uni-dos. De esta manera se debilita una fortaleza como es la disponibilidad de recursos fósiles
20 Así es que el entendimiento brasileño-norteamericano para crear un mercado global de biocombustibles llevó a Brasil a alinearse con los países desarrollados en la reunión de Ginebra de la OMC de julio de 2008.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
57
para reorientar las inversiones hacia un área en que la región, salvo Brasil, no está especiali-zada.21
Simultáneamente a la gira de Bush por América Latina, el presidente venezolano realizó su propia gira por Argentina, Bolivia, Nicaragua, Jamaica y Haití. En esa gira Chávez expresa su condena a unos combustibles que a su entender desviarán los alimentos hacia los auto-móviles de los ricos. A estas críticas se sumaron las del presidente cubano Fidel Castro.
LA CUMBRE DE MARGARITA Y LAS GIRAS COMPETITIVAS DE LULA Y DE CHÁVEZ
La Primera Cumbre Energética entre países de Sudamérica, que se desarrolló en abril de 2007 en la isla de Margarita en Venezuela, y de la que participaron doce jefes de Estado, trató varios temas concernientes a la estrategia energética que debería adoptar el continente.
Entre las cuestiones generales que se pueden recoger de la Declaración de Margarita se des-taca que los presidentes subrayaron que la integración energética de la Comunidad Suda-mericana de Naciones22 debe ser utilizada como una herramienta importante para aprove-char las complementariedades económicas, disminuir las asimetrías, promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la pobreza. Asimismo reiteraron el compromiso con la universalización del acceso a la energía como un derecho ciudadano.
El objetivo venezolano era imponer su propia agenda y que la cumbre girara en torno al potencial de su petróleo y gas. Brasil, por su parte puso en discusión el agotamiento de los recursos no renovables y la búsqueda de nuevas formas de energía.
En el debate sobre biocombustibles, iniciado semanas antes de la realización de la Cumbre de Margarita, el gobierno de Lula, como era de esperar, defendió su estrategia y, el gobierno de Venezuela, intentando enfriar el tema puntual, reconoció y hasta apuntaló el uso de bio-combustibles, en consideración también del hecho que las iniciativas en agro-combustibles son apoyadas en Argentina, Colombia y Uruguay y defendidas por su nuevo aliado Rafael Correa en Ecuador.
De esta manera Brasil consiguió que en la declaración final se reconozca el potencial de los biocombustibles para diversificar la matriz energética suramericana y que se promueva in-tercambiar experiencias en esas fuentes. Entre las frustraciones del anfitrión puede mencio-narse el hecho de que no hubo un acuerdo concreto en cómo lanzar el anunciado Gasoduc-to del Sur, al que Lula retaceaba su apoyo, luego de su distanciamiento político de Chávez. Debe reconocerse como uno de los logros esenciales de la cumbre la propuesta de creación de un Consejo Energético Sudamericano a los fines de preparar un Tratado Energético Su-
21 García Delgado, Daniel. La energía como clave del proceso de integración regional. En Barro Silho, Omar (2008): Poten-cia Brasil: gas natural, energía limpia para un futuro sustentable, Editorial LASER PRESS Comunicaçao, Porto Alegre, p. 4. 22 Durante esta reunión el esquena regional pasó a denominarse Unión de Naciones del Sur (UNASUR)

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
58
damericano. Ya deteriorada la alianza estratégica entre Chávez y Lula, en agosto de 2007 el presidente de Brasil inició una gira por México, Honduras, Nicaragua, Jamaica y Panamá. Al parecer Lula convertía al etanol en la punta de lanza de su política exterior. En cada esca-la que hizo firmó convenios de cooperación en esa área. Como la lógica requiere un impul-so empresarial privado, Lula fue acompañado en su gira de unos cincuenta empresarios, entre ellos Marcos Saways Yank, presidente de la Unión Agroindustrial Cañera de San Pa-blo y de representantes de COSAN, la mayor compañía de azúcar de Brasil. Lo que busca Lula es terreno para sus inversores privados basados en los incentivos que ofrece el BID. A su vez, esos países serán la plataforma para ingresar al mercado norteamericano aprove-chando el trato preferencial que reciben esos países a partir del CAFTA (Tratado de Libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos) y de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. De esa manera Brasil incursionaba, en entendimiento con los Es-tados Unidos, en el área de interés vital de Venezuela y en la que quería recuperar su pre-sencia en desmedro del dominio de las transnacionales.
En respuesta en paralelo hay una gira de Chávez por Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador y Uruguay. La gira de Chávez garantizó inversiones en energía bajo la forma de compañías estatales mixtas, asumió compromisos de suministro de combustibles y sumó adhesiones para un Tratado de Seguridad Energética.
Para el caso de Argentina se destaca el anuncio de construcción de una planta de regasifica-ción en Bahía Blanca. Para Venezuela las terminales de regasificación forman parte de su “plan B”. Si falla como se prevé el Gasoducto del Sur, convertirá al gas en un commodity, licuando el gas que planea extraer de sus costas (campos del Mariscal Sucre) y licuar en el Complejo Industrial Gran Mariscal Ayacucho (CIGMA) pudiendo así exportarlo a Uruguay y Argentina.
CONSOLIDACIÓN DE PETROCARIBE Y NACIMIENTO DE PETROANDINA
Aunque, por supuesto, Lula y Chávez rechazaban públicamente su disputa, las giras fueron una batalla pública por el protagonismo en la región. El presidente venezolano reaccionó a la disputa con una dinámica intensificadora en dirección a la expansión y profundización de su modelo energético. Con respecto a PETROCARIBE se realizaron cuatro cumbres más.
PETROCARIBE se ha convertido en una de las mayores fuentes de cooperación para Cen-troamérica y el Caribe, especialmente en tiempos en que la cooperación de Estados Unidos y la Unión Europea se ha reducido considerablemente. Actualmente integran la organiza-ción 18 miembros y han solicitado su incorporación 3 más. Su adhesión no exige ni implica necesariamente un compromiso ideológico-político, sino que a algunos países sólo los ani-ma una voluntad de aprovechar las oportunidades económicas del acuerdo.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
59
El presidente Chávez ha definido al ALBA como compatible con los acuerdos y procesos de integración latinoamericanos y caribeños existentes.23 Sin embargo, PETROCARIBE ha contribuido a que sus países miembros se hayan ido acercando a las políticas e iniciativas planteadas en el marco del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Améri-ca), definitivamente más político ideológico.
La III Cumbre de PETROCARIBE se realizó el 10 y 11 de Agosto de 2007 en Caracas. En esa reunión firmaron el documento de adhesión a PETROCARIBE Haití y Nicaragua. Los presentes firmaron el Tratado de Seguridad Energética por el que Venezuela se comprome-te a brindar a los países miembros condiciones y medios indispensables para cubrir las ne-cesidades de suministro de petróleo y sus derivados, para así garantizar la seguridad y esta-bilidad energética de la región.
Además, Chávez planteó como primera línea estratégica la construcción de una red de refi-nerías en el Caribe para procesar el crudo venezolano extra-pesado que se está cuantifican-do en la Faja del Orinoco. La segunda línea es la exportación de gas, mediante un gran ga-soducto transcaribeño, apoyado en un centro industrial gasífero que se construye en Güiria (Proyecto Gran Mariscal Ayacucho). La tercera línea es el desarrollo de la industria petro-química, la cuarta el impulso de las energías alternativas como la energía solar, eólica y los biocombustibles y la cuarta el ahorro de energía.
La IV Cumbre de PETROCARIBE se realizó el 21 de septiembre de 2007 en Cienfuegos, Cuba. A partir de esa reunión la organización pasó a tener 17 miembros ya que Honduras formalizó su adhesión. Durante el transcurso de la cumbre se inauguró la nueva refinería Camilo Cienfuegos, recuperada y modernizada, luego permanecer cerrada desde 1995. Su funcionamiento estará a cargo de una empresa mixta, venezolano-cubana (PDV-CUPET, S.A.). Ya se está diseñando una ampliación de la refinería para adecuarla a los procesos de conversión profunda, que requieren los crudos venezolanos.
El plan para el próximo decenio es construir en América Latina, diez nuevas refinerías y ocho expansiones de las existentes para poder refinar el petróleo extra-pesado que se planea extraer de la Faja del Orinoco. Las próximas en el Caribe y Centroamérica estarían pensadas en Jamaica y Nicaragua.
En esta reunión realizada en Cuba Chávez anunció el comienzo de la construcción de una planta regasificadora. En julio de 2008 tuvo lugar la V Reunión de PETROCARIBE en Ma-racaibo, y en ella adhirió Guatemala. Por último, en Basseterre, capital de San Cristóbal y Nieves se realizó el 12 de junio de 2009 la VI Cumbre de PETROCARIBE en el contexto de
23 Mayobre, Eduardo. “El sueño de una compañía energética Sudamericana: antecedentes y perspectivas de Petroamérica”, en Revista Nueva Sociedad Nº 204, Caracas, julio-agosto 2006, p. 166.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
60
la crisis económica global. El foro ha demostrado ser, más que un mecanismo comercial o de suministro de petróleo, un esquema estratégico de seguridad energética con sus progra-mas de infraestructuras en materia energética. Ha reforzado su enfoque hacia la articulación de programas en el ámbito social y productivo, como proyectos de producción de alimen-tos.
Con excepción de Guyana, que pidió un tiempo para analizar la propuesta se decidió la creación de un fondo integrado PETROCARIBE, alimentado por una fracción de la factura petrolera y los ahorros producidos por el comercio directo, a través del Banco del ALBA.
Durante la apertura de la VI Cumbre de PETROCARIBE el anfitrión de la reunión, el pri-mer ministro de San Cristóbal y Nieves, calificó a PETROCARIBE como uno de los encuen-tros más progresistas del hemisferio para dar respuesta a la necesidad de energía y a los problemas socioeconómicos. En opinión de Denzil Douglas, las pequeñas naciones ven a PETROCARIBE como un faro en el Caribe y América Latina. Como se ha señalado, PE-TROANDINA no fue aceptada como mecanismo subregional como originalmente fue planteada, pero prosperó bajo la forma de acuerdos bilaterales centrados en Venezuela.
A partir de la asunción de Rafael Correa como presidente de Ecuador en enero de 2007 se crearon las condiciones políticas para una fuerte cooperación energética entre Ecuador y Venezuela que ha generado beneficios tangibles. Por su parte la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile junto con la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROE-CUADOR) y PDVSA están participando en tareas de exploración en la Faja petrolífera del Orinoco.
En Bolivia, en oportunidad de realizarse la cumbre de Tarija, en agosto de 2007, se creó PETROANDINA Sociedad Anónima Mixta entre YPFB y PDVSA para proyectos compar-tidos llevados a cabo en territorio boliviano. La integración energética se abrió paso aún en la tormentosa relación entre Uribe y Chávez: el proyectado Gasoducto Transguajiro fue inaugurado en octubre de 2007.
PETROSUR SIN BRASIL
Dentro del marco de PETROSUR, el presidente Hugo Chávez ha reforzado los lazos de co-operación energética con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), de Fernando Lugo (Paraguay) y de José Alberto Mujica (Uruguay), pero las relaciones entre PETROBRAS y PDVSA se enfriaron significativamente.
Tras meses de desavenencias, Chávez y Lula se reunieron el 20 de septiembre de 2007 en la ciudad brasileña de Manaos y establecieron un cronograma de citas cada tres meses para

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
61
dar seguimiento a los acuerdos de cooperación en el área energética. Estas reuniones se han cumplido rigurosamente.24
En la cumbre de Manaos el presidente brasileño realizó varios gestos positivos con respecto al venezolano, incluso sobre el Gasoducto del Sur. Al respecto, ambos países decidieron contratar una empresa para realizar un proyecto de “Ingeniería conceptual” para estudiar la forma de concretar el Gasoducto del Sur.
Poco duró este acercamiento entre las estrategias energéticas de ambos países. Brasil retiró la cooperación a Venezuela en dos pasos, primero se retiró del Proyecto Mariscal Sucre y luego, definitivamente, del Gasoducto del Sur.
En noviembre de 2007 se aparta de los planes de exploración de gas a grandes profundida-des del Proyecto Mariscal Sucre primer paso del Gasoducto del Sur ya que sus campos gasí-feros serían sus principales alimentadores. Este mensaje fue anunciado sorpresivamente por el presidente de PETROBRAS en gira por Europa explicando que tras analizar el proyecto, PETROBRAS había llegado a la conclusión de que no tenía ventajas para la empresa. Ga-brielli fue tajante: el Mariscal Sucre “no es atractivo para nosotros”.25
Aparentemente entre los motivos para que PETROBRAS se haya retirado del proyecto figu-ran las divergencias sobre el uso que debería darse a dicho gas. Venezuela desea usar el gas prioritariamente para atender a su mercado doméstico a precios subsidiados y PETRO-BRAS debería encargarse del gas de exportación a su país. Venezuela lleva décadas produ-ciendo petróleo, pero en la extracción de gas ha tenido pocos avances a pesar de tener reser-vas probadas que colocan al país en noveno lugar mundial, de ahí la importancia vital de la cooperación de Brasil.
A partir del acuerdo con PETROBRÁS el gobierno venezolano había desalentado las nego-ciaciones con otras empresas como ExxonMobil, RoyalDutch/Shell y Mitsubishi. Esta deci-sión la obliga a incrementar el esfuerzo propio. Con enorme esfuerzo financiero y tecnoló-gico PDVSA ha iniciado el Mariscal Sucre sola.26 Es recién en febrero de 2009 cuando Brasil anuncia que se desmarca del proyecto del presidente venezolano Hugo Chávez para cons-truir el Gasoducto del Sur. El encargado de hacer el anuncio de la congelación de los planes fue Marco Aurelio García, asesor de Lula para asuntos internacionales. “El Gasoducto del Sur está provisoriamente archivado, en primer lugar por tratarse de una obra de grandes dimensiones que demandaría estudios técnicos y financieros que, en la actuales condiciones 24 Muy significativo para mostrar el grado de desavenencias es el hecho de que la apertura de la obra para la construcción de la refinería brasileña de Pernambuco se había celebrado el 3 de septiembre pasado y el gobierno venezolano no concu-rrió, pero PETROBRÁS siguió adelante sola sin PDVSA, su socio estratégico en el proyecto. 25 Arias, Juan. “Duro golpe a Chávez: Brasil se retira del proyecto gasífero”, El País, 14 de noviembre de 2007. 26 Mientras tanto sigue la amenaza de un déficit de gas de 1500 millones de pies cúbicos diarios en el mercado interno, registrándose con frecuencia problemas de suministro en las plantas siderúrgicas de la región de Guayania.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
62
de crisis, es muy difícil que puedan concretarse a corto plazo”. El segundo argumento es-grimido por el gobierno brasileño tiene que ver con los recientes hallazgos de magníficas reservas de crudo y gas natural en aguas ultraprofundas del litoral brasileño, para concluir que este hecho ha acabado por restarle trascendencia y entidad al Gasoducto del Sur, siem-pre desde el punto de vista de los intereses brasileños.27
El Gasoducto del Sur encontró su descalificación en la negativa de PETROBRAS, en las fricciones entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, en su carácter ambicioso, en sus difi-cultades técnicas, ambientales y de rentabilidad económica, pero, fundamentalmente, en los nuevos hallazgos de hidrocarburos en las costas de Brasil.
BRASIL DIVERSIFICA SU ABASTECIMIENTO DE GAS
En la misma línea de priorizar la autosuficiencia energética continuó la relación de Brasil con Bolivia. PETROBRAS ha suspendido inversiones en Bolivia y de tanto en tanto tempo-ralmente a conveniencia decide unilateralmente reducir sus importaciones de gas boliviano lo cual afecta el ingreso más importante de Bolivia.
Aunque todavía el gas boliviano no dejó de ser estratégico y sigue siendo parte su “seguri-dad energética”, Brasil pretende reducir la dependencia del gas boliviano apostando a la construcción de plantas de regasificación para abastecerse de gas natural licuado (GNL) en el mercado global.
El 18 de marzo de 2009 el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró una pla-taforma de regasificación de PETROBRAS en Río de Janeiro que atenderá de manera prio-ritaria las centrales termoeléctricas de los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais. Esa planta de tratamiento de gas, situada en el litoral marítimo del estado de Río de Janeiro, ya genera 14 millones de metros cúbicos, que se suman a otros 18,5 millones en otra planta de PETROBRAS, situada en el estado de Espíritu Santo. Hay una tercera que se está constru-yendo en Porto Alegre. La decisión de implementar en Brasil terminales de GNL satisface la necesidad de PETROBRAS de atender la demanda estacional de centrales termoeléctricas a partir de una fuente flexible de suministro de gas natural. “Poco a poco estamos diciendo al mundo: Brasil es independiente. Brasil quiere hacer asociaciones con todo el mundo, quiere continuar comprando gas de todo de todo el mundo, pero ya no depende de solo una per-sona”.28
27 “Brasil le dijo no al Gasoducto del Sur”. En http://realidadalternativa.wordpress.com, 21 de febrero de 2009. 28 Lula proclama la independencia de Brasil en el rubro energético.19 de marzo de 2009. En http://www.ernestojustiniano.org/2009/03.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
63
DESCUBRIMIENTOS DE MEGAYACIMIENTOS Y TENDENCIAS REESTATIZADORAS
A pocas semanas de la nacionalización de hidrocarburos boliviana, Brasil adelantó sus prospecciones en las cuencas marinas cercanas a su litoral (Espíritu Santo, Campos y San-tos) y, en pocos meses, desde fines de 2007 a mediados de 2008, se descubrieron en aguas ultraprofundas, en la llamada capa geológica pre-sal submarina, yacimientos de petróleo y de gas que prometen convertir a ese país en un nuevo líder en energía del mundo.
Los descubrimientos de megayacimientos de hidrocarburos en Brasil, han sido de tal im-pacto que han reavivado el orgullo y el nacionalismo de los brasileños. Por todos lados se escuchan dos slogan “Dios es brasileño” y “el petróleo es nuestro”
Al celebrar el éxito de la extracción de los primeros barriles de petróleo del yacimiento Tupi el 1 de mayo de 2009, el presidente Lula da Silva proclama una “nueva era petrolera” y una “segunda independencia” de Brasil” y anuncia un nuevo marco regulatorio ante el cual con-sidera que PETROBRAS tendrá que ceder: “PETROBRÁS tiene que saber que no es más que Brasil, sino que Brasil es más que PETROBRÁS y que Brasil creó a PETROBRÁS. No existe país en el mundo que no haya cambiado sus reglas luego de grandes hallazgos de petróleo”, recordó Lula, quien por otra parte garantizó que se respetarán los contratos exis-tentes.29
A fin de agosto de 2009 el gobierno brasileño envió al Congreso un nuevo marco regulato-rio para potenciar el control estatal sobre los enormes hallazgos, incluyendo mayor control accionario sobre PETROBRAS y propuestas para que el Estado ponga límites a la participa-ción de compañías privadas en la exploración y comercialización de los campos pre sal. Lula esbozó un acuerdo con los dirigentes de PETROBRAS para entregar a la empresa el cuasi monopolio de la explotación del hidrocarburo en la capa pre.sal.
El gobierno de Brasil tiene la mayoría de las acciones de PETROBRAS con derecho a voto (55,7%), pero solo tiene el 32.2% del capital total. Si se suma 7,62% en manos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y 3,15% de PREVI (fondo de pensión del también oficial Banco del Brasil) se llega al 42,7 % del paquete accionario detentado por inversores privados. El resto de las acciones está en manos de capital privado, predominan-temente extranjero.
Desde los nuevos descubrimientos de hidrocarburos Lula crítica la privatización parcial de PETROBRAS, que se realizó durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso afir-mando que debe ser una empresa estratégica en la construcción de la soberanía del país.
29 “Lula proclama una nueva era con una segunda independencia”, 2 de mayo de 2009. En http://www.derf.com.ar/despachos

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
64
Lula considera que los nuevos yacimientos son una oportunidad para corregir errores histó-ricos en la distribución de la riqueza del país.
El 30 de junio de 2010 Lula sanciona una ley de capitalización de PETROBRAS. Esta ley constituye la primera de las cuatro iniciativas presentadas por el mandatario brasileño al Congreso Nacional. Las tres propuestas que falta aprobar por el Legislativo son la que con-tiene las reglas para la exploración y producción de petróleo en los nuevos campos, la que aborda la creación de la empresa PETROSAL y la que prevé la creación de un fondo social con parte de las ganancias, para combatir la pobreza y para proyectos en educación, cultura y ciencia y tecnología.
Sin utilizar ni una sola vez el verbo “re-estatizar” el presidente Lula da Silva consiguió abrir el camino para que la empresa PETROBRAS se torne “más pública que privada”. La ley au-toriza a una multimillonaria capitalización de la empresa. Aunque en Brasilia evitan dar cifras de cuánto dinero sería puesto en la compañía, analistas privados dan valores siderales de entre 50 y 60.000 millones de dólares.
Como señala Eleonora Gosman nadie podrá decir que se votó una ley estatista. El plan se mueve dentro de parámetros estrictamente de mercado. El secreto está en que no hay tanto dinero en el mercado para realizar semejante inversión. Como consecuencia será el gobier-no nacional quien compre la mayor cantidad de títulos. Al menos la cantidad necesaria para cambiar la correlación de fuerzas con los privados y alcanzar la meta de convertir PETRO-BRAS en una empresa mixta con 50% más 1 del paquete centralizado desde el Tesoro Na-cional como también vehiculizado a través de bancos oficiales. No hay quien pueda cues-tionar el procedimiento ya que el gobierno actuará como cualquier inversor del exterior, que pone dinero para adquirir acciones.30
EL TRATADO ENERGÉTICO SUDAMERICANO
En cumplimiento del mandato de los jefes de Estado durante la cumbre energética, celebra-da en la Isla de Margarita, en Caracas, el 8 de mayo de 2008, tuvo lugar la Primera Reunión Ministerial del Consejo Energético Suramericano.
En ella surgieron temas vinculados a los lineamientos de dos elementos: la seguridad energética y el Plan de Acción Energético Suramericano. Las bases de la estrategia energéti-ca del Plan de Acción promueven la seguridad del abastecimiento energético de la región, la promoción del intercambio regional, el fortalecimiento de la infraestructura energética re-gional, la necesidad de contar con mecanismos de compensación y complementariedad entre las empresas estatales nacional de hidrocarburos y otros tipos de energía, propiciar el intercambio de tecnologías, así como impulsar el desarrollo de las energías renovables y
30 Gosman, Eleonora. “Brasil busca más participación del Estado en Petrobras”. Clarín, 12 junio de 2010.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
65
alternativas y avanzar en propuestas de convergencias energéticas nacionales, tomando en cuenta el marco legal vigente de cada país.
En la reunión los ministros establecieron un plazo de seis meses para elaborar un esquema de desarrollo de lo que sería un Tratado de Seguridad Energética. Los plazos no se han cumplido debido a que los consensos son difíciles de lograr
La suscripción de un Tratado Energético Sudamericano ha de servir para avanzar en el pro-ceso de integración y cooperación energética regional y su progresiva y gradual institucio-nalización dará seguridad jurídica a los inversores.
En definitiva, no se trata de otra cosa que de plantear una agenda estratégica de integración más allá de las diferentes perspectivas de los gobiernos. Según lo anunciado en la última reunión de UNASUR, realizada en Campana en mayo de 2010, los borradores negociados por los ministros están casi terminados y serán tratados en la próxima reunión presidencial que se realizará en Guyana en el mes de agosto.
No obstante, el contenido de los acuerdos no fue difundido aún. Se sabe de algunos puntos que ya han sido acordados como la intención de encargar a la Organización Latinoamerica-na de Energía (OLADE) el balance energético actual y para los próximos diez años y la creación de una Empresa Grannacional de Energía Sudamericana, donde podrán tener par-ticipación todas las entidades estatales de los países sudamericanos que sea la que desarrolle de manera conjunta los proyectos energéticos de interés de la región que forman parte inte-gral del Tratado de Seguridad Energética.
En cuanto a los marcos regulatorios; el Tratado procurará avanzar en propuestas de con-vergencias energéticas regionales pero tomará en cuenta el marco legal vigente en cada país. El decepcionante resultado de integración energética de los países sudamericanos es en gran parte debido a la mala colocación de la agenda de convergencia en las regulaciones naciona-les. La valla política a este enfoque es sin duda formidable.
El gobierno venezolano insiste en priorizar la seguridad energética. Para el caso sudameri-cano el paso crítico es mover los acuerdos de suministros bilaterales actuales y el enfoque de la autosuficiencia de energía a un acuerdo de seguridad multilateral del suministro y dar prioridad al comercio intrarregional por sobre el mercado global tanto para los exportado-res como los importadores de energía.
Resulta necesario revertir la tendencia a la disminución de expectativas en la integración energética regional generadas por la implementación de los acuerdos de suministro bajo criterios de estrechos intereses nacionales, tal como acaparamiento de reservas, privilegio del mercado interno, o manipulación política utilizada por los suplidores por tubería. A consecuencia de ello las políticas energéticas se han tornado más defensivas y apuntan a la autosuficiencia o a abastecerse en el mercado global más que en el regional. Varios países se

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
66
lanzaron a diversificar riesgos mediante la construcción de plantas de licuefacción y regasi-ficación como es el caso de Chile que ha construido la planta de regasificación del puerto de Quintero, 110 km al noroeste de Santiago
Como señala Ana María Di Lee “Uno de los principales inconvenientes del suministro por gasoducto, es que ata a un proveedor con un consumidor y viceversa, en caso de cualquier interrupción se hace más difícil su sustitución. No así el servicio por GNL, ya que los ban-queros pueden venir de cualquier desde diferentes proveedores y es factible sustituirlos. Es un sistema más flexible tanto para los proveedores como para los consumidores.31 Resulta indispensable restablecer la confianza en el mercado intrarregional.
CONCLUSIONES
El análisis revela dos períodos diferenciados: un período de convergencias entre lo actuado por Brasil y Venezuela en materia de integración energética, desde el año 2000 al 2006 y un período de distanciamiento desde el 2006 hasta la actualidad.
Entre el año 2000 hasta la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos en mayo de 2006 coexistían dos modelos de integración energética: el liderado por Brasil y plasmado en la IIRSA en la que los actores privados son los principales protagonistas y PETROAMÉRICA anunciada por Hugo Chávez con mayor intervención estatal.
Ambos modelos coexistieron sin mayores contradicciones, en gran medida debido a que —como he señalado en trabajos anteriores—, la IIRSA encerraba en sí misma dos tendencias, en realidad dos potencialidades en cierta medida contrapuestas cuyo predominio dependía de la voluntad política de los mandatarios: impulsar la implementación de una visión es-tratégica sudamericana, en la que los Estados ejerzan eficazmente el rol central que se pro-ponían o simplemente que la IIRSA se convirtiese en un instrumento para crear más que un espacio común sudamericano, un espacio común para el capital privado procurando armo-nizar los marcos institucionales, normativos y regulatorios con el objetivo de eliminar los impedimentos para la inversión privada.
En este escenario, en el que la integración energética sudamericana es un discurso común, los presidentes Lula da Silva y Hugo y Chávez impulsaron varios acuerdos de cooperación bilateral entre sus empresas energéticas insignias PDVSA y PETROBRAS, para que lleven operaciones conjuntas en territorio de ambos países, así adhirieron a PETROSUR —esquema regional de PETROAMÉRICA- y abrazaron el Gasoducto del Sur como su proyec-to más ambicioso. Las biocombustibles no presentaban objeciones como formas comple-
31 Di Lee, Ana María. El gasoducto del Sur: Rumbo al fracaso, Caracas, 24 de mayo 2006. http://www.soberanía.org.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
67
mentarias a las fuentes de recursos no renovables como petróleo y gas y a las energías alter-nativas clásicas como la hidroelectricidad.
La nacionalización boliviana de hidrocarburos en mayo de 2006 debe ser considerada como una bisagra que señala el comienzo de las divergencias entre los modelos preexistentes de integración y cooperación energética sudamericana.
A partir de los cambios que el decreto Héroes del Chaco determinó en las relaciones energéticas bilaterales, en especial en las relaciones entre Bolivia y Brasil, se profundizaron las contradicciones entre las estrategias de integración energética lideradas por Brasil y Ve-nezuela, alcanzando momentos de verdadera tensión.
En realidad es difícil afirmar si Brasil ha tenido un modelo propio de integración energética regional más allá del neoliberal subyacente en la IIRSA. Su estrategia energética más visible ha sido la internacionalización de las actividades de PETROBRAS, control y explotación de reservas existentes en otros países de la región y acuerdos bilaterales de suministro a bajo precio.
Aunque el presidente de PETROBRAS y otros funcionarios son elegidos por el presidente de la República, tiene un modelo de gestión corporativa que “garantiza a los accionistas el control estratégico de la compañía y la rentabilidad”. Tal como ha sido reconocido por la misma empresa en su Plan Estratégico 2020 y en diversos documentos de su sitio oficial, desde su fase de internacionalización PETROBRAS ha salido y sale fronteras afuera como forma de ampliar sus negocios. No es entonces un instrumento de integración regional.
La reacción de Brasil frente a las dificultades que le ocasiona Bolivia, su principal proveedor energético con la nacionalización de sus hidrocarburos, se caracteriza por su sesgo autar-quista más que integrador. En esta estrategia el continuo desarrollo de su tecnología de ex-plotación of shore de hidrocarburos y el desarrollo global de un mercado de biocombusti-bles pasan a convertirse en componentes esenciales.
Las expresiones vinculadas a la integración energética regional dejan de mencionarse desde los círculos oficiales. Ganan fuerza políticas públicas más agresivas de acuerdo al mandato realista “ayúdate a ti mismo”. Renovó vigencia el objetivo de la Política Energética Nacio-nal, delineado en la Ley Nº 9478 promulgada en 1997 por el presidente Fernando Henrique Cardoso, que propone en el primer inciso del Artículo 1º que “las políticas nacionales para el aprovechamiento racional de las fuentes de energía tendrán el objetivo de preservar el interés nacional”.
Por su parte, el presidente venezolano conserva su discurso integrador de América Latina que es mandato constitucional. La energía es el principal eje sobre el cual impulsar un pro-ceso de integración en América Latina y el Caribe. Hugo Chávez muestra una dinámica intensa de iniciativas en dirección a la profundización de su modelo energético que tiene su

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
68
expresión más exitosa en PETROCARIBE y en acuerdos bilaterales con varios países suda-mericanos. Los alcances de sus propuestas se van ampliando agregando a su modelo energético de integración características que se repiten como para definir un modelo de integración energética basado en la cooperación, solidaridad, complementariedad, desarro-llo social y productivo, disminución de asimetrías, precio justo, soberanía y seguridad energética.
A nivel multilateral, y por iniciativa de Chávez, los países sudamericanos han formado un Consejo Energético Sudamericano y procuran comprometerse con difíciles consensos en un Tratado Energético Sudamericano en un contexto de crisis energética mundial. Chávez en-tiende que América Latina debe enfrentar el desafío de una verdadera crisis energética que se cocina a fuego lento en el mundo entero y considera que su país tiene reservas suficientes para abastecer a América Latina.
La irritación de Brasil por el apoyo de Venezuela a la nacionalización de hidrocarburos bo-liviana puso al descubierto las diferencias entre las estrategias energéticas que impulsan los gobiernos de ambos países.
Los indicios más palpables de tal distanciamiento se observaron en el retiro del apoyo por parte de Brasil a varios de los acuerdos convenidos tales como el desarrollo conjunto del proyecto Mariscal Sucre y al Gasoducto del Sur, y, por último en la firma con Estados Uni-dos del Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Biocombustibles.
La estrategia norteamericana aprovecha el interés nacional brasileño para evitar todo inten-to de convergencia regional frente a los intereses de las empresas transnacionales y de los organismos multilaterales como la OMC. La perspectiva de los biocombustibles se sostiene en una opción de mercado desregulado que tiende a separarse de la planificación necesaria para toda la matriz energética regional.
Urge que las estrategias energéticas de Venezuela y Brasil vuelvan a encontrar puntos de complementariedad. Sin el apoyo de ambos colosos: Venezuela como potencia petrolera y con enormes reservas de gas y Brasil como prometedora potencia energética, ningún pro-grama de integración energética en beneficio de la región es viable. Un puntapié inicial para el acercamiento puede encontrarse en la necesidad que Brasil tiene de alianzas externas para impulsar su propio modelo de nacionalismo energético que emerge a partir de los nuevos descubrimientos de hidrocarburos en el pre sal.
Estas tendencias reestatizadoras y la necesidad de actuar coordinadamente frente a aconte-cimientos políticos divisivos como el golpe de estado en Honduras y la decisión colombiano de autorizar a Estados Unidos el uso de siete bases determinaron un nuevo acercamiento entre Brasil y Bolivia.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
69
PDVSA y PETROBRAS firmaron el 30 de octubre de 2009 un acuerdo para la construcción y operación conjunta de la Refinería Abreu e Lima en el estado de Pernambuco, en las afue-ras de Recife, que tendrá capacidad de refinación de 230000 barriles diarios y operará en 2011. El acto se celebró en el séptimo encuentro trimestral entre el presidente Hugo Chávez y Lula da Silva que se realizó en El Tigre, Venezuela. Este convenio estable ce que Venezuela tendrá 40% de las acciones de la instalación. Las petroleras venezolana y brasileña también suscribieron otros acuerdos energéticos, entre ellos uno para la explotación de campos ma-duros en el Lago Maracaibo.
Por el momento la sostenibilidad de la nueva convergencia parece depender de las próximas elecciones de Brasil.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
70
BIBLIOGRAFÍA
Arias, Juan (2007). “Duro golpe a Chávez: Brasil se retira del proyecto gasífero”, El País, 14 de noviembre de 2007.
Banco Interamericano de Desarrollo (2000). Estrategia para el sector energía. Serie de políti-cas y estrategias del Departamento de Desarrollo Sostenible, marzo de 2000, Was-hington. D.C.
Castro, Jorge (2006). “El futuro de los combustibles”, 30 de mayo de 2006, Boletín INFO-TEC, resumen informativo. En www.procitropicos.org.br/portal/conteudo
Comunidad Sudamericana de Naciones. Declaración de Caracas en el marco de la I Reu-nión de Ministros de Energía, Caracas, 26 de septiembre de 2005.
Di Lee, Ana María (2006). El gasoducto del Sur: Rumbo al fracaso, Caracas, 24 de mayo 2006. http://www.soberanía.org.
García Delgado, Daniel (2008). “La energía como clave del proceso de integración regio-nal”. En Barro Silho, Omar (2008): Potencia Brasil: gas natural, energía limpia para un futuro sustentable, Editorial Laser Press Comunicaçao, Porto Alegre.
Gosman, Eleonora (2010). “Brasil busca más participación del Estado en Petrobras”, Clarín, 12 junio de 2010.
Hirst, Mónica (2006). “Los desafíos de la política sudamericana de Brasil”, en Revista Nueva Sociedad, Nº 205, Caracas, septiembre-octubre.
IIRSA (2002). Condiciones Básicas para el desarrollo de un mercado energético regional inte-grado. Proceso Sectorial sobre Marcos Normativos de Mercados Energéticos Regionales. 20 de junio.
Mayobre, Eduardo (2006). “El sueño de una compañía energética Sudamericana: antece-dentes y perspectivas de Petroamérica”, en Revista Nueva Sociedad Nº 204, Caracas, julio-agosto.
Pignotti, Darío (2007). “Oposición de la burguesía brasileña”, en Le Monde diplomatique/el Dipló, Buenos Aires, agosto.
PETROBRAS: Informe 2006. “Brasil es autosuficiente en petróleo”.
En http://www2.petrobras.com.br/EpacoConhecer/esp/multimidia/pdf/AutoSuficiente_Esp.pdf
PETROCARIBE (2005).”Comunicado de la Segunda Cumbre de PETROCARIBE”. Fecha de publicación 8 de septiembre de 2005.
En http:// www.aporrea.org/actualidad/a16543.html

TENDENCIAS RECIENTES EN LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA SUDAMERICANA. PERSPECTIVAS COMPARADAS Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-71
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
71
Quiroga, Carlos Alberto (2006). “YPFB y PDVSA sellan alianza estratégica”, La Paz, 26 de mayo de 2006. En http://www.econoticiasbolivia.com
República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores. “Petroamérica y la Integración Energética de América Latina”. Despacho del Viceministro. Equipo de Investigación energética, Caracas, agosto de 2003.
Ruiz-Caro, Ariela (2006). Cooperación e integración energética en América Latina y el Cari-be, CEPAL, División de Recursos Naturales e Infraestructura, 106, Santiago de Chile, abril.
Serbin, Andrés (2006). “Cuando la limosna es grande. El Caribe, Chávez y los límites de la diplomacia petrolera”, en Revista Nueva Sociedad Nº 205, Caracas, septiembre-octubre.
Stefanoni, Pablo (2006). “Según Lula da Silva su país será la mayor potencia energética del planeta”, Página 12, Buenos Aires, 23 de mayo de 2006.


LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
73
LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES1
THE MIDDLE POWERS IN THE THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS
KENIA MARÍA RAMÍREZ MEDA2
RESUMEN
El presente artículo esboza las principales teorías que conceptualizan que es una potencia media. Partiendo de la definición del concepto de poder con base a las principales corrientes teóricas de las relaciones internacio-nales; el liberalismo y el neoliberalismo, el realismo y el neorrealismo y el transnacionalismo. Posteriormente, se realiza una definición multidimensional de poder y se remite a la conceptualización de “potencia media”. Se concluye que un mundo turbulento, los recursos del poder son cambiantes y no obedecen a categorías estáti-cas, por tanto es necesario seguir reformulando la teorización sobre potencias medias y repensar el futuro de estos Estados.
Palabras clave: potencia media, teorías, relaciones internacionales.
ABSTRACT
The present article makes a reflection about the main theories that make concepts about the “middle power” states. Starting by the definition of power made by the main theoretical approaches of the international rela-tions; liberalism and neoliberalism, realism and neorealism and transnationalism. After that, a multidimen-sional conceptualization of power is made, and this drives to the definition of “middle power”. It is conclude that in a turbulent world, the power resources are changing and they can not be classified in statical catego-ries, therefore it is necessary to continue reformulating the theorization about middle powers and to rethink the future of these states.
Keywords: middle power, theories, international relations.
Recibido: mayo 2010
Aceptado: agosto 2010
1 El presente artículo es parte del proyecto de investigación; “Relaciones bilaterales México-Canadá: alianza estratégica de potencias medias en América del Norte” presentado como proyecto final de tesis en el programa de Master en Relaciones Exteriores, por el Instituto Europeo, Campus Stellae, Santiago de Compostela, España. 2 Kenia María Ramírez Meda es académica de tiempo completo en la licenciatura en relaciones internacionales de la Fa-cultad de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Autónoma de Baja California. Coordinadora de la licenciatura en relaciones internacionales y del programa de intercambio estudiantil respectivamente. Avenida Monclova s/n Ex ejido Coahuila, Mexicali, B.C. México. [email protected]

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
74
INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista teórico, el esbozar un concepto de “potencia media” requiere anali-zar y desglosar los elementos que constituyen a un estado poderoso, esto nos remite al de-bate más importante dentro de las relaciones internacionales sobre qué es el poder, cómo se mide y cómo se ejerce.
El concepto de “poder” presenta varios debates paradigmáticos que se enmarcan dentro de la teoría de las relaciones internacionales.
Existe por tanto, divergencias en torno a lo que se puede considerar un estado superpoten-cia y una potencia media. En realidad, las características que diferencian a los dos, son am-biguas y es en gran parte, el enfoque teórico el que determina que características se deben de medir para considerar a un estado dentro de cada categoría.
Las teorías que describen las características y el comportamiento de las potencias medias no son por tanto corrientes concretas, sino que se remiten a la teoría clásica y neoclásica de las relaciones internacionales y su descripción de los tipos de poder, como se miden y como se ejercen.
1. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE “PODER”
1.1. EL REALISMO POLÍTICO Y EL NEORREALISMO
El realismo esboza por su parte al sistema internacional como anárquico donde el principal actor y objeto de estudio es el Estado. Para los realistas, el poder es el factor clave en el en-tendimiento de las relaciones internacionales. La política global es considerada una lucha por el poder entre los estados.
El poder se mide principalmente en términos de sus capacidades militares. La diplomacia internacional esta basada en una política de poder en donde la fuerza o el ejercicio de la fuerza es el principal método de los estados para lograr sus intereses.
En el realismo clásico el uso de la fuerza militar como medición y ejercicio de poder, es fundamental. En este sentido Tucídides en su escrito “El debate meliano” esboza como la balanza de poder estaba desequilibrada: existían muy pocos “grandes y poderosos imperios” como Atenas, Esparta y Grecia, y muchos “estados-nación pequeños y con menores pode-res” como lo eran las pequeñas islas.,
En la dinámica del debate, la potencia mayor Atenas hace uso de la fuerza y el poderío mili-tar que representaba su imperio, así como del recurso humano en materia logística, y el número de aliados que este poseía, para amedrentar a un Estado menor como lo era la Isla de Melos, quien por su parte no poseía un ejército grande ni bien entrenado, para hacer frente al de la superpotencia.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
75
El desequilibrio entre los Estados es una condición natural del sistema internacional, donde la balanza de poder3 es un concepto presente que marca la existencia de pocos grandes y poderosos imperios. Por tanto, existe una marcada clasificación entre Estados grandes y pequeños, los cuales aceptan de entrada que existe un desequilibrio natural en el sistema internacional —en cuanto a poder se refiere— y cada Estado debe adaptarse a la situación en la que se encuentra ubicado.
En un sistema de balanza de poder, las normas esenciales son claras en torno a como un Estado debe comportarse; en cuanto a cómo deben medir e incrementar su poder este concepto asume que cada Estado querrá incrementar sus capacidades a través de la adquisición de territorios, del incremento de su población o de desarrollo econó-mico. (Mingst, 2004:68)
Para Morgenthau, el poder legítimo es “aquel que se ejerce a través de la diplomacia coerci-tiva o del uso justificado de la fuerza o power politics, combinado a su vez con una red de normas sociales y vínculos comunitarios”. (Griffiths, 2003:37) En el realismo neoclásico o neorrealismo la medición y el ejercicio del poder se hacen a través de una pluralidad de fac-tores, además que el ejercicio del poder militar o coercitivo.
La teoría neorrealista se enfoca en la estructura del sistema internacional y las consecuen-cias de esa estructura. El concepto de estructura se define de la siguiente forma:
Para los neorrealistas el comportamiento de los estados es equiparable a la naturaleza y estructura del sistema internacional. Entendiendo por estructura el reparto de po-der entre los estados, lo cual explica el comportamiento de los estados. (Del Arenal, 2002: 20).
Dentro de este enfoque teórico se reconocen autores como Raymond Aron que en su libro Peace and War (1966), plantea tres generalizaciones sobre cómo los Estados ejercen el po-der sobre otros; a) de acuerdo al momento histórico, b) las restricciones materiales del es-pacio (geografía), población (demografía) recursos (económicos) y; c) los determinantes morales derivados de los Estados, sus estilos de ser y de comportarse.
A pesar de que en su libro, Aron no establece jerarquías dentro de estas generalizaciones sobre como los Estados ejercen el poder, debido al contexto histórico de la Guerra Fría en el que se escribió este libro, el autor señala que sólo pueden identificarse dos potencias en ese momento por lo tanto la configuración del poder aparece como bipolar.
3 La balanza de poder es el concepto que hace referencia a la configuración del poder en el sistema internacional. También se refiere a la forma en que los Estados ejercen el poder y toman el control de su seguridad. En este sentido, los Estados hacen evaluaciones del costo-beneficio que les implica aumentar su poder por ejemplo al buscar nuevos Estados aliados, lo cual implica la disminución de su inseguridad. Para los realistas, el establecimiento de alianzas representa la herramienta más importante para ganar poder. Las alianzas militares durante la guerra fría, atienden esta necesidad de mantener esta-ble la balanza de poder con la creación por ejemplo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte por parte de los capitalistas, y del Pacto de Varsovia por parte de los comunistas.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
76
Sin embargo, declara que la posesión de armamento nuclear por parte de las dos superpo-tencias es inevitable en este contexto. Por su parte, Robert Gilpin plantea que el ejercicio del poder entre estados se da más por el uso de la economía que del militarismo mismo. El au-tor, señala la importancia de los flujos de intercambio económico y del poder de la econom-ía de libre mercado, sin embargo estos mercados no pueden ser prósperos sin la existencia de un Estado que provea a través del poder de la coerción la regulación y el cobro de im-puestos, es decir ciertos “bienes públicos” que el mismo mercado no puede proveer. “Esto incluye una infraestructura legal de derechos de propiedad y leyes para que a su vez los con-tratos establecidos se cumplan de manera efectiva”. (Griffiths, 2003:12)
En el ámbito doméstico, este papel regulador le correspondería al Estado, en el ámbito in-ternacional el autor planeta la necesidad de la existencia de un “hegemón” es decir, un Esta-do suficientemente poderoso y que cuente con los elementos políticos y económicos nece-sarios para poder regular efectivamente el sistema económico internacional, estos elemen-tos son: recursos naturales, capacidad industrial, legitimidad moral, capacidades militares, población y territorio.
Otros elementos que influyen a largo plazo son: cultura política, patriotismo, educación de la gente, multilateralismo del país. Por tanto, se entiende que aquel Estado que posea las características, será aquel regulador de la actividad económica mundial, a su vez el sistema político también se mantendrá estable al existir una superpotencia que regule la estructura del sistema.
Gilpin es conocido como el padre de la Teoría de la Estabilidad Hegemónica, de acuerdo a la cual la existencia de un bienestar global en donde existan mercados internacionales libres y abiertos, require el liderazgo de una potencia dominante. Antes de la 1era Guerra Mun-dial, fue Gran Bretaña quien proveyó este liderazgo a través del establecimiento de merca-dos abiertos y monitoreando la operación de una marco financiero y monetario como lo fue el patrón oro lo cual combino la apertura financiera con estabilidad financiera. Después de la 2da Guerra Mundial, el requisito del liderazgo fue proveído por los Estados Unidos, el cual domino el mundo libre de postguerra y aposto por la integración de mercados en el ámbito económico y político.
En el mismo sentido Stephen Krasner en su obra “State power and the estructure of interna-tional trade” (1976) realiza un análisis acerca de cómo las variaciones en la apertura económica de los Estados afectan la distribución del poder en el sistema.
Realizando un análisis correlativo de la distribución del poder económico en los últimos 200 años —midiendo elementos como el ingreso per cápita, el producto interno bruto, y los niveles de intercambio comercial, exportaciones e importaciones así como inversiones— concluye que los periodos de máxima apertura económica mundial se correlacionan positi-vamente con periodos en donde un Estado ha dominado la escena económica mundial. Por

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
77
ejemplo, durante el siglo XIX se encontraba Gran Bretaña, en el periodo 1945-1960, era Estados Unidos.
Por tanto, la interdependencia económica entre los Estados, estará necesariamente ligada a la distribución del poder político. Aquellos Estados que posean tecnología serán los líderes e impulsarán la apertura económica y comercial para encontrar nuevos mercados donde po-sicionar sus productos. A su vez otra autora neorrealista Susan Strange, otorga una crecien-te importancia al papel de la economía en la medición y ejercicio del poder, así desarrolla el concepto de poder estructural, el cual define como;
El poder de configurar marcos de acción en donde los Estados se relacionan con otros, con personas, o con empresas. El poder relativo de cada una de las partes es mayor o menos, si cada una de las partes determina también la estructura en la rela-ción. (Strange, 1995:172)
El análisis de poder para esta autora, no está exclusivamente limitado a la interacción entre los actores,4 sino que además realiza un desglose de las distintas estructuras de poder exis-tentes; el poder ideológico sobre otros, el acceso al crédito que posea, su estructura de segu-ridad y su estructura de producción. En este sentido, la autora tampoco determina cual de estos 4 elementos es primordial sobre el otro, pero si es importante la manera en como se mezclen todos estos elementos al momento de ejercer el poder y que también estas estruc-turas son cambiantes a través del tiempo.
En resumen, los neorrealistas intentan aportar un marco teórico metodológico nuevo para un mayor rigor científico frente a realistas. Pero sobretodo se caracteriza por prestar espe-cial atención a la estructura que caracteriza al sistema. La economía, es un instrumento fundamental en la medición y el ejercicio de poder para los estados.
1.2. EL IDEALISMO O LIBERALISMO
La idea de la promoción de un orden global mediante la expansión de lazos económicos y políticos es la principal propuesta de esta teoría. El liberalismo puntúa que la teoría realista fallo en ofrecer una explicación adecuada de la realidad. Los teóricos del liberalismo afir-man que los estados cooperan mucho más que lo que compiten entre ellos. Los estados co-operan porque existe un común interés por hacerlo, y que la prosperidad y la estabilidad en el sistema internacional son el resultado directo de esa cooperación.
La interdependencia ha incrementado dramáticamente los incentivos para la cooperación, no solo entre los estados sino entre todos los actores internacionales. Los liberalistas
4 La autora distingue más actores en la escena internacional, además de los Estados-Nación; hace alusión a la necesidad de estudiar al sistema mas allá de las relaciones interestatales, para dar pie a un “nuevo medievalismo” en las relaciones inter-nacionales, donde el poder se distribuya entre más actores, incluyendo entre estos a los individuos, las empresas multina-cionales, las coaliciones transnacionales tanto gubernamentales como no gubernamentales.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
78
económicos se enfocan el la integración económica internacional y el rol de las organiza-ciones no gubernamentales como un medio para enaltecer la cooperación. En este medio de compleja interdependencia se observan más actores, mas temas, interacciones cada vez más grandes, y menos jerarquía en la política internacional.
En términos de medición y ejercicio del poder, ya no es únicamente hecho en términos de la fuerza militar. La influencia es el resultado de la flexibilidad económica y la innovación tecnológica, el liderazgo involucra a la negociación y a la cooperación económica.
En este sentido, autores como Norman Angell (1960) que es considerado uno de los mas importantes precursores de la teoría de la interdependencia en la década de los sesenta y setenta, afirman que debido a la existencia de un mercado comercial cada vez más globali-zado causa una creciente reticencia por parte de los Estados a resolver sus intereses a base de guerras y conflictos. Por lo mismo, supone que el colonialismo es cada vez mas innecesa-rio una época de creciente interdependencia financiera y donde cada vez es menor la nece-sidad de la competencia territorial entre las grandes potencias, por tanto se apuesta mas por la prosperidad económica que por la adquisición de territorios a base del militarismo.
Asimismo, David Held (1991-1993) señala cómo el reparto y el ejercicio del poder deben descentralizarse de tal manera que no solo sea el Estado-nación quien lo detente. Para Held, la globalización es un proceso que debilita y disminuye las funciones del Estado; así tam-bién, pone en duda acerca de la importancia del territorio para medir el poder.
El poder, en la era de la globalización, se reparte entre una multiplicidad de actores dentro del cual el Estado-nación solo es uno mas de ellos. Dado lo anterior, se explica entonces como el actual orden global consiste en un conjunto de redes de poder, que incluye factores tanto económicos, como políticos y sociales que se ejercen por una pluralidad de actores además del Estado.
Por su parte, Richard Rosecrance, en su libro The rise of the trading state: comerce and con-quest in the modern world (1986), afirma que los principales temas geopolíticos que tradi-cionalmente preocupaban a los Estados, como lo eran el territorio y el poder militar, se han vuelto obsoletos; el comercio ha sustituido a la expansión territorial y al poder militar como las principales fuentes de prestigio internacional. Afirmaba que “la balanza de comercio ha sustituído a la balanza de poder”. (Griffiths, 2003: 90)
Para el autor, las actuales relaciones internacionales están constituidas por Estados cuyas prioridades de poder cambiarían, de la competencia militar hacia el comercio y la interde-pendencia. Específicamente en la era de las armas nucleares los costos de la expansión terri-torial y militar se han incrementado, por tanto los beneficios de poseerlos han declinado, por tanto la importancia del comercio entre los Estados es crucial para asegurar su supervi-vencia.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
79
Sin embargo, el progreso económico y comercial no regularía el sistema internacional de manera automática es decir, no crearía una balanza de poder que se autoregule sino que a su vez, la dinámica económica global requiere que las grandes potencias5 deben seguir co-operando para lograr una estabilidad en el sistema, a pesar de que en el corto plazo, la in-terdependencia resulte ser asimétrica y provoque inequidad entre los Estados.6
Asimismo, señala la existencia de un “Estado virtual” que sería aquel que no busca expan-dirse territorialmente, sino que realiza inversiones productivas a manera de una empresa o corporación, invirtiendo en servicios y en su población lo cual le permite lograr una espe-cialización e incrementar su capacidad productiva.
Sumariamente, para los liberales la fuerza militar juega un rol cada vez menos importante en la política internacional. La interdependencia económica ha incrementado el valor de la cooperación y la utilidad de la fuerza ha disminuido.
1.3. EL TRANSNACIONALISMO
Este enfoque implica una nueva visión del mundo, tiene una distinta interpretación del sis-tema internacional. Según Celestino del Arenal existen tres puntos que marcan la concep-ción transnacional:
a) afirmación de que estamos ante unas relaciones internacionales en la que los esta-dos ya no son los únicos participantes; b) la economía juega un papel mas importan-te en las relaciones internacionales; c) afirma que la interdependencia y sus manifes-taciones del mundo son un fenómeno esencial, se ha pasado de sociedad internacio-nal a una sociedad mundial. Las relaciones entre los actores transnacionales existen como consecuencia del comercio, turismo, información y todo tipo de transacciones, se considera que todas estas interacciones inciden en el sistema internacional y por lo tanto se puede afirmar acerca de una realidad transnacional. Las relaciones trans-nacionales son tan importantes y capaces de hacer frente al estado y lo suficiente-mente importantes que se consideran que alteran la distribución de poder. (Del Are-nal, 1994: 310)
La teoría transnacionalista en las relaciones internacionales surge a partir de una crítica radical que realizaron los autores Robert Kehoane y Joseph Nye al realismo, en su obra Trasnational Relations and World Politics (1972) la cual afirma que las relaciones interna-cionales se ejercen por una multiplicidad de actores además del Estado, estos se conectan a través de redes transnacionales que traspasan la frontera del Estado-nación, el poder se re-
5 Ubica como potencias a países como Estados Unidos, Rusia, China, Japón y la Unión Europea. 6 Como en cualquier relación de interdependencia, algunos estados son más vulnerables que otros a los altibajos de la economía global. Las naciones menos desarrolladas pueden ser más vulnerables a los efectos de la globalización. Aunque la interdependencia generalmente trae consigo beneficios económicos sustanciales, los distintos niveles de sensibilidad entre las naciones a los altibajos de la economía internacional, pueden provocar tensiones económicas y políticas.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
80
parte entre esta pluralidad de actores para dar paso a una sociedad mundial, dejando atrás la sociedad internacional o interestatal.
Los transnacionalistas “radicales” son los antecesores directos de la teoría neoliberal, ambas tienen en común que el poder en su medición se desagrega en distintos elementos y como resultado, se da paso a dos tipos de poder;
El poder blando radica en la capacidad de atraer y persuadir, más que de obligar. Y, el “poder duro”, la capacidad coercitiva, proviene del poderío militar y económico de un país (…) el “poder duro” siempre seguirá siendo crucial en el mundo de Estados-nación que defienden su independencia, pero “el poder blando” se volverá cada vez mas importante a la hora de tratar asuntos transnacionales cuya solución exija la co-operación multilateral. (Nye, 2003: 7)
Otro elemento crucial en el ejercicio del poder es la interdependencia, aparece como ele-mento clave que limita la soberanía del estado. A mayor interdependencia, menor capaci-dad de respuesta a nivel internacional.
Para los autores, el poder se expresa como el control de los resultados, es la capacidad de obligar a hacer algo. “La interdependencia es fuente de poder importante que ha transfor-mado el mundo y la política internacional. Para que exista interdependencia se requiere; a) incremento cuantitativo de las interacciones de los estados y; b) que esas interacciones ten-gan efectos recíprocos para ambos”. (Del Arenal, 2002: 30)
Uno de los efectos más importantes de las relaciones transnacionales es la aparición de más instrumentos de influencia que posee el Estado por ejemplo la utilización del comercio y las inversiones. Al referirse a esta utilización apuntan al cambio de poder que dio lugar al con-cepto de poder blando.
1.4. EL NEOLIBERALISMO
El neoliberalismo surge con los autores Joseph Kehoane y Robert Nye, en su libro power and interdependence publicado por primera vez en 1977. En este libro, renuncian de manera abierta a crear un nuevo paradigma, lo cual habían intentado hacer en su libro anterior Transnational Relations and World Politics (1972) donde habían criticado y descartado abiertamente al realismo declarandose Transnacionalistas radicales y postulan un nuevo paradigma adaptado a la actual realidad internacional. El objetivo es un modelo teórico de aplicación limitada a las relaciones entre Estados industrializados.
Ya en su siguiente obra, los autores exploran la posibilidad de complementar el realismo más que atacarlo. En 1977, cuando publican power and interdependence, sostienen que ya no pretendían construir un nuevo paradigma sino completar el realismo —a su entender un enfoque válido para conceptualizar ciertos aspectos de la realidad internacional— pero siempre manteniendo el enfoque de la interdependencia, y dedicado al análisis de las rela-ciones transnacionales.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
81
A su vez, desarrollan a la teoría de los regímenes internacionales e introducen el concepto de poder blando y la naturaleza del poder.
“El poder es un tapiz construido por varias relaciones que no se puede explicar con un úni-co modelo teórico, sino que necesitan la combinación de modelos teóricos a cada proble-ma”. (Del Arenal, 2002: 38).
La clave es la interdependencia. Interdependencia serían las interacciones entre actores de costos y efectos recíprocos, en pocas palabras sería a dependencia mutua entre actores. Las relaciones de interdependencia son siempre asimétricas. El poder es la capacidad de obligar a un actor a hacer algo. El poder se expresa como el control de los resultados. Es decir, el poder hay que plantearlo en términos diferentes: poder duro y poder blando. Sin embargo, también la interdependencia es una fuente de poder.
Para Kehoane y Nye, es necesario distinguir dos dimensiones de afectación en los efectos y costos; la sensibilidad: medida y costo en que un cambio en un marco concreto de la políti-ca afecta a este sin que ese actor haya articulado una nueva política. Sensibilidad determina el índice en que un actor se ve afectada por un acontecimiento internacional y; la vulnerabi-lidad, medida y costo en que un actor puede ajustar su política a la nueva situación es decir el grado en que un actor soporta costos internos después de variar su política a la nueva situación, esto se interpreta como la capacidad de reacción del Estado frente a aconteci-mientos internacionales.
Es la vulnerabilidad la que determina cómo se distribuye el poder a nivel internacional. En las relaciones de interdependencia, según sea la asimetría estaremos hablando de una mayor carga de costos para uno u otro. Si la relación es asimétrica, hablamos de dependencia, si uno es más poderoso que otro siempre habrá desequilibrio y existirá dicha dependencia.
El ejercicio de poder a través de la interdependencia puede causar un sistema internacional anárquico, es en donde aparecen los regímenes internacionales como una forma de regular la conducta de los Estados en la arena internacional y evitar que incurran en anarquía.
La teoría neoliberal, en resumen, considera que la medición y el ejercicio del poder se reali-za a través de dos métodos: el poder duro o high politics, lo que equivale a militarismo, y el poder blando o low politics, que son las acciones no militares de control de resultados. Asimismo, es relevante cómo el ejercicio del poder se lleva a cabo no solo por actores estata-les, sino por actores transnacionales, lo que da como resultado relaciones de interdepen-dencia. A su vez, la interdependencia —que es siempre asimétrica—, es una fuente impor-tante de ejercicio de poder, debido a la inequidad existente entre los actores del sistema; aquel que sea más débil aportará menos a esta relación y recibirá más de aquel más podero-so. Es aquí cuando se encuentra que el parámetro relacional es dispar y se convierte en de-pendencia. Al analizar la obra de Nye de manera individual, se encuentran definiciones más explícitas del concepto de poder.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
82
En 1990, publica la obra La naturaleza cambiante del poder americano donde, para ubicar el papel de Estados Unidos en el mundo, realiza un análisis exhaustivo de la definición de po-der y la manera en que se encuentra distribuido. En este sentido, señala que el poder es difí-cilmente medible debido a la multiplicidad de elementos que lo conforman y la cantidad de actores que lo detentan. Distingue el poder como obtención de recursos y como influencia;
Se empiezan a considerar otras fuentes de poder como la cultura, educación, desa-rrollo científico-técnico a parte de la militar. El poder se distribuye según sus dimen-siones —cultural, económica, militar— de ahí la dificultad de evaluar el poder de los Estados. Se distribuye también entre los estados y los actores transnacionales lo que complica aún más la medición. (Del Arenal, 2002: 43)
En su obra La paradoja del poder americano (2003) define al “poder” como la capacidad para obtener los resultados que uno quiere, esta capacidad va asociada a la posesión de de-terminados recursos como población, territorio, poder militar, económico, entre otros. An-teriormente, la determinación del poder de un Estado estaba ligado al poder militar; sin embargo, su utilización se ha desvalorizado y en su lugar ha adquirido mayor importancia el poderío económico, definido como poder blando; por tanto, en la actualidad los Estados pueden lograr un control de resultados sin la necesidad de utilizar el poder duro o militar.
La nueva dimensión del poder consiste en que los otros Estados ambicionen lo que nuestro Estado tiene. Esto puede ser la cultura, la ideología, las instituciones. El objetivo es lograr el control de resultados, es decir que los demás hagan lo que nuestro Estado desea pero sin recurrir a la coerción.
Asimismo, plantea la teoría del tablero de ajedrez para explicar la distribución del poder entre los actores del sistema internacional; en la parte superior del tablero se encuentra una estructura unipolar en donde los Estados Unidos sustentan el poder militar mundial; en el tablero central se vislumbra una estructura multipolar donde los Estados Unidos son la po-tencia económica, pero también los son la Unión Europea, Japón y China; finalmente, en el tablero inferior se encuentran las estructuras de poder blando, cuyos ejemplos pueden ser desde actores transnacionales, empresas, organizaciones no gubernamentales, hackers, en-tre otros.
Nye señala que EUA no puede lograr un ejercicio de poder óptimo en términos comercia-les, sin antes hacerse de aliados importantes como la Unión Europea o Japón.
Existen otros asuntos de fundamental importancia donde EUA ya no puede actuar solo como el policía mundial, por ejemplo:
La estabilidad financiera internacional, el narcotráfico, la propagación de enferme-dades y sobre todo el terrorismo, el poderío militar por sí solo no puede conducir al éxito, y su uso puede a veces resultar contraproducente. En lugar de eso, como el país más poderoso, Estados Unidos debe propiciar coaliciones internacionales para enfrentar estas amenazas y desafíos comunes. (Nye, 2003:12)

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
83
Los autores neoliberales, plantean la naturaleza de poder como cambiante, el ejercicio y la medición del mismo resulta en la actualidad un desafío para los teóricos de las relaciones internacionales, sin embargo la conclusión es que el análisis multidimensional es lo más deseable. El poder conformado por elementos tanto de high politics como de low politics, ha encaminado los estudios más recientes en torno a la clasificación de los Estados en el siste-ma internacional, particularmente a partir de la instauración del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial.
1.5. EL LUGAR DE LOS ESTADOS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL: LAS SUPERPOTENCIAS, LAS GRANDES
POTENCIAS Y LAS POTENCIAS MEDIAS
Habiendo realizado una conceptualización del término poder, concluyendo a su vez que esta debe realizarse a través de un enfoque multidimensional y teniendo en cuenta que la naturaleza del poder es cambiante, debemos ahora delimitar cuáles son los elementos que nos llevaran a caracterizar lo que se conoce como un Estado que es “potencia media”, si-guiendo el marco teórico antes enunciado y atendiendo a que el poder se ha medido y ejer-cido de distintas formas según el contexto histórico al que se haga referencia.
Así, siguiendo a María Cristina Rosas, entendemos que “los recursos del poder, además de ser cambiantes, finitos y perecederos, también son tangibles (u objetivos/cuantitativos) e intangibles (cualitativos)”. (Rosas, 2002: 73)
Atendiendo a la conceptualización teórica de lo que es una “potencia media” se afirma que debe hacerse en torno a lo que no es, más que en torno a lo que representa. Por tanto, cabría intentar definir las categorías que le preceden a las “potencias medias” en la clasificación de Estados: las”superpotencias” y las “grandes potencias”.
Al respecto, podemos seguir una definición completa proporcionada por Silva, Michelena (1976), quien define a las superpotencias como Estados que gozan de la potencialidad y voluntad para prevenir o amenazar con la intervención, militarmente y de forma decisiva, y de ejercer su influencia y hegemonía mediante intervenciones económicas, diplomáticas o ideológicas, en todo el ámbito de una sociedad internacional, cualquiera sea la extensión de esta.
Asimismo, Merle (1976) señala que las características que definen a estos Estados son: la disponibilidad para intervenir en cualquier parte del mundo, riqueza material, territorio de dimensiones continentales, recursos humanos considerables y de alto nivel de desarrollo tecnológico. Jordi Palou (1993) también añade a estas características la capacidad de res-puesta a un ataque nuclear masivo, es decir la amplitud de su arsenal nuclear.
Sin embargo, la conceptualización de una superpotencia no esta limitada a la posesión de los recursos antes mencionados, sino también al ejercicio de los mismos, dado que se en-tiende que aun existiendo Estados que poseen los recursos del poder, no ostentan un com-

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
84
portamiento de superpotencia debido a la forma en que ejercen esos recursos y la percep-ción que los demás Estados tienen de ellos en la arena internacional. En este sentido Cal-duch (1991) señala que no cabe considerar el concepto de gran potencia según categorías estáticas, sino dinámicas, lo que suscita una cuestión importante referida a la existencia de los Estados que, careciendo de todos o algunos de los elementos propios de una gran poten-cia, siguen ostentando el rango internacional como tal y, por el contrario, estados que, go-zando de los elementos característicos de las grandes potencias, no han sido reconocidos como tales por los demás Estados. Por tanto, el autor señala que, además de capacidad, la superpotencia requiere voluntad de intervencionismo político, militar y económico en los asuntos mundiales.
Asimismo, Cox y Jacobson (1973) señalan que el poder es mas bien una capacidad, en cam-bio la influencia implica el ejercicio de este poder. Nuevamente siguiendo a Calduch, deli-mitaremos entonces los elementos de poder y la influencia necesarios para calificar a un Estado como una superpotencia: a) extensión territorial de dimensiones continentales, b) importantes recursos demográficos, c) dominio o control de significativos recursos econó-micos y tecnológicos, d) una cohesión y estabilidad político-ideológica interior, e) la acu-mulación de un potencial nuclear, tanto estratégico como táctico.
En torno al concepto de “Grandes Potencias”, algunos autores como Merle lo equiparan al concepto de superpotencia, no dejando lugar para una categoría más.
Sin embargo, siguiendo a Jordi Palou, podemos definir a las grandes potencias como aque-llos Estados que poseen capacidad de maniobra por sus características económicas, políticas y/o militares que les permite trascender la región en que se encuentran, si bien sus políticas exteriores podrían no tener cobertura global, a diferencia de las superpotencias. Este grupo estaría constituido por China, Francia, Reino Unido, y las dos potencias vencidas en la Se-gunda Guerra Mundial: Japón y Alemania.
2. DEFINICIÓN DE “POTENCIA MEDIA”
Para conceptualizar a una potencia media, es importante referirse a los recursos del poder que poseen —y que además ejercen— pero también debemos referirnos a un cierto tipo de comportamiento en el ámbito internacional, es decir a ciertos rasgos de política exterior y ejercicio de la misma.
Al respecto, Chapnick (1999) identifica tres enfoques teórico-conceptuales a través de los cuales se ha intentado definir lo que es una “potencia media”: el funcional, el conductual y el jerárquico. El primero tendría un carácter relacional, es decir la relación de poder que tienen las potencias medias con respecto de las grandes y superpotencias; esta relación es variante y cambiante a través del tiempo. Las llamadas potencias medias son importantes tomadores de decisiones internacionales que son vistos con reservas por parte de las gran-

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
85
des potencias. El poder de las potencias medias desde el enfoque funcional fluctúa basado en sus capacidades relativas tanto económicas como políticas; el estatus está limitado a las circunstancias y al tiempo, lo cual se traduce en que, mientras el poder de las grandes y su-perpotencias persista, la influencia de las potencias medias fluctúa constantemente; por tanto, el poder las potencias medias es un espejismo que puede desaparecer tan rápido co-mo emerge.
Por otra parte, el enfoque conductual plantea la posibilidad de que el estatus de potencia media se adquiera más debido a que el Estado tiene un cierto comportamiento en la arena internacional, que por la posesión de los medios de poder y el ejercicio de los mismos. El autor señala a otros autores como Cooper, Higgot y Nossal (1993), los cuales identifican a las potencias medias por su tendencia a buscar soluciones multilaterales a problemas inter-nacionales, su tendencia a adoptar posiciones de compromiso en disputas internacionales y su tendencia a adoptar actitudes de un “buen ciudadano internacional” para guiar sus ac-ciones diplomáticas. El enfoque conductual identifica a las potencias medias por su expreso deseo de lograr un estatus en el sistema internacional.
Por último, se encuentra el enfoque jerárquico, donde el autor, tomando como referencia a Dewitt y Kirton (1983), identifica tres categorías de Estados dentro de un sistema interna-cional estratificado: estas clases son las grandes potencias, las medias y las pequeñas. Dentro de este enfoque, las potencias medias no pueden medirse solamente en torno a indicadores como el Producto Interno Bruto, la población, o las capacidades económicas y militares, debido a que al hacerlo así se estaría haciendo referencia a indicadores aislados y que no son fácilmente medibles. Las potencias medias estarían mejor definidas en torno a las diferen-cias que tienen con respecto a las superpotencias. Chapnick toma como referencia a Arthur Andrew (1970) para definir el concepto de superpotencia, donde únicamente ubica a Esta-dos Unidos y la Unión Soviética como las únicas capaces de encargarse casi de cualquier tema o problemática internacional; por tanto, las potencias medias serían aquellas capaces de mediar entre estos dos bloques y que serían de hecho requeridas por parte de estas su-perpotencias para el logro de sus objetivos. Esta sería la característica que diferenciaría a las potencias medias de los pequeños Estados, el hecho de ser requeridas por las superpotencias para la consecución de sus objetivos en temas estratégicos.7
Por tanto, el enfoque jerárquico aporta una definición de cada tipo de Estado y lo que es más importante, define lo que es una potencia media en torno a lo que no es, es decir una superpotencia o un Estado pequeño, sino que la ubica como una categoría media que no es tan amplia como el resto de los anteriores enfoques estudiados.
7 Estos temas estratégicos podrían ser, por ejemplo, el poder del veto dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual ubicaría como potencias medias únicamente a China, Gran Bretaña y Francia. En 1990, con la caída de la URSS, se dio paso a una cuarta potencia media que sería Rusia.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
86
En el siguiente apartado se plantearán algunas definiciones de “potencia media” las cuales hemos agrupado por enfoques de acuerdo a la clasificación hecha por Chapnick.
2.1. ENFOQUE FUNCIONAL
Siguiendo a Wood (1990) define a las potencias medias como aquellos Estados que por razón de su medida, sus recursos materiales, sus deseos y habilidad de aceptar responsabili-dad internacional, su influencia y estabilidad, están cerca de convertirse en grandes poten-cias.
Jordi Palou aporta una definición que integra también elementos similares: aquellos Esta-dos que, debido a su dimensión (territorial, demográfica, económica, político-diplomática o militar) o a su situación geopolítica en una región determinada, presentan la capacidad y la voluntad necesarias para ejercer una cierta influencia en determinadas áreas de las relacio-nes internacionales.
Esta influencia puede traducirse en la formulación o puesta en práctica de una políti-ca exterior activa e independiente, en una participación destacada en los intercam-bios internacionales (en los ámbitos comercial, de mediación, de participación activa en las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales, etc.) o en una vo-luntad de tener un papel destacado en los asuntos que afectan a su región. (Palou, 1993:15)
Por su parte, Calduch equipara el estatus de las potencias medias, con las potencias regiona-les o sectoriales, que son aquellas que carecen de la capacidad y/o voluntad de ejercer su hegemonía a escala mundial, pero intervienen económica, política, ideológica y militarmen-te de modo eficaz en un área geopolíticamente más restringida.
Sin embargo, y a diferencia de los autores anteriormente mencionados, para Calduch las potencias medias no desempeñarían del todo un papel de mediadores en el sistema interna-cional,8 sino que, por el contrario, “reproducen relaciones hegemónicas en el contexto de una determinada región internacional (…) y contribuyen a desarrollar la conflictividad in-herente al orden internacional impuesto por las grandes potencias y/o las superpotencias”. (Calduch, 1991:10)
A pesar de esto, señala que el comportamiento de las potencias medias en materia de políti-ca exterior, corresponde siempre a principios aceptados por el resto de la comunidad inter-nacional, en gran parte porque han sido establecidos por los países potencia y superpoten-cia.
8 Esta afirmación se refiere al doble propósito que representa para las potencias medias según el autor, el actuar como mediadores del poderío de las grandes potencias, ya que si bien por un lado actúan como portavoces de las principales demandas de cambio de las estructuras del sistema internacional, por otro lado éstas conducen políticas exteriores afines a los grandes Estados o superpotencias, perpetuando así la jerarquía mundial.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
87
2.2. ENFOQUE CONDUCTUAL
El comportamiento en materia de política exterior por parte de las potencias medias, es enfatizado por Nolte (2007) donde señala que éstas muestran comportamientos políticos formando coaliciones para lograr la cooperación, donde pueden actuar como catalizadores o como “facilitadores”. Para el autor, la mejor manera de expresión y ejercicio de los recur-sos del poder por parte de las potencias medias es el liderazgo, el cual se refiere a la influen-cia política en los foros diplomáticos que puede ser ejercido por ellas.
Asimismo, Schoeman (2003) determina las características que determinan a una potencia media; a) Su dinámica interna, la cual permitirá al Estado, jugar un rol de líder en su región; b) el Estado debe indicar y demostrar su deseo además de su capacidad y habilidad, de asu-mir el rol de líder regional, estabilizador y de mantener la paz; c) debe ser aceptado por par-te de los Estados con los que mantiene vecindad geográfica como líder responsable de la seguridad regional. Asimismo, una aceptación extra-regional es también una condición necesaria, pero no suficiente, a pesar de que sea apoyado y promovido por las grandes po-tencias.
Dentro de estas conceptualizaciones cabría la pena preguntarnos que es más importante al momento de definir a una potencia media, si las capacidades materiales (los recursos del poder) o bien el comportamiento en materia de política exterior en la arena internacional (la forma en que se ejercen los recursos del poder).
En este sentido, algunos autores como Kehoane (1969), Hurrell (2000) señalan que el esta-tus de potencia media corresponde más a una conducta o identidad auto-creada de los Es-tados, que a criterios específicos de recursos de poder como podrían ser los económicos, políticos y militares.
Es decir, el ser una potencia media corresponde a una identidad creada por los mismos Es-tados al momento de conducir su política exterior, que corresponde más a una categoría social, y que además también depende del reconocimiento de los demás Estados. Sin em-bargo, es importante señalar que este reconocimiento también requiere la posesión de los recursos del poder.
En este mismo sentido, Matthew (2003) define a las potencias medias como aquellos Esta-dos que muestran cierto comportamiento en materia de política exterior. Este comporta-miento se refiere a actuar como un buen “ciudadano global”, aceptar roles como mediado-res y la actuación multilateralista.
Por su parte, Cooper et al. (1993) basan su definición, más que en aspectos tradicionales como tamaño, ubicación geográfica o posicionamiento en el sistema internacional, en una habilidad del Estado potencia media de:

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
88
Proveer liderazgo emprendedor y técnico en la escena internacional, en temas es-pecíficos (…) para ser incluidos en esta categoría los Estados deben actuar como tal, además las potencias medias tienden a ser mas pasivos en temas como la seguridad, en lugar de esto ponen mas énfasis en temas de “segunda agenda” como los econó-micos y de “tercera agenda” como el medio ambiente y los derechos humanos. (Cooper, Higgot & Nossal, 1993:33)
Asimismo, Wood (1990) identifica a las potencias medias como una “clase intermedia” de-ntro del sistema internacional anárquico, donde el indicador más importante a medir sería el Producto Interno Bruto; sin embargo, puntúa que un elemento más importante a tomar en cuenta es el comportamiento internacional de estos o bien el posicionamiento que tienen en el sistema. Estos países son mejor conocidos como “Like-Minded Countries” o aquellos Estados cuyas acciones los posicionan a actuar como mediadores en situaciones de conflicto entre bloques contendientes o posiciones extremas de opinión entre actores del sistema internacional.
2.3. ENFOQUE JERÁRQUICO
A su vez, Wight (1978) define a las potencias medias como Estados con poder y fuerza mili-tar, recursos y posición geográfica estratégica, cuyo apoyo las grandes potencias buscan en los tiempos de paz y en tiempos de guerra, y aunque ellos mismos no tienen posibilidades de ganarla en contra de las grandes potencias, si pueden significarle costos a la gran poten-cia.
Este enfoque atiende el protagonismo que las potencias medias asumen en temas que son estratégicos para las superpotencias en donde la lógica atiende a que éstas últimas buscan el apoyo de las potencias medias, debido a que el costo de no tenerlos de aliados es mayor al costo de la alianza, por tanto el soporte que pueden proporcionarles los hace diferentes de aquellos Estados pequeños o microestados que no tienen este protagonismo en el sistema internacional.
3. ALIANZA ESTRATÉGICA DE POTENCIAS MEDIAS
En la literatura existe un cuarto elemento común que es importante al momento de definir y caracterizar este concepto; su tendencia a buscar alianzas y formar bloques para lograr que su opinión sea escuchada por terceros en foros y organismos internacionales.
Al respecto, Lejnieks (2003) señala a los países que practican modelos de política exterior de potencias medias que poseen además de las características enunciadas por los autores ante-riores, la habilidad de distanciarse de los grandes conflictos, así como poseer una autonom-ía adecuada frente a las potencias superiores. Esto se traduce en hecho de que como por sí solos no pueden actuar en forma efectiva, coopera con otros países que piensan de igual

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
89
manera que él para participar en los marcos institucionales que promueven intereses inter-nacionales amplios.
Asimismo, Rudderham (2008) señala que las potencias medias buscan seguir políticas exte-riores caracterizadas por la cooperación con otros actores,9 y que sus recursos limitados los acercan y los hace receptivos a trabajar con otros actores con el objetivo de lograr metas comunes.
Dadas las características ya enunciadas que posee una potencia media, se presupone que esta entonces estará en desventaja con respecto de las grandes y súper potencias; es por eso que buscará alianzas con Estados de su mismo nivel, para lograr la obtención de sus objeti-vos. Al respecto Rosas señala:
Los medios de poder que emplearán las potencias medianas en la consecución de sus objetivos no podrán ser única y exclusivamente militares y por lo tanto, deberán echar mano de los instrumentos no militares del poder (…) las potencias medianas siempre se encontrarán en desventaja respecto a las superpotencias y por ello tendrán que hacer un esfuerzo por mantener la situación bajo su control, a través, por ejemplo de los mecanismos de cooperación institucional que existen con los aliados. (Rosas, 2002:87)
En este sentido, requieren de participar en alianzas o coaliciones como mas adelante lo se-ñala Rosas:
Las potencias medias no alcanzan a ejercer una notable influencia en las relaciones internacionales actuando de manera individual, y de hecho, en muchas ocasiones su presencia en el mundo se confunde con la de la mayoría de los actores de baja rele-vancia en los acontecimientos globales. (Rosas, 2002:87)
Por su parte, Calduch (1991) también hace referencia a la tendencia de las potencias medias a buscar asociaciones, señalando que en pro del mantenimiento de las estructuras interna-cionales, a partir del siglo XIX:
Se consagra el principio de asociación de potencias medias a las decisiones de las grandes potencias en la solución de aquellas cuestiones internacionales, regionales o sectoriales, que afectan a alguna o algunas de tales potencias (…) este principio de asociación activa a la solución de problemas internacionales de ámbito regional o sectorial, se completa con la concesión de cierto grado de representatividad y/o par-ticipación cualificada en organismos internacionales a algunos estados me-dios.(Calduch, 1991:10)
9 En este sentido el autor se refiere a la cooperación que las potencias medias tienen además de con Estados, con las Orga-nizaciones No Gubernamentales con las que han tenido acercamientos muy importantes específicamente en los temas de paz y seguridad.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
90
Por tanto, esta visión apunta a que, más que alianzas estratégicas las potencias medias se aliarían en aras del mantenimiento de las estructuras creadas por las superpotencias repre-sentando así un papel de Estados satélites de éstas.
Resumiendo las acepciones anteriores, podemos delimitar algunas características básicas de las potencias medias para lograr una definición concreta, a saber: a) poseen los recursos del poder, pero además b) los ejercen en zonas o áreas de influencia específicas; además, c) pro-yectan un cierto tipo de comportamiento en la arena internacional y d) manifiestan una tendencia a la creación y participación en alianzas con otros Estados medios, para lograr tener un peso en la estructura del sistema internacional.
REFLEXIONES FINALES
El conceptualizar a las potencias medias se ha vuelto una tarea tanto polémica como arries-gada para los estudiosos de las relaciones internacionales. A pesar de que, el concepto se popularizó justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, no existe aun un consen-so generalizado de que elementos debe incluir la medición del poder, cómo se ejerce el mismo, y lo que es mas importante, si estos elementos son determinantes para considerar a un Estado como potencia media o bien, esta categoría se corresponde mas con un determi-nado comportamiento en la arena internacional, es decir se apega mas a una categoría auto asignada por el Estado en cuestión, y a una percepción por parte del resto de los Estados miembros de la comunidad internacional.
Ciertamente, las potencias medias cuentan con determinados recursos de poder y además deben estar dispuestos a ejercerlos a través de las políticas del poder blando, es decir apostar mas a la cooperación que al conflicto, para así posicionarse como “buenos ciudadanos mundiales” y adquirir la percepción tan deseada de mediadores que es necesaria para ad-quirir este estatus.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que un mundo turbulento, los recursos del poder son cambiantes y no obedecen entonces a categorías estáticas, por tanto es necesario seguir re-formulando la teorización sobre potencias medias y repensar el futuro de estos Estados para no caer en un impasse teórico, sino lograr la tan deseada transición hacia órdenes interna-cionales mas justos.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
91
BIBLIOGRAFÍA
Boag, Gema, “The ‘Middle Power’Approach: Useful Theory, Unpopular Rhetoric”, under-graduate research paper, presentado en Inquiry@Queen’s Undergraduate Research Conference, marzo de 2007.
https://qspace.library.queensu.ca/bitstream/1974/.../1/Boag.finalcopy.pdf
Consultado el 30 de junio de 2009.
Byers, M. Intent for a nation: What is Canada for?, Douglas & McIntyre, Vancou-ver/Toronto, 2007.
Cooper, Andrew F., Richard A. Higgot & Kim Richard, Nossal, Relocating middle powers: Australia and Canada in a Changing World Order, Vancouver, UBC Press, 1993.
Calduch, R. Relaciones Internacionales, Ediciones Ciencias Sociales, Madrid 1991.
Chapnick, Adam, “The Middle Power”, Canadian Foreign Policy, ISSN 1192-6422 Vol. 7, N°2, Winter 1999.
Chapnick, Adam, Middle Power Project: Canada and the Founding of the United Nations, Vancouver, UBC Press, 2005.
Cooper, Andrew, Canadian Foreign Policy Old Habits and New Directions, Scarborough, Prentice Hall Allyn y Bacon, Canada, 1997.
Del Arenal, Celestino, Introducción a las Relaciones Internacionales, Ed. Tecnos, Madrid, 1994.
Del Arenal, Celestino, apuntes de clase “Teoría de las Relaciones Internacionales”, posgrado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Instituto Ortega y Gasset, Madrid, España, 2002.
Dewitt, David & Kirton, John, Canada as Principal Power, John Wiley & Sons, 1983.
Griffiths, Martin, Fifty key thinkers in international relations, Routledge, Londres, 1999.
Lennox, Patrick. “Canada as Specialised Power”, Canadian Political Science Asociation Pa-pers, 2007, www.cpsa-acsp.ca/papers-2007/Lennox.pdf
Consultado el 9 de julio de 2009.
Mingst, Karen A. Essentials of International Relations, W.W. Norton Company, E.U.A 2004.
Nye, Joseph S. “Poder y estrategia de Estados Unidos después de Irak”, Revista Foreign Af-fairs en español, julio-septiembre de 2003.

LAS POTENCIAS MEDIAS EN LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 73-92
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
92
Nolte, Detlef. How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics, German Institute of Global and Area Studies, Hamburg, 2007.
www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/.../helsinki/.../Nolte.pdf
Consultado el 22 de junio de 2009.
Palou, Jordi, “El concepto de potencia media. Los casos de España y México”, Revista CI-DOB de Relaciones Internacionales, N° 26, 1993.
www.cidob.org
Consultado el 22 de junio de 2009.
Pratt Cranfoard (Ed), Middle Power Internationalism: The North-South Dimension, Mc Gills Queen University Press, Montreal, Canada,1990.
Ravenhill, John, “Cycles of Middle Power Activism: Constraint and Choice in Australian and Canadian Foreign Policy”, Australian Journal of International Affairs, 52.3, 1998.
Rosas, Maria Cristina, Australia y Canadá: ¿potencias medias o hegemonías frustradas? Una visión desde México, UNAM, México 2002.
Rudderham, M.A. “Middle Power Pull: Can Middle Powers Use Public Diplomacy to Ame-liorate the Image of West”, YCISS Working Paper Series, N° 46, 2008.
www.yorku.ca/yciss/publications/.../WP46-Rudderham.pdf
Consultado el 22 de junio de 2009.
Vega Canovas, Gustavo; Alba Francisco, comp., México, Estados Unidos, Canadá 1995-1996, El Colegio de México, México, 1997.
Strange, Susan, “Political economy and international relations” en Ken Booth & Steve Smiths ed. International Relations Theory Today, Cambridge Polity Press, 1995.
Vázquez, John, Relaciones Internacionales: el pensamiento de los clásicos” Ed. Limusa, Méxi-co, 1997.

Félix Luna: Breve Historia de la Sociedad Argentina Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 93-97
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
93
FÉLIX LUNA: BREVE HISTORIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA BUENOS AIRES, EDITORIAL EL ATENEO, 2009, 232 PÁGS.
VÍCTOR TAPIA GODOY UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
De cara al cumplimiento de los doscientos años de la Revolución de Mayo en Argentina, la Editorial El Ateneo lanzó una colección de libros, llamada Claves del Bicentenario, como parte de una estrategia de acercar las obras historiográficas hacia un público no especializa-do ni erudito y que de esta forma pueda disponer de un material de consulta1. Es en este contexto que debe situarse la obra que a continuación daremos revista: Breve Historia de la Sociedad Argentina.
Este trabajo corresponde a una de las últimas obras escritas por Félix Luna, destacado inte-lectual argentino. El profesor Luna, nació en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1925 y falleció, en la misma ciudad, el 05 de noviembre de 2009. Abogado de profesión por la UBA (Universidad de Buenos Aires), desempeñó funciones dentro de la administración pública así como también en el ámbito universitario, ejerciendo investigación, dirección y docen-cia2. Paralelo a ello, destacada ha sido su trayectoria dentro del campo de la historia, área en la cual no se formó profesionalmente pero que incursionó con gran éxito y reconocimiento obteniendo el premio Konex de Historia (1984), Konex de Platino en (1994) y nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires (2003) . Ha sido uno de los autores más prolíficos de Argentina destacando: Yrigoyen (1954), Argentina de Perón a Lanusse (1973), Conversaciones con José Luis Romero (1977), Golpes Militares y Salidas Electorales (1984), la trilogía Perón y su Tiempo (1984-1986) y Fracturas y Continuidades de la Historia Argentina (1992), entre otros libros. Tampoco puede pasarse por alto, como par-te de su legado, la fundación (1967), de la revista Todo es Historia, que aún circula men-sualmente en el país trasandino, la cual constituye, como se autoproclama la publicación, “una expresión cultural dedicada a registrar la memoria nacional y a esclarecer el pasado en un tono pluralista, abierto y tolerante”,3 dado que “la actualidad exige que la Historia la asista y permita comprender el presente”.4 La inquietud de Luna le llevó a cumplir otro tipo de labores tales como la del periodismo, colaborando en los diarios La Nación y El Clarín, además de tener sus propios programas de radio y televisión, sin olvidar sus creaciones mu-
1 San Martín, Raquel, Las editoriales reflexionan sobre el país de cara al Bicentenario en: La Nación (portal electrónico), jueves 23 de septiembre de 2009. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1139675 2 Ibíd. 3 Sitio web revista Todo es Historia: http://www.todoeshistoria.com.ar/index.php 4 Ibid.

Félix Luna: Breve Historia de la Sociedad Argentina Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 93-97
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
94
sicales, La Misa Criolla, Cantata Sudamericana y Mujeres Argentinas, en cooperación con Ariel Ramírez5.
Breve Historia de la Sociedad Argentina, como su nombre lo indica, corresponde a un repa-so a través de tiempo, desde la colonia hasta el presente, en torno cómo la sociedad argenti-na se fue estructurando y modificando; los distintos componentes humanos que comprende así como sus aspectos asociados, vale decir, costumbres, gustos, formas de ser o actuar y cómo estas se han ido proyectando o perdiendo a lo largo del tiempo. La obra asume que en cada época la sociedad adquiere improntas que les son propias y que no pueden ser pasadas por alto para entender la actual. El texto consta de 228 páginas y se divide en 11 capítulos numerados y titulados, con lo cual se avisa no sólo un ordenamiento cronológico, impres-cindible en un trabajo de carácter histórico, sino también temático, con lo cual se pone de relieve la existencia de ciertas características que vuelven o marcan diferencias respecto a otros períodos.
En los tres primeros capítulos, La sociedad colonial, Los años de la emancipación y La so-ciedad Bajo Rosas, respectivamente se pasa revista a los aspectos que, marcando relaciones de continuidad y cambio, trazan la base de la sociedad argentina y sobre la cual se irán in-corporando y acoplando nuevos elementos que bien transformarán o desplazarán a los pre-existentes, hasta el extremo de incluso hacerlos imposibles de reconocer así, a modo de ejemplo, se puede mencionar la introducción del té por los ingleses en reemplazo del cho-colate6. Al mismo tiempo, un elemento sumamente trascendente es la diferencia existente, que a traviesa a todo el período que es estudiado en estos tres capítulos, entre el interior y el litoral, dentro de un patrón cultural e histórico común y que posteriormente, con motivo de los conflictos surgidos en el proceso de organización nacional, permitirá explicar por qué las tensiones políticas existentes entre ambas zonas no dieron origen a una división política que habría significado la aparición de distintas repúblicas en el actual territorio argentino.
Por lo que respecta a los siguientes tres capítulos, La gran apertura, El país de la inmigra-ción y Las galas del centenario, se detalla el inicio y desarrollo de lo que podemos llamar el “proceso de construcción de la Argentina moderna”. Crucial en este sentido se vuelve la derrota de Rosas y, por consiguiente, el fin del régimen tras la batalla de caseros, que viene a significar la reconfiguración política del país trasandino y en la cual Buenos Aires es sojuz-gada, lo que no quiere decir que se conforme, a ser parte integrante, junto con el resto de las provincias, de una Argentina políticamente unida, aunque no por ello menos convulsa. Según se aprecia en estos capítulos, desde esta época (década de 1850 en adelante) se asiste a un proceso de paulatina construcción de la identidad y modernización del país, destacando las figuras de Mitre y Sarmiento, y en el cual la transformación de las costumbres, modas, 5 San Martín, Raquel, Op. Cit. 6 Luna, Félix, Breve Historia de la Sociedad Argentina, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 2009, p. 33-34.

Félix Luna: Breve Historia de la Sociedad Argentina Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 93-97
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
95
formas de construir, etc. Se ajustan al modelo de civilización que inspira Europa. Natural-mente, estos fenómenos se dan a la par de la incorporación de nuevas tecnologías, tales co-mo el ferrocarril y el telégrafo, la conquista del desierto, que completa el proceso de expan-sión del Estado argentino, y, muy especialmente, el movimiento inmigratorio experimenta-do por aquel país, “el fenómeno de la inmigración tiñe toda la historia de la Argentina mo-derna. Sin atender al aporte inmigratorio no puede entenderse la Argentina posterior, ya que modifica elementos fundamentales de la sociedad.” Señala Luna7. De esta forma la Ar-gentina del centenario, se transforma en una sociedad más compleja en la que el aporte in-migratorio se suma a las contradicciones económicas generadas por la gran riqueza del país y que lleva a la aparición de importantes líderes, como Yrigoyen, y transformaciones políti-cas que tendrán grandes repercusiones en los años venideros.
Los años treinta, La Argentina de la posguerra y El balance de la “Revolución Libertadora”, marcan un nuevo período en el proceso de modernización del país en el contexto de la cri-sis económica internacional, la guerra civil española, la segunda guerra y la posguerra. De hecho, a juicio del autor el conflicto en España y la contienda mundial son hitos que sacan a la “sociedad Argentina de sus instancias puramente locales”.8 Desde otro ámbito, la nueva etapa de prosperidad económica que se experimenta el país, finalmente dilapidada e impi-diendo que mediara en auténtico desarrollo, entrega un nuevo carácter a la sociedad argen-tina al permitir la adquisición de toda clase de bienes, adentrándola en el consumismo y en la cual la mujer de forma paulatina adquiere un rol protagónico. Un aspecto que da a esta etapa, en su conjunto, un rasgó característico, proyectándose más allá incluso, es el hecho que el Ejercito “se convierte en un actor decisivo de la historia nacional contemporánea”9. Las consecuencias derivadas de la crisis internacional suponen también un elemento de suma importancia en cuanto originan un proceso de inmigración interna, que en el contex-to de la sociedad bonaerense, dará pábulo a un proceso de exclusión y discriminación hacia los provincianos, los denominados “cabecitas negras”, y que a la larga conducirá a un pro-ceso de integración social de la mano del peronismo que encontró en aquellos un trascen-dental apoyo al régimen. La irrupción de la figura de Juan Domingo Perón es un aconteci-miento decisivo en la vida política argentina y que entrega otra impronta a todo este perío-do con profundas implicancias sociales a saber: la profunda división en la sociedad trasan-dina en peronistas y antiperonistas.
La década del setenta, La violencia y La sociedad contemporánea son los capítulos siguien-tes. Se trazan las líneas de lo que se define como el “proceso” y la posterior etapa de rede-mocratización de la Argentina. Un rasgo trascendente que define al primero es el uso que,
7 Ibíd., p. 93. 8 Ibíd., p. 139. 9 Ibíd., p. 165.

Félix Luna: Breve Historia de la Sociedad Argentina Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 93-97
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
96
principalmente, la dictadura, así como los movimientos contrarios a ésta, hacían de la vio-lencia como herramienta política, elemento que caló muy hondo en la sociedad promo-viendo la desconfianza y el temor, y que posteriormente, una vez que el régimen militar diera paso a los gobiernos democráticos, fue sumamente rechazado. Las realizaciones lleva-das a cabo por la regencia militar en la dirección del país desde otro punto de vista determi-naron de forma permanente la sociedad argentina, la desindustrialización propiciada con-tribuyó a que se modificara la configuración del mercado del trabajo de suerte que los tra-bajadores obreros en proporción se fueron reduciendo, aumentando los empleados. De esta forma, los distintos gobiernos constitucionales que tienen lugar desde Alfonsín en adelante asumen este legado y sobre esta base toma cuerpo la sociedad contemporánea, que es defi-nida como “un conjunto abierto y libre, adscripto a los valores del mundo occidental, fuer-temente adherido a la democracia no solo como sistema sino como forma de vida. Persiste en ella esa fluidez con ricas posibilidades de ascenso social […] Al mismo tiempo se trata de una sociedad mucho más compleja y heterogénea, que registra distintas características según las regiones donde esté ubicada, por lo cual resulta difícil o casi imposible realizar una caracterización única. […] Se trata de un conglomerado que no conoce discriminacio-nes raciales o religiosas y que siempre ha sido y sigue siendo receptiva al aporte extranje-ro”.10 Desde luego, esta caracterización no puede desgajarse de ciertos avances conseguidos en épocas anteriores, así, por ejemplo, la mujer tiene un importante rol en la actualidad ni tampoco de los avances en campos como el cambio tecnológico, siendo esto una constante. Paralelamente es una sociedad que plantea enormes desafíos, siendo el respeto por las insti-tuciones, la corrupción así como también los nuevos procesos migratorios desde países ve-cinos algunos de ellos.
Por último, Epílogo. Reflexiones con motivo del Bicentenario, es la sección que cierra este libro, en ella el autor plantea algunas consideraciones respecto a la sociedad del futuro, sin entregar una dirección sobre cómo van a ser las cosas sino que, desde una lógica utilitarista, indicando anhelos y esperanzas a fin que las experiencias vividas por la sociedad argentina sirvan para no cometer los yerros del pasado.
El trabajo de Félix Luna tiene el mérito de realizar una revisión de la “evolución”, a lo largo de tres siglos, que ha tenido la sociedad argentina, bajo un estilo sencillo; de fácil lectura, característica distintiva de su obra, con lo cual se cumple a cabalidad el objetivo que trazó el origen de esta colección (ver supra página 1). Necesario es insistir en ello pues, quien se acerque a estas páginas creyendo que encontrará un nuevo enfoque para el estudio de la sociedad trasandina se verá desilusionado, sin perder por ello su valor. Por otro lado, la atención e importancia que concede a elementos tan diversos, pero a la vez hábilmente in-tegrados, es otra de la riqueza de este texto, señalando con ello que la interacción recíproca,
10 Ibíd., p. 217.

Félix Luna: Breve Historia de la Sociedad Argentina Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 93-97
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
97
entre lo humano y lo material. Igualmente lo es su visión acerca de lo necesario del conoci-miento de la historia para no repetir los errores del pasado y fortalecer la sociedad. En suma, Breve historia de la sociedad argentina es un libro, si bien con un carácter princi-palmente descriptivo, interesante en cuanto traza las líneas gruesas del cambio experimen-tado por los habitantes del país vecino desde la etapa colonial hasta nuestros días, aunque el propio autor señale que una obra de este tipo debiera abarcar también a los primeros gru-pos humanos que poblaron el territorio que comprende la actual Argentina, convirtiéndose de esta manera en una herramienta útil para los no iniciados y, específicamente, para todos aquellos que deseen o necesiten aproximarse al conocimiento de la sociedad trasandina.


Cristián Faúndez sánchez: El Agua como Factor Estratégico en la Relación entre Chile y los Países Vecinos Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 99-100
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
99
CRISTIÁN FAÚNDEZ SÁNCHEZ: EL AGUA COMO FACTOR ESTRATÉGICO EN LA RELACIÓN ENTRE CHILE Y LOS PAÍSES VECINOS
SANTIAGO DE CHILE, ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS,
2008, 438 PÁGS
JUAN CAAMAÑO GUERRA
Editado en el año 2008, como parte de la colección de documentos de la ANEPE, el autor Cristián Faundes, presenta de manera muy completa y acabada un nuevo factor estratégico de las relaciones bilaterales, específicamente las fronterizas, de Chile con los países vecinos: Argentina, Perú y Bolivia, a saber, los recursos hídricos transfronterizos, el agua dulce. El autor realiza una teorización del concepto de “conflicto” que desarrolla a lo largo de todo su estudio; en el cual especifica sus diversas acepciones y las, que a su parecer, revelan de for-ma más clara la explicación y propósito de su trabajo, que por lo demás se caracteriza por su originalidad debido a la forma en que aporta a la discusión académica y, por sobre todo, a la consideración del los agentes gubernamentales sobre un nuevo elemento a considerar se-riamente, en la estrategia de políticas bilaterales que Chile posee con sus países vecinos.
En sus capítulos destaca los recursos hídricos de las fronteras que unen a nuestras naciones, realizando un catastro de las cuencas hidrográficas de Argentina, Perú, Bolivia y Chile para luego especificar cuáles de ellas son la que se dedicará a lo largo de su estudio: las cuencas hidrográficas y/o depósitos de la misma en zonas transfronterizas y, de ellas, las posibles cuencas que pudieron o podrían generar diferencias en la relación de Chile con sus vecinos. Hemos de entender, además, que el autor incluye de manera muy especial dentro de los factores a considerar en su estudio, las condiciones políticas internas de cada uno de nues-tro países (independiente de los factores limítrofes o bilaterales) puesto que ellas también generan de manera indirecta un cambio en las políticas con los países vecinos, recordando en ellas el conflicto ocurrido con el gas de Argentina, durante la administración de Nestor Kirschner, o los momentos en que se utilizaron los conflictos de esta índole con el objeto de evadir conflictos políticos internos, como ocurre con Perú o Bolivia. En este respecto, Cris-tián Faundes, también destaca como factor a considerar, como entre otros de este mismo tipo, la posibilidad y la capacidad de los gobiernos de cada uno de nuestros países para ab-sorber estos conflictos internos y evitar sus repercusiones y consecuencias en los países de la región.
Desde aquí, el autor nos presenta de manera muy acabada, una relación sucinta pero no menos completa de las múltiples formas en que Chile se ha relacionado bilateralmente con sus países vecinos, tanto los encuentros como desencuentros, no sólo en los aspectos rela-cionados con el agua dulce, sino que también relacionada con aspectos relacionados como

Cristián Faúndez sánchez: El Agua como Factor Estratégico en la Relación entre Chile y los Países Vecinos Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 99-100
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
100
economía, política, defensa y otros. Desde este prisma, este estudio nos entrega y nos mues-tra que, a pesar de los múltiples esfuerzos y medidas tendientes a mejorar las relaciones en-tre los países vecinos, el agua dulce es claramente un tema al que hemos relegado, en cierta medida, a un segundo plano y, que en cualquier momento dentro del mediano plazo, podr-ía presentar alguna novedad, por tanto se destaca la pertinencia y la utilidad de este estudio para entender en el futuro algún conflicto relacionado con el agua dulce.
En síntesis, este trabajo presenta, basándose en una documentada y acabada descripción de las relaciones internacionales de Chile con sus países vecinos, un factor que debemos entre-garle una importancia cada vez mayor, no solo porque es un factor poco estudiado, sino que además es un elemento que compartimos de múltiples maneras a lo largo de todas nuestras fronteras; y por tanto, hay que tener en consideración el agua dulce, en un futuro en el que los recursos naturales, tan explotados e importantísimos en nuestras economías, generarían una discusión de mayor relevancia en materia internacional. Junto con ello se rescata la originalidad de este estudio, junto con la completa y detallada documentación presentada a lo largo de sus páginas que sustentan aun más una clara argumentación de que el agua dulce debe de tomársele la importancia que le corresponde en este nuevo escenario de las relacio-nes internacionales entre los países de la región, no importando su caudal ni su utilidad.

IV JORNADAS DE HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 p. 101
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
101
IV JORNADAS DE HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
LAS POTENCIAS EMERGENTES: BRASIL, RUSIA, INDIA Y CHINA (BRIC) ¿HACIA UN NUEVO ORDENAMIENTO INTERNACIONAL?
El Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso, convoca a las IV Jornadas de Historia de las Relaciones Internacionales: “Las Potencias Emergentes: Brasil, Rusia, In-dia y China (BRIC) ¿Hacia un Nuevo Ordenamiento Internacional?”, las cuales se reali-zarán en la ciudad de Valparaíso (Chile), los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de septiembre de 2011.
En los últimos años, el acrónimo BRIC ha irrumpido con gran fuerza, en distintos ámbitos, para distinguir a un grupo de países que no perteneciendo al mundo desarrollado son con-siderados en la actualidad como potencias emergentes, poseedores de un importante poten-cial económico que en el futuro acrecentará su papel como actores a nivel global. En razón de lo anterior, creemos trascendente reflexionar académicamente sobre este punto. Se trata de estudiar el cambio que han experimentado dichos países, los mecanismos o políticas que adoptaron para favorecer el crecimiento económico, las tensiones sociales y límites existen-tes para que estas naciones logren un auténtico desarrollo, así como las implicancias a nivel internacional que este grupo de Estados puede generar.
Convencidos que no basta con una sola mirada, se hace urgente la interacción de un diálogo multidisciplinario, que asegure contemplaciones integradoras con el objeto de recoger las características y alcances del fenómeno en cuestión en los términos ya referidos. Estas mi-radas son las que nos interesan dar a conocer durante el desarrollo de las IV Jornadas de Historia de las Relaciones Internacionales.
Invitamos a todos los académicos y estudiantes en Relaciones Internacionales, como de las demás ciencias sociales a participar en estas jornadas.
Se tiene previsto la realización de conferencias, paneles de discusión, presentación de po-nencias, libros, revistas, eventos y difusión de experiencias.


IV JORNADAS DE HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 p. 101
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
103
PROFESOR JAIME CONTRERAS PÁEZ (QEPD)
“Esperaba vivir algún día en una ciudad limpia,
reflejo de conciencias y corazones limpios” 1 (Jaime Contreras)
El Profesor Jaime Contreras Páez, era un hombre de amplias expectativas con la sociedad, de motivaciones profundas, de sueños —que muchos ya han perdido. Por ello es que fue filósofo, profesor universitario, maestro de vida, escritor y luchador social.
Su vida inició en el puerto de Valparaíso, estudió filosofía y se vinculó al activismo político de izquierda en un contexto de grandes transformaciones en el marco del proceso de la Unidad Popular. En ese entonces vivió en una población en el cerro Placeres con el sacerdo-te asesinado en dictadura Miguel Woodward, por cuya justicia luchará años después. En años de dictadura obtuvo una beca que le permitió ir a estudiar un doctorado a Bélgica jun-to a su familia. Allí se dedicó a estudiar por muchos años al “enemigo” Friedrich von Hayek, concluyendo su trabajo con dos grandes tomos, sin publicar hasta el día de hoy. Con los años reflexionará acerca de su decisión de haber estudiado por tantos años a ese autor.
En su retorno a Chile trabajó en la Universidad de Valparaíso y posteriormente en la Uni-versidad del Mar. Luchó por una nueva universidad, escribió las bases por un nuevo pro-yecto universitario, teniendo una gran fe en los estudiantes “Los estudiantes son capaces de tomar la historia en sus manos y de construir una nueva universidad y un nuevo país en soli-daridad con el resto de América Latina. Por eso es importante confiar en ellos”2. Desarrollo un fuerte vínculo con estudiantes de sociología, a quienes enseñó sobre teóricos poco fre-cuentes como Ernesto Guevara o Vladímir Ilich Lenin.
El último año de su vida fue especialmente activo. Posterior al terremoto estuvo constru-yendo mediaguas con los estudiantes de la universidad, convirtiéndose en el único docente que apoyó dicha labor. Continuó el año pintando escaleras en cerros pobres de Valparaíso todos los sábados del año, junto a niños y colaboradores del barrio.
En apoyo solidario a la causa mapuche inició una huelga de hambre de ocho días, recibió un gran respeto de parte de muchas comunidades de ese pueblo y allí se encantó con la pa-labra marichiweu, en mapudungun, mil veces venceremos. La huelga fue consumada con un potente discurso en un congreso Latinoamericano de estudiantes de filosofía. En ese y en
1 Contreras, Jaime. (2007) “Parábola de la polución”, en revista Ánfora, nº3. 2 “Tesis sobre la universidad existente y la que queremos”, 2008, artículo sin publicar.

IV JORNADAS DE HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 p. 101
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
104
muchos de esos discursos siembre estuvo la consideración por América Latina, en el sentido de reconocer una realidad común y una esperanza en la solidaridad de los países hermanos.
Posterior a la huelga, como siempre, compartió con amigos y estudiantes, en su casa o en la de ellos, disfrutando con sinceridad la vida. Apoyó diversas actividades sociales hasta un día antes de su muerte, donde estuvo pintando un mural en la Calera con una agrupación de trabajadores y estudiantes, en el cual se dejó plasmado el recuerdo vivo de Violeta Parra. Vivió un día feliz junto a ellos; compartió una buena comida, historias alegres, frases her-mosas como “gracias a la vida” o “más fuerza tiene mi alma para cantar”, expectativas y proyectos para el trabajo por la revolución. Al día siguiente partió a la universidad como todos los días, en la sala de clases preparó el cronómetro del reloj para tomar un examen, el cual fuera nunca realizado.
Jaime se declaraba un profesional de la educación comprometido con las luchas de los tra-bajadores y de los pueblos de Latinoamérica. Vivió como si estuviera en tal sociedad socia-lista, siempre invitó a pensar más allá de lo aparente, a desentrañar los valores predominan-tes en el sistema liberal. A su muerte todos reconocieron en su persona la confluencia de muchos de los grupos de izquierda del país y destacaron el gran compromiso y consecuen-cia que caracterizó su vida.
VALENTINA LEAL

EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO (QEPD) Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
105
EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO (QEPD)
El 18 de octubre del presente año ha fallecido en la ciudad de Lima a la edad de 96 años el embajador y escritor peruano Juan Miguel Bákula Patiño.
Para Estudios Latinoamericanos es una partida lamentable. La revista tenía el honor de con-tarlo como uno de los integrantes de su Consejo Asesor, desde el año 2006.
Sin embargo, ya desde el 2005 tuvimos ocasión de empezar a recibir su apoyo para las III Jornadas Latinoamericanas de Historia de las Relaciones Internacionales que fueron orga-nizadas por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Viña del Mar y el Centro de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facul-tad de Humanidades, de la Universidad de Valparaíso.
Para dichas Jornadas, a la cual no pudo asistir, preparó un trabajo que envió en un número suficiente de ejemplares para los participantes, y se hizo representar por una de sus hijas, quien trajo una donación de algunas de sus obras para las bibliotecas de las universidades organizadoras. Envió, además, un mensaje grabado para la ocasión, oportunidad en la que se le hizo un reconocimiento por su aporte a la historia de las relaciones internacionales en Nuestra América.
Entre sus misiones de carácter diplomático cabe destacar que en los 58 años que estuvo di-rectamente vinculado con la Cancillería peruana cumplió las funciones de Director de Fronteras, presidió la delegación del Perú a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar entre los años 1972 y 1979 y se desempeñó durante cuatro años como Se-cretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y Embajador en Ecuador y Francia.
Entre sus escritos cabe mencionar:
• El Perú entre la realidad y la utopía. 180 años de política exterior Lima, Fondo de Cultura Económica, 2002, 2 volúmenes;
• El Perú en el reino ajeno: Historia interna de la acción externa Lima, Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 2006;
• La imaginación creadora y el nuevo régimen jurídico del mar. Perú y Chile: ¿el des-acuerdo es posible? Lima, Universidad del Pacífico, 2008.
No obstante que en nuestro país, Chile, ha sido más conocido por haber presentado ofi-cialmente, en 1986, ante el Ministro de Relaciones la posición peruana en relación con el

EMBAJADOR JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO (QEPD) Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
106
límite marítimo, siempre lo animó la búsqueda de caminos de entendimiento entre su país y el nuestro, como lo da a entender el subtítulo de su última obra.
LEONARDO JEFFS CASTRO VIÑA DEL MAR, 14 DE DICIEMBRE DE 2010

DR. PEDRO NAVARRO FLORIA (QEPD) Estudios Latinoamericanos, Año 2, Nº4, segundo semestre 2010 pp. 41-15
ISSN 0718-8609 versión en línea - ISSN 0718-3372 versión impresa
107
DR. PEDRO NAVARRO FLORIA (QEPD)
A comienzos del mes de diciembre falleció trágicamente en el río Chubut, Argentina, el historiador argentino Pedro Navarro Floria.
Pedro al momento de su fallecimiento se desempeñaba como profesor de la Universidad Nacional de Río Negro en San Carlos de Bariloche e investigador de CONICET. Además, dirigía la revista Estudios Trasandinos y como Vicepresidente de la Asociación Argentino-Chilena de Estudios Históricos e Integración Cultural, estaba a cargo de la Comisión Orga-nizadora del IX Congreso Argentino-Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural a realizarse en San Carlos de Bariloche los días 25 al 27 de abril de 2011.
Su participación en la Asociación la asumió siempre con gran dedicación. Recuerdo que desde la Patagonia viajaba hasta donde se realizaban los Congresos y los Seminarios bina-cionales, así era posible verlo en Salta, en Santiago de Chile o en Mendoza.
Desde la perspectiva académica cabe destacar que el Dr. Navarro Floria fue Director del Centro de Estudios Patagónicos de la Universidad Nacional del Comahue y que sus investi-gaciones estuvieron relacionadas con la Patagonia y las relaciones argentino-chilenas.
Su temprana partida, a los 47 años de edad, deja un enorme vacío no solo para su familia, la Universidad y el CONICET, sino también para el proceso de la integración argentino-chileno, que se realiza desde la paradiplomacia.