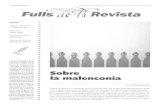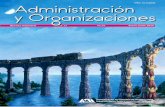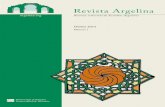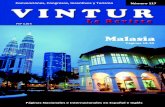Revista Zopisa
Click here to load reader
-
Upload
rodrigo-medel -
Category
Documents
-
view
231 -
download
1
description
Transcript of Revista Zopisa



Estudiantes de Sociología, UAHC
Colaboradores
Textos: Cristián Cepeda / Charly Brown /
Jorge Gonzáles / Maximiano Contreras.
Diseño: Rodrigo Medel.
Comentarios y Opiniones
revistazopisa.blogspot.com


Hoy en día la Sociología sólo es parte de un pequeño mundo
de “intelectuales” que en vez de criticar o alzar la voz, pre-
fieren ganarse un puesto dentro del Gobierno, andar mu-
ñequeando análisis de contingencia o trabajando para ver
qué sector prefiere cierto producto y no otro, no salen de ese
círculo, sólo algunos trabajan de manera consiente y comba-
tiva, puede ser por motivos de índole económica o intereses
creados (lo cual no es muy diferente a lo económico), la cosa
es que en las agendas políticas, en los análisis del transporte
público, en la educación, en la salud y en tantas otras áreas,
lo que predomina es la mirada económica más que la socio-
lógica, esto debido a que no tenemos el impulso suficiente
como para poder elevar nuestro discurso y hacernos escu-
char, si bien un cierto grupo trabaja dentro del Gobierno, és-
tos tienen intereses creados y no les importa mucho lo que
está pasando realmente en Chile. Los intereses escapan de
ayudar a las personas y más bien son reemplazados por inte-
reses políticos partidistas, que a su vez cristalizan el sentido
técnico-económico que se le quiere dar a ésta sociedad y a
sus problemas más graves, no se prioriza el bien común de
los seres humanos que viven en éste territorio y mas bien
estos son desplazados hacia una lógica económica que poco
y nada arregla o soluciona los problemas sociales, si no que
los empeora, pero sobre éste mismo error se crean nuevas
medidas que también son erradas, todo con el fin de mante-
ner el círculo vicioso de nuestra sociedad.
Editorial
2

Desde ésta perspectiva vemos a la Sociología ajena al mun-
do, una Sociología incapaz de penetrar y tener una clara vi-
gencia, una Sociología desarticulada por éstos intereses eco-
nómicos, por lo tanto no es raro darnos cuenta como todas
las decisiones del Gobierno son erradas y sólo favorecen a
una cierta elite, por lo que veníamos comentando anterior-
mente, las Ciencias Sociales no son tomadas muy en cuenta
en Chile. Si continuamos inmersos en éste panorama, no es
de extrañarse que en un futuro no muy lejano, la vigencia de
la Sociología y de las Ciencias Sociales en general, no tenga
cabida en este mundo, ya que las decisiones serán solamen-
te técnicas-económicas.
Teniendo presente éste panorama, es que surge la idea de
crear una revista de estudiantes de Sociología, la cual lleva
por nombre “Zopisa” que viene de la palabra brea, o sea algo
denso y maloliente, justo el enfoque que queremos darle, un
espacio “políticamente incorrecto”; en donde las armas más
poderosas sean la crítica y la creatividad; en donde se plas-
men los pensamientos de los propios estudiantes de Socio-
logía, estudiantes críticos y que sólo quieren ver reflejados
sus pensamientos de alguna manera. Somos jóvenes que
queremos ser escuchados y necesitamos que nuestras ideas
sirvan para contribuir a una sociedad mejor, es así como se
crea la idea de armar una revista, la cual recogerá ensayos,
artículos, cuentos, poesías o cualquier cosa que se les ocurra,
siempre manteniendo la idea crítica-creativa y fundamenta-
da, ya que no es la idea balbucear palabras sin sentido, sino
que más bien argumentar de manera eficaz, en pro de un
3

diálogo con altura de mira. Vomitar palabras sin sentido y sin
fundamento no es la característica principal del estudiante
de Sociología y, por ende, de ésta revista, por lo tanto los tra-
bajos aquí publicados tendrán esa particularidad, necesita-
mos gente que piense y no balbucee.
Lo que se pretende es crear un canal de discusión dentro de
la Escuela de Sociología, en donde ésta misma pueda darse
a conocer y pueda mantenerse vigente dentro de un mundo
apático en general y a nivel de Universidad. Es importante
ocupar estos medios para que así, por un lado se habrá el
diálogo entre los mismos estudiantes de Sociología y por
otro lado con los otros estudiantes de la Universidad, preten-
demos que esto sea el pie de inicio para que otras carreras
saquen sus propias revistas y así poder estar en constante
debate y diálogo.
En definitiva la revista de Sociología es un llamado de aten-
ción, es una patada en la guata, es un grito al aire de estu-
diantes cansados de tanta injusticia social y que sólo quieren
contribuir a hacer de nuestra sociedad algo mejor. No nos
callaremos y seremos el invitado de piedra de todo evento,
la pulga en la oreja que jamás callará, pero siempre con fun-
damentos y en pro de crear algo mejor.
Este es el llamado, y la invitación, para que estudiantes, pseu-
do-estudiantes, ayudantes, pseudo-ayudantes, capuchas,
políticos, anarcos (con k y q), amarillos y alucinados partici-
pen en éste proyecto que pretende que la Sociología esté
vigente y sea un arma crítica y, a su vez, creativa.
4

Hip Hop: Un Golpe Contra-HegemónicoPor Maximiano Contreras

En el siguiente ensayo, abordaremos
el tema de las Culturas Juveniles y su
influencia en la cultura hegemónica lla-
mada “adulto-céntrica”, para esto toma-
remos al Hip Hop, una fiel ilustración de
éste proceso contra-hegemónico.
Para comenzar, definiremos brevemen-
te el concepto de Culturas Juveniles
según Carles Feixa, éste concepto nos
guiará a lo largo del ensayo. Debemos
imaginarnos un reloj de arena, donde
“En el plano superior se sitúan la cul-
tura hegemónica y las culturas paren-
tales, con sus respectivos espacios de
expresión (escuela, trabajo, medios de
comunicación, familia y vecindario). En
el plano inferior se sitúan las culturas
y microculturas juveniles, con sus res-
pectivos espacios de expresión (tiempo
libre, grupo de iguales). Los materiales
de base (la arena inicial) constituyen las
condiciones sociales de generación, gé-
nero, clase, etnia y territorio. En la parte
central, el estilo filtra estos materiales
mediante las técnicas de homología y
bricolaje. Las imágenes culturales re-
sultantes (la arena filtrada) se traducen
en lenguaje, estética, música, produc-
ciones culturales y actividades focales”
(Feixa, 18) En este intento del autor por
explicarnos la formación del estilo en
los jóvenes, podemos apreciar y distin-
guir dos conceptos claves, uno es el de
Homologación, que se refiere al meca-
nismo mediante el cual los jóvenes le
dan sentido distinto a símbolos adul-
tos, por lo tanto todo lo que provenga
de la cultura hegemónica, en conse-
cuencia del mundo adulto, el joven lo
homologará dándole un nuevo sentido
y el otro concepto importante es el de
Bricolaje, proceso por el cual se crea
una armonía entre el aspecto estético
e ideológico, entonces, al homologar-
se distintos símbolos adultos, el joven
crea un estilo abarcando desde el tema
estético, hasta el tema ideológico.
Este proceso se explica indiferentemen-
te parta todas las Culturas Juveniles
existentes, se parte de la base conflic-
tiva entre joven y adulto, en donde el
joven al tratar de diferenciarse y distin-
guirse del mundo adulto, el cual lo ato-
siga y coarta constantemente, reinventa
símbolos y pautas de comportamiento
de estos, dándoles un nuevo sentido el
cual está referido a un nuevo sentido
contestatario, rebelde e irreverente, al
ocurrir esto el adulto trata con mayor
fuerza de restringir el avance de este
pensamiento contestatario, por lo tan-
to es un proceso de conflicto, en donde
las dos partes chocan de manera con-
frontacional, pero vemos que no toda
Cultura Juvenil es para siempre, parece
ser que el mundo adulto es el que, al
6

final, se impone al mundo juvenil y al
integrarse el joven al mundo laboral
comienza el proceso de adultización,
en donde todo su espíritu contestatario
se ve restringido y debe incorporarse a
los procesos capitalistas, por lo tanto el
joven que alguna vez alzó la voz contra
todo lo que lo oprimía, al incorporarse
a los procesos laborales, restringe estos
pensamientos y los reduce a tal punto
de olvidarlos o recordarlos de manera
anecdótica, pero retomaremos este
análisis en la conclusión final.
Un ejemplo claro de este proceso al
cual hemos hecho mención es el Hip
Hop, movimiento cultural surgido a
principios de los años 70’ en las comu-
nidades hispanoamericanas y afroame-
ricanas de los barrios neoyorquinos
Bronx, Queens y Brooklyn. La concep-
ción clásica del Hip Hop se centra en la
existencia de cuatro aspectos o “pilares”
de la cultura: El MCing (o rapping), el
DJing (o turntablism), el Breakdancing
(o BBoying), y el Graffiti. Hay quienes
dan la misma importancia a otros “pi-
lares”, como el beatboxing, el activismo
político, el diseño de ropa, el de com-
plementos...
En este movimiento vemos 4 ramas
bien delimitadas y claramente dife-
renciables, en primer lugar tenemos
al MC o Maestro de Ceremonias (Mas-
ter of Ceremony), el cual rapea o canta
sobre una base no tan compleja, sin
duda aquí hay una marcada irrupción
al clásico trovador con guitarra o al
Hippie amante de la psicodelia, los jó-
venes negros en Estados Unidos, para
diferenciarse del resto, y aparte porque
no tenían recursos, debían improvisar
instrumentos con lo que tuvieran a
mano, es así como nace el beatboxing,
pero también había en estos jóvenes
una forma de ver el mundo diferente,
sin importar tanto la forma de hacer
música, privilegiaron el contenido pro-
poniendo poesía urbana, la cual era
bastante crítica en ese entonces, por
lo tanto estos chicos se despegaron un
poco de los formalismos e irrumpieron
con algo novedoso y a la vez crítico.
Debemos dejar en claro que aquí el
proceso de Homologación y Bricolaje
actúan de manera clara, por un lado el
joven le da un nuevo sentido a la músi-
ca que se venía haciendo, transformán-
dola completamente y por otro lado
dio una armonía a esto empapándolo
con una ideología la cual era criticar,
por supuesto que luego derivó un es-
tilo particular, pero luego abordaremos
ese punto.
Por otro lado el joven Hip Hopero
irrumpe en la escena con una nueva
7

forma de ver el baile, si bien toma ele-
mentos claros de la danza o, en algunos
casos, de la onda disco, esto lleva de-
trás todo un contenido político de las
personas más marginadas, eran chicos
que no tenían los suficientes recursos
como para bailar en grandes sitios, en-
tonces comienzan a practicar este baile
en los barrios, el cual luego se empapó
de un contenido, aquí el proceso es el
mismo, el joven da un nuevo sentido
al clásico baile burgués, transformán-
dolo en algo del barrio, algo agresivo,
pero a la vez combativo, para luego dar
una cierta armonía, la cual caracteriza
al Breakdancing hoy por hoy, ya que
siempre que hablamos de esta forma
de expresarnos tiene detrás todo un
sentido, una estética y una ideología
particular.
Por último me parece importante des-
tacar la aparición del estilo del Hip
Hopero, en donde podemos apreciar
al clásico joven con ropas anchas, sin
duda esto se a desfigurado completa-
mente con el pasar del tiempo, hacién-
dose sumamente complicado el análi-
sis, pero lo cierto es que los jóvenes más
pobres, al no tener dinero, debían usar
las ropas de sus hermanos mayores,
que obviamente les quedaban anchas,
es así como más o menos comienza a
gestarse este estilo, luego este hecho
se ideologiza y politiza con un sentido
claro de crítica, pero me gustaría citar
el siguiente texto para retratar lo que
hoy en día pasa.
El Hip Hop ha ido creciendo y expan-
diéndose de manera impresionante
alrededor del mundo y también se ha
expandido a si mismo respecto a sus
variedades de percepción, es por esta
razón que se ha querido dar un ideal de
conciencia en forma de mantener al Hip
Hop progresando, pero evitando que
se desfigure de como fue creado; esto
es el respeto a sus orígenes, ideales y
propósitos. En la actualidad, el Rap pro-
piamente, debe ser considerado mas
allá que sólo rimas sincopadas, según
los postulados otorgados por el ideal
progresista de esta cultura imponen un
orden disciplinario para evitar erróneas
percepciones del público receptor de
este movimiento, específicamente en
el Rap, esto trata de crear composicio-
nes con un mensaje concienciado con
el propósito serio de imponer un cri-
terio, criticar alguna situación, opinar
sobre un tema determinado, etc... Todo
con el fin de crear un mayor desarrollo
cultural del Hip Hop en la sociedad y en
si mismo, es por esto que se insiste en
mantener la fidelidad en los orígenes
del Hip Hop, esto no significa quedarse
con los primeros subgéneros, la fide-
8

lidad va de la mano con el desarrollo
de diversos estilos dentro del Hip Hop,
pero respetando la intención de una
buena percepción tanto interna como
externa.
Es aquí donde se cuidan detalles impor-
tantes dentro de la cultura, como por
ejemplo en el vestuario, últimamente
están muy de moda las tiendas y mar-
cas especializadas en ropa para “repre-
sentar” al Hip Hop, generalmente esto
trata sobre ropa holgada usada por los
exponentes del movimiento cultural,
pero si la ropa ancha se usa (entre otros
usos) a manera de rendir homenaje a
la miseria vivida por los primeros ex-
ponentes provenientes de los ghettos
negros, donde la pobreza no permitía
a una familia comprar el vestuario ne-
cesario a todos los hijos, y los menores
se veían obligados a usar la ropa de sus
hermanos mayores (que obviamente
no era de su talla), entonces ¿por qué
comprar ropa con esta intención a pre-
cios tan elevados como los ofertados
por las grandes marcas “especializadas”
en este tipo de vestuario?
En conclusión tenemos una ideología,
un estilo y una manera determinada de
pensar que son claras y es lo que com-
prende al Hip Hop. Hablando de este
movimiento netamente en Chile, este
comienza a tener importancia a media-
dos de los años 80, también empieza
a gestarse en los sectores más popu-
lares, es así como podemos apreciar a
los incombustibles Panteras Negras,
quienes con sus irónicas y ácidas le-
tras, lograron cautivar a un público no
menor de jóvenes en aquel tiempo, la
característica principal fue que estos
tipos tomaron la idea básica del Hip
Hop y la adaptaron a nuestro contex-
to, tarea difícil, ya que se acostumbra a
copiar calcado de cómo viene, además
reflejaban la pobreza de Santiago, su
apatía y la represión, por lo tanto el Hip
Hop se incorpora de manera “natural” a
estos sectores, será el arma con la cual
poder expresarse y alzar la voz. Hoy en
día el Hip Hop se masifica, como ya lo
veníamos advirtiendo, las grandes in-
dustrias se apoderan de esta imagen
característica y se comienza a vender
un formato empaquetado, carente de
ideología, pero lleno de superficiali-
dad, si bien siguen existiendo Hip Ho-
peros con sentido crítico y combativo,
estos son los menos, y cada vez pode-
mos ver más a pseudos Hip Hop, por lo
tanto esto sin duda requiere un trabajo
de contextualización, ya que no es lo
mismo el Hip Hop en Estados Unidos,
que el de aquí en Chile, obviamente los
contextos son diferentes y por lo tanto
los sentidos cambian, si bien existe un
9

tipo ideal, recurriendo a la idea Webe-
riana, no debemos olvidarnos que aquí
están pasando otras cosas, la tarea es
reinterpretar el Hip Hop, manteniendo
su lineamiento básico, pero contextua-
lizándolo, para que así no sea un mero
movimiento que carece de sentido po-
lítico e ideológico y más bien se trans-
forme en algo superficial.
Las ideas de Homologación y Bricolaje
tienen también que jugar un rol im-
portante, ya que si bien de acuerdo a
la metáfora del reloj de arena, este se
da vuelta y comienza a funcionar de
nuevo creando una especie de influen-
cia en los grupos hegemónicos, lo mis-
mo, pero tomando a otros jóvenes en
otros contextos, se debe plasmar esta
idea de manera que el sentido principal
no se pierda y la manera o la forma se
adapte al nuevo contexto, es un cons-
tante recambio el cual es muy propio
de esta globalización, pero siempre
hay que tener en cuenta los contextos
en que estamos inmersos, o sino esto
se transforma en una mera estética y
superficialidad en donde el contenido
principal se deja de lado.
10

REFLEXIONES EN TORNO A LA DISCRIMINACIÓN HISTÓRICA DEL BAJO PUEBLO Y LA CULTURA POPULAR: EL CASO DE LA CUECA BRAVA.Por Jorge González

INTRODUCCIÓN
En la actualidad y desde más o menos
15 años, la Cueca Brava, la expresión
artística más importante de la cultu-
ra popular urbana, es reconocida por
distintos actores culturales y políticos
como símbolo de identidad nacional. A
través de la labor que el grupo Los Tres
realizara introduciendo en la industria
discográfica la obra musical de Roberto
Parra, además del ya fallecido director
teatral chileno Andrés Pérez con la di-
fusión de la obra “La Negra Ester” (de
Roberto Parra) y por último, a la sombra
de bares y restaurantes, del trabajo co-
tidiano e incansable de todos aquellos
músicos y cuequeros que componen el
Movimiento Cultural de la Cueca Chile-
nera , con grupos como “Los Trukeros”,
“Los Porfiados de la Cueca” o “Las Por-
teñas”, por nombrar algunos, jóvenes y
adultos, mujeres y hombres, han cono-
cido la Cueca Brava y su sello particu-
lar, identificándola como chilena y por
tanto, propia.
Distinta de la cueca de salón, con su fi-
gura típica del Huaso-patrón con pon-
cho, sombrero, chicote y espuelas, la
Cueca Brava, tiene su procedencia en el
bajo pueblo, esa masa popular confor-
mada fundamentalmente por el peo-
naje rural que pobló las ciudades desde
mediados del siglo XIX hasta principios
del siglo pasado, y que habitó los Bajos
Fondos, aquellos barrios o suburbios
populares del centro de Santiago.
Tal fuerza ha tenido este movimiento
cultural, que incluso los distintos go-
biernos de los últimos años ha recono-
cido su carácter de manifestación de
la cultura nacional urbana, otorgando
reconocimientos públicos y artísticos
a viejos estandartes de la cueca brava,
como los hermanos Parra (Tío Lalo y
Roberto), Nano Núñez y el conjunto los
Chileneros, entre otros.
Sin embargo ¿Cuáles fueron las carac-
terísticas de la cueca brava y la cultura
popular urbana de las primeras déca-
das del siglo pasado? ¿Qué procesos se
desarrollaron para que la cueca brava
perdiera terreno en el campo de la cul-
tura popular? ¿Por qué fue necesario
rescatarla desde un extraño olvido?
Aunque parezca paradójico, el Bajo
Pueblo y su creación artística máxi-
ma, la cueca brava, fue perseguida y
reprimida durante principios del siglo
pasado por un Estado chileno cuyos li-
neamientos se construían bajo el impe-
rativo moral de civilizarlo. En este texto
demostraremos la validez y coherencia
de esta hipótesis. Las fuentes no sólo
serán las tradicionales del saber cien-
tífico, bibliografía histórica, sino que
1. El movimiento de la cueca Chilenera debe su nombre al grupo Los Chileneros. Está conformada por hombres y mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores que en la actualidad, realizan una labor de difu-sión de la cueca brava, fundamentalmente en las ciudades de Santiago y Valparaíso
1
12

también, haremos uso de fuentes po-
pulares. La relevancia de estos textos
es que encierran un saber que da cuen-
ta del contexto histórico, pero desde la
perspectiva de actores propios del bajo
pueblo.
Es además el homenaje póstumo que
realizó a uno de mis grandes maes-
tros. Hablo del fallecido Hernán “Nano”
Núñez. En mi caso personal, soy un
cantor que también recorrió esos Ba-
jos Fondos y por cuyas venas también
corre el espíritu y la sangre rebelde del
Bajo Pueblo.
1.PROCEDENCIA HISTÓRICA DEL
BAJO PUEBLO.
La procedencia del bajo pueblo urba-
no es un proceso que según Gabriel
Salazar se remonta al mundo rural, ya
que a mediados del siglo XIX, producto
del crecimiento demográfico y la valo-
rización de la tierra debido a la expan-
sión de la agricultura comercial, miles
de personas, vagabundos e hijos de
inquilinos debieron emigrar al quedar
desocupados al interior de las hacien-
das. Este peonaje rural se desplazó a las
ciudades, las obras públicas, los centros
mineros, la frontera araucana y el ex-
tranjero . Su característica fundamental
fue su renuencia “al disciplinamiento la-
boral y la proletarización, cuestión que
2. Salazar, Gabriel. “Historia Contemporánea de Chile”. Tomo II. Lom Ediciones. Pág. 1063. Ibid. Pág. 107.4. De Ramón, Armando. “Santiago de Chile”. Editorial Sudamericana. Pág. 191.5. Salazar, Gabriel. “Historia Contemporánea de Chile”. Tomo III. Lom ediciones. Pág. 175.6. Salazar, Gabriel. Tomo II. Op. Cit. Pág. 1087. Ibid. Pág. 192.
se manifestaba en su escaso interés por
cumplir horarios, en su abandono de
las labores (a menudo con el pago por
adelantado) y en su búsqueda perma-
nente de nuevas ocupaciones ”.
Particularmente en Santiago, según
Armando De Ramón , algunos de es-
tos migrantes pobres se fueron esta-
bleciendo en la periferia a medida que
llegaban a la capital. Con el paso del
tiempo, muchos se vieron en la necesi-
dad de asalariarse, fundamentalmente
en la construcción urbana , asentán-
dose establemente en la ciudad. Otros,
decidieron mantener su espíritu de in-
dependencia, estableciendo activida-
des económicas independientes en la
capital (de preferencia en el comercio
ambulante), u oscilando entre regio-
nes. Otros definitivamente se afincaron
en provincias (dedicándose a la mine-
ría independiente) y otros emigraron al
extranjero (también para ocuparse en
actividades mineras) .
Con el pasar del tiempo, y medida que
encontraban trabajo en el centro de la
ciudad los pobres de la periferia se tras-
ladaban hacia el, donde existían vivien-
das disponibles; eran los conventillos.
“Se trataba de edificios construidos con
materiales de muy mala calidad, cuan-
do no desechos que se levantaban a un
nivel inferior al de la calle, por lo que es-
2
3
4
5
6
13

taban expuestos a inundaciones, y en
sus cuartos se hacinaba un número de
personas muy superior al que razona-
blemente podían albergar. La mayoría
de las mujeres que vivían en tales edi-
ficios ejercía el oficio de lavanderas por
lo que, tanto los menesteres de la coci-
na como los del lavado propio y ajeno,
debían también ser realizados en esos
lugares” . Antiguamente fueron habita-
dos por la clase media que, producto
del alza de los precios de los arriendos
y la oferta habitacional que para ellos
se desarrolló en Santiago, emigró a las
nuevas comunas que se poblaban ha-
cia el Oriente. Al emigrar, los conventi-
llos quedaron libres para la ocupación
de los nuevos habitantes ”.
2.EL BAJO PUEBLO Y LA CUECA BRAVA.
¿Cuáles fueron las características de la
cultura popular urbana y específica-
mente la cueca brava durante las pri-
meras décadas del siglo pasado en la
ciudad de Santiago?
Rodrigo Torres destaca la existencia
de una cultura (popular) del conventi-
llo caracterizada por la pobreza de las
condiciones materiales de subsisten-
cia, la violencia, el espíritu de indepen-
dencia de sus habitantes, su resistencia
a la proletarización y la existencia de
tradiciones y celebraciones populares
8
traídas desde el campo: las fiestas po-
pulares, con todo su repertorio de can-
tos, danzas y poesías que encerraban y
explicaban la cosmovisión campesina
del mundo .
El campo de la fiesta popular urbana
ocupa un lugar fundamental en la vida
del bajo pueblo. Es un rito cotidiano
donde los habitantes de un conventi-
llo podían reunirse de manera libre y
vincularse como otrora fuera en la vida
campesina, pero sin la mirada vigilante
del poder patronal. Es un espacio que
se construye en oposición al ideal de
la nueva vida moderna que propugna-
ban tanto las elites como sus contrarios
(socialistas y anarquistas), ya que sus
prácticas y reglas, su espontaneidad y
festividad desdeñan el apremio por el
tiempo y la disciplina, posicionando a
los individuos en otro plano de relacio-
nes, el de una libertad pasajera, pero
real. En este espacio, la cueca brava,
como canto y danza, era la práctica
más importante, ya que invitaba y ani-
maba a la fiesta; es más: era la misma
fiesta. Se entonaba de preferencia en
los grandes centros de abastecimien-
to Santiaguinos, como el Matadero,
la Vega Central, Barrio Yungay y la Es-
tación Central. En palabras de Nano
Núñez “Cuecas se cantaba en todas
partes, no importaba si no hubiera
instrumento. Habiendo vino y comida,
9
8. Ibid. Pág. 192.9. www.cuecachilena.cl 14

estando el chuico, las gallinas llegaban
solas como si les gustara la cueca. Y al
tañeo (sonido) de la cueca que se sen-
tía en la calle empezaba a agrandarse
el lote y así, sucesivamente, las toma-
teras duraban semanas, meses, porque
la gente se iba renovando tanto como
el bolsillo. Tomaban todos los días.
Cuando no era aquí era acá. Cuando
no había ya que atinar, recurrían a las
pilchas que era un reloj, que un vestón,
habiendo las formas, hasta los zapatos
y vamos a la peña. Mientras llegaba el
billete, con un poco se hacía un caldo,
para componer la máquina; hasta el
chuico se transformaba en capital. Así
eran las fiestas en los bajos fondos. Con
esa chispa, ese alboroto como si la gen-
te anduviera dopada, con un néctar de
alegría, se olvidaban de las penas, los
problemas” .
Los intérpretes de la cueca eran los per-
sonajes típicos de este mundo. “Los me-
jores cuequeros jamás fueron músicos;
eran carreteleros, comerciantes ambu-
lantes, veguinos, matarifes, afuerinos,
pellingajos, choros, roperos, planteros,
tortilleros... ”. En sus composiciones
cantaban enarbolando su oficio, el de
los personajes populares y las vivencias
propias; amoríos, penas, anhelos y frus-
traciones, así como también la alegría y
la picardía del bajo pueblo.
10
10. Núñez, Hernán. “La Época de oro de la cueca brava”. Emi Odeon.11. Núñez, Hernán. Op. Cit.12. La transducción es el ejercicio intelectual de crear, con la estructura lingüística que posee un grupo de hablantes, nuevas categorías y hablas.
En este sentido, el capital simbólico
que los cuequeros urbanos de las tres
primeras décadas de siglo pasado
construyen es en oposición al de las eli-
tes. En toda esta manifestación, crean
un nuevo discurso propio del bajo
pueblo, que no se nutre de ningún dis-
curso moderno. Es por tanto, un saber
transductivo , creativo. El sujeto que
enuncia, el roto, cambia su objeto de
admiración, que ahora es el espacio
urbano marginal. Estos discursos circu-
larán al interior de los espacios del bajo
pueblo, fortaleciendo con seguridad
sus identidades. La cueca habla por
nosotros; es nuestra propia palabra. El
verso, por ende, debe alabarnos: Nues-
tras fortalezas y nuestras virtudes. Por
ejemplo, en la cueca “Caramba yo me
agarré con la muerte”, d Hernán Núñez,
encontramos una alegoría maravillosa
al roto y la virtud que lo hiciera amado
y detestado: su ingenio.
“Caramba yo me agarré con la muerte
Caramba por eso pasa de largo, caram-
ba por eso pasa de largo.
Caramba yo me vele, 15 finaos,
Caramba tengo pacto con el diablo, ca-
ramba yo me agarre con la muerte.
Cuando vino a buscarme, el Satanás,
Yo le gane los cachos, tirando el crack,
cuando vino a buscarme, el Satanás.
Tirando al crack ay si, y echaba chispas,
11
12
15

y perdió hasta la cola, jugando brisca
Yo me gane la vida, con puras chivas”.
¿No son acaso estas ideas acordes con
las tesis sobre la personalidad creativa
y rebelde del roto? ¿Esta inclinación a
lo tradicional, no es coherente con su
resistencia a la proletarización?
3. CIVILIZACIÓN V/S BARBARIE:
LA PERSECUSIÓN DE LA CUECA
Este campo de relaciones urbano popu-
lar, fue interpretado por las elites como
un espacio bárbaro, un verdadero pe-
ligro para la civilización occidental. Ya
Vicuña Mackena, a mediados del S. XIX,
aseguraba que con el surgimiento de
un espacio popular marginal la ciudad
había quedado dividida en dos secto-
res, caracterizados como “el Santiago
propio, la ciudad ilustrada, opulenta,
cristiana y la ciudad de los arrabales que
no eran sino una inmensa cloaca de in-
fección y de vicio, de crimen y de peste,
un verdadero potrero de muerte”. Por
lo tanto, la ciudad se contaminó social
y físicamente. “El Santiago feroz y bru-
tal donde habitaba el bajo pueblo se
consideró como un espacio donde se
incubaban las patologías sociales que
atentaban contra el orden. Las tesis
higienistas en boga afirmaban que un
espacio de miseria generaba conduc-
tas miserables, como el alcoholismo, la
delincuencia y la prostitución ”.
La elite reaccionó a esta nueva realidad
a través de la represión y persecución
policíaca, sustentada en la promulga-
ción de numerosos decretos que san-
cionaban la prostitución, el vagabun-
daje y el alcoholismo.
Por otra parte, el proletariado ilustrado,
también con una trascendencia tempo-
ral, se sumó a la labor civilizadora, claro
que con objetivos muy distintos a los
de la oligarquía . “En efecto, el Obreris-
mo Ilustrado como lo ha denominado
Eduardo Devés, aspiraba a la constitu-
ción de una clase trabajadora austera,
disciplinada, laboriosa, respetuosa de
la moral y las sanas costumbres, co-
nectada con las novedades científicas y
técnicas del siglo. Su programa eman-
cipador se propuso erradicar las con-
ductas bárbaras dentro del bajo pue-
blo, de ahí su énfasis en la educación ”.
En este caso, el despliegue pragmático
de este anhelo se manifestó en toda la
red cultural, periodística y educacio-
nal que desplegaron las mutuales, las
mancomunales y las sociedades de re-
sistencia, con campañas contra el alco-
holismo y la prostitución, campañas de
alfabetización, formación de periódicos
obreros , conjuntos musicales, talleres
de teatro, de poesía y círculos literarios
. Sin embargo, según Salazar, subvalo-
rar la cultura popular tradicional les res-
13
14
15
16
17
18
13. De Ramón, Armando. Op. Cit. Pág. 188.14. Salazar, Gabriel. Op. Cit. Pág. 108.15. Salazar, Gabriel. Tomo II. Op. Cit. Pág. 114.
16. Ibid. Pág. 115- 11617. Illanes, María A. Op. Cit. Pág. 31. 18. Salazar, Gabriel. Tomo II. Op. cit. Pág. 116.
16

tó fuerza al movimiento y el obrerismo
ilustrado al interior del bajo pueblo .
“Recabarren y los anarquistas pudie-
ron ser escuchados con respeto, pero
de seguro, muchos a los cuales dirigían
su discurso moralizante los vieron dis-
tantes y no compartieron sus posturas.
¿No se encuentran allí las razones de
por qué el movimiento que ellos pro-
movieron sufrió una severa crisis en los
años veinte? ¿No se encuentran allí una
razón que permite comprender el suici-
dio de Recabarren? ”.
Tanto civilizados como ilustrados utili-
zaron distintas estrategias con el pro-
pósito de civilizar al bajo pueblo. Unos
para mantener el orden social, otros
para subvertirlo. Sin embargo, lo que
en realidad descomprimió las energías
sociales que se incubaban fue su cons-
tante emigración hacia distintas zonas
del país . Este contexto significó la per-
secución de la cultura popular urbana,
específicamente la fiesta popular, y
por ende, la cueca brava. Nano Núñez
lo testimonia de la siguiente manera.
“Cuando pasaban los pacos o tiras por
las calles y había cueca en los conventi-
llos, se metían pa’ adentro y los sacaban
a todos; menos a las mujeres, si es que
estas no se metían. Pero cuando los pa-
cos eran 4 o 5, porque la rotada es harto
brava, sobre todos los que trabajaban
en los hornos de ladrillos, que hay que
ser medio animal para cargar hornos. Y
si los llegaban a sacar, los llevaban más
amarrados que un arrollado, los echa-
ban a un carrito, a caballo, que corría
por Ecuador, Avengual a la Estación
Central. Lo hacían parar en la puerta de
la once comisaría… Y así se le persiguió
y más que todo en los barrios humildes.
Es por eso que la cueca se refugió en las
casas de niñas, en los arrabales, en los
bajos fondos, cárceles presidios, ahí no
lo podían llevar preso... ”
¿No es acaso este el inicio de un proce-
so que terminaría muchísimas décadas
después con conjuntos haciendo una
cueca estilizada y naturalizada, de vi-
trina, con huasos falsos y apatronados?
¿No es también la manifestación dialé-
ctica de la dicotomía clásica del univer-
so simbólico occidental, la lucha entre
civilización v/s barbarie?
“La cueca prácticamente era prohibida
aunque esa ley no tenía número y aun-
que el roto lo llevaran en cana, la can-
taba igual. O sea el roto se quedó con
la cueca y la cueca se quedó en el alma
del roto. Es por eso que es difícil que se
la quiten: si no hubiera sido por él, la
cueca habría desaparecido, porque ha
sido el único abogado que ha tenido ”.
19
20
21
22
23
20. Ibid. Pág. 116.21. Ibid. Pág. 116.22. Núñez, Hernán. Op. Cit 23. Ibid.
17

No podía ser de otro modo, puesto que
cueca brava y roto llegaron a convertir-
se en uno sólo Se resguardaron en los
suburbios, en las cárceles y los burdeles
y debieron esperar casi 50 años, para
volver en gloria y majestad, como “re-
torno de lo reprimido”, cobrarle su deu-
da histórica a la razón occidental: ¿No
son el símbolo de esto las condecora-
ciones que ahora lucen en sus pechos,
los descendientes y compañeros de los
Parra y Núñez?
“Yo creo que la cueca la inventó Sata-
nás, porque es ardiente, fogosa, y al
mismo tiempo fina, arrogante y dicha-
rachera ”
BIBLIOGRAFÍA
•De Ramón, Armando. “Santiago de Chile”. Editorial Sudamericana. Santiago, 2000.
•Salazar, Gabriel. “Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad y ciudadanía”. Lom edicio-
nes. Santiago, 1999.
•Salazar, Gabriel. “Historia Contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento”. Lom
ediciones. Santiago, 1999.
•Salazar, Gabriel. “Historia Contemporánea de Chile III. La economía: mercados, empresarios y
trabajadores”. Lom ediciones. Santiago, 2002.
•www.cuecachilena.cl
MATERIAL DE AUDIO.
•Núñez, Hernán. “La Cueca Brava y su época de oro”. Sello EMI, México, 1992.
24. bid.
24
18

Juventud Pequeño BurguesaPor Cristián Cepeda

Queremos entender cómo Jamaica
pasa a ser un patio -selectivo-, un sec-
tor donde sólo un tipo de estudiantes
llega a sus rincones, sin ni siquiera
realizar una coerción física. Entender
cómo el peso de sus simbolismos y de
su gente es lo suficiente para mantener
alejado a una parte de la población uni-
versitaria, y debelar aquella contradic-
ción interna que se formula en la –no
concepción de su realidad- por parte
de éste mismo estudiantado.
Primero intentaremos explicar el origen
de aquella juventud, de dónde nacen,
cómo surgen y cómo logran cristali-
zarse, entendiendo que toda situación
histórica es producto de un avance
dialéctico de las voluntades y autocon-
ciencias de los sujetos sociales.
Sin embargo, planteamos que no exis-
te una juventud real o material, sino
que ésta surge desde la capacidad ge-
nerativa del lenguaje, en primera ins-
tancia, por parte de la elite dominante,
y es funcional a los intereses propios
de dicho sector, y posteriormente, en
antítesis se crea un nuevo discurso que
chocará con dicha construcción social
elevado por la clase dominada.
Para aquello visitaremos el análisis so-
ciológico funcionalista sobre la juven-
tud, desarrollado desde la visión euro-
peizante de la elite dominante.
El investigador H. Eric Erikson, entien-
de que entre la niñez y la edad adulta
se inserta una –moratoria social- insti-
tucionalizándose como espacio social
protegido. Se trata de un “Período de
postergación concedida a toda aquel
que aun no está dispuesto a aceptar un
compromiso, o que se le impone a al-
guien que debería dedicar más tiempo
a si mismo… Es un período caracteri-
zado por la condescendencia selectiva
por parte de la sociedad y la actitud ju-
guetona y provocativa por parte de la
juventud” .
Una visión que podría reafirmar aque-
llo sería la del sociólogo Eduard Spran-
ger, que entiende a la juventud no
sólo como etapa de espera, sino como
“Estructura de forma propia, belleza y
dignidad” , y a su ves Zinnecker realza
aún más la visión idealizante sobre la
juventud reflejando caracteres porta-
dores de progreso social .
Dentro de aquellos parámetros es des-
de donde nos hemos visto obligados,
en primera instancia, ha comprender a
la juventud, homologando relaciones
culturales incoherentes con nuestro
desarrollo social. Sin duda cuando se
pensaba sobre juventud en Latinoamé-
1
2
3
1. Erikson, Erick H, Jugend und krise. Die psychodynamik im sozialem Wandel. Stuttgart, Alemania, 1974.2. Spranger, Eduard, Psychologie des jugendalters. Leipzig, Alemania, 1924.3. Manfred, Liebel, Mala Onda, juventud popular en América Latina, Managua, Nicaragua, 1992.
20

rica, no se pensaba para toda la pobla-
ción, si no más bien para un sector -el
que alcanza cierto desarrollo económi-
co e intelectual-.
Sin embargo, a partir de la mitad del
siglo XX surge un nuevo discurso sobre
la juventud, ya no sólo entendida bajo
el funcionalismo-estructural burgués, si
no que desde las elites intelectuales de
la izquierda marxista, crean una nueva
connotación a la tarea de lo juvenil, ya
no sólo poseedora de progreso/conti-
nuidad, sino más bien de rebeldía/cam-
bio.
“…Por eso es que la juventud contem-
poránea, y sobre todo la juventud de
Latinoamérica, tiene una obligación
contraída con la historia, con su pue-
blo, con el pasado de su patria… ” .
Tanto la clase dominante como la clase
dominada, utilizan la capacidad gene-
rativa del lenguaje para la construcción
de sus propios agentes sociales (ju-
ventud burguesa o juventud-popular-
militante) y producto de éste choque
dialéctico, resulta absorbido en su ma-
yoría el viejo agente juvenil burgués,
desarrollando una síntesis y una nueva
concepción de lo juvenil.
¿Cuáles son las características de
ésta nueva juventud?
Una juventud guiada en su mayoría por
espontaneidades y una fuerza de cam-
bio, (recordar que al ser agentes ideoló-
gicos no pierden su condición natural y
por ende se mantiene una división en-
tre clases), generando arquetipos que
salen de ética, estética y función social.
Podemos ejemplificar a ésta nueva ju-
ventud burguesa con el hippismo de
los 60´s, la cual abandona los paráme-
tros propios de su clase. Por su parte
la nueva juventud popular-militante,
demuestra una radicalización en su
discurso & praxis política (creación de
juventudes políticas ultra izquierdistas
y crecimiento de grupos lumpen).
La Cresta de la Ola
Los estudiantes que visitan “Jamaica”,
son aquella nueva síntesis que se plan-
tea.
La ética y estética rebelde, comprome-
tida y sensiblera, muestran la “nueva
ola juvenil”.
4
4. Gossens, Allende Salvador, Discurso Universidad Guadalajara, México, 2 de Diciembre de 1972.21

Sin embargo a ésta nueva juventud
debemos entenderla como los mismos
agentes de sus clases sociales (como
expresamos anteriormente), por lo cual
no pierden nunca su condición natural,
su instinto, su hipocresía, sus manifes-
taciones, su hedor desarraigado; por
lo que podemos develar que aquellos
contertulios que visitan nuestros pa-
tios, no son más que unos pequeños-
burgueses o en muchos casos burgue-
ses.
Estos compañeros que buscan la inte-
gración social, la armonización de las
clases, la conjunción de la naturaleza
con lo artificial y en muchos casos la
superación del desgarro originario, in-
quieren en los universos simbólicos, los
nuevos dioses donde poder esconder
su estupidez -una estupidez disfraza-
da de airosos clichés afrancesados, y
lecturas periódicas del The Clinic o uno
que otros contra-informativo funzines
subversivos-.
En aquella búsqueda de la unión con el
todo y con todos a través de simbolis-
mos, no demuestran mas sino su con-
servadurismo, su clasismo, su miedo a
los rotos/ladrones/hambrientos que
ahora no son más que los alienados/
hedonistas/flaites, como diacrónica-
mente se les llama ahora.
En el choque dialéctico de los discursos
sobre juventud, la nueva -cresta de la
ola-, no puede si no ser el anuncio de
una nueva modernidad, de una hipe-
rrealidad, que inventa fugacidades.
22

Estado, Educación y Movimiento EstudiantilPor Charly Brown

El desarrollo de las clases sociales en
Latinoamérica y en Chile, así como la
formación social que deriva, se explica
principalmente por un Estado construi-
do desde la necesidad imperialista de
dominación económica de éstas lati-
tudes desde antaño. De forma violenta
desde sus inicios, el Estado desarrolla
la acumulación de riquezas con la do-
blegación y dominación de los nativos,
continuando con criollos y proletarios.
La visión de la educación se sustenta
en la civilización de los mismos, su mi-
sión es adaptarlos, en última instancia
a sus necesidades económicas.
En la actualidad estos preceptos no
han variado, más bien se han terca-
mente impuestos como leyes de la fí-
sica, para mantener la expoliación más
descarnada a nuestro pueblo y clase
trabajadora. En nuestro nuevo pasaje
histórico, en la época que nos encon-
tramos, donde la organización de la
producción es a nivel planetario, no
sólo la economía está articulada más
intensivamente, la educación en este
nivel de desarrollo productivo es muy
relevante para el imperialismo con tal
de desarrollar la productividad y mer-
cados. La educación misma pasa a ser
una industria, la interrelación con la
economía es cada vez más intensa y
fundamental en la dominación, lo que
hace de ésta un factor clave para la re-
producción de las condiciones materia-
les e ideales del capitalismo, en función
de los intereses imperialistas. El mode-
lo educacional chileno, es el laboratorio
para el resto de los países de influencia
Estadounidense, y surge como imposi-
ción Estatal afín con las directrices de
los órganos de organización mundial
del capitalismo dominado por Estados
Unidos (siempre en disputa con otros
países “desarrollados”).
La dominación Estadounidense so-
bre distintas organizaciones globales,
tanto económicas como políticas, im-
plementaron un nuevo ordenamiento
para los Estados a partir de la caída del
muro de Berlín, hegemonizado y desar-
ticulado ideológica, política y orgánica-
mente toda resistencia o alternativa. En
especial con America Latina, su princi-
pal abastecedor de recursos naturales,
la dominación fue casi una anexión. Sin
embargo, el modelo de acumulación
se desgastó internamente y está en-
trando en un proceso de declive eco-
nómico próximo a una crisis, de igual
forma las resistencias se trasforman en
alternativa y vivimos un momento de
desarrollo del movimiento popular en
América Latina. En el contexto chileno,
la revolución pingüina y el despertar de
los trabajadores subcontratistas (movi-
24

miento de masas y movimiento estraté-
gico) surge entorno al cuestionamiento
del modelo de explotación, pero tam-
bién cargamos una pesada mochila
de desarticulación ideológica, política
y orgánica, la cual se demuestra en el
carácter explosivo y visceral de la ma-
nifestación popular y otras reacciones
individuales ante la intensificación de
la explotación, como también las líneas
oportunistas que utilizan estos movi-
mientos como monedas de cambio.
En el plano de la lucha educacional,
se pueden divisar varios planos de la
lacra neoliberal, la reproducción de las
clases sociales, de la distribución de ca-
pital cultural, la articulación financiera
internacional de la industria de la edu-
cación, la concentración de la industria
y dominación ideológica que contrae,
la descarada ligazón de intereses eco-
nómicos con los políticos, la direccio-
nalidad a los intereses imperialistas y
lo que aún más le molesta a la misma
burguesía; la baja calidad del capital
social de la población para sus intere-
ses económicos. Todos estos aspectos
los podemos estudiar y profundizar
para dar una visión como un todo. Pero
debemos sustraer de ésta la lucha de
clases que se devela ante el agotamien-
to del modelo, y a la vez el aggiorda-
namiento de la clase dominante para
revolucionar pacíficamente sin peligro
de revolución, las contradicciones que
se desarrollan.
Dentro de éste proceso de la lucha de
clases, el “movimiento estudiantil” des-
pués del regreso al régimen democrá-
tico, fue uno de los pocos que sostuvo
un proceso crítico ante el modelo, pero
no estuvo exento de la despolitización
de sus propuestas (se gremializó), des-
articulación, desorganización y desva-
lorización de la ideología marxista. El
pensamiento de izquierda de difuminó
en una mezcolanza de subjetividades,
esencialismos, unilateralismos, sectas,
doctrinarios, aparatísmos, oportunis-
mos, e ismos varios, siempre aplaudi-
dos fervientemente por la burguesía,
los cuales desarmaron ideológicamen-
te el trabajo político de acumulación y
disputa de cuadros sociales para el mo-
vimiento popular ampliamente enten-
dido. No obstante esta época ya pasó,
y hoy nos encontramos en un avanzar
popular que choca constantemente
con obstáculos del período pasado que
impiden dar pasos más agigantados.
Estos obstáculos se sostienen en una
desvalorización por la teoría revolucio-
naria, o su revisión; el desprestigio a la
organización; el cuestionamiento a la
disputa por espacios de poder; la des-
vinculación con los sectores proletarios
25

y la formación de cuadros políticos pro-
fesionales para la revolución.
El movimiento universitario ha sufrido
grandes derrotas estratégicas con la
implantación del modelo imperialis-
ta educacional, no supo hacer frente
orgánicamente, ni (y porque no) com-
prende teóricamente el proceso de
revolución educacional y su ligazón
con el modelo de acumulación actual.
Diferente fue la capacidad de organiza-
ción de masas que tuvo el movimien-
to secundario después de casi 5 años
de desarrollo interno, tanto orgánica
como políticamente. No obstante, la
lucha de clases que se manifiesta en la
lucha ideológica, política y organiza-
cional dentro del movimiento universi-
tario-secundario aún está en pañales y
debe empezar a desarrollar una ligazón
orgánica, política e ideológica con los
trabajadores, como también para hacer
frente a embestidas cada vez más du-
ras del bloque dominante. La Estrate-
gia del pueblo desde el estudiantado,
materialmente, se empieza a delinear y
es en ésta donde hay que dar la lucha,
para potenciar la acumulación política
REVOLUCIONARIA.
26