RevistaFormadores3-2007
-
Upload
laura-de-la-fuente -
Category
Documents
-
view
222 -
download
1
description
Transcript of RevistaFormadores3-2007
Manual
Volumen
3Revista FormadoresUn espacio para el encuentro educativoRevista
Formadores
Un espacio para el encuentro EducativoRevista FormadoresResponsable Psm. Luis Bidegain
Direccin de Edicin Lic. Matilde Orciuoli
Prof. Isidro Salzman
Coordinacin Contenidos Lic. Mnica Fernandez
Provincia de Buenos AiresDireccin de Educacin Superior
( Revista Formadores
Avellaneda 1459. Vicente Lpez
Buenos Aires
Telfono (011) 4795-25291 Fax (011) 4795-2291Email: [email protected] espacio para el encuentro Educativo
Consejo AsesorSusana Gravenhorst (ISFDyT n 35 de Esteban Echeverra) - Formacin Docente y Promocin de valores. Silvia Alastuey (ISFD Modelo Lomas) - Pedagoga
Brgida Franchela (ISFD n 88 de San Justo ) Lengua y Literatura
Susana Lpez (ISFDyT n 39 Vicente Lpez) - Tecnologa Educativa.
Ma. Isabel Fernandez ( ISFDyT n 15 de Campana) - Psicologa
Noem Milton ( ISFD N 22 - Olavarra ) Investigacin educativa.
Maril Cedrato (ISFD n 52 de San Isidro) - Gestin Educativa.
Mara Rosa Marsiglia ( U.A de Dolores ) - Cs. Naturales.
Mara Magdalena Mario (ISFD n 168 de Dolores) - Ingls
Ma Anglica Balda (ISFD n 25 de Carmen de Patagones) Prctica Docente
Roberto Hugo Recalde (ISFD n 78 de Bragado) Historia
Marcelo Bazn (ISFD n 42 de San Miguel) Biologa y Cs. de la Tierra
Anala Acri (ISFD n 113 de San Martn) Prctica Docente
Miguel Mancuso (ISFD n 129 y 20 de Junn) Cs. Naturales en el nivel Inicial
Mariela De Lauro (ISFD n 120) Evaluacin Andrea Gatti (ISFD n 84- Mar del Plata) Educacin FsicaGustavo Annessi (ISFD n 170- Maip) Geografa
Teresa Luri (ISFD n 25 Patagones) Practica Docente.
Emilce Alejandra Dangelo ( Escobar) Prctica Docente
Tabla de contenido
Presentacin I
C A P T U LO 1
Artculos
Nota Editorial 4La formacin para el trabajo Directivo. Se forma un Director?. Qu podemos hacer por ello? 5Cmo atender a la diversidad socio-cultural en contextos educativos de riesgo. 13 Filosofa, educacin y profesin docente . Filosofa de la calidad y calidad de la filosofa .42 C A P T U LO 2
LiteraturaClo se deja ver y Or. El cine como fuente y como recurso de la historia 49Teatro, televisin y mundos virtuales 68C A P T U LO 3
Experiencias Educativas
Espacio de Definicin Institucional: Tercera Edad 74Propuesta pedaggico-didctica en mbitos no formales 82 En vsperas de una nueva Ley de Educacin 89
CAPTULO 4Reseas bibliogrficas
Nombrar el mundo. La lectura y la escritura en la educacin inicial 92CAPTULO 5Normativa de Privacidad y Derechos de
la Revista Formadores 94 Nota EditorialEsfuerzo compartidos
S
eguir editando una revista educativa en la Argentina de fines del 2006 es un compromiso intelectual, poltico y laboral de proporciones significativas. En primer trmino, por la permanente necesidad de contar con el aporte de destacados especialistas que informen y opinen sobre los temas ms importantes que interesan a la educacin de hoy. En segundo trmino por el esfuerzo que implica mantener la objetividad imprescindible frente al variado mosaico de posturas polticas e ideolgicas que caracterizan el mbito del pas y, en especial, el espacio de la provincia de Buenos Aires. En tercer lugar, porque los docentes que estamos al cuidado directo de la edicin de Formadores desempeamos otras actividades simultneamente, y muchas veces debemos quitar tiempo a esas otras tareas para cumplir con el deseado objetivo de cuidar la revista y escribirla.
Tampoco es ajena al compromiso citado al principio la riqusima diversidad de publicaciones de carcter educativo que circula por todos los mbitos de la Argentina, lo que establece un notable nivel de competencia que nos obliga a estar muy atentos a las transformaciones, progresos y retrocesos que se van verificando. Porque no slo se trata de editar una revista sobre la educacin en el nivel superior, sino que tambin es preciso mantener un grado de excelencia que genere frtiles debates entre los lectores y que se permita opinar e informar de modo preciso, til y agradable.
Desde el primer nmero de Formadores, nos propusimos convocar al mayor nmero de docentes que se desempean en los distintos niveles educativos y que actan en los diferentes Institutos de Formacin Docente y Tcnica de la provincia para que colaboraran con sus ideas, sus propuestas y sus producciones escritas. Afortunadamente nuestra peticin fue escuchada por muchos y hoy contamos con el concurso de varios especialistas notables del interior de la provincia que prestigian nuestras pginas y orientan el accionar de resto de los educadores. Entre ellos, debemos mencionar la tarea que ha asumido el Consejo Asesor de Formadores que, con loable espritu de colaboracin, recibe nuestros pedidos de opinin o nuestros requerimientos de sugerencias y nos enva sus crticas y sus aportes
Formadores, aunque tiene su ncleo de irradiacin en el Instituto Superior de Formacin Docente y Tcnica N39 de Vicente Lpez, debe ser el resultado de los esfuerzos compartidos de todos los docentes y especialistas de la provincia que tengan vocacin de aportar sus ideas y de escribir sus opiniones sobre la cuestin educativa. Solamente de ese modo podremos lograr que esta publicacin marque un pequeo rumbo y se convierta en una instancia vlida y representativa del pensamiento y de la accin contempornea.
Diciembre de 2006
Captulo
1
LA FORMACIN PARA EL TRABAJO DIRECTIVO.
Se forma un director? Qu podemos hacer por ello?
Es habitual que tanto en nuestras investigaciones sobre la dinmica de trabajo de aquellos que ocupan puestos de trabajo ligados a la direccin escolar como en los tramos iniciales de los programas de formacin, realicemos entrevistas con los directores para trabajar sobre aspectos relativos a su formacin de base y continua para el rol.
En esos momentos escuchamos frases como stas:
Licenciada Sandra Nicastro
... cmo aprend a ser director?... en la prctica, siendo director, as se aprende. Estando en el cargo, sobre la marcha, con todo lo que ello implica...
Rara vez aluden a la formacin para el trabajo en espacios sistemticos de capacitacin, algunas veces citan los cursos a los que asistieron, o la formacin de base que recibieron.
Desde aqu algunas desarrollaremos algunas hiptesis para volver a pensar el trabajo de formacin para esta posicin institucional.
Sobre la formacin
Beillerot,J. (1996) se refiere a tres sentidos del trmino formacin:
en un caso a la formacin del espritu. El siglo 18 y los jesuitas son un ejemplo
en otro, la formacin se asocia desde el siglo 19 a la formacin prctica
en el ltimo caso se asocia a la formacin para la vida
Y tal como seala este autor cada uno de lo que desempeamos roles de formadores nos instituimos como herederos de estas tres fuentes.
Podramos agregar a ello que las experiencias de formacin que diseamos y su institucionalizacin tambin se convierten en un espacio que ser expresin en distinta medida de la tensin constitutiva entre estas fuentes. Por ejemplo, escenario de la tensin entre si la formacin debera ser ms o menos prctica, o si ms o menos centrada en el razonamiento o en la experiencia.
En sntesis al hablar de formacin nos estamos refiriendo en primer lugar a un aprendizaje sobre el saber hacer, a una adquisicin de tcnicas, de juicios y de marcos de pensamiento y que atae a la persona en su totalidad.
Blouet Chapiro,C. y Ferry,G. (1991) sostienen que formarse implica llevar adelante un entrenamiento para tomar decisiones personales acordes a los mbitos particulares en lo cuales cada uno trabaje.
Por lo tanto la formacin apuntar tanto a la reflexin sobre s mismo (expectativas, motivaciones, concepciones, valores) como a la reflexin sobre la profesin como mbito de trabajo y desarrollo.
Siguiendo con las posturas planteadas por Ferry,G. (1997), este autor distingue tres modelos de formacin que presenta slo como tipos ideales, entendiendo que la realidad presenta atravesamientos mltiples.
El primero de esos modelos toma como eje tanto la formacin disciplinar especfica y relativa a cada uno de los roles escolares a cumplir, como al saber hacer en el sentido de las habilidades requeridas. Se considera imprescindible desde este modelo contar con un conjunto de habilidades que permiten poner en prctica lo aprendido, ensear, transmitir aquello que la teora enuncia.
Desde aqu se cuestiona la pedagoga definida por algunas corrientes como tradicional por la formacin centrada y concebida como la suma de saberes o adquisiciones.
De alguna manera este modelo pone en cuestin la tradicin formativa basada en la asistencia reiterada a cursos o espacios de trabajo centrados en la actualizacin y puesta al da sobre el estado del arte de cada disciplina.
El segundo modelo avanza sobre el primero y nos advierte especialmente sobre el lugar del sujeto en formacin. Aqu se entiende que es el sujeto en formacin quien debe decidir sobre su situacin y utilizar de lo aprendido aquello que le sea til. El supuesto que se sostiene indica que es cada uno el responsable de su formacin.
El tercer modelo se centra en la necesidad de comprender y analizar las particularidades de cada situacin y desde ese diagnstico buscar los conocimientos y habilidades necesarias para dar respuesta a esa realidad.
Hasta aqu los desarrollos planteados coinciden en destacar la necesidad de:
relacionar la teora con la prctica
advertir sobre la necesidad de plantear la formacin como algo ms que la simple acumulacin de un conocimiento sobre...
centrar el protagonismo en quien se forma
abordar la situacin como un proceso complejo que implica una interaccin dialctica entre el que se forma, su objeto de estudio y su mbito de trabajo.
Algunas hiptesis sobre la formacin para el trabajo en la direccin escolar
En las comunicaciones oficiales, en la bibliografa especfica que circula, en el mismo discurso de los directores se define como mandato al rol el liderar un proceso de cambio institucional, el mejorar la calidad, el garantizar la excelencia o el cumplimiento de propsitos tales o cuales.
Estas necesidades se encuentran atravesadas centralmente por dos contextos: el social y el de la organizacin escolar en la cual el directivo se desempea, ambos operando como condiciones que organizan ese desempeo.
El contexto social que enmarca a la escuela tiene como rasgos salientes condiciones crticas: el empobrecimiento progresivo que en algunos sectores deja al descubierto las necesidades mnimas de vastos sectores de la poblacin y los ndices de desempleo y subempleo que llegaron a cifras inditas. Por otro el sistema relacional se viene caracterizando por el quiebre de los vnculos, el deterioro en las tramas de sostn y la ruptura de los sistemas de valores y creencias compartidos.
El contexto de las organizaciones escolares se caracteriza por presentar espacios que se encuentran atravesados por el impacto propio que todo cambio implica, ms el de las condiciones del contexto a las que recin alud .
En relacin a la posicin institucional del director las condiciones que se plantean en cada uno de los contextos (el social y el de la organizacin) crean como requerimientos para la labor el desarrollo de capacidades relativas al trabajo institucional, ligadas al anlisis permanente, la instalacin de un tipo de pensamiento complejo, y la definicin de un encuadre de trabajo especfico.
Una estrategia de partida
Teniendo en cuenta lo dicho, en el momento de disear acciones de formacin, una de nuestras primeras preocupaciones tiene que ver con indagar sobre la situacin que los directores experimentan en el campo de trabajo profesional tanto:
- en relacin al tipo de tareas y problemas con los que se enfrentan
- como a la definicin que ellos mismos hacen de sus experiencias de formacin.
Cul es la opinin de los directores acerca de su tarea?
En primera instancia y con recurrencia se define el trabajo como atravesado por diferentes dificultades que se asocian a tener que resolver simultneamente asuntos de diversa ndole.
Reconocen como dificultades:
* el manejo del tiempo y la distribucin y organizacin de tareas en ese tiempo
* la toma de decisiones en situaciones de crisis y cambio
* las situaciones que se vienen configurando en las escuela y en los mismos sujetos ante los cambios previstos y las demandas a su posicin del tipo: coordinar equipos de trabajo, elaborar y poner en marcha proyectos institucionales, interactuar con la comunidad, etc.
El discurso sigue y es evidente el cuestionamiento que los directivos perciben hacia sus marcos referenciales, hacia las expectativas que se sostienen con respecto al trabajo y al puesto de trabajo. Desde aqu se profundiza en muchos casos la ansiedad, la dispersin y la confusin y quedan en evidencia dos rasgos centrales de la cultura profesional: el aislamiento y la colegialidad forzada .Cul es la opinin de los directores acerca de su formacin
Al referirse a las experiencias de formacin vividas, algunos temas centrales se reiteran en los comentarios de los protagonistas.
Insisten sobre la necesidad de los espacios de formacin para el rol, existiendo bastante coincidencia en sealar como indispensable el contar con espacios de formacin, actualizacin y perfeccionamiento especialmente diseados y dirigidos para los ocupantes de estas posiciones.
Tambin aluden al tipo de contenidos que se tratan y la mayora destaca que son muy tericos queriendo decir con esto que los viven como alejados de lo cotidiano, o que se sienten incapaces desde esos contenidos leer cuestiones referidas a su trabajo.
En relacin con las modalidades que asume la formacin se reconocen como dispositivo tpico el curso, modalidad que es evaluada con ventajas y con desventajas.
Entre las ventajas se mencionan: el que apuntan a una amplia gama de conocimientos y problemticas de inters, que aseguran el acceso a gran cantidad de cursantes, que tienden a que cada uno seleccione el curso de su inters y que se desarrollan en diferentes pocas del ao, lo que permite que sean elegidos segn las disponibilidades de los participantes.
Entre las desventajas se sealan: el que no se realizan estudios previos del perfil de los cursantes, los temas y las metodologas son propuestas por otros, no necesariamente se ajustan a las necesidades particulares de los directores en sus escuelas, suponen la aplicacin de lo que se trabaja como una situacin de hecho a cargo del cursante, dejando librados esos resultados a cada uno, carecen de espacios de seguimiento, en general cada oferta se presenta aislada y sin una contextualizacin ms all de los temas a tratar.
Evalan los resultados obtenidos en las experiencias de formacin como favorables en tanto la socializacin de experiencias y el potencial explicativo que la misma experiencia vivida posee por s.
Como resultados desfavorables, el significado y papel que pasa a cumplir el espacio de la formacin como algo secundario en relacin al sentimiento de frustracin que prevalece, por el bajo impacto que algunas de estas experiencias tienen en la cotidianeidad del trabajo.
La situacin de formacin y sus condiciones
Lo desarrollado anteriormente nos sirve de antecedente para proponer un tipo de encuadre para la formacin que se organiza alrededor de algunas cuestiones centrales que podramos definir como condiciones institucionales de la situacin de formacin. Estas son:
Una primera cuestin entiende como fundamental incluir al sujeto de la formacin como persona integral, esto se atiende al decir de Ferry integrando sus afectos, sus emociones, su mundo interno, sus experiencias, sus implicaciones, sus conocimientos, sus ideologas, sus concepciones. As este sujeto pondr en juego todo lo que lo constituye como persona y abrir el cuestionamiento sobre sus prcticas habituales, poniendo en tensin el alcance de sus propios saberes. Por lo tanto se tendrn en cuenta las creencias, teoras, saberes y experiencias previas de aquellos que se inserten en los espacios de formacin. Nadie llega en blanco, nadie llega sin una historia previa.
Desde aqu la experiencia de formacin que no tenga en cuenta la subjetividad de quien se forma, su biografa escolar y profesional, las creencias e hiptesis sobre las que sustenta su prctica, difcilmente provocar el impacto que se espera -en primer lugar- sobre quien se forma y desde all en segundo lugar- en su entorno laboral.
Una segunda cuestin se impone y tiene que ver con relacionar el mbito de la formacin con el mbito del trabajo, sosteniendo mltiples referencias. Es decir que la escuela opera como un marco, como un escenario en tanto mbito de trabajo, reconociendo sus aspectos centrales tanto a nivel de su estructura como de su dinmica; los sistemas de apoyo a la gestin y la micropoltica institucional.
Una tercera cuestin apunta a ensear una teora que opere al servicio de la prctica, en el sentido que asuma valor en tanto pueda ser utilizada tal como lo seala Fernndez,L. como un esquema para analizar la realidad, como un modelo que facilite la comprensin. Dicho de otro modo se trata de utilizar una teora que sirva para iluminar los fenmenos de la prctica, al decir de Ulloa,F. (1995) no se trata slo de conceptualizar la prctica sino tambin de practicar teoras.
De lo contrario el director recibe por un lado determinados contenidos conceptuales, marcos tericos y referencias que reconoce acumular pero que no consigue poner a jugar para ganar inteligibilidad en su desempeo cotidiano.
Una cuarta cuestin, indica que debe generarse un lugar de intercambio, encuentro e interaccin que constituya un espacio donde la confianza y la escucha se propongan como reaseguros para el anlisis y la elucidacin de situaciones problemticas.
Como consecuencia es necesario facilitar la conformacin de grupos de trabajo, consulta y apoyo que puedan sostenerse ms all de la experiencia de formacin propiamente dicha, a travs de la constitucin de redes solidarias de autoformacin, asesoramiento, ayuda y cooperacin.
Una ltima cuestin se refiere a tener en cuenta las condiciones sociales e institucionales descriptas, intentando determinar cmo colaboran para que los sujetos lleguen en reiteradas oportunidades a los espacios de la formacin en un estado que combina como rasgos:
* la desacreditacin y descalificacin de su saber, de sus encuadres y metodologas de trabajo,
* las racionalizaciones defensivas acerca de las causas que imposibilitan llevar adelante algunas prcticas alternativas,
* la desconfianza en encontrar una salida a travs de la reflexin, el estudio, la investigacin y la discusin colectiva,
* la ilusin de que nada ni nadie puede poner en crisis los propios juicios y prejuicios,
* o en el otro extremo la ilusin de que existe un teora, o mgica accin que en manos del formador elevado a la categora de ser sobrenatural terminar con incertidumbre y la crisis y restaurar un orden casi mtico.
Como conclusin: tensiones y desafos frecuentes
En realidad se trata de una conclusin que no concluye. En todo caso deja planteados interrogantes que atravesamos una y otra vez en nuestra tarea de formadores.
En primer lugar nos referiremos a un conjunto de tensiones constitutivas de la dinmica de la formacin y por ltimo a los desafos que nos enfrentamos en nuestra labor y en nuestro contexto.
En cuanto a las tensiones propias de los espacios de formacin, stas pueden clasificarse en, por lo menos, de dos tipos centrales: aquellas que se dan al nivel de la unidad de la formacin, como una organizacin de la educacin, y aquellas que se dan al nivel de los mismos programas de formacin.
En relacin al primer tipo y siguiendo las hiptesis de Ferry, es importante advertir sobre las tensiones que se dan en la organizacin en relacin al espacio discrecional que es requerido, para la toma de decisiones que sostienen proyectos flexibles. Se trata de un espacio que soporta modificaciones de diferente orden a medida que se realizan acciones de seguimiento y evaluaciones, tanto relativas a los procesos como a los resultados.
En relacin al segundo tipo, en el nivel de los programas de formacin en tanto normas y formatos curriculares, reconocemos dos ejemplos. En un ejemplo y tal como lo reconoce Elliot, J. (....) la discusin sobre hasta qu punto una formacin centrada en la escuela no redundar en una rpida socializacin en prcticas hoy cuestionables. En esta lnea el director aparece como el experto infalible y como consecuencia directa, con escasa capacidad crtica de las formas instituidas.
En otro ejemplo y segn lo plantea Davini, C. (1995) la presencia ms o menos pura de las tradiciones reconocidas en la formacin de los docentes como tendencias consolidadas en las prcticas: la tradicin normalizadora-disciplinadora, donde aparece la idea del buen maestro que va a normalizar a los nios. Por otro lado la tradicin acadmica, con la figura del docente enseante, experto en algn campo disciplinar y por ltimo la tradicin eficientista, donde se perfila el docente como tcnico, garante de la modernidad, la innovacin y el progreso. As la tensin a la que aludimos tiene que ver con estas herencias y su inscripcin y prescripcin en los modelos en los cuales nos encontramos trabajando.
En cuanto a los desafos que enfrentamos algunos de ellos tienen que ver con proponer experiencias que entramen distintos saberes, preservando la capacidad de sorprenderse y asombrarse ante los otros y sus producciones, lo cual implica renunciar a la bsqueda de verdades y certezas. En palabras de Schon, D. (1998) aceptar como un trmino del oficio la decisin bajo duda .
Desde aqu otro desafo tendr que ver con la historizacin del sujeto en su trabajo en el sentido de planear dispositivos que procuren recuperar la historia de cada escuela, la cultura de la organizacin y la de los puestos de trabajo como marcos y principios reguladores de las prcticas.
Por ltimo el desafo apunta a llevar adelante una propuesta de enseanza que vaya ms all de la mera transmisin de informacin, ms all del mero entrenamiento tcnico, involucre al sujeto en formacin en su singularidad, en su historia, que tome en cuenta los requerimientos de su trabajo en los contextos en los que se desempea, el tratamiento de avances tericos, tcnicos y culturales, colaborando en la inscripcin de itinerarios personales en recorridos colectivos.
Un modelo de direccin acorde a las exigencias que plantea nuestro medio requiere entre otros aspectos, de un director capacitado para diagnosticar, analizar situaciones, reconocer problemticas centrales, plantear metas a lograr, definir proyectos, seleccionar y poner en marcha estrategias de seguimiento y dispositivos para la evaluacin de resultados. En sntesis generar condiciones de trabajo no slo para su tarea sino para la de los otros.
De acuerdo con ello, se considera que los programas de formacin debern ofrecer por una parte, la posibilidad de avanzar rigurosamente en algunos de los conocimientos que sean pertinentes. Por otra, y con fundamental importancia sera interesante que generen un mbito de encuentro e interaccin entre directivos de distintas reas, niveles y contextos de insercin, de modo de facilitar la conformacin de grupos de trabajo que puedan continuar funcionando como tales ms all de la participacin en los programas de formacin.
Bibliografa
Barbier, R (1977) La recherche-actionas dans linstitution ducative. Pars: Guathier Villard, Bordas.Barbier, J.M. (1999) Prcticas de formacin. Evaluacin y Anlisis. Buenos Aires: Novedades Educativas, Facultad de Filosofa y Letras.Beillerot,J. y otros (1998) Saber y relacin con el sabe. Buenos Aires, Barcelona, Mxico: Paids.
Davini, C. (1995) La formacin docente en cuestin: poltica y pedagoga. Buenos Aires: Paids.Davezies, P. (1998): De la prueba a la experiencia, identidades y diferencias en: Dessors, D., Guiho-Bailly, M. Organizacin del trabajo y salud. De la psicopatologa a la psicodinmica del trabajo. Buenos Aires: Lumen.Dejours, C.(1990): Trabajo y Desgaste mental. Una contribucin a la psicopatologa del trabajo. Buenos Aires: Humanitas. -(1998): Inteligencia prctica y sabidura prctica: dos dimensiones desconocidas del trabajo real, en Dessors, D., Guiho-Bailly, M. Organizacin del trabajo y salud. De la psicopatologa a la psicodinmica del trabajo. Buenos Aires: Lumen.Enriquez, E. (1996) Breve galera de contramodelos de perfiles de formadores. (Mimeo. Facultad de Filosofa y Letras)Fernndez, L.M. (1994) Instituciones educativas. Editorial Paids.
Ferry, G. (1997) El trayecto de la formacin en Serie Los Documentos Nro. 6 Carrera de Formacin de Formadores UBA. Buenos Aires: Novedades Educativas.
Filloux, J.C. (1995) Intersubjetividad y formacin en Serie Los Documentos Nro.6. Facultad de Filosofa y Letras. Buenos Aires: Novedades Educativas.Frigerio, G. Poggi,M. Korinfeld,D. (comp.) (1999) Construyendo un saber sobre el interior de la escuela. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas
Guattari,F. y otros (1981) La intervencin institucional. Mxico: Folios.
Hargreaves,A. (1996) Profesorado, cultura y posmodernidad. Madrid: Morata.
Kas, R. y otros (1998) Sufrimiento y psicopatologa de los vnculos institucionales. Elementos de la prctica psicoanaltica en la institucin. Buenos Aires: Paids.
Lapassade, G. (1977) El analizador y el analista. Barcelona: Gedisa.
- (1979) Grupos, organizaciones e instituciones. La transformacin de la burocracia. Barcelona: Gedisa.Mendel, G. Sociopsicoanalisis Institucional I y II .Buenos Aires, Amorrortu.
Nicastro, S. Y otros: Dinmicas de los roles directivos. El impacto de condiciones adversas, Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educacin, Ao III, N 5, 1994.
-: La posicin institucional del director. Aportes de investigacin Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educacin, Ao V, N 9, 1996.
- (1997) La historia institucional y el director en la escuela. Editorial Paids.
- (2000) Conocidas cuestiones para nuevos tiempos... en La escuela por dentro y el aprendizaje escolar Boggino, N. y Avendao, F. Compiladores, Homo Sapiens Ediciones
- (2001) Trabajar en la escuela. Condiciones institucionales y modalidades de respuesta al cambio, en Revista ESPACIOS, Anlisis institucional y Educacin. Universidad Nacional de la Patagonia Austral ao VII Nmero 21.
- (2003) Anlisis pedaggico en accin. La novela del asesor. Buenos Aires: Paids.
- (2006) Revisitar la mirada sobre la escuela. Exploraciones sobre lo ya sabido. Buenos Aires: Editorial Homo Sapiens.
Postic, M. (1982) La relacin educativa. Madrid: Narcea.
Schon, D. (1998): El profesional reflexivo. Cmo piensan los profesionales cuando actan. Buenos Aires, Barceloona: Paids.
Sennet,R. (2000) La corrosin el carcter. Barcelona: Editorial Anagrama.
Ulloa, F: (1995) Novela clnica psicoanaltica. Historial de una prctica. Buenos Aires: Paids.
Cmo atender a la diversidad socio-cultural en contextos educativos de riesgo
Licenciada Cristina Rafaela Ricci
ESQUEMA
1. Introduccin
1.1. Perspectiva socio-antropolgica (antropologa y teora social).
1.2. Perspectiva soio-educativa.
1.3. Perspectiva pedaggico-didctica.
1.4. Perspectiva filosfica: dimensin tica y deontolgica.
2. Los contextos
2.1. Los contextos socioculturales y sociopolticos.
2.2. Los contextos educativos de riesgo.
3. La diversidad socio-cultural
3.1. Algunas precisiones tericas en relacin con los usos de la diversidad
sociocultural
3.2. Los usos de la diversidad sociocultural en la escuela.
4. Abordaje pedaggico-didctico de la diversidad socio-cultural en contextos educativos de riesgo
4.1 Perspectivas tericas.
4.2. Propuestas metodolgicas.
5. Ms all del abordaje pedaggico-didctico
El abordaje de la diversidad socio-cultural como una cuestin tica y deontolgica
DESARROLLO
1. Introduccin
El abordaje de la pregunta Cmo atender a la diversidad socio-cultural en contextos educativos de riesgo? que nos convoca hoy para la reflexin, lo realizar desde distintas Perspectivas:
La Perspectiva socio-antropolgica (antropologa y teora social) y la Perspectiva socio-educativa que me permitirn focalizar el problema, ste incluye la conceptualizacin del tema, los usos de la diversidad sociocultural tanto en su sentido amplio (sociedad en general), como en su sentido restringido (mbito escolar), as como realizar una breve descripcin de los contextos socioculturales, sociopolticos y educativos de riesgo.
La Perspectiva pedaggico-didctica nos dar elementos para el abordaje institucional y ulico de la diversidad socio-cultural en contextos educativos de riesgo.
Y, para finalizar, La Perspectiva filosfica, en su dimensin tica y deontolgica, nos permitir ampliar nuestra reflexin ms all de lo socio-educativo.
2. Los contextos
2.1. Los contextos socioculturales y sociopolticos.
Eric Hobsbawn considera que el siglo XX ha sido el siglo de mayor desigualdad en la historia de la humanidad.
En los inicios del siglo XXI, la fragmentacin, la globalizacin, el resurgimiento de nacionalidades e identidades planea nuevas formas para el conocimiento de la otredad. Conocer simplemente la diversidad que existe en el mundo o en nuestra propia sociedad no nos asegura en absoluto el respeto y la aceptacin de la diferencia, si adems no se incorpora a este conocimiento la perspectiva del conflicto y la desigualdad social. Conocer por conocer, contrariamente, podra afirmar el etnocentrismo, el prejuicio, la construccin de estereotipos negativos propios del sentido comn, la estigmatizacin del otro o justificar, incluso, prcticas xenfobas y racistas.
La modernidad nos prometi el progreso ilimitado. No slo no cumpli su promesa de multiplicacin de bienes materiales y servicios, sino que adems lo confundi con desarrollo, es decir, con el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida ms humanas. No consigui ni lo uno ni lo otro. S trajo una brecha abismal entre pocos que tienen mucho, y muchos que tienen poco.
Hoy a pocos aos de iniciado el Siglo XXI, para algunos modernidad tarda, posmodernidad para otros, nos encontramos en un mundo globalizado donde la pobreza estructural y las nuevas formas de pobreza son uno de los estigmas que caracteriza a la aldea global en general y a la Argentina en particular.
La Repblica Argentina entra al nuevo milenio con un 50% de su poblacin por debajo de la lnea de pobreza y, entre otras instituciones, con una escuela empobrecida, desestructurada y, en muchos casos, desestructurante.
La vida urbana contempornea transcurre en escenarios sociales atravesados, entre otras variables, por: eclectisismo acrtico y amoral con primaca de pensamiento nico, amorfo y dbil; individualizacin y debilitamiento de la individualidad; importancia trascendental de la informacin como fuente de riqueza y poder; mitificacin cientfica y desconfianza en las aplicaciones tecnolgicas; paradgica promocin simultnea del individualismo exacervado y del conformismo social; obsesin por la eficacia; concepcin ahistrica de la realidad; imperio de lo efmero en el paraso del cambio; modificacin del placer y la pulsin; culto al cuerpo y mitificacin de la juventud; emergencia y consolidacin de movimientos alternativos; emergencia del neoliberalismo y la promocin de la globalizacin de la economa que dan lugar a un nuevo orden econmico internacional y a una nueva divisin internacional del trabajo con cambios en la demanda laboral.
El problema del trabajo, del empleo y la desocupacin son entonces, los caracteres dominantes del escenario contemporneo.
Histricamente en la Argentina haba una estrecha relacin entre educacin, acceso al trabajo y ascenso social. Hoy, la destruccin estructural del empleo, y su secuela de exclusin social quebr aquel vnculo. El nivel de instruccin formal alcanzado por las personas es uno de los factores que mas claramente incide en las probabilidades que tienen de conseguir trabajo, as como en la determinacin de las caractersticas de los puestos laborales a los que acceden.
En la Argentina ya tenemos nios y jvenes que no han visto nunca a sus padres trabajar.
Podemos hablar, siguiendo a Sirvent, de mltiples pobrezas como caracterstica dominante de los contextos contemporneos: pobreza de proteccin, de participacin y de entendimiento, siendo esta ltima la que mas compromete el desarrollo de la persona humana.
"Pobreza de proteccin" sufrida por los ciudadanos frente a la violencia internalizada en las relaciones sociales cotidianas el matonismo, la amenaza, el miedo a la participacin o a la prdida del empleo, el terrorismo institucional internalizado son manifestaciones de violencia en un contexto donde impera el individualismo y la ruptura de las organizaciones populares y sociales de accin colectiva.
No es acaso esta desproteccin la que enfrenta el educador en su desasosiego frente a cambios que descalifican su saber cotidiano, que no se apoyan en sus visiones de las situaciones problemticas, que muchas veces lo sealan como el nico culpable y que incluso colocan en zona de riesgo su estabilidad profesional?
"Pobreza poltica" o "de participacin" en relacin con los factores que inhiben la participacin en las diversas instancias sociales, polticas o sindicales existentes o la creacin de nuevas formas de organizacin fomentando la atomizacin, fragmentacin, desmovilizacin, apata participativa, el escepticismo en lo poltico y el individualismo tambin en los mbitos profesionales y universitario.
Cientficos sociales, al promediar la dcada del '80 ya haban escrito que es polticamente pobre el ciudadano que ha olvidado su historia, que no comprende qu pasa, ni por qu pasa, que solo espera la solucin de la mano fuerte del pap bueno, que no se organiza para reaccionar, no se asocia para demandar, no se congrega para influir.
"Pobreza de entendimiento" que hace referencia a los factores sociales que dificultan el manejo reflexivo de informacin y la construccin de un conocimiento crtico sobre nuestro entorno cotidiano.
El monopolio del conocimiento no se refiere tanto a las informaciones especficas, ms o menos fragmentarias, sino al poder sobre el aparato terico-conceptual subyacente y a sus inevitables criterios selectivos.
La pobreza de entendimiento es la que se relaciona con el manejo reflexivo de la informacin que permite diferenciar la descripcin de la interpretacin subjetiva. No se trata de los obstculos para acercarse a la informacin sino de la dificultad que inhibe la elaboracin de esquemas y categoras cognitivas con capacidad reflexiva y crtica frene a los significados de una visin conservadora de la realidad que slo reproduce la injusticia social. La pobreza de entendimiento condiciona a las otras dos. Da origen a una participacin formal, ms que real, en los asuntos que afectan la vida y los intereses de las personas e inhibe la posibilidad de actuar frente a la violencia internalizada y al miedo como recurso de control social.
Las nuevas formas de pobreza agudizaron los niveles de vulnerabilidad social, que adquiri una nueva morfologa caracterizada por dos elementos: la desintegracin material, que implica no acceder a los bienes y servicios de consumo y la desintegracin simblica, que no permite a las familias afectadas ser partcipes, ni compartir el proceso de gestacin y asimilacin de los valores sociales.
El proceso de exclusin social por el que atraviesan numerosos sectores sociales no afecta slo los aspectos referidos a lo econmico, incide tambin en la apropiacin de los bienes educativos, y esta apropiacin, en calidad y cantidad de conocimientos, condiciona y alienta nuevas formas de exclusin.
Reflexionar acerca de la incidencia de la pobreza, tanto en su dimensin estructural (sectores marginales), como en su dimensin procesual (proceso de pauperizacin), y de la institucin escolar en la estructuracin subjetiva y en el aprendizaje infantil y adolescente es urgente y nada ociosa. Lo que est en juego es la persona humana y con ella, por ella y en ella la sociedad y la cultura.
2.2. Los contextos educativos de riesgo
Las miserias sociales, humanas, econmicas, simblicas acicatean a la escuela y le hacen pensar que ella es un epifenmeno del contexto social. De alguna manera este discurso de la reproduccin y de la impotencia oculta y disfraza las relaciones de poder que fuera de ella, en torno a ella y en ella se juegan.
El aumento de la marginalidad social y el deterioro que en los ltimos aos viene manifestando la institucin escolar tanto en lo organizativo como en lo pedaggico-didctico, exige una profunda reflexin acerca de los nuevos perfiles que los sujetos sociales estn manifestando en las instituciones educativas, y como stas son interpeladas en su prctica docente.
Los problemas sociales se evidencian en nuestro pas cuando el indgena y el criollo dejaron de ser una realidad lejana del interior, de algunas provincias o de otros pases, para convertirse en una presencia cercana. Las migraciones internas hacia las grandes ciudades y la inmigracin procedentes de pases limtrofes heterogeneiz ms la poblacin europeizada de las ciudades portuarias. En lo educativo, la escuela urbana debi enfrentar otro problema: atender una matrcula culturalmente diversa, tarea para la cual la institucin y los docentes no estaban formados.
Estos nuevos perfiles de los sujetos del aprendizaje que ven disminuido su capital cultural, ya no slo por su medio socio-familiar, sino tambin por la propia escuela empobrecida exige nuevos vnculos sujeto-prcticas institucionales y estrategias de abordaje los que deben ir ganando un espacio de debate, tanto en lo terico como en lo prxico (sntesis dialctica teora prctica).
La infancia y la adolescencia se encuentran, paradgicamente estn amenazadas en su estructuracin subjetiva y en su proceso de socializacin primaria y secundaria por aquellas instituciones, familiar y escolar, que deben ejercer la funcin subjetivante, materna-paterna la primera, docente la segunda.
Con frecuencia se ha forjado la visin de las escuela alrededor del concepto de transmisin cultural. Bajo este punto de vista, la escuela acta primordialmente como un agente de la cultura, transmitiendo un conjunto complejo de actitudes, valores, comportamientos, saberes filosficos, cientficos y tecnolgicos, as como, expectativas
La institucin educativa en general y los docentes en particular tienen un importante espacio de poder, lo sepan o no lo sepan: pueden hacer que otros puedan.
Sin embargo esto est obturado, entre otros factores, por:
la naturalizacin de la diversidad como legitimadora de diferenciacin sociocultural y de fracaso escolar;
las representaciones sociales estigmatizantes que los docentes tienen del otro-cultural y de la relacin conocimiento- procedencia social;
la formacin docente de grado que prepara, en el mejor de los casos, para trabajar con la homogeneidad, descalificando a la heterogeneidad como un valor sociocultural.
A esto el Dr. Jaim Etcheverry agrega dos problemas que, a su juicio, son centrales: el desprestigio del conocimiento y la crisis en la transmisin de ste:
Los alumnos saben menos sencillamente porque hoy se valora menos el conocimiento. El sistema educativo est ms preocupado por entretener al alumno que por ensearle algo. Revertir este estado supone algo muy simple y a la vez difcil: el coraje de admitir que la escuela es un lugar en el que se debe volver a ensear.
Los datos del censo del ao 2001 muestran que se trata de 3.486.358 personas no ha finalizado el nivel primario. Estos ms de tres millones, son jvenes y adultos, de 15 aos y ms, que alguna vez entraron a la escuela primaria pero fueron expulsados antes de poder finalizar este nivel educativo. Ellos representan el 17 % de la poblacin joven y adulta de 15 aos y ms del total del pas. Debe considerarse adems, el porcentaje de analfabetos puros que en la poblacin de 10 aos y ms, segn el Censo 2001 INDEC, alcanza al 2,61 %; se trata en nmeros absolutos de 767.027 personas.
Esta situacin se agrava si analizamos estos datos en la poblacin de 15 aos y ms provenientes de hogares pobres. En provincias tales como Santiago del Estero, Salta y Chaco, la poblacin de 15 aos y ms con primaria incompleta supera el 50 % (Censo 2001).
Por otro lado, si se toma como parmetro el planteo del documento del Ministerio de Educacin de la Nacin en cuanto a extender la obligatoriedad al nivel medio, la poblacin que se encuentra en situacin de pobreza educativa y que debe ser contemplada prioritariamente por las polticas educativas en el rea de jvenes y adultos, asciende a 14.006.586; esto representa al 67% de la poblacin joven y adulta de 15 aos y ms que, habiendo accedido a la escuela, fue excluida en una grave situacin de pobreza educativa.
En la situacin de pobreza educativa sealada ms arriba Sirvent, trabaja con el concepto de poblacin en situacin educativa de riesgo. Este concepto se refiere a la probabilidad estadstica que tiene un conjunto de la poblacin de quedar marginado o excluido de distintas maneras y en diferentes grados- de la vida social, poltica o econmica segn el nivel de educacin formal alcanzado.
Es la poblacin de 15 aos y ms que asisti a la escuela y dej de asistir a mitad de camino, que cay o fue excluida con un nivel educativo alcanzado de primaria incompleta, primaria completa o que pudo traspasar el umbral de la secundaria, pero rpidamente la abandon. Es decir, son los 14.006.586 a los que nos referamos ms arriba, dentro de los cuales, la situacin de mayor riesgo es la de primaria incompleta.
El diagnstico an se agrava en los jvenes y adultos que provienen de hogares pobres medidos por el ndice de necesidades bsicas insatisfechas.
La situacin educativa de riesgo afecta de manera particular a los jvenes. Considerando la franja de jvenes de 15 a 24 aos, se observa que de cada 100 jvenes de 15 a 24 aos en el pas, 71 est en situacin educativa de riesgo. Este 71 % representa a 2.234.644 jvenes.
Para el caso de los jvenes del Gran Buenos Aires, por ejemplo, los datos del Censo 2001 muestran que un 93% de los jvenes pobres (con necesidades bsicas insatisfechas) de 15 a 19 aos que ya no asisten a la escuela, estn en situacin educativa de riesgo (52.001 jvenes), es decir, 93 jvenes pobres de cada 100 no tienen las armas del conocimiento necesario para luchar por un futuro de bienestar mayor, se quedan sin armas del conocimiento para enfrentar el mundo actual. Con el agravante que el 50% (28.115 jvenes) de estos jvenes slo tienen escuela primaria, de los cuales, ms de la mitad slo en forma incompleta. Desde nuestra perspectiva, tambin son analfabetos.
El nivel educativo de riesgo refiere al fenmeno de discriminacin e injusticia en que vivimos y muestra tambin las perversidades y las mentiras de la transformacin educativa de los 90 orientadas por la Ley Federal de Educacin: no se observan diferencias significativas en cuanto a la situacin educativa de riesgo entre el Censo de 1991 y el del 2001, tanto en relacin a la poblacin global como en cuanto a la poblacin de los jvenes as como de los adultos provenientes de hogares pobres. En cambio, s se agudiz la diferencia entre los ricos y los pobres, en cuanto al nivel de educacin formal alcanzado por los jvenes y adultos de 15 aos y ms que asistieron pero ya no asisten a la escuela. Esto se observa absolutamente en todas las provincias del pas: la diferencia entre pobres y no pobres alcanza a ms del 20% en cuanto a la proporcin de poblacin que se encuentra en situacin educativa de riesgo.
La orientacin de la poltica educativa vigente al no contemplar esta situacin que afecta a la mayora de la poblacin econmicamente activa hace que sea mnima la poblacin que actualmente se encuentra contenida en las instituciones de educacin de adultos.
Es esta poblacin la que debera ser tambin prioridad de una nueva poltica educativa.
A partir de los resultados de investigaciones recientes resulta falaz suponer que es posible mejorar la educacin de la infancia sin atender a los jvenes y adultos que los rodean, sin mejorar su contexto socioeducativo familiar y comunitario. En pases desarrollados se ha acuado la expresin bomba de tiempo pedaggica para referirse a los hijos de personas analfabetas o con baja escolaridad.
Estudios realizados en otros pases muestran que cuando en una sociedad aparecen agudos desfasajes entre las demandas de la estructura social, poltica y econmica y los resultados de un sistema discriminatorio y muy selectivo es necesario que adems de una reforma que se dirija a las futuras generaciones, el gobierno preste atencin prioritaria a las consecuencias de un temprano sistema selectivo, a travs de la educacin de jvenes y adultos dentro de una perspectiva de educacin permanente, deca al respecto Kjell Rubenson.
3. La diversidad sociocultural
Para poder responder, como educadores, a la pregunta Cmo atender a la diversidad socio-cultural? considero necesario realizar algunas consideraciones en torno a Cmo entender a la diversidad socio-cultural parafraseando la pregunta que nos convoca.
Qu es la diversidad socio-cultural? o, A qu nos referimos cuando hablamos de diversidad sociocultural?
Hacemos alusin a un valor, a un haz de posibilidades o a un problema que suele ser visto como amenazante?
3.1 Algunas precisiones tericas en relacin con los usos de la diversidad sociocultural.
Hablar de diversidad socio-cultural remite al concepto de alteridad: del otro y del nosotros, del otro en relacin a nosotros.
El trmino en s mismo se presenta en la actualidad como polismico:
En un extremo, las acepciones que sitan al otro distinto, diferente, diverso como expresin de la riqueza de la naturaliza humana, la que es tal que requiere una pluralidad para expresarse: no caben los uniformismos. El pluralismo cultural es, por tanto, expresin de sobreabundancia, no de indigencia. Apreciar lo humano en su totalidad, comprender al hombre como un constructor de culturas y sociedades nicas, por su carcter humano, y diversas, por sus mltiples plasmaciones, es quizs uno de los conocimientos ms completos. Revelar la inmensa gama de lo cultural, las posibilidades de adaptacin, creacin y recreacin tanto en el mundo material como simblico, permite dimensionar al otro como una expresin de las mltiples manifestaciones posibles del hombre, que por lo tanto, enriquece al patrimonio cultural, en general y en particular.
En el otro extremo, ser diferente, diverso es sinnimo de sujetos siempre carentes, cundo se habla de diferencia o diversidad se est diciendo desigualdad sociocultural que combina, la mayora de las veces, el origen tnico, la nacionalidad o la pertenencia a grupos empobrecidos donde predominan la falta de oportunidades ocupacionales, el deterioro de la vivienda y los servicios urbanos.
Liliana Sinisi plantea que el estudio de la diversidad /diferencia fue el objeto por el cual se constituye la antropologa como disciplina cientfica. Dentro de las corrientes de la antropologa clsica y de la sociologa de la educacin, la diversidad cultural fue tratada de diferentes maneras:
a) Para el evolucionismo existe un nico modelo de civilizacin o progreso representado por la sociedad europea occidental (victoriana). La diversidad cultural existente es vista como supervivencias de etapas anteriores, cuanto ms atrasadas o primitivas, ms lejos estn del modelo de civilizacin propuesto. El sistema educativo permitir que los sectores ms atrasados las otras culturas entren en la corriente de la civilizacin y el progreso, uniformando la diversidad cultural existente bajo la categora de ciudadano. En la Argentina esto se ve reflejado en el mandato fundacional homogeneizador del sistema educativo dado por la generacin de 1880 cuya propuesta pedaggica era: Educar al ciudadano para liberarlo de la barbarie y llevarlo al progreso.
b) A principios del siglo XX el funcionalismo y el culturalismo norteamericano han tratado de explicar el problema de la diversidad a travs de relativismo cultural o el respeto por las culturas, cuyo objetivo ms importante era eliminar el etnocentrismo proveniente de las teoras evolucionistas. Pero el gran problema del relativismo es que su discurso qued atrapado dentro de los mismos postulados que quera cuestionar, ya que si bien permite superar el etnocentrismo, no pudo resolver de qu forma se producen los procesos de desigualdad entre las culturas. Cre modelos estticos por los cuales las culturas permanecen inmodificables ante el contacto cultural, porque la interaccin cultural poda llevar a la desintegracin de la cultura. Dentro de la problemtica educativa, el relativismo culturalista norteamericano trat de explicar por qu fracasaban en las escuelas los alumnos que provenan de minoras tnicas, raciales, de clase, entre otras; para ello utiliz los conceptos de diferencia cultural y deficiencia cultural. En este sentido, las escuelas con poblacin escolar perteneciente en su mayora a sectores subalternos, donde adems encontramos minoras tnicas, se convierten en espacios de prcticas y articulaciones culturales especficas. Se piensa a la escuela como el mbito donde se producen conflictos culturales, basados en diferentes cdigos, lenguajes y representaciones pertenecientes a esas minoras.
c) El modelo del reproductivismo cultural elaborado en Francia por Pierre Bourdieu, analiza a la escuela dentro de un contexto mayor, ligada a la cultura, las clases y la dominacin separa del reproductivismo mecanicista althuseriano, sosteniendo que las escuelas son instituciones relativametne autnomas del control econmico y poltico. Utiliza la categora de capital cultural previo como aqul que poseen las clases altas, por el cual obtienen mejores resultados en la escuela que cualquier otro grupo. Los que tienen menor capital cultural (clases medias y bajas) tienen peor rendimiento y deben dirigirse a carreras menos prestigiosas (aqu encontraras tanto a la minoras tnicas como de clases subalternas, representadas en la diversidad cultural y socio-cultural). Entonces, segn el planteo bourdiano, es la escuela el lugar donde se legitima el capital cultural dominante, perpetundose los privilegios culturales y los de clase.
Aqu se hace necesario considerar que el concepto cultura tambin se presenta como polismico, la cultura se utiliz para pensar:
las culturas como aisladas en el tiempo y en el espacio.
La cultura como organizadora de la totalidad.
La cultura aprendida de forma individual y por socializacin familiar.
Las culturas como sistemas que tienden al equilibrio, pero cuando hay enfrentamiento entre culturas, se lo denomina conflicto cultural.
Elsie Rockell propone repensar el concepto de cultura, ya que no existe una cultura homognea y sistemtica en una formacin sociohistrica. Tener en cuenta esto permite romper con las propuestas relativistas relacionadas con la problemtica de la divesidad/ diferencia.si bien se entiende a la escuela como lugar de encuentro de diferentes grupos culturales y de clases, ese encuentro no es armnico, est marcado por prejuicios y categoras estigmatizantes que no se apoyan en una supuesta diferencia cultural, la de las minoras portadoras de culturas coherentes y homogneas que entran en conflicto con la cultura representadas por la escuela, sino en la afirmacin d la superioridad de una de ellas por sobre las otras, dando paso a la conformacin de una relacin de desigualdad en la apropiacin de bienes econmicos y simblicos.
Hoy en los comienzos del siglo XXI los discursos sobre la diversidad, la identidad, la integracin, la discriminacin y la xenofobia se han reactualizado cuestionando por un lado tanto el modelo etnocntrico como asimilador y por otro lado poniendo en evidencia el aumento de la exclusin social como consecuencia de las polticas racialistas del neoliberalismo conservador.
En los ltimos aos, las discusiones en torno a la diferencia/ diversidad/ desigualdad se han realizado a travs de los llamados proyectos multiculturales. Este concepto surge en los mbitos intelectuales para dar cuenta de una realidad, en absoluto nueva, que implica el reconocimiento de que en un mismo territorio pueden existir diferentes culturas.
Para continuar con el anlisis de qu entendemos por diversidad sociocultural hay que incorporar y diferenciar algunas categorizaciones tales como las que plantea Ramn Flecha:d) Multiculturalismo: reconoce que pueden existir diferentes culturas dentro de un mismo territorio.
e) Interculturalismo: intervencin ante la realidad de la diversidad cultural que privilegia la relacin entre las culturas. Una propuesta de educacin intercultural privilegia la convivencia de personas de diferentes grupos tnicos dentro de una misma escuela.
f) Pluriculturalismo: realidad que pone el nfasis en que se mantengan las identidades de cada cultura. En este caso la educacin valora el hecho de que las personas mantengan y desarrollen su propia cultura.
g) Los dos ltimos modelos son criticados por este autor diferencindolos en:
h) Un enfoque etnocentrista, donde la interculturalidad aparece como asimilacin o integracin de la diferencia a la cultura dominante.
i) Un enfoque relativista, en el cual la perspectiva pluricultural sirve para mantener la propia identidad, no puede existir el dilogo entre diferentes culturas debido a la existencia de prcticas etnocntricas.
Peter McLaren, perteneciente a la pedagoga crtica, formula una distincin entre:
Multiculturalismo conservador que propone una igualdad entre minoras tnicas y la construccin de una cultura comn, pero parte de la base que hay grupos mejor o peor preparados cultural y cognitivamente. Afirma que existen comunidades de orgenes culturales limitados frente a otras ms racionales, representadas por la cultura blanca. Este autor critica la manera en que estos tericos ocultan que lo blanco tambin es una forma de etnicidad, construyendo como tnico toda forma cultural diferente a la cultura dominante. Avalan el asimilacionismo y el monolingsmo encubriendo tras estos propsitos nuevas formas de racismo. Para Henri Giroux, tambin de la lnea crtica, el multiculturalismo conservador se ocupa de la alteridad, pero describindola desde la cultura blanca, que no se cuestiona a s misma silenciando el lugar de la lucha por la diferencia.
Multiculturalismo liberal se separa del anterior proponiendo una igualdad cognitiva, intelectual y racional entre los diferentes grupos tnicos. Creen que las limitaciones culturales pueden ser modificadas o reformadas, como por ejemplo a travs de la educacin, para que todos puedan competir en condiciones de igualdad y libertad en el mercado. A esta lnea McLaren la define como humanismo etnocntrico. En realidad, esta postura enmascara las relaciones de desigualdad y encubre el lugar de privilegio que ocupa la cultura dominante.
Multiculturalismo critico y de resistencia, McLaren considera que este multiculturalismo debe contener una agenda poltica de transformacin. Afirma que para llevar a cabo esta poltica es necesario pensar la cultura como conflictiva y la diferencia / diversidad como producto de la historia, el poder y la ideologa. Se enfrenta a la idea de cultura comn ya que sta encubre la dominacin y la asimetra de las relaciones sociales bajo la idea negociacin entre grupos culturales diferentes.
Aplicando los anlisis realizados tanto por Flecha como por McLaren a nuestra realidad educativa, se podra pensar, junto con Sinisi, que las actuales polticas culturales y educativas han naturalizado y ocultado, bajo la ideologa del respeto y la tolerancia, las relaciones asimtricas que se establecen entre la diferencia / diversidad. La escuela es concebida desde la perspectiva humanista-liberal como el lugar de encuentro e la diversidad cultural, pero esta perspectiva silencia que, bajo el teln de fondo de una supuesta igualdad y armona, ese encuentro est signado por al supremaca de un nosotros, blanco y occidental por sobre una alteridad histricamente negada.
Es necesario entonces, revisar y repensar estas categoras que, de tanto usadas en los ltimos tiempos, se han convertido en explicaciones reificadas de la nueva realidad. por lo tanto, es importante reflexionar sobre las categoras con las que se trabaja, ya que son temticas que imponen el contexto sociocultural.
Es precisamente dentro de estos contextos que ha aumentado el inters de pedagogos y cientficos sociales por la problemtica de la llamada Educacin multicultural, pluricultural o intercultural, un tipo de educacin que integre, en el plano social y cultural, a los diferentes grupos tnicos, que respete las diferencias y promueva la tolerancia, ya que los procesos histricos actuales (crisis econmica, movimientos migratorios, etc.) denotan una realidad inocultable dentro de los sistemas educativos.
La escuela se transforma as en lo que Sinisi denomina espacios escolares multiculturales entendidos como la interseccin de las mltiples variables que abrevan en las escuelas, como ser, el barrio en el que est inserta, la situacin social, la cultura, la nacionalidad, entre otros, de los sujetos que en ellas encontramos (docentes, alumnos, padres y otros integrantes de la comunidad escolar), pero sin olvidar que estos espacios se constituyen y cobran significatividad en tanto son producidos en contextos histricos determinados y en determinadas relaciones de poder. stos espacios escolares multiculturales a su vez estn atravesados por el aumento de la pobreza y desigualdad social que afecta tanto a los sujetos como a las instituciones.
3.2. Los usos de la diversidad sociocultural en la escuela.
Mara de los ngeles Sagastizabal plantea que la consideracin del otro desde la educacin ha presentado histricamente diferentes modelos de acuerdo con las ideas vigentes en cada momento y con las finalidades subsecuentes asignadas a la educacin.
A estos tratamientos de la diversidad cultural en la escuela se los puede ordenar en cuatro modalidades con respecto a la valoracin del otro:
1. La asimilacin: responde un modo jerrquico de considerar la diversidad, donde el otro, aquel que es distinto a nosotros no tiene consistencia, no tiene derecho a diferir o a ser otro, por lo tanto se debe hacer semejante para ser.
La educacin formal, especialmente en su nivel primario, era concebida como agente de la uniformizacin cultural: la escuela deba asimilar a los otros, los diferentes. Este rol lo cumpli la escuela con la asimilacin de los inmigrantes europeos a nuestro pas, y trat de cumplirla con los grupos indgenas y criollos, no slo en Argentina sino en toda Amrica. La cultura dominante se impona como el nico modelo posible, y la discrepancia con l constitua la marginalidad. Se pretenda aplicar el modelo de fusin de pueblos de orgenes diversos para dar lugar a una nueva nacin, crisol de razas y culturas.
Esta concepcin fracas en la tarea de integrar en la sociedad global a los otros.
2. La compensacin: transforma la diferencia en deficiencia y por lo tanto relaciona
la diversidad con carencias. En este caso tambin se erige a la clase media urbana como modelo social, y el modo de atender la diversidad es disminuir las carencias por medio de polticas compensatorias. Se produce en esta concepcin del otro una peligrosa correspondencia entre carencias materiales con carencias de otros rdenes culturales, afectivas intelectuales, y morales. El alumno carenciado es visto como un desposedo, al que la educacin y la escuela deben ensearle todo, ignorando y desvalorizando el capital cultural que el sujeto ha incorporado en su socializacin primaria.
Surgi as en el mbito escolar para atener a los sujetos carenciados lo que se denomina pseudoadecuacin, caracterizada por mecanismos que se siguen aplicando en la actualidad, tales como constitucin de grupos homogneos en secciones de grado segn la escolarizacin previa: haber cursado o no el preescolar y la repitencia. En estas secciones se establecen criterios didcticos compensatorios tales como disminucin y simplificacin de contenidos curriculares, menores exigencias para la promocin, tratamiento secundario de determinadas disciplinas y priorizacin de las actividades de socializacin sobre las de adquisicin de conocimiento cientfico. En situaciones extremas se recurre al grado o la escuela especial, transformando as en la prctica la diversidad en deficiencia.
Los resultados son: repitencia, repitencia reiterada, desercin y, en el mejor de los casos, egreso con un nivel muy bajo de conocimientos en los alumnos de las escuelas urbano-marginales.
3. La educacin multicultural: confunde diversidad con desigualdad, asume la heterogeneidad cultural de la sociedad, pero niega la posibilidad de integracin positiva entre los diversos grupos, por lo tanto exacerba la diferencia, y transforma la diversidad cultural en guetos.
Esta concepcin muchas veces aparece acompaada de un discurso excesivamente respetuoso de la diversidad, en que se expresa la posibilidad de mantenimiento de la cultura propia del grupo en trminos de cultura originaria sin tener en cuenta los procesos de transculturacin y recreacin cultural que ha construido la etnia. Esta visin se refuerza con la idea de las culturas tradicionales como ms estticas. Desde esta perspectiva se considera necesario crear escuelas especiales para los alumnos que provienen de grupos culturales diferentes a los de la clase media urbana, porque as se atender mejor su diferencia.
De esta manera se genera un sistema educativo fragmentado en tantos tipos de escuelas como alumnos diferentes existan, creando una situacin de escolarizacin que en lugar de ayudar a la interaccin de todos los grupos socioculturales, y a la mayor y mejor participacin en la sociedad global, asla culturalmente a los alumnos en una institucin artificialmente homognea. Homogeneidad que no se da en ninguna realidad social, por lo que acenta y tiende a perpetuar la relacin existente entre la diversidad y desigualdad.
4. La educacin intercultural: es la teora actual superadora de las modalidades
anteriores que responde a la idea de una sociedad multicultural con integracin pluralista. Ya no se puede pensar a la educacin como una adaptacin a un medio homogneo y coherente, culturalmente unitario.
La UNESCO en su informe sobre la educacin en el siglo XXI propone cuatro pilare para la educacin del tercer milenio:
Aprender a conocer.
Aprender a hacer.
Aprender a ser.
Aprender a comprender al otro.
La educacin intercultural puede ser camino, siendo la integracin pluralista una traduccin de la educacin intercultural.
Segn este modelo la escuela prepara a los alumnos para vivir en una sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como legtima. La finalidad de la educacin intercultural es una educacin respetuosa con la diversidad cultural que incluya la posibilidad de cultivar plenamente la cultura propia como garanta de identificacin personal para el sujeto y de pervivencia cultural para el grupo.
Ante situacin de desigualdad, desde la educacin intercultural se propone el modelo de mosaico contrapuesto al modelo de crisol de razas. Este modelo procura que los diversos grupos culturales y/o tnicos conserven su peculiaridad funcionando como parte de un conjunto.
La necesidad de la educacin intercultural es vista por los especialistas, como por ejemplo Germn Rosoli, no exclusivamente como una demanda de las minoras, porque esta multiculturalidad genera no slo problemas sociales sino tambin problemas de sociedad.
Sagastizabal plantea al respecto que no slo se producen problemas sociales sino cuestionamientos ms profundos tales como los referidos a las perspectivas del estilo de vida, y a la necesidad de efectivizar una democracia en sentido amplio, es decir, una democracia social que combata las discriminaciones y la pobreza, una democracia cultural que valore otras culturas adems de la hegemnica y una democracia internacional basada en la cooperacin y la solidaridad.
Ahora bien, si consideramos la relacin escolarizacin diversidad sociocultural y tnica y la construccin de identidades escolares tanto de los docentes como de los alumnos en contextos educativos de riesgo podemos encontrar distintas representaciones sociales y distintas formas de enunciar la alteridad.
Elena Achilli considera que la relacin entre el mbito escolar y el contexto sociocultural se construye en un proceso recursivo de mutuos condicionamientos, a partir de un conjunto de complejos intercambios y desplazamientos, de importancia para las prcticas y significaciones que construyen los sujetos implicados.En la interaccin docente alumno (otro inmediato) que cotidianamente se va desplegando en el espacio escolar (permeada por los otros mediatos) circulan explcita o implcitamente y, bajo determinadas condiciones, valoraciones, etiquetamientos, expectativas de importancia en la configuracin de las variadas identificciones.
Achilli planta que en el caso del docente estos procesos de construccin de identidad son considerados en la interaccin entre la prctica pedaggica y la prctica docente, interaccin que se presenta definida por la tensin que se produce entre ambas.ello provoca en los docentes una cierta crisis de identidad al enfrentarse contradictoriamente con situaciones paradojales que lo tensionan entre su funcin asistencial y su funcin pedaggica.
Estas contradicciones, dice Achilli, son construidas por los docentes, generalmente, con una carga dilemtica que la expresan entre el transformar la realidad y el ensear, entre el socializar y el ensear, entre el educar y el instruir, entre el dar afecto y el torturar con contenidos.
El conjunto de tensiones van produciendo una conflictiva construccin de las identidades docentes en las que el docente es tironeado entre los diferentes niveles de demandas socioculturales del contexto y la recuperacin de la eficacia profesional que permita mejorar la calidad de la educacin sin discriminar ni excluir a estos sujetos de su formacin.
Adems, parte de estas identificaciones profesionales se construyen desde las imgenes, percepciones, expectativas que los docentes generan acerca del alumno con el que desarrolla su quehacer.
A su vez, este alumno tambin va construyendo sus propias identificaciones como sujeto escolarizado desde las visiones que el otro/docente construye sobre l. Las representaciones que los docentes construyen de sus alumnos, nios y jvenes socialmente pertenecientes a familias pobres estructurales y de una diversidad cultural por sus diferentes procedencias regionales y tnicas, tambin implican imgenes dilemticas.
Entre stas podemos encontrar representaciones sociales:
desvalorizantes del alumno expresadas de diferentes modos. Algunas desde construcciones patologizantes en las que se marcan las deficiencias, las carencias de distintos niveles como, por ejemplo, no entiende, no presta atencin, no est estimulado, es disperso, tiene problemas de aprendizaje, es aptico, tiene bloqueos emocionales,
otras desde un discurso penalista que caracterizan algunas acciones de los alumnos como delictivas, mostrando situaciones en que es violento, agresivo, drogadicto, o roba,
otras se expresan en las limitadas expectativas acerca de la necesidad de formacin de ese nio: no estamos educando a una futura clase dirigente sino a unos vagos, va a ser prostituta o empleada domstica.
Estas representaciones sociales desvalorizantes del sujeto construyen un crculo vicioso en el que tambin se des- valoriza el propio trabajo docente. Desvalorizacin que incide en un proceso donde el docente va neutralizando su trabajo especfico en torno al conocimiento y, dialcticamente provoca en el alumno el cumplimiento de la profeca del no aprendizaje.
Sin embargo, estas visiones devalorizantes entran en contradiccin con otras visiones docentes: aquellas que consideraran que estos alumnos estn interesados y motivados, les gusta aprender a leer y escribir, me sacan los libros de las manos, que estn apurados por aprender a redactar.
Representaciones sociales y expectativas diferentes que llevan a los docentes a buscar las mejores estrategias para que aprendan.
Identificaciones conflictivas que construye el docente al interior de una escuela en que las marcas de la crisis estructural son claramente percibidas. El deterioro de las condiciones de vida de las familias, la desetructuracin de las mismas, el abandono de los alumnos, el aumento de las distintas situaciones de violencia familiar y al interior de la misma escuela, las deficiencias edilicias escolares hasta el nivel de provocar la muerte se le imponen al docente como una condensacin dramtica del contexto en que trabaja
A su vez, la escuela como contexto laboral, contiene un conjunto de problemas de diferentes rdenes que hacen tanto a las condiciones materiales como a las simblicas del trabajo docente.
En este sentido, dice Achilli, la escuela y, particularmente aquella a la que acceden alumnos de poblaciones pobres, tambin tiene una significacin social desvalorizada. Desvalorizacin tanto desde el estado en una accin desjerarquizante de la misma, no slo por la gravedad que implica la desproteccin presupuestaria, sino tambin por la ausencia de proyectos que la contemple seriamente en su diversidad; como tambin, desde los docentes, alumnos y padres que no encuentran en ella la significacin perdida.Estas representaciones sociales se articulan y se van configurando con lo que Achilli denomina matrices socioculturales, es decir, con el conjunto de prcticas y expectativas que se interrelacionan en una red de significado, valores, percepciones constitutivas y constituyentes de las interacciones desplegad por los sujetos al interior de los lmites/ constricciones que imponen determinadas condiciones institucionales y sociohistricas (sociognesis de las representaciones sociales).
Para dar cuenta de las matrices socioculturales que construyen los sujetos docentes en los bordes espacio temporales, en los mbitos de interacciones interculturales y de interacciones con la diferencia, hay que considerar dentro del campo de la diferencia e interculturalidad no slo al otro social o tnico, sino tambin al otro diferente en sus concepciones tericas, pedaggicas e ideolgicas. Desde el punto de vista analtico esta homologacin en un mismo campo no implica desconocer que los procesos que se configuran en uno u otro borde ponen en juego problemticas de distintos rdenes.
Sin embargo, incorporar desde el punto de vista de las configuraciones colectivas, los procesos vinculados al borde del otro cercano adquiere relevancia tanto en los procesos de construccin de estilos de convivencia escolar como en los intentos de construccin cooperativa de proyectos educativos, en los que subyacen siempre una pluralidad de sujetos.
Ciertas matrices socioculturales de la diferencia que se producen en los bordes de interaccin con el otro social y tnico son reificadoras de la diferencia. Un primer espacio de estos procesos de construccin de las diferencias en las escuelas insertas en contextos urbanos de pobreza se vincula con los modos de representacin de las fronteras demarcatorias con que la escuela o el docente se separa/ relaciona/ imbrica con el mundo extraescolar al que pertenecen los alumnos.
Una modalidad de reificacin puede plantearse a partir de la visualizacin de las diferencias como campos cerrados, homogneos y tan fuertemente alejados del propio que hace difcil entender, comprender el modo de vida de los alumnos y los padres. En la construccin de estas matrices se entremezclan aspectos de teoras culturalistas sustentadas en concepciones homogeneizantes, cerradas, poco flexibles, que ubican los conflictos escolares como derivados de esas incomunicaciones frustrantes; con la identificacin de las propias limitaciones formativas, de la carencia de herramientas conceptuales y operativas que le posibiliten entender e interactuar con la diferencia. Dentro de las mismas, la diferencia supone, adems, fronteras inhibitorias para el quehacer pedaggico.
Otra modalidad de reificacin se expresa en distintas concepciones estetizantes/ romantizadas del mundo del otro diferente. Lo fundante de estas matrices se configura alrededor de la necesidad de rescatar, conservar la cultura autntica del otro. Es decir, se filtran nociones estticas y sustancialistas de la vida del otro que provoca, al nivel de la prctica pedaggica/ enseante una neutralizacin de la misma.
No obstante, desde otras prcticas y concepciones docentes estas modalidades de reificacin de la diferencia, son cuestionadas y resistidas. Ello propicia la generacin de procesos constitutivos de matrices dialgicas.
En tal sentido, la identificacin de las propias imitaciones de no saber por donde arrancar frente al alumno diferente, permite problematizar la rigidez de las fronteras demarcatorias, construyndose bordes interactivos. Al nivel de la construccin de estas matrices socioculturales docentes, como dice Elsie Rockwell, empiezan a desdibujarse la nocin de cultura como sistema de coherencia interna, incompatible con otros sistemas culturales. Se empieza a pensar en la cultura en trminos de un dilogo, en el cual la comunicacin intercultural constituye un espacio de construccin de nuevos significados y prcticas.
En estos dilogos interculturales en el que se juegan las mutuas representaciones sociales se configura otro espacio de construccin de la diferencia, fuente de las matrices socioculturales constitutivas de los procesos identificatorios.
Las representaciones sociales construidas por los docentes de su propia prctica, en su mayora, ponen fuertemente el acento en el aspecto emocional de la misma. Lo afectivo pareciera constituirse en el soporte de una prctica vivenciada como muy dificultosa en los contextos de pobreza urbana.
En tal sentido, las situaciones objetivas de carencia -no slo econmica- de la poblacin escolar refuerzan en los maestros, un ncleo problemtico, constitutivo de ese quehacer, como es el de la imbricacin afectividad- vocacin. De hecho, este ncleo dilematiza fuertemente al docente en su prctica pedaggica en cuanto al trabajo con el conocimiento. Una tensin entre las diversas demandas generadas por las situaciones de pobreza estructural, por un lado, y la bsqueda de cierta especificidad profesional, por otra.
Finalmente, en los procesos escolares se pueden analizar las construcciones de las matrices socioculturales acerca de la diferencia del otro docente.
Se pone en evidencia parte de los procesos de conflictividad, constitutivos del campo escolar en la disputa entre diferentes intereses, concepciones ideolgicas, tericas y pedaggicas. Se configura en ello otro espacio de construccin de la diferencia donde se verifica que la tendencia es a su des- conocimiento a travs de distintas modalidades.
Una modalidad de des-conocimiento de la diferencia del otro cercano se constituye alrededor de matrices socioculturales que conciben a la escuela como espacio de la homogeneidad consensual, en el que todos estamos de acuerdo, somos como una familia -con el supuesto de la armona familiar, que en muchos caso puede ser considerada como homogeneidad familiar-. Supone cierta institucionalizacin de lo no dicho acerca de lo que difiere a esa imagen de la integracin armnica de la vida escolar.
Tal negacin de la diferencia, si bien no coloca a la conflictividad en el espacio pblico, no significa su anulacin. Por el contrario se va generando una circulacin subterrnea de diferentes procesos de conflictividad. Es decir, las diferencias perviven aunque se imponga un pacto -generalmente implcito- de no decirlas.
Desde el punto de vista de la construccin de polticas de la diferencia, estas modalidades de des-conocimiento no slo no la estimulan sino que tambin anulan la posibilidad de cambios escolares que la conflictividad del reconocimiento de la diferencia puede producir.
Sin embargo, tambin pueden negarse las posibilidades de construir polticas educativas de la diferencia, desde otras modalidades de des-conocimiento de esa diferencia intraescolar.
Modalidades que, si bien colocan las diferencias entre los docentes en el espacio pblico escolar por distintos procesos y legitimaciones intentan imponer slo una de las expresiones.
Pueden implicar el des-conocimiento de las otras, no escuchndolas -no porque no se digan- sino desde modalidades que no posibilitan que la conflictividad de lo diferente perturben / flexibilicen a cada una- y a todas en su conjunto- en la perspectiva de la construccin colectiva de polticas que transformen la vida escolar.
Se sustentan, en primer lugar, en una concepcin poltica homogeneizadora de anulacin de la dialctica de las diferencias -y las contradicciones- que contienen las polticas educativas y los procesos de su elaboracin. Concepciones que, en algunos casos, entienden por polticas educativas slo las que se generan desde lo Estatal y -homogneamente- se imponen. Se subestima no slo al conjunto de decisiones, argumentaciones, prcticas que, como docentes, implementan cotidianamente sino tambin, la posibilidad de articular/ construir colectivamente -entre docentes- polticas educativas.
Adems de esa concepcin homogeneizadora, otras modalidades de des- conocimiento de las diferencias y la interculturalidad, pueden sustentarse en una exacerbacin de la conflictividad de lo diferente, mediante distintos usos de la violencia simblica.
Los modos en que se concreta tal des-conocimiento de las diferencias puede darse en la imposicin de una sobre otras en procesos de hegemonizacin homogeneizadora.
Pero tambin puede ocurrir que el nivel de exacerbacin de la conflictividad configure tal clima institucional, grupal que se obturen no slo procesos de inerculturalidad, de intercambios, sino tambin toda posibilidad de construccin colectiva. En tal sentido, la conflictividad, en lugar de jugar un papel importante en los procesos de transformacin, de potenciacin de intercambios perturbadores en el sentido que problematiza posicionamientos/ prcticas/ representaciones- se convierte en un campo de inmovilizacin/ de boicot en el que cada uno se queda donde est -no puedo hablar/ no puedo escribir. El conflicto se configura como espacio de muerte de las diferencias.
Por lo tanto es lcito suponer que entre el mbito escolar y el contexto sociocultural se producen un conjunto de complejos intercambios y desplazamientos en el que los procesos y relaciones escolares se van constituyendo en una dinmica mediatizada por las condiciones estructurales e institucionales y por las diversas estrategias que cotidianamente construyen los sujetos que hacen a la vida escolar.
Silvia Duschatzky y Carlos Skliar plantean algunas otras formas de enunciar la alteridad, y que podemos considerar como otros usos de la diversidad sociocultural en la escuela. similares a las anteriores:
El otro como fuente de todo mal: el otro diferente funciona como el depositario de todos los males, como el portador de las fallas sociales. Este tipo de pensamiento supone que la pobreza es del pobre, la violencia del violento, el fracaso escolar del alumno, la deficiencia del deficiente y la exclusin del excluido.
Los otros como sujetos plenos de una marca cultural: desde esta perspectiva, las culturas representan comunidades homogneas de creencias y estilos de vida, cada sujeto logra identidades plenas a partir de nicas marcas de identificacin, como si acaso las culturas se estructuraran independientemente de relaciones de poder y jerarqua. En el campo educativo ingresa esta forma discursiva como dficit, respeto, integracin del otro que es definido desde alguna caracterstica cultural organizndose propuestas pedaggicas que no hacen ms que aislar.
El otro como alguien a tolerar: la reivindicacin de la tolerancia reaparece en el discurso posmoderno y no deja de mostrarse paradojal. Por un lado la tolerancia invita a admitir la existencia de diferencias pero en esa misma invitacin reside la paradoja, ya que si se trata de aceptar lo diferente como principio tambin se tiene que se a los grupos cuyas marcas son los comportamientos antisociales u opresivos. La tolerancia, as entendida, debilita las diferencias discursivas y enmascara desigualdades. Cuanto ms polarizado se presenta el mundo y ms proliferan todo tipo de bunkers, ms resuena el discurso de la tolerancia y ms se toleran formas inhumanas de vida. La tolerancia no pone en cuestin un modelo social de exclusin y tiene un fuerte aire de familiaridad con la indiferencia y es tambin naturalizacin frente a lo extrao y excesiva comodidad frente a lo familiar.Si bien los autores las presentan como tres formas en que la diversidad ha sido enunciada, ms o menos explcitamente, configurando aquello que podra ser llamado versiones discursivas sobre la alteridad, es muy comn encontrarlas como formas discursivas dentro del mbito escolar.
Duschatzky y Skliar plantean
Ser imposible la tarea de educar en la diferencia?
A lo cual responden:
Afortunadamente es imposible educar si creemos que esto implica formatear por completo a la alteridad, o regular sin resistencia alguna, el pensamiento, la lengua y la sensibilidad. Pero parece atractivo, por lo menos para no pocos, imaginar el acto de educar como una puesta a disposicin del otro de todo aquello que le posibilite ser distinto de lo que es en algn aspecto.
Una educacin que apueste a transitar por un itinerario plural y creativo, sin reglas rgidas que definan los horizontes de posibilidad es posible y donde la escuela se presenta como frontera, es decir, ms que como un lmite, como un horizonte que da cuenta en realidad de una subjetividad plural y polifnica, es una escuela necesaria .4. Abordaje pedaggico- didctico de la diversidad socio-cultural en contextos educativos de riesgo
4.1 Perspectivas tericas
Hasta aqu he tratado de abordar el concepto de diversidad, tanto cultural como sociocultural, en un sentido amplio, es decir no reducir el primero a la consideracin de comunidades tnicas-aborgenes y al segundo al de clases o sectores populares, sino a lo humano. Esta postura epistemolgica me remite tambin a una concepcin amplia tanto de lo pedaggico como de lo didctico.
Como bien sabemos, para comprender la complejidad del hecho educativo, hecho que se nos manifiesta como multidimensional, es necesario un abordaje interdisciplinar, es decir que la Pedagoga y la Didctica deben nutrirse d los aportes de otros campos disciplinares y buscar explicaciones terico-metodolgias que den cuenta de dicho hecho en su globalidad y totalidad.
En la actualidad en Argentina podemos reconocer dos grandes lneas tericas en relacin con la atencin de la diversidad cultural y sociocultural en la escuela. Por un lado la denominada Pedagoga de la Participacin, y por el otro la denominada Pedagoga Intercultural.
Sirvent plantea que es necesario construir una Pedagoga de la Participacin que genere instancias de construccin colectiva y de aprendizaje de la participacin en la educacin para toda la comunidad educativa.
Todo proceso participativo de construccin colectiva supone aprendizajes que tiendan a la modificacin de representaciones sociales y mecanismos de no decisin inhibitorios de la participacin y a la apropiacin de los conocimientos necesarios para una participacin real. Por otro lado, implica el fortalecimiento de la organizacin popular y la generacin de demandas sociales por ms y mejor educacin para todos a lo largo de toda la vida; es decir, una demanda social por educacin permanente.
Toda demanda social es producto de un proceso histrico de construccin colectiva. En este momento histrico, es imprescindible potenciar la generacin, articulacin y expresin de una demanda social por la satisfaccin de las necesidades obvias y no tan obvias. Entre ellas, una demanda social que enfrente la realidad de una profunda situacin educativa de riesgo para la mayora de la poblacin y que reivindique la necesidad y el derecho de una poltica educativa que otorgue prioridad a la educacin permanente de jvenes y adultos. Que fortalezca los procesos de aprendizaje social y la identificacin de nuevas necesidades educativas y su conversin en demandas sociales por un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida.La Pedagoga Intercultural es conceptualizada en lneas generales como un espacio de encuentro terico de la perspectiva sociocultural de la educacin y la concepcin constructivista del aprendizaje.
Esta Pedagoga plantea algunos criterios curriculares para la atencin a la diversidad, tales como:
1. Las organizaciones escolares deben constituir una matricula conformada por alumnos provenientes de la comunidad, entendida sta como el barrio, independientemente del origen tnico-cultrual de los alumnos. Desde la educacin intercultural se considera a la escuela como el espacio de encuentro ptimo para el reconocimiento de principios y valores propios, de otros grupos y universales. Algunos de los objetivos del desarrollo intercultural son:
Crear en los alumnos adecuadas actitudes socio-afectivas: autoconcepto, conocimiento de s mismo, autoestima, tolerancia, solidaridad, cooperacin, igualdad de oportunidades, entre otros.
Facilitar un compromiso para rechazar los prejuicios y las discriminaciones entre las personas y para consolidar los derechos humanos y la solidaridad social.
Desarrollar la comunicacin entre los individuos teniendo en cuenta la diversidad, las semejanzas y las interdependencias entre ellos.
Desarrollar la comprensin de las relaciones entre diferentes ambientes y culturas.
Lograr destrezas, saberes y actitudes para vivir en una sociedad plural.
Estos objetivos no se alcanzarn agrupando a los iguales, slo podrn lograrse entre diferentes, en los contextos homogneos, si los hubiere, hay menos conflictos, pero tambin hay menos oportunidades para aprender a resolverlos.
2. Tanto la organizacin institucional como curricular de una institucin educativa deber
tener en cuenta la importancia del impacto en la cognicin.
Esto significa que nada podr plantearse en la escuela si previamente no ser realiza un diagnstico sociocultural y cognitivo del grupo al cual pertenecen los alumnos. Supone indagar cules son las principales actividades de estos nios y sus familias, en que espacios y tiempos las desarrollan, qu concepciones tienen respecto de la infancia, el aprendizaje, la escuela, el futuro, el trabajo, el tiempo, los proyectos, su destino, sus ideales, mitos y costumbres. Cul es el lugar que ocupa lo cognitivo, lo intelectual, en dicho grupo; con qu elementos materiales indicadores de esta actividad cuentan en sus hogares. Cmo se expresan, dialogan, conversan o cuentan. Muchas de estas preguntas nos brindan valiosas razones de las conductas de nios y padres que concurren a la escuela. Nos ayudarn a despejar la visin de procesos complejos que cotidianamente se vivencian y repiten en las aulas, demostrndonos la estrecha relacin ente cognicin y cultura.
3. La organizacin curricular deber atender no slo a los contenidos regionales y particulares de cada grupo, encasillando de este modo al alumno en su grupo de pertenencia inmediato y aislndolo al mismo tiempo de la sociedd global a la cual tambin pertenece. Desde esta concepcin los contenidos prescriptos tanto a nivel nacional como jurisdiccional deben estar en permanente interacc






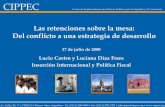










![Decreto 69 2007 de 29-05-2007[1]](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/58ee009d1a28ab4b288b4567/decreto-69-2007-de-29-05-20071.jpg)

